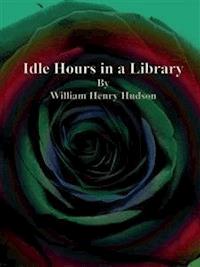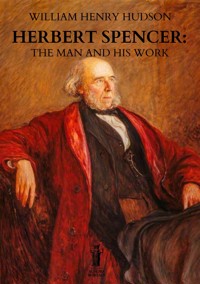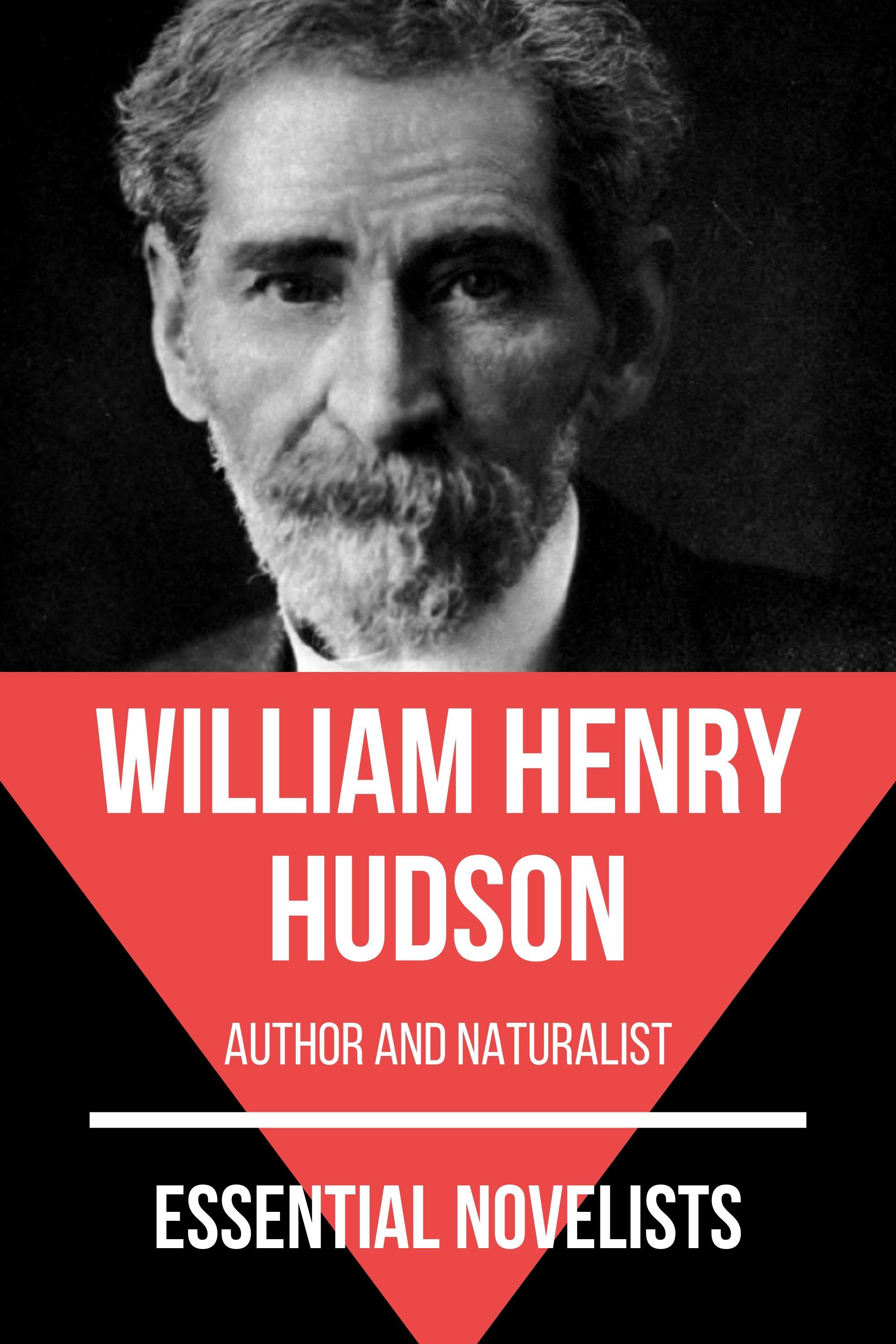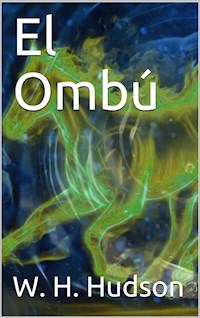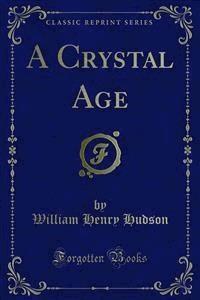Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Solvitur Ambulando. Clásicos
- Sprache: Spanisch
Caminante incansable, cuando William H. Hudson se instala en Inglaterra comienza a recorrerla a pie, la mayor parte de las veces, y en una vieja bicicleta, otras. Es un tenaz observador de la naturaleza, las aves y los animales, como muestran sus relatos argentinos, pero en Inglaterra encuentra nuevas especies de aves, bosques diferentes a los de su pampa, paisajes llenos de historia y una frondosa y animada vida vegetal que le atrapa de inmediato. Allá donde va observa a sus gentes, registra sus historias, y convoca a los escritores que dejaron huella en esos lugares. Observa, admira y toma notas impregnadas de un lirismo alegre y precisión de erudito. Pocos autores han conseguido transmitir la mística del campo como este escritor y naturalista excepcional. Un clásico del conocido como Thoreau angloargentino admirado por Conrad, Madox Ford, Borges o el grupo de Bloomsbury.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOBRE EL AUTOR
WILLIAM H. HUDSON (Quilmes, Argentina, 1841 – Londres, Inglaterra, 1922)
Escritor y naturalista angloargentino, hijo de colonos norteamericanos instalados en el entonces partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. A los 32 años se establece en Inglaterra y comienza a escribir su larga obra como novelista, naturalista y memorialista. La obra de Hudson más apreciada la constituyen los relatos inspirados en su etapa americana: Allá lejos y tiempo atrás (1918) y sus novelas La Tierra purpúrea (1885) y Mansiones verdes (1904). Como naturalista y ornitólogo dejó una copiosa bibliografía. De ella hemos publicado en esta editorial: Días de ocio en la Patagonia, y ahora sus relatos A pie por Inglaterra, fruto de sus caminatas por el país.
SOBRE EL LIBRO
Caminante incansable, cuando William H. Hudson se instala en Inglaterra comienza a recorrerla a pie, la mayor parte de las veces, y en una vieja bicicleta, otras. Es un tenaz observador de la naturaleza, las aves y los animales, como muestran sus relatos argentinos, pero en Inglaterra encuentra nuevas especies de aves, bosques diferentes a los de su pampa, paisajes llenos de historia y una frondosa y animada vida vegetal que le atrapa de inmediato.
Allá donde va observa a sus gentes, registra sus historias y convoca a los escritores que dejaron huella en esos lugares. Observa, admira y toma notas impregnadas de un lirismo alegre y precisión de erudito. Pocos autores han conseguido transmitir la mística del campo como este escritor y naturalista excepcional. Un clásico del conocido como Thoreau angloargentino admirado por Conrad, Madox Ford, Borges o el grupo de Bloomsbury.
El secreto de su encanto como hombre y como escritor es impenetrable, algo sobrenatural. Era un producto de la naturaleza y tenía algo de su fascinación y su misterio.
JOSEPH CONRAD
Se trata de la «Inglaterra profunda» a través de la cual viaja Hudson, y desde esas profundidades surgen espectros, ancestros, apariciones, recuerdos de violencias y episodios de belleza sobrenatural.
ROBERT MACFARLANE
A pie porInglaterra
WILLIAMH. HUDSON
A pie porInglaterra
WILLIAMH. HUDSON
INTRODUCCIÓN DE ROBERT MACFARLANE
TRADUCCIÓN DE
PILAR RUBIO REMIRO Y GUSTAU MUÑOZ VEIGA
Colección Solvitur Ambulando | N°10
Esta obra ha recibido una ayuda a la edicióndel Ministerio de Cultura y Deporte:
A pie porInglaterra
WILLIAMH. HUDSON
Título original: A foot in England, 1909Título de esta edición: A pie por Inglaterra•
Primera edición en la línea del horizonte ediciones, noviembre de 2020© de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES, 2019www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© de la introducción: Robert Macfarlane
© de la traducción: Pilar Rubio Remiro y Gustau Muñoz Veiga
© de la maquetación y el diseño gráfico: Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
Detalle imagen de cubierta: © Oziel Gómez
ISBN ePub: 978-84-17594-46-6 | IBIC: WTL, 1DB
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
WILLIAM HENRY HUDSONEscritor y naturalista(1841-1922)
ÍNDICE
PREFACIOPor Robert Macfarlane
LAS GUÍAS TURÍSTICAS. UNA INTRODUCCIÓN
AL VOLVER
A PIE Y EN BICICLETA
BUSCANDO UN REFUGIO
VIENTO, OLAS Y ESPÍRITU
SWALLOWFIELD
LA CALLEVA ROMANA
UN FRÍO DÍA EN SILCHESTER
PASEOS RURALES
EL ÚLTIMO DE SU APELLIDO
SALISBURY Y SUS PALOMAS
LA COLINA DE WHITESHEET
UNA NUEVA VISITA A BATH Y WELLS
EL REGRESO DEL NATIVO
DÍAS DE VERANO A ORILLAS DEL OTTER
ELOGIO DE LA VACA
UN VIEJO CAMINO QUE NO LLEVA A NINGUNA PARTE
BRANSCOMBE
ABBOTSBURY
RETORNO A SALISBURY
STONEHENGE
EL PUEBLO Y LAS PIEDRAS
SIGUIENDO EL CURSO DE UN RÍO
MI AMIGO JACK
PREFACIO
¿Qué tipo de libro es A pie por Inglaterra? ¿Un manual geográfico? Ciertamente no. ¿Una guía? No. ¿Un hombre de otro tiempo que atraviesa el pasado inglés? Nada más lejos. ¿Una serie de tranquilos paseos, de vagabundeos hechos con ociosidad? Sí, pero no solo. ¿Un manifiesto sobre el caminar como una forma de ver el mundo? Puede. Incluso el propio Hudson no sabe cómo describirlo: lo mejor que podemos extraer del prefacio es un relato de las «cientos de pequeñas aventuras que nos sucedieron durante esos paseos, cuando caminábamos día tras día, sin mapa o guía». Esa modesta paráfrasis está a punto de comenzar, pero aún no capta lo que distingue este libro de muchos de los diarios de viajes de recorridos a pie publicados en la Inglaterra de principios del siglo XX.
Tres cosas lo explican. La agudeza de la mirada de Hudson —criado en las pampas de América del Sur, fue un naturalista autodidacta de gran experiencia—. La agudeza de su prosa —como novelista, ensayista y escritor de memorias, él es, junto con Richard Jefferies y Edward Thomas, uno de los mejores escritores naturalistas ingleses de finales del siglo XIX y principios del XX—. Y, por encima de todo, está la inquietud del paisaje inglés que evoca, porque se trata de la «Inglaterra profunda» a través de la cual viaja Hudson, y desde esas profundidades surgen espectros, ancestros, apariciones, recuerdos de violencias y episodios de belleza sobrenatural. Te encontrarás con estos momentos a medida que leas, pero considérate advertido de antemano: lo que comienza, bucólicamente, como el vagabundeo de un campesino por los condados del sur se ve rápidamente superado por lo místico-siniestro, por el éxtasis visionario y el misterioso viaje en el tiempo. Hudson sabe que se mueve sobre un viejo país, cuya superficie es inestable y propensa al colapso. Se aventura no en la nostalgia, sino en algo mucho más volátil y alarmante.
Este es el hondo naturalismo inglés que se aviva repetidamente en la literatura infantil, en libros como The Box of Delights de John Masefield, The Wolves of Willoughby Chase de Joan Aiken, The Dark Is Rising de Susan Cooper e, incluso, The Midwich Cuckoos de John Wyndham —en el que un tranquilo pueblo inglés se convierte en el criadero de una especie alienígena que crea niños con ojos dorados y poderes psíquicos—. Al igual que estos escritores, Hudson está interesado en la impostura que surge cuando lo que él llama «el mismo paisaje verde y familiar» de Inglaterra, el «mismo viejo país de siempre», de repente muestra «una diferencia».
Hudson viaja en busca de estas «diferencias». Caminar es su método: vaga durante semanas, meses, estaciones; se mueve «de acá para allá», dejando que el paisaje lo guíe. Sigue las señales del terreno: sigue antiguas carreteras y caminos, riachuelos, ríos —el río Exe «lo guía» como «una hermosa serpiente plateada»—, dejándose llevar por el instinto, esperando contingencias y sucesos reveladores. De esta manera, llega a lugares y paisajes donde, según él, podrías transportarte al pasado «quinientos años atrás». Una especie de psicogeografía pastoral, con Hudson como zahorí, de lugares de energía, encontrados por casualidad, a la espera de lo que él denomina el «encanto de lo desconocido» que hace temblar sus varillas —y deberíamos escuchar «encanto» no como sinónimo de lo pintoresco, sino como un viejo juego de magia entre los poderes de la luz y la oscuridad—.
Así, en «Al volver», cuando Hudson entra en la iglesia de una aldea en algún lugar del West Country, el vicario que encuentra y que le habla de sapos y reptiles no es un anglicano resplandeciente con cara de perro, sino un hombre cuyos ojos tienen una «extraña luz» y «mirada ascética». En la costa de Norfolk se topa con los veraneantes que le parecen «un rebaño de blancas y hermosas vacas grandes», con «grandes ojos azules», pero siniestras en su quietud. En otro momento ve a aldeanos silenciosos que se asemejan a cuerpos enterrados «en la Edad de Bronce» que ahora «habían salido de sus tumbas vistiendo ropa moderna». En el encuentro más perturbador y poco racionalizado del libro, al seguir un viejo camino encuentra una «casita de campo». Sediento, llama a la puerta de la granja con la esperanza de mendigar un vaso de leche, y se encuentra con una mujer joven «de rostro incoloro», a quien le resulta incómoda la presencia de Hudson, y se muestra claramente deseosa de que se vaya lo antes posible. El encuentro «enfría» la sangre de Hudson y hace que «el calor y el aire libre» le parecieran «muy agradables» —afortunadamente, poco después es restituido por un estimulante encuentro con dos mujeres de Devon—.
En A pie por Inglaterra a menudo a Hudson la gente le perturba, pero la naturaleza siempre le tranquiliza; a veces lo transfigura de tal manera que se convierte en un «espíritu ardiente» y luminoso, y su materia física apenas un disfraz, una sombra, un engaño. El libro en parte registra la búsqueda de un hombre, naturalmente solitario, para encontrar consuelo y compañía en lugares salvajes a pequeña escala. Un tramo de brezo o un fragmento de bosque le ofrecen oasis y refugio. El campo abierto le devuelve «el sentimiento de libertad perdida» y al océano las moribundas almas, reflexiona en uno de los primeros capítulos. Esta es la naturaleza como terapia y, como tal, una preocupación habitual en el escritor de viajes inglés. Sin embargo, mucho más radicales son los momentos en que Hudson se describe a sí mismo abrumado por un misticismo neoplatónico, en el que el mundo natural y el cuerpo humano permanecen solo como juegos de sombras para un «alma universal».
El misticismo de la naturaleza se abre paso a través de la escritura ficcional de Hudson, como ocurre, obviamente, en su novela Mansiones verdes. A Hudson le obsesionaba el verdor como una afinidad tanto por la vitalidad (una versión de las viriditas de Hildegard von Bingen) como por la energía natural. De hecho, a veces lo imagino, con su exuberante barba, su poderosa clorofila, su infancia salvaje en las pampas, como un naturalista eduardiano caminando por la tierra, expresándose como las hojas, siempre a punto de reencarnarse en planta o criatura silvestre.
La escena de transmigración más notable del libro ocurre en la costa del Mar del Norte. Hudson se encuentra en East Anglia en un día caluroso y tranquilo con marea baja. Observa las gaviotas argénteas en las doradas y extensas arenas. De repente aparece una suave bruma marina azulada, que hace que el cielo, el agua y la tierra se mezclen y fundan, produciendo un «nuevo paisaje». La neblina también difumina a las gaviotas hasta que dejan de parecer aves familiares, sino «doblemente grandes y de una blancura deslumbrante y sin forma definida». Por un momento las gaviotas, le parecen a Hudson aves fantasmales «no eran pájaros sino espíritus, seres que existían o pasaban por este mundo», presencias que la bruma hace brevemente visibles. Después se imagina que él mismo también se desmaterializa «sobre la arena brillante», con el mar luminoso a un lado, como si alguien le hubiera mirado desde la distancia, y le hubiese visto como un ser blanco resplandeciente y sin forma junto al mar, o tal vez como una sombra alada flotando en la bruma. Solo era necesario extender los brazos para flotar. Ese fue el efecto en su mente: el mundo natural se transformó en sobrenatural.
«Sombras pálidas de formas aladas apenas visibles en la bruma»: Hudson siempre fue un hombre pájaro, soñando con sobrevolar sus propios libros, pues pájaros reales se congregan en ellos.
En A pie por Inglaterra, llama a las aves «gente emplumada» porque para él son amigas, y también inspiradoras, en las promesas que transmiten de elevación y revelación. Una de las muchas razones por las que A pie por Inglaterra se convierte en una lectura tan convincente es el sentido de la volatilidad de Hudson como realidad y pensamiento. Al leerlo, sientes que en cualquier momento podrías mutar, cambiar de especie y despegar en forma de pájaro, o incluso evaporarte en una hermosa atmósfera neblinosa.
Mayo de 2010
A PIE PORINGLATERRA
WILLIAM H. HUDSON
LAS GUÍAS TURÍSTICAS.UNA INTRODUCCIÓN
Hay tantas guías turísticas que es probable que tengamos muchas más que cualquier otro país; posiblemente muchas más que en el resto del universo. Cada condado tiene su pequeña librería con las relativas a sus ciudades, iglesias, abadías, castillos, ríos, montañas y hasta del condado en general. Las hay de todos los precios y tamaños; desde pequeños formatos en papel por un penique, al compacto octavo encuadernado en tela con un precio entre ocho y doce chelines, sin olvidar la voluminosa historia del condado que es fuente de la que se nutren todas las demás. Junto a todo ello también hay guías que contienen todo lo que hay que saber, pero no parecen elaboradas para el lector común, porque semejantes formatos cabrían bien en el bolsillo de alguno de los gigantes que Gulliver encontró en el país de Brobdingnag. Lo bueno es que nunca parecen desactualizadas sin importar la fecha de su edición o su precio. Cuando cada año aparece un nuevo trabajo (y son docenas anualmente), se dice que se han vendido cinco mil copias, pero no logran retirar de circulación a ediciones antiguas, no reemplazan nada. Si alguien tiene el capricho de hacerse con una nueva guía actualizada sobre algún lugar, y decide deshacerse de la anterior (algo raro), otro más pobre se la llevará, guardará el ejemplar como un tesoro y la pasará a otra persona. Las ediciones de 1860, 1950 y 1940, incluso anteriores, aún no son apreciadas, no solo como recuerdos, sino para estudio o referencia. Cualquiera puede comprobarlo haciendo la ronda por una docena de librerías de segunda mano en su propio barrio de Londres. Encontrará toneladas de basura literaria, cosas buenas, viejas y nuevas, pero muy pocas guías; en algunos casos ni una. Si se anima a preguntarle al librero por una guía de Derbyshire fechada en 1854 —vieja y gastada—, pongamos por caso, y le ofrece cuatro o cinco chelines, el precio de un Georges Crabbe en ocho volúmenes o el de la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano de Edward Gibbon encuadernado en cuero en seis volúmenes, hable con ese hombre y con otros once. Todos le dirán que siempre hay oferta de guías, aunque haya más demanda que oferta. Es un hecho que la mayoría de los libros de este tipo publicados durante el último medio siglo —en conjunto muchos millones de copias— todavía quedan en existencias y son tesoros muy preciados.
No merece discutirlo. Somos un pueblo de viajeros con mente curiosa y, naturalmente, deseamos saber todo lo que hay que saber, sobre cada lugar que visitamos. Puesto que nuestro tiempo es, por lo general, muy limitado, queremos tener todo: historia, antigüedades, lugares de interés, etc., condensado en un solo ejemplar. El librito cumple bien su propósito, pero no lo tiramos tras su uso como haríamos con un periódico o una revista. Por muy barato o malo que sea su aspecto, se conserva para otra oportunidad, ya que puede auxiliar a la memoria hasta que su dueño se retire del planeta (aunque no sus posesiones), o hasta que el oficial de justicia embargue sus posesiones mientras que el subastador disponga sus lotes de guías junto con otros libros.
Por todo ello vemos que las guías son importantes, y que poco o nada hay de malo en ellas, ya que incluso las peores nos brindan alguna orientación y nos permiten volver a visitar mentalmente lugares muy distantes. Podríamos decir que no hay guías malas, y que las que son buenas, en un amplio sentido, están más allá de los elogios. Un sentimiento reverencial, casi religioso se conecta en nuestras mentes al mencionar el nombre de Murray. Sin embargo, es posible hacer un uso ilícito de estas publicaciones, y al hacerlo perder la finura de muchos placeres. El hecho mismo de que estos libros sean guías valiosas y que fácilmente adquiramos el hábito de llevarlas con nosotros y consultarlas a intervalos frecuentes, se interpone entre nosotros como espectadores y el disfrute más exquisito e inusual que se puede experimentar ante la novedad. Quien visita un nuevo lugar por algún objetivo en particular, se informa de todo lo que el libro le puede brindar. Ese conocimiento le puede ser útil y el placer se convierte en objetivo secundario. Pero si el placer es el objetivo primordial solo podrá experimentarlo con intensidad quien viaja sin ninguna guía y descubre por sí mismo lo que Füller llamó lo «observable». Puesto que no habrá imágenes mentales formadas previamente, la consecuencia es que no podrá decepcionarse con lo que encuentre. En cambio, cuando se le permite a la mente detenerse de antemano en un paisaje, por hermoso o grandioso que sea el elemento sorpresa, la admiración es débil. Se reduce el deleite.
Mi propio plan, el que puedo recomendar solo a aquellos que salen por placer, que valoran la felicidad por encima del conocimiento inútil (o de otro modo útil), ante esas escenas que viven y resplandecerán en la memoria por encima de los álbumes y colecciones de fotografías, es que es mejor no mirar la guía hasta que haya sido explorado y dejado atrás el lugar del que trata.
A la gente práctica, para quien esto puede sonar como una idea nueva y que evite perder el tiempo en experimentos, sin duda le gustará escuchar cómo funciona el plan. Dirá que, ciertamente, lo que se busca es que la felicidad se libere de divagaciones, pero está claro que sin la guía en su bolsillo podría perderse muchas cosas interesantes. ¿Sería compensación suficiente el mayor grado de placer experimentado por los demás? Debo decir que la ganancia sería superior a la pérdida. El vivo interés y placer en algunas cosas, es preferible a ese sentimiento más tenue y difuso experimentado en el otro caso. De nuevo, debemos tener en cuenta el valor que le damos a las imágenes mentales que reunimos en nuestro caminar, porque sabemos que solo cuando un paisaje se ve emocionalmente, es cuando nos sacude placenteramente y se convierte en una posesión eterna en la mente. En otras palabras, registra una imagen que cuando se evoca con el ojo interior, es capaz de reproducir después ese deleite original.
La mayor felicidad me la brinda recordar esos paisajes de imágenes vívidas y duraderas y encuentro que la mayoría de ellas fueron escenas u objetos descubiertos por casualidad, de los que no había oído hablar o, lo contrario, paisajes sobre los que había escuchado hablar y olvidado, o que no esperaba ver. Fueron sorpresa y en el ejemplo siguiente se podrá ver la diferencia de experimentar o no esa sensación.
En el transcurso de una caminata a pie por una región remota, llegué a un antiguo pueblo ubicado en una depresión en medio de altas masas de bosques. Bosques de roble con follaje primaveral, y contra ese vívido verde pude ver los tejados a varias aguas y las esbeltas chimeneas de sus casas de madera de un rojo brillante y marrón cálido bajo el sol radiante. Una escena de rara belleza que, sin embargo, no me produjo un estremecimiento de placer. Nunca, en realidad, había contemplado una escena tan encantadora y, por primera vez, tan impasible. No me parecía una imagen nueva sino otra vieja y familiar, con tantas asociaciones infames que le quitaban todo el encanto.
La razón de este desengaño tuvo que ver con el efecto que el impacto del ferrocarril había tenido sobre este lugar tan romántico. Durante mucho tiempo, enormes fotografías del pueblo y sus pintorescas construcciones, me contemplaban en cada estación y en cada vagón de esa línea. La fotografía degrada la mayoría de las cosas, especialmente al aire libre, y en este caso, no solamente la pobre representación hacía que la escena fuera demasiado familiar, sino que parte del deterioro en las imágenes publicitarias parecía adherirse a la escena misma. Sin embargo, incluso aquí, tras pasar algunos días sin el más mínimo placer, y tras vanos intentos de deshacerme de estas vulgares imágenes, iba a experimentar una de las sorpresas y placeres más dulces de mi vida.
La iglesia de este pueblo es uno de sus principales atractivos. Es una construcción antigua y señorial y su torre perpendicular, de alrededor de treinta metros de alto, es una de las más nobles de Inglaterra. Tiene un magnífico repique de campanas que sonaba un domingo por la tarde llenando e inundando ese hueco en las colinas, pareciendo hacer temblar las casas, los árboles, y la misma tierra con la gloriosa tormenta de su sonido. Al pasar junto a la iglesia, seguí el arroyo que atraviesa la ciudad y sale por una hendidura entre las colinas hasta un estrecho valle pantanoso, al otro lado del cual se precipitan empinados oteros recubiertos de arriba abajo por bosques de robles. Mientras caminaba por la hendidura continuó el clamor de las campanas, y fue como si una poderosa corriente me atravesara fluyendo, pero cuando salí, el sonido desde atrás cesó de repente y de pronto se situó de frente, desde las colinas. Un sonido, pero no el mismo, no un simple eco y, sin embargo, era una resonancia, la más maravillosa que jamás hubiera escuchado. Ahora, esa gran tempestad de ruido musical, compuesta por multitud de notas vibrantes, superponiéndose, mezclándose y chocando entre sí, parecían al mismo tiempo una y muchas: esa tempestad desde la torre que misteriosamente había dejado de ser audible regresaba en trazos o notas bien distintas y separadas, multiplicadas. El sonido, el eco, se distribuía sobre la faz de la empinada colina que tenía enfrente. Cambió de naturaleza y fue como si cada uno de esos miles de robles alojara un repique de campanas en su interior, como si fuera una lluvia espiritual que cayera desde los árboles inundando el valle. Mientras la escuchaba me pareció que nunca había oído algo tan hermoso; no solo yo, nadie en este mundo, ni siquiera el monje de Eynsham1 en la visión que tuvo cuando escuchó las campanas de Pascua en la noche de Sábado Santo y describió su sonido como «timbre» de maravillosa dulzura, como si todas las campanas del mundo, o lo que sea que suene, lo hiciera todo junto y al mismo tiempo.
Aquí lo había descubierto y me había convertido en el poseedor de algo con valor incalculable, pues en ese momento de sorpresa y deleite, el hermoso y misterioso sonido, con la totalidad de la escena, había compuesto una impresión que duraría más que todas las recibidas en ese lugar, donde las había presenciado con lánguido interés. Si no hubiera sido por completo una sorpresa, la emoción experimentada y la imagen mental resultante no habrían sido tan vivaces. Tal como están las cosas puedo detenerme mentalmente en ese valle cuando lo desee, ver esa colina arbolada frente a mí y escuchar esa música sobrenatural.
Naturalmente, tras abandonar el lugar, a la primera oportunidad que tuve, consulté una guía de la región ¡tan solo para descubrir que no dedicaba ni una palabra a esos maravillosos sonidos ilusorios! Los autores de las guías no habían hecho bien su trabajo ya que es un gran placer descubrir si otros hubieron podido tener una experiencia similar, o cómo se sintieron afectados, o cómo lo describieron.
De los muchos otros incidentes de este tipo, relataré en este capítulo solo uno más que tiene un interés histórico o de leyenda. Con un compañero de mis paseos, me había alojado en una aldea del sur de Inglaterra, una zona totalmente nueva para nosotros. Llegamos un sábado, y la mañana siguiente tras el desayuno salimos a dar un largo paseo. Al doblar en el primer sendero que atravesaba los campos al salir de la aldea, llegamos a un bosque de robles, abierto, salvaje y muy solitario. Tras caminar media hora entre los venerables robles y la maleza no vimos ninguna señal de vida humana y no escuchamos nada más que los pájaros del bosque. Por primera vez en esa estación escuchamos y después vimos al cuco, aunque era el 4 de abril. Esa primavera el cuco había aparecido temprano y algunos ya lo habían escuchado desde mediados de marzo. Por fin, alrededor de las diez y media, vimos a varias personas, en una especie de procesión rezagada, caminando por un sendero que cruzaba el nuestro en ángulo recto y la encabezaba un corpulento anciano vestido con ropajes negros, polainas marrones, y llevaba un gran libro en sus manos. Uno de los integrantes de la procesión con el que hablamos nos dijo que venían de una aldea en las lindes del bosque a un kilómetro y medio de distancia, y que se dirigían hacia la iglesia. Decidimos seguirlos, pensando que la iglesia estaba en alguna aldea vecina. Para nuestra sorpresa descubrimos que se encontraba en el bosque, sin ningún otro edificio a la vista. Una pequeña iglesia de aspecto antiguo levantada sobre un montículo elevado, rodeado de una zanja poco profunda, cubierta de pasto, al borde de un arroyo pantanoso. La gente entró y se sentó mientras nosotros permanecimos de pie junto a la puerta. En un momento dado el sacerdote salió de la sacristía y, agarrando una cuerda vigorosamente, tiró de ella durante cinco minutos, tras lo cual nos mostró dónde sentarnos y comenzó el servicio. Todo era muy agradable. La puerta abierta al bosque iluminado por el sol, el pequeño patio verde de la iglesia y un reyezuelo, el primero que pude escuchar, cantando sus delicados acordes a intervalos.
Terminado el servicio seguimos dando vueltas por el bosque una hora más y regresamos al pueblo, que tenía su propia iglesia. Cuando le contamos donde habíamos estado a la dueña del lugar donde nos alojábamos, nos habló de la historia de la pequeña iglesita del bosque. Su origen se remontaba a los tiempos de los normandos cuando todas estas tierras eran propiedad y feudo de uno de los seguidores de Guillermo. Él mismo se construyó su casa o castillo al borde del bosque, donde vivió con su esposa y sus dos hijas, que fueron su principal deleite. Sucedió que un día en que se encontraba ausente, las dos niñas fueron al bosque con su niñera a buscar flores y, al toparse con un jabalí, se dieron la vuelta huyendo y pidiendo ayuda. La bestia salvaje las persiguió y rápidamente las alcanzó atacando a la más pequeña a la que mató mientras la otra lograba escapar. Enterado de la tragedia, volvió el padre al día siguiente y enloquecido de pena, dolor y rabia decidió ir solo y adentrase a pie para buscar a la bestia y no probar comida o bebida hasta matarla. Por lo tanto, deambuló por el bosque día y noche, hasta que al final del día siguiente encontró y despertó al temible animal y, aunque debilitado por su largo ayuno y fatiga, la rabia, o tal vez los poderes que le llegaban como ayuda desde el cielo, vinieron en su ayuda. Estando allí de pie, lanza en mano, esperando que la bestia furiosa lo embistiera, prometió que si la vencía construiría una capilla donde adorar a Dios por los siglos de los siglos en ese mismo lugar. Y allí se levantó, y se mantuvo hasta hoy, con sus puertas abiertas cada domingo para los fieles, salvo una excepción en el siglo XVI durante el tercer año del reinado de Isabel, sin que se volviera a producir ninguna interrupción desde entonces.
Si esta leyenda es cierta, nadie lo puede atestiguar. Sabemos que, sin que exista registro por escrito, el recuerdo de una acción o la tragedia de un personaje sobrevive en las emociones y la imaginación de las gentes de una región durante siglos. Es más, sabemos o suponemos, a través de la leyenda de Flintshire, que algo nos puede llevar de vuelta al pasado y encontrar confirmación en el presente.
Pero, ¿qué dicen de esta historia los libros? Consulté algunos sobre historia local y no se hace mención alguna a la leyenda, por lo que cualquiera puede colegir que el autor jamás la escuchó, o no tuvo el espíritu curioso de Aubrey. Dicen únicamente que es una iglesia muy antigua, sin especificar fechas, y agregan que «fue construida para dar servicio a los habitantes del lugar». Una extraña afirmación ya que el lugar tiene el aspecto de haber sido siempre lo que hoy es, un bosque, y sus habitantes son comadrejas, zorros, arrendajos, grajos y demás. Sin duda que en otros tiempos se incluían lobos, jabalíes, corzos y venados, seres que, como comenta Walt Whitman, «no se preocupan por sus almas».
Sin embargo, no debemos inquietarnos con la duda. Tras tropezar por casualidad con la pequeña iglesia en ese solitario bosque, acepté la historia de su origen como verdadera; sin duda la historia se había transmitido de generación en generación sin cambios a lo largo de todos esos siglos y fue una pena, a la vez que una delicia escucharla, tanto como escuchar las hermosas campanadas multiplicarse infinitamente desde la colina boscosa. Si me propongo algo con este libro, y no es en realidad un propósito, es dejar un mensaje, una lección que mostrar, solo esto: el encanto de lo desconocido, y que el placer infinito de descubrir las cosas por uno mismo es siempre mayor que el de informarnos sobre ellas mediante la lectura. Es como la diferencia entre el sabor de las frutas y los comestibles silvestres que uno mismo recogió con sus propias manos, de los de aquellas preparadas y puestas sobre la mesa por otros. El aspecto siempre variable de la naturaleza, de la tierra, el mar y las nubes, son una perpetua alegría para el artista que espera y los observa, sabiendo que el sol y la atmósfera tienen para él un sin fin de revelaciones que van y vienen y se burlan de sus mayores esfuerzos. Sabe que su voluntad por alcanzarlos es vano, que sus débiles manos y los pigmentos terrenales no pueden reproducir estos efectos o expresar sus sentimientos, pues como dijo Frederic Leighton: «Cada cuadro es un tema desperdiciado». Sin embargo, el placer radica en la alegría de la búsqueda, en el sueño de capturar algo ilusorio, algo misterioso, y expresivamente bello.
AL VOLVER
Al repasar el capítulo anterior noté que había omitido algo, o más bien, que hubiera sido bueno advertir sobre algo a quienes desean revisitar un lugar que les dejó un recuerdo agradable ¡Qué pena! No podrán volver a experimentar la misma sensación, por la simple razón de que la imagen mental de su recuerdo siempre tiende a ser mejor que la realidad. Dejemos que sea la imagen o esa primera impresión nítida la que nos contente. A veces el artista estropea muchas imágenes hermosas cuando no logra sacar lo mejor de un tema; retoca el lienzo con el fin de hacer resaltar algún oculto encanto para que su obra sea un éxito, pero lo que consigue es un fracaso. Entonces, mirando atrás, el resultado de la inevitable desilusión es que la primera imagen mental pierde algo de su frescura original. El hecho mismo de descubrir por nosotros un paisaje encantador hace fijar en nuestra memoria ese lugar increíble. Por ello el encanto que encontramos en él se debe, en cierta medida, a nuestro estado de ánimo en ese momento o a los efectos atmosféricos y de la estación del año, el clima, algún interés personal concreto, o bien es la conjunción de diversas circunstancias favorables lo que hace que no podamos volver a ese lugar del mismo modo y para encontrar esa precisa sensación.
Por este motivo me da miedo volver a visitar lugares donde experimenté el mayor deleite. Por ejemplo, no deseo regresar a esa pequeña aldea entre las colinas que describí en el capítulo anterior; andar un domingo al atardecer por ese angosto desfiladero inundado por la música del campanario de la iglesia; dejar atrás ese sonido increíble y pararme nuevamente a escuchar el eco maravilloso que llega desde las colinas boscosas al otro lado del valle, pero tampoco me importaría volver en busca de esa pequeña y antigua iglesia perdida en el bosque. Ya no sería a principios de abril, con los rayos del sol brillando a través de los viejos robles desnudos, las hojas amarillentas sobre el suelo y el cuco revoloteando antes de tiempo. Ni tampoco volvería a ver esa procesión desordenada de pueblerinos encabezada por un anciano envuelto en una sotana y un gran libro en la mano, ni volvería a escuchar la extraña historia de la iglesia que tanto me gustó.
Haré aquí recuento de otro de los muchos lugares recordados que no volveré a visitar de igual modo, ni siquiera a considerar si para hacerlo tuviese que desviarme varias millas de mi camino.
Era un territorio abierto y verde al oeste de Inglaterra, muy al oeste, aunque sobre la ribera este del Tamar, en un hermoso lugar alejado del trazado de los ferrocarriles y las grandes ciudades. El camino por el que iba (en esta ocasión en bicicleta) serpenteaba al pie de un grupo de redondas colinas a mi derecha, mientras que a mi izquierda se abría un valle verde con un fondo de colinas bajas. El valle tenía un arroyo fangoso con márgenes sedientos y grupos de alisos y sauces. Era el final de un caluroso día de verano; el sol se escondía como un gran globo de fuego carmesí en un cielo cristalino. Mientras iba en dirección este me vi obligado a desmontar y pararme a observar la escena. Una vez que el inmenso disco rojo se hundió tras el tapiz verde, retomé mi camino, pero ahora más lentamente, y luego más lentamente aún, para disfrutar mejor del delicioso frescor que provenía del valle húmedo y la belleza del atardecer en ese lugar solitario que nunca había visto antes. No había necesidad de apresurarse, tenía solo tres o cuatro millas por delante para llegar al pueblo donde pretendía pasar la noche. Poco a poco el sinuoso camino me acercaba al arroyo, al punto donde este se ensanchaba hasta convertirse en un gran estanque. Al otro lado asomaba una pequeña aldea rural con su iglesia, dos o tres granjas con sus graneros y dependencias y algunas cabañas de piedra con techo de paja. Pero la iglesia era lo principal. Un edificio noble con una fina torre y, por su tamaño y belleza, concluí que era una iglesia antigua que se remontaba a la época en que en muchas zonas de Inglaterra existía una verdadera pasión por este tipo de construcciones, aún en las tierras más remotas y despobladas. En realidad, estaba equivocado al verlo en la distancia desde el otro lado del valle y con la puesta de sol.
Nunca pensé que podría estar contemplando un pueblo tan encantador en esta parte de Inglaterra, con sus pintorescas casitas sombreadas por viejos robles y olmos y la gran iglesia de majestuosa torre ensombrecida por el luminoso sol. Desmonté nuevamente y me quedé un rato admirando la escena, deseando poder hacer de ese lugar mi hogar por el resto de mi vida, pero consciente a la vez, de que en ello influía mi estado de ánimo, la propia estación del año, y esa hora mágica que hacía ver todo tan encantador. Luego apareció un joven, la primera figura humana que se me presentó a la vista, montado en un gran carro de caballos, y guiando a un segundo caballo por el cabestro. Llegó hasta el estanque para bañar las patas de los animales y darles de beber. Era un muchacho joven de aspecto robusto y rostro bronceado, con ropa de labor de color tierra y una pequeña gorra que cubría su redonda cabeza. Probablemente se creía apuesto ya que mientras sus caballos bebían, él se recostó sobre su ancha espalda desnuda y se inclinó para contemplar el reflejo de su imagen en el agua clara. Al mismo tiempo, una anciana salió de una casita cercana y comenzó a hablarle en su dialecto del oeste con tono agudo y voz quebrada. Su cháchara era el único sonido en la aldea. Todo estaba tan silencioso que parecía que el resto de los habitantes debían estar en la cama y dormidos. Cuando acabó la conversación, el joven se alejó chapoteando en su caballo y la anciana regresó a su casa. Yo me quedé en medio de la soledad.
Me quedé; no podía irme. No tenía forma de regresar a esa dulce aldea durante el crepúsculo.
Se me ocurrió en ese momento que no podría pasar ahí el resto de mi vida; no podría, en realidad, atarme a ningún lugar sin sacrificar otras ventajas que poseía, como la posibilidad de ver otros hermosos lugares y experimentar otras dulces y nuevas sorpresas. Mientras pensaba que hubiese tenido que llegar más pronto a ese lugar con el fin de disponer del tiempo necesario para conseguir la llave de la iglesia y echar un vistazo al interior, escuché de pronto una voz aguda y vi a un muchacho corriendo por el prado del cementerio cercano a la iglesia. Un segundo muchacho lo seguía, luego otro, después otros más, y aprecié que todos entraban a la iglesia por una puerta lateral. Eran los chicos del coro que llegaban para ensayar. La iglesia estaba abierta y, aunque era tarde, vi que podía entrar y quedarme al menos media hora antes del anochecer. El arroyo fluía bajo un puente de piedra sobre el vado, lo atravesé y seguí camino hacia la iglesia, si bien antes de entrar descubrí que había un órgano de extraordinaria potencia y que alguien lo estaba ejecutando con verdadera pasión. En el interior el ruido era tremendo pues el órgano producía un sonido tan ensordecedor como jamás había escuchado. Mucho más que el del Albert Hall o el Palacio de Cristal, pero aún más increíble fue lo que vieron mis ojos. Los muchachos, nueve o diez, robustos, de redondas y bronceadas caras, jugaban el más convulso juego que se hubiera visto dentro de una iglesia. Algunos estaban enzarzados en una especie de lucha voladora, persiguiéndose alocadamente a un lado y a otro de los pasillos, sobre los bancos. Cuando uno atrapaba a otro, lo sujetaba firmemente y así comenzaba la pelea hasta que uno caía y recibía un solemne puñetazo. Los que no peleaban, bailaban al compás de la música. Se divertían a lo grande: gritaban y reían de tal modo que se fundían con la música del órgano que llenaba el lugar y hacía temblar el edificio. Los muchachos no advirtieron mi presencia y al ver que había un magnífico vitral en el ala oeste, me acerqué a contemplarlo y permanecí allí durante largo rato ajeno a lo que estaba pasando al otro extremo de la iglesia. Admiré su colorido y traté de adivinar qué representaba. En su centro, iluminado por rayos de luz, que producían un resplandor maravilloso, se apreciaba la figura de una santa, una joven con túnica azul y el abundante cabello de color rojo dorado como una aureola alrededor de su cabeza. Su rostro tenía una expresión dulce y plácida y sus ojos, de un puro azul «nomeolvides», me miraban directamente a los ojos. Mientras estaba allí, la música y el ruido cesaron y siguió un profundo silencio: ni una risita, ni un susurro de aquellos escandalosos y bárbaros jóvenes, ni el sonido del organista o de alguien que les hablara. En ese momento me di cuenta de que había una persona casi parada, cerca de mí y al girar bruscamente encontré a un sacerdote a mi lado. Era el vicario, la persona que había estado tocando el órgano, un hombre menudo con un rostro hermoso, pálido, ascético, bien afeitado, de ojos muy oscuros, que más que a un inglés, se parecía a un monje o a un cura italiano. Pero, aunque rígidamente eclesiástica era su apariencia y vestir, había algo curioso en él, una mirada sutil que no era fácil de entender. Había una luz en sus ojos oscuros que me recordaba a una llama vista a través de un vidrio ahumado o un fino velo negro y un ligero movimiento inquieto en la comisura de sus labios, como si una sonrisa estuviese a punto de estallar, aunque nunca lo hizo conservando la gravedad de su expresión, si bien dijo cosas que habrían ido muy bien combinadas con una sonrisa.
—Veo —dijo, y su penetrante voz musical tenía, al igual que sus ojos y su boca, una expresión de misterio—, que está admirando nuestro hermoso vitral, especialmente la figura central. Es bastante nuevo, en realidad, todo es nuevo aquí; la iglesia en sí fue construida hace pocos años. Este vitral es su mayor tesoro, fue ejecutado por un buen artista que también hizo los vitrales más admirados en los últimos tiempos. La figura central se supone que es un retrato de nuestra generosa patrona. ¿Ha oído hablar de Lady Y?
—¡Qué! —exclamé—. Lady Y, ¡esa graciosa anciana!
—No, de mediana edad —me corrigió—, un poco antipática y tal vez algo burlona.
—Muy bien, de mediana edad si usted lo prefiere, no la conozco personalmente. Uno escucha cosas sobre ella, pero no sabía que era de por aquí.
—Es la dueña de gran parte de esta parroquia y ha hecho tanto por nosotros que bien podríamos ser indulgentes con ella y su deseo de que los futuros habitantes de este lugar no la recuerden como a una anciana no sobresaliente por sus buenas obras, sino graciosa, como usted bien dijo.
Era maravillosamente sincero, pensé. Pero, ¿qué extraordinarios beneficios les habría otorgado —me pregunté—, para que consideraran que esta imagen de una joven hermosa era su retrato?
—Porque —dijo—, la iglesia no se hubiese construido de no haber sido por ella. Me sorprendió la suma que ofreció para demoler la vieja iglesia y construir otra en el mismo lugar.
—Sabe —le contesté—, no puedo evitar decirle algo que no le va a gustar. Es una iglesia magnífica, sin duda, pero siempre me molesta escuchar un caso como este, en el que una iglesia antigua se destruye y se construye en su lugar una nueva, grandiosa para honor y gloria de algún parvenu rico, con o sin título.
—No me afecta en lo más mínimo —contestó, con ese cambio que surgía de tanto en tanto en sus ojos, como una llama que brilla tras una pantalla—. Estoy de acuerdo con cada una de sus palabras, hasta la iglesia más humilde sobre la tierra debería ser apreciada si eso nos mantiene unidos. Pero desafortunadamente la nuestra tuvo que demolerse. Era muy vieja y estaba muy perjudicada. El piso estaba a dos metros por debajo del nivel del suelo que la rodeaba y era peligrosamente húmeda. Había sido examinada una y otra vez por expertos durante cuarenta o cincuenta años y desde el principio la declararon un caso perdido, por eso nunca fue restaurada. Hasta su demolición, el interior era similar a muchas otras iglesias rurales de hace un siglo, con viejos bancos negros, roídos por los gusanos, en cuyo recinto los creyentes se encerraban como si fuese su casa o su castillo. En ella fuimos perseguidos por los sapos. Usted se sonríe, pero créame que no fue divertido descubrir, en mi primer año como vicario, que los sapos iban a ser habituales en una iglesia. Suena extraño y divertido, sin duda, pero era costumbre que las damas y la buena gente de la comunidad que apreciaba estas criaturas les trajeran provisiones semanales en sus cestas: pedazos de carne, huevos hervidos picados, gusanos y cualquier cosa que se les ocurriese. Los sapos, supongo, sabían cuando era domingo porque era el día del banquete y salían de sus agujeros, bajo el suelo de los bancos, para recibir sus raciones y caricias. Los sapos me irritaban con consecuencias bastante desagradables. Prediqué de tal forma contra ellos que a mis feligreses no les gustó o no lo entendieron de forma correcta, en particular cuando tomé como tema nuestro deber para con los animales inferiores, incluidos los reptiles.
—Batracios —repliqué—, haciéndome eco, lo mejor que pude, del tono que el sacerdote había usado conmigo.
—Muy bien, batracios. No soy naturalista. Pero la impresión creada en sus mentes me mostraba más bien como una persona rara en el púlpito. Cuando llegó el momento de demoler la vieja iglesia se les ordenó a los guardianes de los sapos que se los llevaran como mascotas, cosa que hicieron con considerable renuencia. Lo que pasó con ellos no lo sé y nunca pregunté. Solía hacer una cuidadosa inspección del suelo para asegurarme que estas criaturas no volvieran a instalarse en el edificio nuevo, y estoy muy feliz al pensar que la iglesia nueva no se adapta a sus hábitos. Los suelos están muy bien cementados, secos y limpios.
Cuando terminó su historia me invitó a visitar la casa parroquial para tomar un refresco.
—Me atrevo a pensar que está sediento —dijo.
Pero se estaba haciendo tarde. Ya casi había oscurecido en la iglesia, aunque la figura de la santa de cabellos dorados aún brillaba en el vitral y nos miraba con sus ojos azules.
—No debo ocupar más su tiempo —agregué—. Están sus muchachos esperando pacientemente para empezar el oficio, ¡qué compañeros tan tranquilos!
—Si, es verdad —respondió apenas amargamente, con un repentino gesto de cansancio en su voz y ni rastro de lo que había visto antes en su semblante: esa luz que brillaba e iluminaba su mirada y el pequeño juego de las comisuras de su boca como hoyuelos en la superficie de un estanque.
Dejé a ese sacerdote austero sin nada que sugiriese lo caprichoso o grotesco de su frío rostro ascético. Al cruzar de nuevo el puente permanecí un rato y contemplé una vez más la noble torre de la iglesia que se erguía oscura contra el cielo despejado de color ámbar y me dije: «¡Este es uno de los más raros incidentes de mi vida! No es que haya visto u oído algo maravilloso, es solo un insignificante pueblo, uno de los miles que hay sobre la tierra; una enorme y nueva iglesia en la que alguien andaba tocando el órgano como loco, un grupo de rebeldes monaguillos, un hermoso vitral y, finalmente, una linda charla con el vicario». Pero era otra cosa, el sentimiento de algo extraño en mi mente, algo diferente a otros lugares, personas o experiencias. La sensación era como la del lector que se queda absorto con la novela de The Old Country