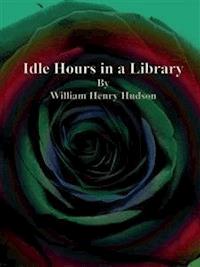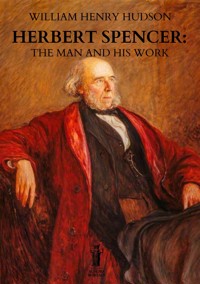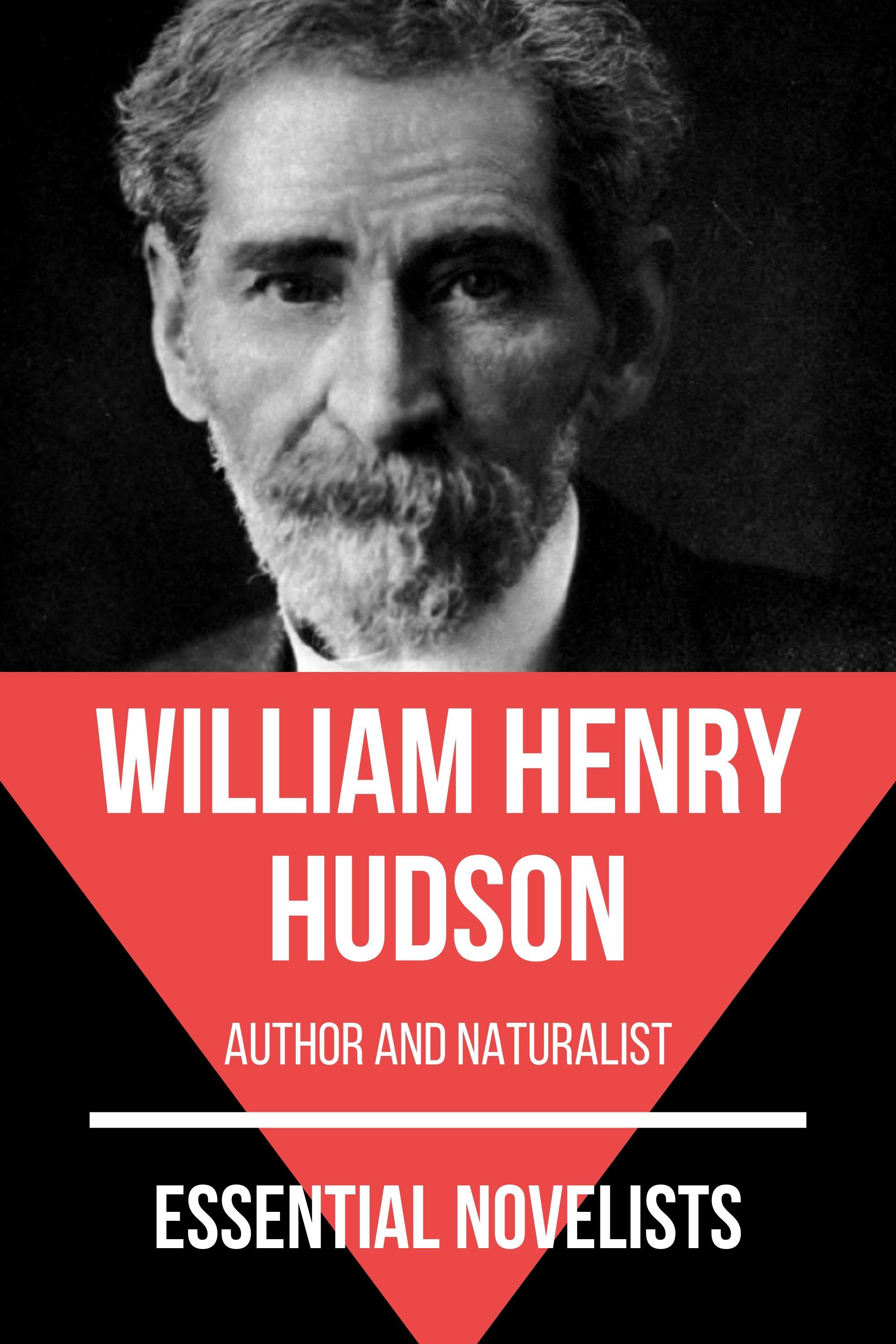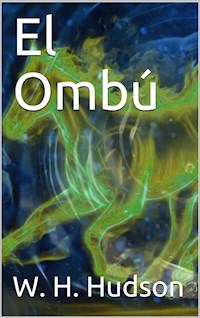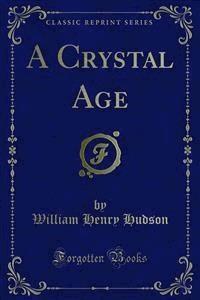Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Solvitur Ambulando. Clásicos
- Sprache: Spanisch
Días de ocio en la Patagonia narra la estancia feliz de este exquisito autor en tierras patagónicas. En 1871 Hudson se adentra en la provincia de Río Negro donde permanece varios meses. Su viaje se convierte en una excusa para reflexionar sobre la experiencia de la contemplación como vía para explorar las regiones sensibles del alma. A medio camino entre el relato de viajes, el ensayo y el diario de un naturalista, este relato es un testimonio único sobre la vida de los colonos y gauchos a finales del XIX, así como de la paulatina desaparición de las poblaciones indígenas. Pero no fue esto lo que atrajo al escritor a estas remotas tierras del sur argentino, sino su pasión por la ornitología. De allí las minuciosas descripciones de fauna y aves que aparecen en el libro: su canto, sus costumbres, su aleteo… son tan vívidos que la música de trigueros, ruiseñores patagónicos, pinzones y petirrojos arropan la lectura como en una sinfonía de Messiaen. Un clásico de la literatura naturalista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Días de ocio en la Patagonia
WILLIAM H. HUDSON
PRÓLOGO DE PILAR RUBIO REMIRO
COLECCIÓN SOLVITUR AMBULANDO | n°3
Días de ocio en la Patagonia
WILLIAM H. HUDSON
Título original:Idle Days in Patagonia
Primera edición: 1893
Título de esta edición: Días de ocio en la PatagoniaAutor: William H. Hudson
Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE ediciones, 2015 © de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES, 2015www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© del texto: William Henry Hudson
© del prólogo: Pilar Rubio Remiro
© de la traducción y actualización del texto: Ricardo Martínez Llorca © de la maquetación y el diseño gráfico: Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
ISBN: 978-84-15958-35-2 IBIC: WTL, 1KSLA
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Un feliz reencuentroPRÓLOGO DE PILAR RUBIO REMIRO
I. ¡Al fin en la Patagonia!
II. Cómo me convertí en un ocioso
III. El valle del río Negro
IV. Aspectos del valle
V. Un perro desterrado
VI. La guerra con la Naturaleza
VII. La vida en la Patagonia
VIII. La nieve y la cualidad de la blancura
IX. Días ociosos
X. Música de pájaros en Sudamérica
XI. El sentido de la vista en los indios
XII. Concerniente a los ojos
XIII. Las llanuras de la Patagonia
XIV. El perfume de las Buenas noches
Notas
Créditos fotográficos
UN FELIZ REENCUENTRO
Causa sorpresa saber que este texto de William Henry Hudson no ha visto la luz en ninguna editorial española hasta el presente, a pesar de que constituye una de las obras que mejor define esa relación de encantamiento con la naturaleza que está en el espíritu de su larga obra. En alguna de sus numerosas ediciones argentinas, Fernando Pozzo, su más devoto hagiógrafo, médico e intendente del partido de Quilmes, al sur de Buenos Aires donde nació Hudson, nos recuerda que Días de ocio en la Patagonia es, de todos sus libros, “el que más íntimamente nos revela el curioso temperamento del autor”. Pozzo, médico y figura intelectual relevante de Quilmes, tradujo a la muerte del escritor algunas de sus obras aparecidas ya en Inglaterra, donde se había instalado desde 1874, a la edad de 32 años, y fue él quien dio con el lugar exacto donde nació W. H. Hudson en 1841: la estancia Los Veinticinco Ombúes, hoy una Reserva Natural y Museo dedicado a su memoria.
Que Hudson fue un escritor inusual no sólo viene dado por el peso en sus novelas y relatos de corte biográfico de una pasión sin límites por el mundo de la naturaleza, sino por sus propias circunstancias vitales. Nació en la Argentina y vivió en ella sus tres primeras décadas de vida, pero sus padres, Daniel Hudson y Carolina Augusta Kimble, eran norteamericanos de origen irlandés. Se habían casado en Boston y emigraron a la Argentina en 1836, donde se instalaron en un primer momento en el rancho de Quilmes, hoy Partido de Florencia Varela, y después en la estancia Las Acacias, en las cercanías de Chascomús, no lejos de Buenos Aires. Los seis hermanos, Daniel, Edwin, Enrique, Carolina, Alberto y Mary Helen disfrutaron de una infancia al aire libre, en un universo apegado a la vida de los espacios abiertos, las pampas y su escueta naturaleza animada por animales y aves que serán, con el tiempo, la gran pasión de Guillermo Enrique, como es conocido en la Argentina. La ruina del padre, la muerte de la madre, la enfermedad y la vuelta de la familia a la pequeña estancia de Quilmes, marcaron en sucesivas etapas la vida temprana del escritor cuya memoria rescató en sus últimos años en uno de los relatos biográficos más bellos de la historia de la literatura: Allá lejos y tiempo atrás, un título que bien podría haberse inspirado en el poema de su reverenciado Wordsworth, Lejos de las cosas y las batallas de antaño.
La segunda característica por la que Hudson será una figura inusual de la literatura argentina es, precisamente, porque comparte con ella su segunda filiación, la inglesa. Su origen anglosajón, la condición de colonos de la propia familia, que siempre preservó su propia cultura respecto a la de otros colonos, así como de las poblaciones originarias, le sitúa entre dos mundos culturalmente disímiles en el que uno prevalece sobre el otro. En su universo literario palpita el convencimiento de pertenecer a una instancia superior, a ese mundo que proyecta a partir de su centro una misión sobre su periferia, desde la que ordenar y tutelar la escala evolutiva que desciende hasta la población aborigen. Toda su obra literaria, analizada desde una perspectiva poscolonial, hace aflorar las contradicciones que impone su biculturalidad, y la profunda y compleja experiencia de vivir a compás de dos mundos con sus asonancias y sus divergencias.
Si bien su obra de ficción más estimada teje su urdimbre en la experiencia americana, toda su producción fue escrita en Inglaterra convocando esa calidez con la que la memoria esculpe sus impresiones más tempranas. Primero apareció su novela La tierra purpúrea (Acantilado), inspirada en su estancia en Uruguay, entonces llamada la Banda Oriental, que hoy es considerada su obra cumbre. Cuenta las aventuras de un botánico inglés, Richard Lamb, en un momento convulso entre las facciones de blancos y colorados que el propio autor vivió en su visita entre 1868 y 1869. Un libro elogiado después por Borges que lo consideró “de los pocos libros felices que hay en la tierra” y que llegó a contar, en los ochenta, con una traducción de la magnífica poeta Idea Vilariño para Venezuela y Uruguay. Y de los primeros años londinenses del autor, tras algunos relatos breves y artículos, llegaron dos relatos muy vinculados entre sí: El naturalista en la Plata y Días de ocio en la Patagonia cuyo texto viene a continuación. Tras numerosos ensayos sobre ornitología y naturaleza y algunos cuentos breves ambientados en América, como El Ombú (Espasa) y otros, Hudson dio a conocer otra de sus novelas más famosas: Mansiones verdes, que, junto al libro de sus memorias en la pampa, Allá Lejos y tiempo atrás (ambas en Acantilado), le consagraron como un autor de culto en Inglaterra y otros países.
Para entonces, el Thoreau argentino, el Príncipe de los Pájaros, el escritor que admiraba Conrad —“escribe con la misma naturalidad con que crece la hierba. Es como si un espíritu benévolo y sutil le susurrara las frases que debe poner en el papel”—, era ya un autor aclamado por su rotunda originalidad, por su universo narrativo habitado por personajes y héroes supervivientes en tierras extrañas y por la belleza y la sutileza de un mundo que podría ser la arcadia de toda fábula. Pronto, tras su llegada, fue acogido por Edward Garnett, escritor, crítico y editor que lo introdujo en su Círculo londinense de los martes en el restaurante Mont Blanc del Soho, al que eran asíduos autores como Ford Madox Ford, D.H. Lawrence, John Galworthy o Robert Cuninngham Graham. El apoyo de Garnett fue providencial no solo para abrir los salones literarios a una obra inspirada en la lejanía, en paisajes exóticos y personajes improbables, sino que contribuyó a su supervivencia y al desgaste de su mala salud, consiguiendo para él una pensión de 150 libras. Más tarde será su hijo, David, escritor y crítico, quien introduzca la figura de Hudson entre el Círculo de Bloomsbury.
Era ya un autor conocido y apreciado, pero no aún en el país donde nació. Se sabe que cuando el poeta indio Rabindranah Tagore visitó Buenos Aires en los años veinte, un periodista del diario La Nación preguntó intrigado al poeta la razón de su conocimiento de la naturaleza argentina, a lo que Tagore repuso: “Por los libros de W.H. Hudson (…), era un ornitólogo ilustre (…). Hudson me reveló la tierra Argentina”. Y eso que Hudson ya era uno de los fundadores de la Asociación ornitológica de El Plata en 1916; pero es en 1941, cuando se publica una antología de textos y estudios sobre su obra a cargo de Fernando Pozzo, Jorge Luis Borges, V.S. Pritchett y Ezequiel Martínez Estrada, entre otros, cuando de verdad se recupera en Argentina la figura de quien, en voz de Ricardo Piglia, fue un autor “de una argentinidad más allá de la lengua”. En fechas más cercanas la figura del escritor ha sido objeto de un análisis interdisciplinar en la antología coordinada por Leila Gómez y Sara Castro-Klarén, Entre Borges y Conrad; Estética y Territorio en William Henry Hudson (Iberoamericana/Vervuert), que incluye dieciséis textos que analizan la figura del escritor angloargentino desde todos los puntos de vista posibles.
Para ingleses y argentinos su figura es casi inasible, pues desde ambas orillas es difícil dar sentido unitario a lo que fue un haz de emociones contradictorias vividas desde realidades no sólo ajenas, sino enfrentadas, incluso. Un gaucho bicultural, un poeta de la mística de las pampas, un escritor para el que la materia prima y tablazón de su obra no se puede entender, si no es por la nostalgia y la memoria atrapada por siempre a una poética del lugar, que son los paisajes de su formación como escritor. De otro lado, esa misma escritura de tan vívida emoción por los aconteceres de los grandes espacios inmaculados, encontró en Inglaterra la sensibilidad adecuada para reconocer en ella el aliento por lo exótico y una evocación misticista de lo natural, algo que siempre ha estado presente de una manera u otra en sus identidades literarias.
El propio Hudson se veía a sí mismo más que un escritor, un naturalista, un prisionero de su pasión por la naturaleza y recordaba que su vida cambió radicalmente cuando abandonó Sudamérica. Como Joseph Conrad, también su epifanía literaria tuvo lugar en el instante en que quedó varado en tierra firme. También ambos nacen cuando inauguran una nueva vida sedentaria en Londres, una familia, un intercambio proteico con otros escritores y una vida social que se acrecienta a medida que sus obras van obteniendo el reconocimiento de los lectores y los críticos. Son obras erigidas por la memoria, por lo vivido tiempo atrás, en un momento vital en el que la acción, ese vagabundeo en un más allá de imprecisos contornos, lo ocupaba todo. Compartían los secretos de una vida bronca, una vida en la que sobrevivir exigía un pacto forzoso con los envites de la naturaleza, y además los dos eran extranjeros en una cultura demasiado centrípeta para abrirse a los márgenes. Se conocieron, se apreciaron, pero no se acercaron: “Nunca intimé con él —dirá Conrad—, pero siempre le tuve un real afecto. El secreto de su encanto como hombre y como escritor queda impenetrable para mí, algo sobrenatural. Era un producto de la naturaleza y tenía algo de su fascinación y su misterio». La naturaleza como nexo; mejor aún, la naturaleza como pasión y como vocación. En Allá lejos y tiempo atrás el escritor menciona el mismo y exacto viento descrito por Conrad en El espejo y el mar; por su parte, así alaba el polaco la escritura del argentino: “Es como si un fino y suave espíritu estuviera soplándole las frases. Uno no puede decir cómo este hombre consigue sus efectos; escribe como crecen los pastos”.
Inasible, dijimos, para las tradiciones literarias de un lado y otro, pero inasible también en cuanto a canon. ¿De qué habla su literatura? Básicamente de su relación con el mundo de la naturaleza y la proyección de sus emociones en la vida animada de sus criaturas, incluidas las personas. Su obra pertenece a varios géneros, pero a ninguno en concreto; no es la escritura de un científico y sus ficciones están tan influidas por el escenario como por el conocimiento biográfico de personajes y situaciones; tampoco es la de un viajero romántico, ni es modernista, pero todo fluye y se relaciona en una mirada particular sobre el mundo segmentada por el desarraigo. O mejor, una mirada ciertamente provisional sobre las realidades de dos mundos sin identificarse del todo con ninguna de ellas y aceptando las contradicciones.
Algo de este mundo disociado asoma a las páginas de Días de ocio en la Patagonia, un relato que ejemplifica este desorden canónico, pues no es estrictamente un relato de viajes, aunque posee todos los requisitos para serlo; tampoco es el diario exacto de un naturalista, y tampoco es únicamente una sucesión de breves ensayos sobre cómo ha de contemplarse y comprenderse un paisaje en lo que tiene de subjetivo y su hábitat que lo incluye todo. Y a pesar de tanta inconcreción tal vez sea, como decía Fernando Pozzo, junto con Allá lejos y tiempo atrás, el relato que mejor circunscribe a su autor. Pertenece a ese momento biográfico posterior que se abre tras la muerte de su madre, episodio que cierra las páginas de su biografía y cuando la familia comienza una dispersión debido a la ruina paterna. Son años en los que Hudson compagina sus estudios naturalistas con trabajos eventuales en diversas estancias que le obligan a una larga errancia por el Chaco, Uruguay y Brasil, algo que practica con placer desde muy temprano, como nos cuenta en sus memorias: “Desde muy niño adquirí el hábito de vagabundear a mi aire buscando con qué entretenerme”.
En 1870, cumplidos los treinta, se embarca para la Patagonia con la misión de observar sus aves y escribir artículos para algunas revistas británicas. De hecho el contenido de algunos de los capítulos de Días de ocio en la Patagonia fueron publicados en Longman’s Magazine, The Universal Review y otras muchas en las que colaboraba, como The Gentleman’s Magazine o The Nineteenth Century. Una compilación de sus estudios de aves durante su año patagónico apareció al poco tiempo, en 1873: Pájaros de Río Negro de la Patagonia. Contrariamente a su propósito inicial, Hudson nunca pudo ir más allá del valle del Río Negro, entonces la frontera sur tras la que se extendía, como una sábana en blanco, un no man’s land, la verdadera Patagonia austral. Su relato comienza con la agitación que supone despertar a media noche con el zafarrancho del drama: el viejo vapor que llevaba a sus pasajeros a la costa de Río Negro encalló a pocos metros de sus playas, pero aún así la emoción era enorme: “¡La Patagonia, por fin! ¡Cuántas veces la había visto en mi imaginación, ansiando visitar este desierto solitario, descansando en la distancia primitiva y en la paz desolada no hollada por el hombre, lejos de la civilización! ¡Allí estaba, completamente abierto ante mis ojos, el desierto intacto que despierta tan extraños sentimientos en nosotros; la antigua morada de los gigantes, cuyas huellas impresas en la playa asombraron a Magallanes y a su gente y dieron origen al nombre de Patagonia!”.
Muy probablemente el escritor conocía bien los relatos de otros pioneros en la exploración de su inmensidad salvaje. Había leído a Darwin, como se verá después; a Pigafetta, y parece que a Thomas Falkner, el misionero, explorador y médico que durante cuarenta años, casi un siglo antes, había vivido allí y cartografiado gran parte de su superficie. Pero el sueño de adentrarse en su fabuloso territorio se vio truncado por un accidente absurdo con una escopeta de caza que le imposibilitó caminar y del que se recuperó con mucha dificultad, dando al traste con su deseo de galopar en dirección al sur. Durante un año sólo pudo salir a cabalgar por la región de Río Negro, por lo que en realidad el espacio patagónico es una recreación imaginada, un espacio de ausencia donde pensar realidades, reflexiones de variada índole y conjeturas a merced de impulsos sensibilizados por el vacío, la inmensidad o la fuerza simbólica de los elementos de su paisaje. Algo de todo ello está en la novela aventuresca de César Aira, La costurera del viento, en la que sus personajes se embarcan en un viaje patagónico de lógicas extrañas, instigadas por los vientos de la región y las rarezas de un espacio inconmensurable lleno de trampas perceptivas. Espacios míticos que también tuvieron otro feliz ejemplo en esa inmensa novela ambientada en el Delta del Paraná y habitada de espíritus robinsonescos, lugar en el que “lo que existe (…) es pura fluencia, un caos de estímulos y sensaciones al que nuestra subjetividad otorga sentido” y que fue descrito de forma magistral por Haroldo Conti en Sudeste (Bartleby), una obra de culto, una novela asimismo de paisaje como sujeto narrativo. Por su parte, la Patagonia que imagina Hudson es en cierto sentido trascendente respecto a ese aspecto de antigüedad, “de desolación, de paz eterna, de un desierto que ha sido un desierto desde los tiempos más remotos, y que continuará siéndolo siempre”. El lugar que deja libre y abierta a la mente “para recibir una impresión de la totalidad de la naturaleza” y que se transfigura en un territorio empírico en el que el trayecto es desde afuera hacia adentro. Lo exterior como pasaje al interior.
Imposibilitado para caminar por el accidente de escopeta que afecta a sus rodillas, y hasta que puede salir a cabalgar por las llanuras, el ocioso Hudson deja vagar el pensamiento y anota una serie de reflexiones sobre la percepción con la que adiestramos nuestro contacto con la naturaleza y la orquestación afinada de los sentidos. En realidad este es el gran tema de su relato patagónico, una propuesta para ajustar la capacidad perceptiva desde la observación y también la admiración pasional por todo lo que acontece en el reino de lo natural y porque la contemplación es proceso de purificación y gozo sensible. Otras de sus reflexiones, como la que dedica estrictamente al color de los ojos, caen en el absurdo y hasta en los prejuicios, pero hasta en ellas asoma el observador alerta que en todo momento camina junto a sí. Días de ocio en la Patagonia se publicó sólo unos años después de su estancia en Río Negro por la editorial londinense Chapman and Hall en 1893 con una tirada de 1750 copias e ilustraciones de Alfred Hartley (ornitología y fauna) y Smit (estampas y escenas); algunas de ellas acompañan esta edición. Veinte años después se publicó en Nueva York por E.P. Dutton & Company y el libro vio continuas reediciones en inglés a lo largo del siglo XX. En Argentina comienza la traducción de sus obras casi tras la muerte del escritor en 1922 y especialmente desde 1940 a hoy.
Si el propósito inicial del viaje era estudiar las aves patagónicas, el relato da cuenta de ello prolijamente en varios capítulos. Las descripciones sobre su canto, sus costumbres, su aleteo son tan vívidas que la música de trigueros, ruiseñores patagónicos, pinzones, petirrojos, trepatroncos, cachirlas y tiru-rirus arropan la lectura como en una sinfonía de Messiaen. La ornitología es parte sustancial del relato y, aunque no se cuenta en el libro, Hudson descubrió dos especies que llevan su nombre: Granioleuca hudsoni y Chipolegus hudsoni. “No fue —recalca—, la fascinación de las viejas leyendas, ni el deseo del desierto lo que me atrajo; (…) sino la pasión por la ornitología”. Y a ella dedica una atención que no quiere ser la del científico, sino la del enamorado que se expresa desde la emoción: “En todas las estaciones, verano, otoño, invierno y primavera, daba gusto oír el canto de los pájaros en la Patagonia (…). Cuando el ocioso que había en mí cobraba mayor presencia, acostumbraba a vagar entre los arbustos, lejos del río, especialmente durante los días calurosos de la primavera, donde se oían las voces de aves nómadas recién llegadas de los trópicos y adquirían vigor y belleza los cantos de las especies que habitaban aquí todo el año. Era un placer vagar durante horas, moviéndome cuidadosamente entre las plantas, deteniéndome a ratos para escuchar un nuevo canto o escondiéndome tendido, inmóvil entre la maleza, hasta que los pájaros se olvidaban de mi presencia o ésta dejaba de molestarlos”. Con el tiempo escribió un buen puñado de textos sobre aves, su gran pasión, y protagonizan libros como Los pájaros y el hombre y Aventuras entre pájaros, incluso ocupan buena parte de los capítulos que forman Un naturalista en La Plata.
Se ha dicho que el autor angloargentino fue un representante del romanticismo tardío y es posible que en su concepto del orden natural aflore una mística cuyo misterio escapa a la racionalidad, un algo profundo y ancestral que es “una manifestación del poder y de la inteligencia que reside en todas las cosas”. La lógica de ese poder no tiene otra lectura que la espiritualidad y la fuerza simbólica de sus ciclos frente a los que toda capacidad destructiva de la humanidad no podrá hacer frente. Aunque aún imbuido por la religiosidad que le transmitieron los padres, Hudson depositaba un sentido de la transcendencia espiritual en la propia naturaleza y a la vez intentaba resolver sus más íntimas contradicciones asumiendo coherencias a través de la razón y la ciencia. De sí mismo dijo que era un ateo-religioso, pero que concebía el poder de la naturaleza desde un cierto panteísmo animado por sus múltiples espíritus —“la naturaleza está viva y es inteligente y siente como nosotros sentimos”—. A Darwin, del que había leído ya en su adolescencia El origen de las especies, no sólo le menciona abundantemente en Un naturalista en la Plata, sino también en esta obra. Aceptaba el evolucionismo, pero no dejó de reprocharle la falta de una cierta poética, de una armonía trascendente oculta tras la lógica de la evolución. Le acusa de insensibilidad y recuerda cómo “la nueva teoría me condujo a modificar mis viejas ideas religiosas y eventualmente una más clara y simple filosofía de esta vida”, pero al mismo tiempo afila un sentido de la mística a través de la contemplación. La observación, el oído atento, el deleite del espectáculo en sí de un coro de voces aladas… ésta era la clase de insensibilidad que reprochaba a Charles Darwin: “Sólo cabe decir que son tan pocas y de tan escaso valor sus palabras sobre los cantos de los pájaros que es probable que estas melodías naturales no le hayan proporcionado sino un placer muy escaso, o tal vez ninguno”, escribe malhumorado. Fueron tantas las observaciones y correcciones que le envía, que el propio Darwin se hizo eco de algunas rectificaciones en la segunda edición de 1888 de El origen de las especies y se refiere a él como un “excelente observador”. Por contra, a quien alaba sin mácula es al naturalista aragonés Félix de Azara que a su juicio muestra una gran atención al lenguaje de las especies que describe y valora el hecho de encontrar tan buenos pájaros cantores como en Europa.
Desde Stuart Mill a otros de los grandes naturalistas que trabajaron en Sudamérica como Humboldt, Wallace o Bates, Hudson cita sus lecturas y convoca a sus poetas, a Walt Whitman, a Coleridge, a Wordsworth y se detiene en Henry David Thoreau, el más próximo, el que, como él mismo, apreciaba más la vida salvaje que los logros humanos. Son dos figuras paralelas con más semejanzas que divergencias. Para ambos sólo en la naturaleza salvaje es posible proveerse de un sentimiento emancipador con el que sentirse en plenitud. La nostalgia de lo salvaje, de la elementalidad de la conciencia antes de ser transfigurada por el progreso, es la nostalgia de una arcadia ajena al devenir de la razón, libre y sin ataduras. Thoreau, escribe Hudson, “a pesar de los pensamientos espirituales, reverenciaba esa naturaleza más baja que había en él y que lo hermanaba con el bruto”. Probablemente la diferencia entre ambos sea el sentido de esa utopía que Hudson vive desde la poética como forma de conectar con lo trascendente. Y otra más: pues parece que en este cuadro idílico, lo que estorba para ambos es la presencia humana, aunque con serias divergencias. El placer del vagabundeo en soledad es estricto en Thoreau y relativo en Hudson. Desde muy temprano, aunque las relaciones sociales de la familia se centraron en la población de colonos ingleses, la experiencia de vida pampeana y el contacto, aunque a distancia, de las culturas indígenas, hicieron aflorar en sus novelas y recuerdos una red de personajes extraños e inolvidables. “En aquel tiempo —escribe en sus memorias—, en cualquier casa de las anchas pampas uno podía encontrar gente cuyas vidas y personalidades parecerían muy raras y casi increíbles en un país civilizado”. Los estancieros de la vecindad son personajes sólidos, dramáticos, con cuerpo literario, y los trabajadores tan eventuales como aventureros que aparecen y desaparecen por estos pagos en busca de sustento o de fortuna realzan este mundo colonial que sobrevive con obstinación, pasión y algo de locura. En Allá lejos y tiempo atrás hay retratos inolvidables como el de su vecino el señor Royd despeñándose lentamente hacia su suicidio, el del estanciero Anastasio Buenavida, el emprendedor Don Gregorio, o esa estampa tan de época que es la del patriarca. Conoceremos a uno de ellos, Evaristo Peñalva y sus seis esposas, una figura poderosa en las llanuras que lo mismo impartía justicia, curaba enfermedades y aconsejaba en las disputas familiares. Hudson muestra sentimientos encontrados respecto a la evolución de los pamperos de origen español en los siglos recientes, desde su origen como pueblo agrícola proveniente de las zonas rurales de España hasta pasar a ser lentamente un pueblo pastoril y cazador abandonando los cultivos, la plantación de árboles, la vegetación y contribuyendo con ello a desertizar la pampa. Los gauchos criollos y sus descendientes llevarán a su juicio ese estigma, el de una cultura depredadora que no regenera el mundo vegetal y por ello se aleja de modo suicida del equilibrio del orden natural.
Y muy al fondo del escenario se encuentran los indios. Hudson encarna las profundas contradicciones de su tiempo, la fe de una mentalidad ciertamente imperial en la que las poblaciones aborígenes no tienen lugar en la composición de un orden nuevo inspirado en el modelo civilizatorio de la gran metrópoli. En 1871 aún existían en los territorios patagónicos núcleos de primeros pobladores, fundamentalmente tehuelches y patagones, entre otros grupos. De hecho el escritor más que tomar contacto con ellos, difiere el relato sobre lo escuchado a los gauchos y estancieros del norte. No hay en su crónica patagónica más reflexión sobre sus culturas y su futuro que la idea falsamente romántica de que su salvajismo es un valor a imitar, pues nadie como ellos alcanza esa primitiva unión con la naturaleza sin la que no es posible subsistir. Como a Thoreau, lo que le interesa a Hudson es la naturaleza como universo incontaminado por la humanidad, dejando fuera a quien a ella pertenece, los indígenas, pues no es que formen parte de esa naturaleza, es que son naturaleza que no puede evolucionar. Pero, contradictoriamente, en la escala evolutiva de lo otro, respecto a lo que se construye la identidad de lo propio, los elementos más alejados y privados de otros modelos de evolución y desarrollo, los abandonados a su suerte, están condenados a la desaparición. Es exactamente lo que sucede en estos años en los que transcurre la visita de Hudson a la Patagonia pues de aquí hasta el momento en que se crea el gobierno de la región patagónica hasta Cabo de Hornos, hecho que sucede en 1878, son literalmente exterminadas todas las poblaciones originarias. Nada de esto se menciona en estas páginas. ¿Disponía de información? ¿sabía lo que estaba pasando a su alrededor? Desde antes de su visita a la publicación del libro, la población india fue erradicada y los territorios patagónicos se repartieron entre los criollos ya asentados y los colonos europeos que respondían masivamente a los anuncios que ofertaban sus tierras como paraísos de promisión. De hecho la aparición de Días de ocio en la Patagonia bien pudo servir a este fin. Mientras él regresaba a lo que siempre consideró su lejano hogar, Inglaterra, otros hacían el viaje a la inversa en busca de fortuna, a veces tan esquiva. “Hablando en metáfora —escribe refiriéndose a la figura del nuevo colono—, la aventura en ese lugar distante le parecerá tan común como el aire que respira, otorgándole vigor para el camino, para avanzar hacia la posesión de cosas tan placenteras. Con el cerebro ágil, el espíritu intrépido y las manos dispuestas, tan características de los habitantes de las Islas Británicas, será capaz de adquirir fama, ese lindo pedacito de insignia que tantos hombres gustan lucir”.
Casi al mismo tiempo que Hudson terminaba de escribir estas palabras, Don Roberto trataba de buscar fortuna como estanciero en las pampas argentinas. Con los años, y ambos ya de vuelta en Londres, el uno transfería ese vigor aventurero a la política, el otro al naturalismo y ambos a la escritura. Si con Joseph Conrad sólo había admiración desprovista de un contacto más cercano a pesar de compartir la extraterritorialidad de su literatura, la acción en los espacios abiertos sometidos a fuerzas telúricas y la predilección por personajes recios en contextos heroicos de lucha, soledad y pervivencia, con Robert Cunninghame Graham compartía la pasión por la aventura argentina, el genius loci de un mundo dejado atrás, pero sobre el que se mantenía el andamiaje de una pasión volcada ahora en la escritura. La relación entre ambos fue estrecha y los dos mantuvieron una amigable camaradería que, cosas del destino, les habría de unir aún después de muertos, pues Don Roberto, como fue bautizado en Argentina, murió en su habitación del Hotel Plaza de Buenos Aires en 1936 de una neumonía que le tenía postrado en cama tras una visita al lugar donde nació su amigo Guillermo Enrique Hudson, el lugar donde estuvo el pequeño rancho Los veinticinco ombúes, cerca de Quilmes, al sur de la capital.
No es extenso el vínculo literario inglés con el cono sur, pero tampoco han faltado excelentes relatos de viaje, entre ellos las crónicas inteligentes de Christopher Isherwood a finales de los años cuarenta del siglo XX en las que asoma el clima violento que se decantará en las dictaduras militares de las siguientes décadas. Sobre los gauchos se limita a constatar la desaparición de la leyenda: “El típico gaucho —el jinete sin hogar, cuchillero y nómada de la llanura— está tan extinto como el viejo Cowboy del Oeste”, afirma en El cóndor y las vacas (Sexto Piso). Y casi tres décadas después otro inglés, Bruce Chatwin, recorre la Patagonia para narrar, en un relato que transforma la narrativa viajera del siglo XX, el origen del fragmento de brontosauro que había en la vitrina de la casa de su abuela, un hueso que había pertenecido a su antepasado, Charley Milward el Marino, asentado en la Patagonia tras el naufragio de su buque en el estrecho de Magallanes. También es casualidad que el viaje lo comience en el que entonces era el mejor Museo de Historia Natural de América del Sur, el de La Plata, y allí entre huesos de dinosaurio, gliptodontes y armadillos gigantes, Chatwin se detiene ante la sección de aves disecadas de La Plata, presidida por la mirada circunspecta que proyecta el retrato de W.H. Hudson. Volveremos a encontrarlo en otros pasajes del libro, junto a otros colonos y estancieros ingleses, alemanes o españoles establecidos tras los tiempos heroicos en los que se asomó W.H. Hudson desde la frontera del valle de Río Negro.
Tiene lógica que sea desde Inglaterra desde donde en este comienzo de nuevo siglo se vuelva cada vez con más ímpetu a una escritura que tiene como protagonista y sujeto a la naturaleza; una escritura compleja, pobre en acción, pero rica en significado simbólico. Una escritura que intenta resucitar una suerte de encantamiento poético ante los alarmantes síntomas de su destrucción y que vuelve de nuevo a acompasar la mirada al ritmo de los sucesos del campo. Para algunos esta tendencia está revitalizando un género, el de los nature writters de hondo calado en la historia de la cultura anglosajona, tan amante y tan vinculada a los hechos de la naturaleza, hasta el punto de que algunos consideran su auge como una literatura de consolación, eficaz para recomponer un nuevo diálogo con el paisaje que nos circunda y reconectar con el espacio natural antes de que su degradación imposibilite cualquier forma de vida. En este contexto crece sin parar un género renovado, que ya es aclamado como una importante tendencia en el mercado editorial británico y que previsiblemente llegará hasta nosotros. La recuperación de escritores como William Henry Hudson y de manera notoria la de Henry David Thoreau, muestra esa misma inquietud a la que da respuesta una literatura que contempla desde dentro, como parte sustancial de la misma, la experiencia de inmersión en un espacio de lo natural, que es siempre un espacio mítico desde el que recomponer su humanidad. “Deja en nuestro espíritu saturado de civilización y maquinismo —como nos recuerda uno de los más tempranos seguidores hudsonianos, Fernando Pozzo—, una infinita sensación de dulzura, una alegre visión de la vida”.
PILAR RUBIO REMIRO
EDITORA
Días de ocio en la Patagonia
WILLIAM H. HUDSON
I. ¡Al fin en la Patagonia!
El viento había soplado con violencia durante toda la noche, y yo me había pasado las horas esperando que el pobre barco de vapor, que había luchado contra tantas tormentas, en el que me había embarcado rumbo a Río Negro, se volcara de una vez por todas, para hundirse bajo las terribles y tumultuosas aguas. A juzgar por los gemidos con que resistía su casco y por cómo palpitaba el motor, al igual que un corazón cansado, el barco se me antojaba un ser viviente; agotado por el esfuerzo de la lucha, que bajo las aguas turbulentas encontraría la paz. Pero alrededor de las tres de la madrugada el viento comenzó a amainar; así pues, quitándome el abrigo y las botas, me tumbé sobre la litera para dormir un rato.
Debo decir que el nuestro era un barco singular, viejo y bastante desvencijado; largo y angosto, semejaba un navío vikingo. Los camarotes de los pasajeros se alineaban sobre cubierta como filas de pequeñas cabañas de madera; su fealdad solo era comparable a la inseguridad que se sentía al viajar en él. Para colmo de males, el capitán, que tenía alrededor de ochenta años, yacía en su camarote gravemente enfermo, tanto que, de hecho, murió pocos días después de nuestro accidente. El único piloto de a bordo dormía, habiéndoles confiado a los marineros la delicada tarea de dirigir el vapor a lo largo de esa costa llena de peligros, en la hora más oscura de la tempestuosa noche.
Estaba a punto de dormirme cuando una serie de golpes, acompañados de extraños ruidos, chirridos y sacudidas bruscas de la embarcación, me hicieron saltar de la cama y correr hacia la puerta del camarote. La noche era oscura y sin estrellas, con viento y lluvia, pero a nuestro alrededor el mar se veía de una blancura mayor que la leche. Me detuve de pronto, pues muy cerca, a mitad de camino entre mi puerta y la baranda a la que estaba amarrado el único bote, conversaban en voz baja tres marineros.
—Estamos perdidos —decía uno—.
—¡Perdidos para siempre!, —respondía otro—.
En ese momento el piloto se levantó de su lecho y corrió hacia ellos.
—¡Dios mío! ¡Qué han hecho con el barco! —exclamó con énfasis—.
Y luego, bajando la voz, añadió:
—¡Bajen el bote enseguida!
Yo me deslicé sigilosamente y me detuve a menos de dos metros de distancia del grupo, que a causa de la oscuridad no había notado mi presencia. Ni la más leve idea del cobarde acto que estaban a punto de realizar pasó por mi mente, pues su intención era escaparse, abandonándonos a nuestra suerte. Lo único que pude pensar fue que podría salvarme saltando con ellos al bote, en el último momento, cuando no les fuera posible evitarlo, a no ser que, golpeándome, me dejaran sin sentido. Aunque también podría suceder que pereciéramos todos juntos en esa horrible superficie blanca. Pero otra persona más experimentada que yo, cuyo coraje tomó una determinación más noble, escuchaba también. Era el primer ingeniero, un joven inglés de Newcastle-Upon-Tyne. Viendo que los hombres se dirigían al bote, salió del cuarto de máquinas con un revólver en la mano siguiéndolos sin que lo vieran y cuando el piloto dio la orden de abandonar la embarcación, avanzó unos pasos con el arma en alto, manifestando con voz tranquila pero firme que haría fuego contra el primero que se aventurara a obedecerle. Los hombres retrocedieron al punto desapareciendo en la oscuridad. Unos momentos más tarde, los pasajeros, muy alarmados, empezaron a acudir a cubierta. Detrás de todos, pálido y desencajado, apareció como un fantasma el viejo capitán, que venía de su lecho de muerte. No había pasado mucho tiempo desde que se quedara de pie, quieto, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin dar ninguna orden y prestar atención a las agitadas preguntas que le dirigían los pasajeros, cuando de pronto, por una feliz casualidad, el vapor consiguió zafarse de las rocas, sumergiéndose en la hirviente y lechosa superficie. Al rato surcábamos aguas oscuras, ya en relativa calma. Durante diez o doce minutos navegamos con rapidez y suavemente. Entonces comenzó a correr la voz de que el barco había dejado de moverse y que estábamos encallados en la arena, aunque la intensa oscuridad impedía ver costa alguna y yo tenía la impresión de que seguíamos avanzando con suavidad.
No soplaba ya viento y a través de las nubes que empezaron a entreabrirse apareció el primer resplandor del alba. Gradualmente la oscuridad iba perdiendo intensidad. Delante de nosotros únicamente quedaba sin deshacerse algo uniforme y negro, al parecer sólo una porción de esas tinieblas que pocos minutos antes nos habían hecho confundir cielo y mar. Pero a medida que se iluminaba el día esa oscuridad no cambiaba, hasta que pudimos comprobar que se trataba de una cordillera de cerros o dunas de arena, situada a tiro de piedra de la embarcación. Era cierto que habíamos encallado en la arena y aunque aquí el barco estaba más seguro que entre las puntiagudas rocas, no dejaba de ser un lugar peligroso y de golpe resolví desembarcar. Otros tres pasajeros se aventuraron a hacerme compañía. Como la marea estaba baja, calculando que el agua nos llegaría al pecho, nos ayudaron a descender al mar por medio de cuerdas y luego nos dirigimos rápidamente a la costa.
No tardamos en subir a las dunas para tener una mejor panorámica de lo que se escondía tras ellas. ¡La Patagonia, por fin! ¡Cuántas veces la había visto en mi imaginación, ansiando visitar este desierto solitario, descansando en la distancia primitiva y en la paz desolada no hollada por el hombre, lejos de la civilización! ¡Allí estaba, completamente abierto ante mis ojos, el desierto intacto que despierta tan extraños sentimientos en nosotros; la antigua morada de los gigantes, cuyas huellas impresas en la playa asombraron a Magallanes y a su gente y dieron origen al nombre de Patagonia! Allí también, hacia el interior, se encontraba el lugar llamado Trapalanda y el lago custodiado por un espíritu en cuyas márgenes se levantaron los cimientos de la misteriosa ciudad que muchos han buscado pero que nadie pudo encontrar.