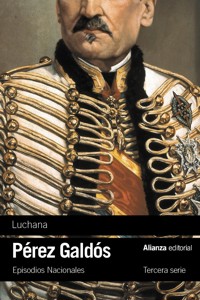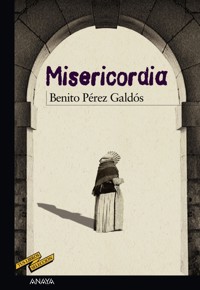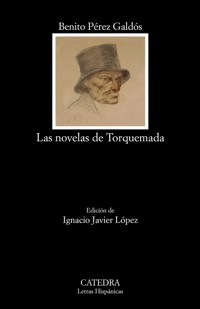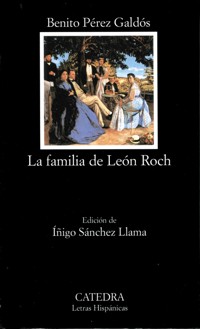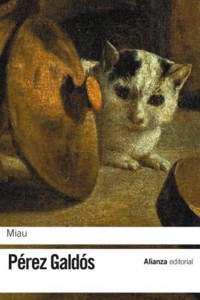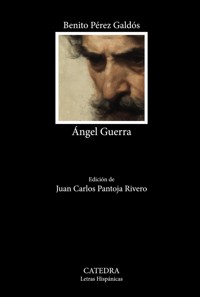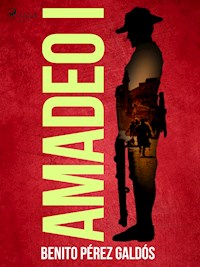
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los Episodios Nacionales es una serie de novelas de Benito Pérez Galdós. Novelizan la historia de España desde 1805 hasta 1880, incluyendo todos los acontecimientos relevantes del S.XIX en España y separándolos por capítulos, desde la Guerra de la Independencia a la Restauración Borbónica, mezclando personajes reales con ficticios en una monumental obra de la literatura española. Amadeo I es el tercer volumen de la última serie, que quedó inconclusa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
Amadeo I
Saga
Amadeo I
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495393
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
- I -
—5→
El 2 de Enero de 1871 vimos entrar en los Madriles al Monarca constitucional elegido por las Cortes, Amadeo de Saboya, hijo del llamado re galantuomo, Víctor Manuel II, Soberano de la nueva Italia. En las calles, alfombradas de nieve, se agolpaba el pueblo, ansioso de ver al príncipe italiano, de cuyo liberalismo y caballerosidad se hacían lenguas los amigos de Prim, que le habían buscado y traído para felicidad de estos abatidos reinos. Como los españoles no habíamos visto, en lo que iba de siglo, Rey ni Roque a la moderna, más arrimados a la Libertad que al feo absolutismo, ardíamos en curiosidad por ver el cariz, el gesto, la prestancia del que nos mandaba Italia en reemplazo de los en buen hora despedidos Borbones.
Entró don Amadeo a caballo, con brillante escolta, y su persona despertó simpatías en el pueblo... Varios amigos, de quienes hablaré —6→ luego, nos situamos en la esquina de la calle del Turco, palacio de Valmediano, orilla baja del Congreso, y le vimos muy a gusto desde que apareció por el Prado y embocó el repecho que llaman Plaza de las Cortes. Saludaba con graciosa novedad, extendiendo ceremoniosamente el brazo al quitarse el sombrero. Uno de los amigos que me acompañaban aseguró que aquel era el saludo masónico en su expresión castiza, y sólo por este detalle vio en el Rey entrante una esperanza de la Patria.
A todos pareció don Amadeo gallardo, y animoso hasta la temeridad. Y que el hombre tenía los riñones bien puestos y un cuajo formidable, se demuestra con decir que de una monarquía juvenil le traían a reinar en una vieja monarquía, devastada por la feroz lucha secular entre dos familias coronadas. Verdad es que España se sacudió a entrambas como pudo; pero una y otra dejaron en los repliegues del suelo cantidad de huevecillos que el calor y las pasiones de los hombres cluecos, aquí tan abundantes, habrían de empollar más tarde o más temprano. Venía el buen príncipe de un país en que el pueblo y sus reyes recíprocamente se amaban, y entraba en este, recocido en el hervor de las opiniones, amante tan sólo de irisados ideales, o de vagas incógnitas que sólo podría despejar el tiempo.
Y por si no estuviera bien probado el valor del chico de Saboya, la fatalidad le sometió a mayor prueba. Al llegar a Cartagena, diéronle, —7→ para hacer boca, la noticia del asesinato y muerte de Prim, que le había traído a reinar en este manicomio. Mostrose apenado y sereno el príncipe al recibir este jicarazo... Su arribo a España en momentos trágicos, no carecía de romana grandeza. La Historia, que aún no tenía nada que decir del nuevo Rey, señaló aquel primer paso, puesta la mano en el esforzado corazón del hijo de Víctor Manuel.
En el trayecto por ferrocarril desde Cartagena a Madrid no llegaron a don Amadeo calurosas demostraciones populares. Diéronle la bienvenida caciques inveterados en la adulación, y alcaldes de Real orden que lo mismo habrían festejado al Moro Muza si el Gobierno se lo mandase. Llegó a Madrid la Majestad saboyana, y de la estación fue al santuario de Atocha, donde visitó a Prim muerto y amortajado de uniforme entre hachones; y cuando el Rey, con mudo estupor y recogimiento, contemplaba el embalsamado cadáver, este le dijo: «Aprende de mí la inseguridad de las grandezas humanas. Vienes a reinar en España traído por Prim. Pues aquí tienes a tu Prim... Ya no soy más que un nombre, un despojo mortuorio, un tema para que algún sabio cuente lo que hice y lo que no he podido hacer. Creíste encontrar un hombre, y sólo soy una leyenda... una ráfaga de gloria, un frío mármol quizás y una biografía... Arréglate como puedas, hijo. Consulta el corazón del pueblo, y al son de los latidos de este pon los del tuyo. Para poseer —8→ el arte de reinar, aprende bien antes la ciudadanía. El buen Rey sale del mejor ciudadano...».
Oído esto, o pensado (es un suponer), don Amadeo hizo su oficial entrada en la Villa y Corte con la arrogancia caballeresca que le captó la querencia y agrado de los madrileños. Después de jurar en las Cortes, siguió su camino, entre soldados y apretada muchedumbre, prodigando el quita y pon del tricornio, que mi amigo llamaba saludo masónico. Los que gozamos de aquel lindo espectáculo éramos cinco: Córdoba y López, federal exaltado y escritor valiente; Emigdio Santamaría, furioso propagandista republicano; Mateo Nuevo, otro que tal, revolucionario de acción, que a la idea consagraba toda su actividad y toda su pecunia: los dos restantes, inferiores sin duda en edad, saber y gobierno, nos habíamos conocido y tratado en una casa de huéspedes donde juntos hacíamos vida estudiantil. Él era guanche y yo celtíbero, quiere decir que él nació en una isla de las que llaman adyacentes, yo en la falda de los Montes de Oca, tierra de los Pelendones; él despuntaba por la literatura; no sé si en aquellas calendas había dado al público algún libro; años adelante lanzó más de uno, de materia y finalidad patrióticas, contando guerras, disturbios y casos públicos y particulares que vienen a ser como toques o bosquejos fugaces del carácter nacional. A mí también me da el naipe, por las letras; pero carezco de la perseverancia que a mi amigo le sobra. —9→ Ambos, en la época que llamaré amadeísta, matábamos el tiempo y engañábamos las ilusiones haciendo periodismo, excelente aprendizaje para mayores empresas. Y no digo más por ahora, reservándome, con permiso del bondadoso lector, el nombre de mi amigo y el mío.
Visto el paso del Rey, divagamos por las calles, recogiendo de las bocas y de las caras de la muchedumbre la impresión del suceso, y debo declarar honradamente que el príncipe italiano, traído a ocupar el trono vacío de los Borbones, había entrado en la capital del Reino con buena sombra. Las mujeres encomiaban al Rey forastero por su garbo y su valor sereno, y los hombres, en general, le veían como una esperanza engarzada en una novedad. Lo nuevo lleva siempre ventaja sobre lo gastado y caduco. La medicina desconocida consuela al enfermo, ya que no le cure, y el cambio de amo trae algún alivio a los que sufren miseria y esclavitud.
Los amigos que desde la tribuna de periodistas del Congreso presenciaron la sesión solemnísima de las Constituyentes cuentan que el nuevo Rey, bien plantado, la derecha mano sobre el corazón, pronunció con voz entera el Sí juro, sanción elemental de su investidura y primer aliento de su reinado. Respondiole con fervientes aclamaciones la turbamulta que llenaba el salón, voces que fueron ¡ay!, el estertor de las Constituyentes, pues con aquel hálito expiraron y se desvanecieron en la Historia, dejando tras sí un —10→ rastro glorioso. En el propio instante feneció también la discreta Regencia ejercida por Serrano desde que la Democracia se hizo monárquica por el voto de los más, hasta que el Principio se hizo carne en la persona del hijo de Víctor Manuel...
Al salir del Congreso, el Rey alteró la carrera y ordenamiento de su marcha triunfal, volviendo al Prado para dirigirse a Buenavista. No quería entrar en su casa sin visitar a la viuda de Prim, Condesa de Reus y Marquesa de los Castillejos, doña Francisca Agüero. La visita fue breve y patética, según nos contó Ricardo Muñiz en la misma tarde del día 2. Don Amadeo besó la mano de la desolada señora y abrazó a los huérfanos. Ni él pudo hablar largo por su escaso dominio de la lengua castellana, ni la viuda tampoco, porque la intensidad de su dolor le entorpecía la palabra... De Buenavista subió el Rey por la calle de Alcalá, saludando y saludado con afectuosa cortesía.
Buenos observadores éramos para saber apreciar el momento político por el adorno de los balcones de la carrera. Las irreductibles formas de opinión hablaron aquel día claramente, aquí con las profusas percalinas, allá con la ausencia de toda clase de trapos manifestantes de una idea. Un amigo muy despierto, de filiación moderada, Juanito Valero de Tornos, nos hizo notar que los palacios de Medinaceli y Villahermosa en lo más bajo de la plaza de las Cortes, no habían colgado sus elegantes reposteros. También faltaban —11→ los tapices en la casa de Miraflores, Carrera de San Jerónimo, y en la de Oñate, calle Mayor. El veto del alfonsismo era, pues, terminante. Yo me permití decir a nuestro amigo que más significativo que aquel veto era el de los federales, bien manifiesto en innumerables balcones desnudos, y él respondió burlándose: «Poco significa la opinión de la cofradía sinalagmática, conmutativa, bilateral, que muerto Prim, ya no podéis tocar pito ni flauta». Uno de los nuestros le dijo: «Tocaremos lo que nos acomode, y vosotros el cuerno». Y el otro replicó: «Sí, sí, el cuerno de Hernani».
Vuelvo un poquito atrás para referir que los cinco amigotes agrupados el 2 de Enero de 1871 para ver entrar a don Amadeo, formamos la misma piña el día anterior, domingo 1 de Enero, en las rampas aún no concluidas del palacio de Buenavista, para ver salir y pasar tristemente el féretro de Prim. También aquel día cubrían el suelo cuajarones de nieve. El sol se ocultaba entre nubes pardas, ceñudas. ¡Oh luctuoso día, el más triste que yo había visto desde que mis ojos pudieron observar la corriente de la Historia viva! Pasó el coche en que iba el General cuando le dispararon los tiros en la calle del Turco, rotos los vidrios, enlutados los faroles, enlutado el cochero; detrás la carroza fúnebre, lenta como el barquichuelo de Aqueronte. Vi a los que llevaban las cintas por el lado en que yo estaba: eran el General Contreras, don Manuel Silvela y don Vicente Rodríguez. —12→ Seguía la cabecera del duelo: General Serrano, don Salustiano Olózaga, un obispo, don Nicolás Rivero, Moreno Benítez... Ulloa, Ruiz Zorrilla, que se habían adelantado al Rey para llegar al entierro del grande hombre, y detrás la revuelta turbamulta, diputados y políticos de todas marcas y abolengo. Recuerdo haber visto a Castelar, a Pi y Margall, a García Ruiz, Sánchez Ruano, Becerra... Era un desfile de caras que constituían la iconografía política de aquel tiempo... figuras del montón complejo, algunas de las cuales entraron en la Historia, y otras se quedaron fuera mirando a una puerta que se llama del Olvido... En marcha se puso la tétrica procesión, Prado abajo, en dirección del santuario de Atocha. Lloraba el día, lloraban los árboles desnudos, lloraba la muchedumbre negra, silenciosa, con el solo rumor de sus pisadas. Así fue llevado al sepulcro el hombre que ejerció en España durante veintisiete meses una blanda dictadura, poniendo frenos a la revolución y creando una monarquía democrática como artificio de transición, o modus vivendi hasta que llegara la plenitud de los tiempos.
El mismo día, tempranito, habíamos ido los cinco a los funerales masónicos que se hicieron al General en la basílica de Atocha. Aunque yo y mi amigo de hospedaje y periodismo no teníamos vela en aquel entierro, nos agarramos a los faldones de Nuevo, Córdoba y Santamaría, para colarnos en el sacro recinto y en la capilla que los atrevidos —13→ masones convirtieron por un buen rato en logia o taller. Nunca vi cosa semejante, alarde atrevidísimo de licencia cultural. En los tiempos que corren, aquel acto habría sido la más escandalosa de las profanaciones, merecedora de los tizonazos del Infierno. Yacía el cadáver del héroe de los Castillejos en una capilla de las primeras a mano izquierda, descubierto en su caja bronceada. De la otra parte del templo venía el tintín de campanillas, señal de misa, y se oían pisadas y carraspeo de viejas. Los masones, que eran unos treinta, pertenecientes al Gran Oriente Nacional de España, dieron comienzo a la ceremonia, sin que nadie les estorbara en los diferentes pasos y manipulaciones de su extraño rito.
Descripción del funeral. Lo primero fue hacer tres viajes alrededor de la caja, formados uno tras otro. El primero y segundo viajes iban dirigidos por los dos primeros Vigilantes de la Orden; en el tercero iba de guía el Gran Maestre (Gr... Mae... de la Ord...). Al paso arrojaban sobre el cadáver hojas de acacia. Luego, el propio Gran Maestre dio tres golpes de mallete (un mazo de madera) sobre la helada frente de Prim, llamándole por su nombre simbólico: Caballero Rosa Cruz, Grado 18. A cada llamamiento, los masones, mirándose con gravedad patética, exclamaban: «¡No responde!». Después formaron la cadena mística, dándose las manos en derredor del muerto. El Vigilante declamó con voz sepulcral esta fórmula: La cadena se ha roto. Falta —14→ el hermano Prim, Caballero Rosa Cruz. Gr. 18. A continuación el Gran Maestre pronunció un breve discurso apologético, y luego leyó un balaustre. Así llaman a las comunicaciones o documentos que las logias de diferentes países se cruzan entre sí para restablecer la fraternidad universal. El balaustre era de la masonería italiana, que ponía bajo la salvaguardia de los Hermanos del Grande Oriente Español la persona de Amadeo de Saboya, encargándoles encarecidamente que velaran por el nuevo Rey, y le protegieran de la maldad y asechanzas de todo género.
(NOTA. Luego resultó, según me dijo Santamaría, que el balaustre era falso, y que Amadeo no figuraba en la masonería de su país, ni pisó jamás las cámaras, logias o talleres. Superchería fue de un español amante de la casa de Saboya. Con tal ardid logró un efecto de propaganda previsora, muy eficaz en la ocasión crítica de aquella traída de un rey para fundar dinastía en país turbulento y alocado.)
Observé que en la última parte del ceremonial, cuando los Hijos de la Viuda estaban en la plenitud de su abstracción litúrgica, asomaron en la entrada de la capilla dos o tres viejas y algunos inválidos que habían despachado sus misas. Con más curiosidad que espanto miraron y oyeron los arrumacos y el vocerío masónicos. Debieron de pensar que aquellos señores rezaban por sus muertos en una forma y estilo extravagantes; mas no veían gran malicia en ello... Sotanas de curas —15→ y sacristanes no vimos que a la capilla se acercaran, lo que demostraba excesiva tolerancia, o vista muy gorda de la superior clerecía de Atocha... Tolerancia hubo de una parte; pero la otra incurrió en el pecado de indiscreción, porque algún periódico describió la ceremonia con todos sus pelos y perendengues, sin omitir las hojas de acacia. Consecuencia de esta simplicidad periodística fue la destitución del Rector de la basílica, don Leopoldo Briones, varón docto y un tanto hereje, según oí decir; liberal sin careta, muy dado al libre pensar y a la libre crítica de personas y cosas eclesiásticas.
- II -
Volviendo al punto inicial de este relato, diré que a media tarde del 2 de Enero nos dispersamos los cinco ciudadanos que habíamos presenciado juntos la entrada del nuevo Rey. Mi amigo el canario se fue con Córdoba López a la casa de pupilos donde moraban (Olivo, 9); Santamaría se unió a la trinca de Félix La Llave, Patricio Calleja y Nicolás Calvo, conspiradores de oficio, y se encaminaron los cuatro al domicilio del último (Olmo, 30), donde tenían su sanhedrín. Yo me fui con Mateo Nuevo a su casa (Montera, 11), donde se agazapaba la redacción de un ardiente periodiquillo, El Tribunal del Pueblo. Ayudábale yo a escribirlo, y no miento al —16→ decir que las parrafadas más libres y frenéticas eran de un servidor de ustedes. Sorprendíanos a Mateo y a mí la aurora del nuevo día enjaretando artículos y sueltos, o hablando de la revolución que a juicio de él se incubaba sigilosamente, y pronto saldría del cascarón cantando la Marsellesa.
Era Mateo Nuevo un hombre ingenuo y exaltado. Su fe revolucionaria, a prueba de desengaños, le inspiraba la persistente acción y el ciego impulso hacia los fines que creía tener al alcance de la mano. Los dedos tocaban los fines, y estos huían alejándose en una atmósfera de azul y dorado ensueño. Su casa era un tubo de largo pasillo y habitaciones lóbregas que empezaba en la calle de la Montera y acababa en la de los Negros, rebautizada con el nombre de Tetuán. En esta parte estaba la redacción, y allí teníamos nuestro club y mentidero, con asistencia de amigos locuaces, adorantes de un dogma bellísimo, dispuestos a dar toda su saliva y en último caso su sangre por traerlo a los altares de la realidad. Las noches largas de invierno se nos hacían cortas, y deslizaban sus horas entre el correr de nuestras charlas, ora utópicas, ora proyectistas, pues en el delirio de la conversación imaginábamos lindas leyes concisas que no esperaban más que el triunfo material para colmar a España de felicidad y contento. El desperezo matutino del próximo mercado del Carmen y el ronco son de la taberna y carbonería que caían bajo los balcones por la calle de los Negros, nos — 17→ traían a la razón y al sueño. Ya era virtud el descanso. Cada mochuelo se iba a su albergue, y yo a mi cueva, que así la llamaba por ser en la calle de los Leones.
Mi trato constante con Mateo Nuevo y otros románticos de la política, constructores clandestinos de una España feliz, me puso en condiciones de descubrir algunos tapadijos revolucionarios y rasgar velos de conspiración, cosa muy grata a los que anhelamos libertad que nos despabile y mudanza que nos mejore. Con mi destreza en atar cabos, y algo que se le salía de la boca al bueno de don Mateo, vine a saber que existía en Madrid un organismo designado con el resonante título de Junta Suprema del Consejo de la Federación Española. Lo presidía don Francisco García López, diputado constituyente, estirado de palabra y de ropa, y fueron Vicepresidentes los hermanos Pierrad, y después don Juan Contreras. Mateo Nuevo figuraba como Vocal, y también Córdoba López y Emigdio Santamaría.
Tuve luego conocimiento de otros, y de los que componían las juntas de distrito, que irán saliendo conforme los reclame el desarrollo histórico. Reuníase a veces la Junta Suprema en la casa de mi amigo Nuevo. Por variar de sitio se congregaron alguna vez en el taller de Nicolás Calvo (Olmo, 30); andando días, los olfateos de la policía les movieron a recatarse más, y la guarida revolucionaria fue... lo diré aunque no me lo crean... fue un convento de monjas.
—18→
Ello era en la plaza de Jesús esquina a las Huertas, y ocurría cuando ya llevaba largos días en Madrid el Rey saboyano. Emigdio Santamaría, que era el mismo demonio, me reveló, cuando llegamos a unirnos con mayor confianza, que él había sido el catequizador de las monjas para que facilitaran un salón de planta baja donde se reuniera la Junta Suprema. Mas no supo o no quiso explicarme el porqué de tal tolerancia en personas de ideas tan contrarias a las nuestras. He dado en pensar que como la conjura iba contra un Rey excomulgado, creían aquellas mujeres simplísimas que ayudando a la Federación Española, laboraban santamente en servicio de Dios. Misterios de la conciencia, misterios de la política, ¿quién os entiende, quién os deslinda, quién os baraja?
Perdóneme el piadoso público la falta de método que habrá notado en mis escritos, los cuales aparecen reñidos con el orden cronológico. Este defecto mío radica en el fondo de mi naturaleza, y sin darme cuenta de ello refiero los acontecimientos invirtiendo su lugar en el tiempo. Si nunca me ha entrado en el cerebro la aritmética, tampoco hice migas con la cronología, y sin pensarlo refiero lo de hoy antes que lo de ayer, y la consecuencia antes que el antecedente... Va siempre por delante lo que hiere mi imaginación con más viveza... Al franquearme contigo, noble y cachazudo lector, presumo que desearás conocerme, saber quién soy, de dónde he salido, y el cómo y por qué de mi metimiento, —19→ de mi colaboración en estas historias. Por de pronto diré que soy un hombre chiquitín de cuerpo, grande de espíritu y dotado de amplia percepción para ver y apreciar las cosas del mundo. Reservo por ahora mi verdadero nombre, y entre los diferentes motes que suelo usar en mi labor periodística, escojo el más adecuado, que es también el más breve: Tito.
Si queréis saber algo de mi ascendencia os diré que es un extraordinario ciempiés o cienramas. Por mi padre tengo sangre de los Pipaones y Landázuris de Álava, absolutistas hasta la rabia, y sangre de los Torrijos y Porlieres, mártires de la Libertad. Mi madre me ha transmitido sangre de verdugos como González Moreno y Calomarde, sangre de Zurbanos, y aun la de fieros demagogos, ateos y masones. Mi abolengo es, pues, de una variedad harto jocosa. Yo, con paciencia y saliva, quiero decir tinta, he reconstruido mi árbol, y en él tengo señoras linajudas, títulos de Castilla, que casi se dan la mano con logreros y mercachifles de baja estofa; tengo un obispo católico, un cura protestante, una madre abadesa, dos gitanos, una moza del partido, un caballero del hábito de Santiago y varios que lo fueron de industria... Soy, pues, un queso de múltiples y variadas leches. Debo declarar que de la heterogeneidad de mis fundamentos genealógicos he salido yo tan complejo, que a menudo me siento diferente de mí mismo.
En la época de este mi cuento amadeísta —20→ había cumplido yo los veintitrés años; pero declaraba veinticinco por el afán de hacerme más hombre, y atenuar la poca estimación en que, a mi parecer, se me tenía por mi rostro aniñado, casi lampiño, y mi corta estatura. Temeroso de que se dudara de mi eficacia varonil, yo aumentaba mi humanidad agregándome años, y mi talla usando descomunales tacones... Han pasado desde entonces algunos lustros: rugoso y lleno de canas, ya no me cargo años, sino que me descargo de ellos, y ni a tiros me hacen pasar de los cincuenta y nueve. La estatura es la que no ha cambiado, ¡ay de mí!... Suspiro, señores míos, porque este defecto de mi pequeñez ha sido y es la mayor amargura de mi vida. A la menguada talla debo atribuir todas mis desgracias, el fracaso de mis tentativas literarias y el estancamiento de mis ambiciones... Mi defecto era simplemente la pequeñez, pues no padecía ninguna deformidad: al contrario, mi rostro era correcto, mi cuerpo bien repartido de miembros y de notoria esbeltez, mi temperamento de gran viveza y acometividad, compensación que la Naturaleza suele dar a los chiquitines, casi enanos. Completo mi retrato asegurando con toda veracidad que en los días a que me refiero hice la mar de conquistas, como verá el que me leyere.
Una de las más rápidas y felices la intenté y llevé a venturoso término en Palacio, en la época de interinidad, poco antes de que las Cortes eligieran Rey a don Amadeo de Saboya. —21→ ¿Quién era ella? Pues una mujer picotera y bien armada de carnes, planchadora desde los tiempos de doña Isabel, esposa de un portero, que tuvo bastante habilidad y cuquería para empalmar el último reinado borbónico con el primero de la dinastía italiana. Vivían marido y mujer en una modesta habitación del piso más alto, y les protegía el intendente interino don José Abascal. A Palacio iba yo para visitar a un primo de mi madre, don José Folgueras, empleado en las oficinas. Recorriendo las alturas, topé con María de las Nieves. Pronto hallé un pretexto para entrar en su casa. Ello fue que se me hizo un tremendo desgarrón en la capa y ella me ofreció el remedio de aguja y hebra de seda. Era bajita y frescachona. Sin encomendarme a Dios ni al Diablo le planteé la cuestión de confianza. A mi primer exabrupto contestó con risas y fingidos desdenes; al segundo advertí que le había caído en gracia; al tercero fue la vencida, y quedamos amigos. El marido, Quintín González, que se pasaba gran parte de la tarde y prima noche trajinando en la reventa de billetes de teatro, era un buenazo, corpulento como un buey y confiado como un borrego de Dios.
No duró mucho tiempo aquel lío. En Febrero del 71 fui una tarde a Palacio, por visitar a Nieves, sin otro fin que preparar un delicado rompimiento, pues ya me había deparado el Cielo conquista mejor. Apenas pude ver a Nieves un instante: toda la servidumbre estaba muy afanada en disponer las habitaciones —22→ para la Reina doña María Victoria, que no tardaría en venir a estos reinos. El Marqués de Dragonetti, caballero rubio y de buena presencia, ayudante, secretario y amigo de Amadeo I, se multiplicaba en la organización de los servicios palatinos, y en equipar con arte pintoresco la servidumbre. A los porteros vistió de colorado rabioso. Cuando en la puerta del Príncipe topé con mi candoroso y coronado amigo Quintín González, vestido en tal guisa y armado de una cachiporra, no pude contener la risa. Bromeamos un rato. Díjome que a su mujer le gustaba lo colorado. Era Nieves muy fantasiosa y algo torera. A él no le hacía maldita gracia el traje, porque ya la gente tomaba en broma las libreas rojas de los porteros, y dentro y fuera de Palacio les llamaban los langostas. «Mala cosa es -dijo moviendo el testuz- que empecemos ya con el mote, el chistecito y la guasita. Yo le diría al Rey, si tuviera confianza: 'Mire, señor, si los españoles le atacan con discursos, injurias y aun con armas blancas o de fuego, manténgase tieso; pero si vienen con chafalditas y remoquetes, a puede ir preparando el petate'».
Mi siguiente conquista fue romántica, pasión que venía rezagada, no de los tiempos de Don Álvaro y El Trovador, sino de otros más próximos en que privó el sentimentalismo baboso de Flor de un día y de Borrascas del corazón. La mujer soñada se me apareció en el anfiteatro del Teatro del Príncipe, viendo, en función de tarde, Los Polvos de la Madre —23→ Celestina, obra de risa en que Mariano Fernández derrochaba su inagotable gracejo. ¡Ay!, aquellos polvos me trajeron pronto a los lodos de mi amorosa demencia. La joven que me trastornó era, como yo, chiquitina, de bellas facciones y cuerpo primorosamente formado. A esta igualdad o armonía de nuestra naturaleza visible se debió quizás la repentina inclinación de ambos, y el fogonazo de amor que no tardó en producir voraz incendio. El nombre de la menuda divinidad era Obdulia, de exquisito sabor romántico, y su talle y rostro componían la más encantadora muñeca que en bazares de juguetes se ha podido ver. Iba en compañía de otra mujer, de más edad y complexión hombruna, y desbordada entre ellas y yo la confianza, supe que la pequeña servía y la grande había servido en la casa de una empingorotada señora, la Marquesa de Navalcarazo.
En el primer acto de Los Polvos, hicimos Obdulia y yo nuestra presentación respectiva; en el segundo declaramos la mutua simpatía, y en el tercero afirmamos enfáticamente que habíamos nacido el uno para el otro. Romeo y Julieta no se dieron más prisa. Fue casualidad picante o simbólica que la compañera de Obdulia se llamara Celestina, y confirmaron el nombre sus astutos requerimientos. A la salida de Los Polvos las acompañé, y en el tránsito desde el teatro a la calle del Sacramento, repetimos nuestros gorjeos amorosos, añadiéndoles ya planes y horarios para nuestras futuras entrevistas. — 24→ Celestina Tirado nos dio facilidades de tiempo y lugar que me colmaron de gratitud.
Aventura tan novelesca me pareció cuento de hadas. Fue Obdulia encanto y alegría de mi existencia, y yo con mi labia y fáciles recursos de expresión, la trastorné y enloquecí. Mi muñeca dejaba traslucir constantemente el romanticismo azucarado y tonto que llevaba en su alma. A lo mejor salía diciendo con canturria: Si oyes contar de un náufrago la historia -ya que en la tierra hasta el amor se olvida... y lo demás de que no me acuerdo. Cuando yo le preguntaba, suponiéndome náufrago, si me olvidaría, contestaba poniendo la mano sobre el corazón: Aquí -vivirás mientras yo viva. A pesar de estas ardientes ternuras, tuve que darle palabra de casamiento para continuar nuestros amores. Cada día me requería con más empeño a legalizar su situación. Mostrábase celosa guardiana de los buenos principios y de la corrección legal... En verdad, la melaza romántica no se avenía con las asperezas del deber social y católico; pero yo entraba por todo, y cuando mi Obdulia salía con la tecla del matrimonio, yo le aseguraba que en cuanto me mandaran los papeles... pim... a casarnos.
Llegó un día en que mi muñeca, sin apagar sus poéticos fulgores, mostraba un admirable sentido práctico. «He confesado a mi señora -me dijo poniéndose muy seria- que tengo un novio, a quien quiero de veras... novio con buen fin, que si otra cosa le dijera —25→ se pondría furiosa; que a nosotras las criadas no nos consienten gallos tapados, por más que veamos a nuestras señoras enredadas con este o el otro caballero, que a lo mejor es el más íntimo del marido... Pues bien: sabedora de estas relaciones, me aseguró que si vamos por el camino de la decencia y la religión, nos protegerá. ¿Te vas enterando? Sabrás que la Marquesa de Navalcarazo es muy lista, que ha leído y lee libros en francés de mucha sabiduría, y que en política vale más de lo que pesa. A un cura de cuello y medias moradas, que suele comer en casa, le oí decir que las personas más sabias de España son ese Cánovas y mi señora... Bueno: pues me dijo ayer que este Rey que han traído tendrá que tomar el tole dentro de unos meses, porque en esta tierra no puede cuajar rey extranjero. Y no le vale que sea, como dicen, honrado y caballero. Con eso y la excomunión que tiene encima su padre el Rey de Italia, saldrá pronto de aquí con viento fresco. En seguida vendrá esa cosa que llaman la Restauración, que es como decir Alfonsito, el niño de doña Isabel, y ese día mandarán los que hoy se llaman alfonsinos. ¿Te vas enterando? Pues en cuanto eso venga, si para entonces estamos casados, tendrás un destino de doce mil reales, y de catorce mil si quieres servir en provincias mejor que en Madrid... Mi señora es cumplidora fiel de su palabra. Del empleo no dudes, que ello es pan comido, en cuanto este pobre don Amadeo se aburra y salga pitando, despedido por —26→ los tiros de los federales y los desprecios de la aristocracia. Si oyes contar de un náufrago la historia... Si ves que Amadeo se embarca... ya sabes... destino al canto».
- III -
Y siguió diciendo mi muñeca, o lo dijo otro día: «Sabrás que en casa se reúnen a tomar té las señoras alfonsinas. Van la Monteorgaz y la Campo-Fresco. Esta tiene, según dicen, la contrata de los chistes, porque los hace tan graciosos, que dan risa para todo el año. Es muy salada, no se asusta de lo verde ni de lo colorado; cuenta sus historias, y a lo mejor te suelta una barbaridad que canta el credo. Esa fue la que, hablando de su hijo, se dejó decir que le había llevado en su vientre como se lleva una solitaria. También van la Belvís de la Jara, la Villares de Tajo, la Villaverdeja y la de Yébenes. Esta, que según cuentan, es más nea que Dios, toma las cosas de política por el lado de la religión. Dice que este Rey es masón y nos ha traído acá el Infierno... Pues allí se están picoteando toda la tarde, y por la noche van algunas de ellas y muchos señores: uno que le llaman Orovio, el Marqués de Molins, este... ¿cómo se llama?, Iranzo, y otros que tú conocerás... En fin, que no paran de hablar mal de este pobre Rey... Que si no piensa más que en divertirse...; que si sale a la calle como un cualquiera, — 27→ encanallando la majestad; que si todas las noches se va de picos pardos con su ayudante italiano; que si le han visto en tales o cuales casas... ¡Jesús, qué cosas dicen!».
Hablome otra tarde Obdulia de su familia. Era natural de Villaviciosa de Odón, donde su madre moraba. En Madrid tenía un tío muy bestia, que diferentes veces la requirió de amores con mal fin; pero ella no se daba a partido. Temía que cuando el tal tío tan tío se enterara de nuestras relaciones y del proyecto matrimonial nos dificultara la boda de acuerdo con la madre. ¡Ay!, lo que nos enfadó esta idea no hay para qué decirlo. Hicimos juramento de vencer cuantos obstáculos se nos opusieran. Antes que renunciar al casorio, haríamos cuanto aconsejasen el romanticismo y el clasicismo más desenfrenados. Huiríamos, nos mataríamos con pistola o veneno si alguno intentaba cortarnos la fuga. Acordado esto solemnemente, volvíamos a nuestras conversaciones. Obdulia me dijo:
«No sabes cómo andan ahora de alborotadas las señoras alfonsinas con la llegada de la Reina, que parece está ya en camino. ¡Y cómo la muerden! Lo menos que dicen de ella es que es una buena mujer, sin hábitos de reina. No pasa de señora de un comandante, lo más de un teniente coronel. Es algo instruida, como que ha estudiado para maestra. Su título es de la Cisterna. El título no puede ser más profundo. Fama de virtuosa sí que tiene. Gusta más de vivir recogida, que en las —28→ bullangas de la Corte. Eso no se puede criticar, digo yo, pero tampoco es razón para que venga aquí a por una corona. Una reina debe ser ante todo reina. La de Yébenes dijo: «No nos oponemos a que sea virtuosa; eso nunca. Las virtuosas reinan en sus casas. Oí que esa buena señora da el pecho a sus niños y a los niños de sus criadas. Lo mismo puede ser esto afectación que pobreza de espíritu».
Yo advertí a Obdulia que la guerra de damas estaba prevista, porque cuando acudían a cumplimentar a don Amadeo las entidades decorativas del Estado, la Diputación de la Grandeza se abstuvo, salvo dos o tres familias. La aristocracia está de uñas... De doña María Victoria se sabe que es una gran señora, y que viene a honrar la Corte y Trono de España. Dilo así a tu ama...
«¡Qué tonto! ¿Cómo quieres que le diga yo eso a mi señora? ¡Buena se pondría!... ¡Bonito genio tiene estos días para que se le vaya con bromas! Sabrás que... Esto te lo digo con reserva... No salgas por ahí contándolo a tus amigos... Sabrás que está con un humor de mil demonios porque el suyo parece que anda distraído... dícese que con la Tordesillas... Cuando yo entré en la casa, ya mi señora hablaba con el Marqués de Uclés... Todo Madrid le conoce por Manolo Uclés. Pues ahora están de monos... A mi señora no hay quien la aguante, de la celera que tiene. Y ya no es una niña... Los cuarenta y pico no hay quien se los alivie... Y —29→ ya no te digo más; no se te vaya la lengua con tus amigos...».
-Nada importará que cuente lo que sabe todo el mundo -repliqué yo-. Esas historias son en Madrid comidilla fiambre, que pasa de boca en boca sin que nos parezca muy gustosa. Los paladares piden manjares fuertes, Obdulia.
-Llamas tú manjares fuertes al escándalo gordo, a las revoluciones... Hazme el favor de no andar tan metido con los federalotes, gentecilla fulastre... Ya sabes que tienes que hacerte alfonsino, poquito a poco para que no chillen tus amigos. Si no te conviertes, será difícil que nos casemos... Y ahora que me acuerdo: mi señora me preguntó ayer si mi novio es católico. Yo le respondí que sí, que eres muy católico.
-Sí, sí; tan católico por lo menos como Manolo Uclés, que es grande amigo de Nocedal, y da dinero para el Pensamiento Español, donde escribe Gabino Tejado... Si a pesar de ser yo catoliquísimo no nos dejan casar, nos suicidaremos, ¿verdad, gacela mía?
-Eso habrá que pensarlo... Cierto que es bonito morirse de amor, como aquellos de Teruel, o matarse una con el humo de un braserillo, como leí en una novela de por entregas. Pero la muerte más simpática es la de la dama de Espinas de una flor, que se va quedando muertecita en un sillón; y allí sale un cura vestido de calzón corto, que le dice al oír la campana: es un alma que divisa -las palmeras de Sión. Para mí, que esas palmeras —30→ son el cementerio. A mí me gusta pasearme por un cementerio, y ver los nichos, las lápidas del suelo, y pensar que debajo de ellas están descansando tan tranquilos los enamorados... En fin, chico, a ver si vienen de una vez tus papeles, que los míos encargados los tengo al secretario del Ayuntamiento de mi pueblo, sin que lo sepa mi madre... Me corre mucha prisa, no sea que... ¡Ay! Es cosa fea el salir una en estado interesante, cuando menos se piensa, y no poder ocultarlo, y que le digan a una que no es católica por no haberse casado antes de...
Yo procuré tranquilizarla, persuadiéndola de la pronta venida de los papeles, que ya estaban de camino. Pero los papeles no podían venir, ni yo los había encargado. Vino en cambio un grave suceso que torció de súbito la corriente histórica de mi vida, llevándola por torrenteras dramáticas. Veréis lo que pasó. Llegado el día de la entrada de nuestra Soberana, doña María Victoria, me planté en el Prado, por donde la comitiva había de pasar, dispuesto a referir el acto para nuestro periódico, conforme a las indicaciones de Mateo Nuevo, quien me ordenó que hablase de la señora Reina con respeto, pero sin entusiasmo. Yo debía decir que doña María Victoria era atrozmente virtuosa; pero que no lograría captarse el amor de los españoles, que ya no querían cuentas con reyes, y menos si son extranjeros.
Vi la regia procesión palatina entre filas de tropas y grandes masas de gentío curioso. —31→ Pensaba decir en mi crónica que en las caras del pueblo se combinaba la curiosidad con la indiferencia, y que el sentimiento general era de lástima más que de simpatía. En esto no decía verdad. Oí comentarios en extremo favorables. Las mujeres, sobre todo, contemplaban a la Reina con alegría, y con cierta confianza la saludaban, cual si en ella vieran la más alta de sus iguales. No sé si me explico bien. Al paso de la ilustre dama, se discutía su hermosura. Algunos la ensalzaban con exceso; otros la deprimían con esta crítica pesimista, que es la miel más grata en bocas españolas. Yo, dejando a un lado la reseña oficial escrita para mi periódico, daré a los beneméritos lectores de estas páginas la veraz impresión de un honrado testigo.
Era doña María Victoria de buena presencia y más que regulares carnes, que propendían a la gordura. En su rostro advertí perfil y rasgos napoleónicos, la sonrisa franca, el mirar entre melancólico y asustado. Creyérase que la dignidad real era en su pensamiento cosa prestada o postiza, y que a nosotros venía, no a ejercer un cargo, sino a desempeñar un papel. En estas ideas me afirmé después, cuando la esposa de Amadeo convertía la realeza, que le dieron entonada y rígida, en cosa blanda y doméstica. Al verla pasar en el coche de gala, a la derecha del Rey, que no paraba en repartir a un lado y otro su garboso saludo, comprendí que doña María Victoria sería muy querida de las mujeres humildes, y admirada de las de clase —32→ intermedia, que pueden ser llamadas señoras sin llegar a damas. Estas brillaron en la recepción de Palacio con todo el fulgor de su ausencia, bien campaneada por los periódicos moderados, alfonsinos y carlistas. La gente adinerada se hizo notar también por sus desdenes. El Imparcial señaló las casas donde no lucían colgaduras, y aludió claramente a Manzanedo, hablando de un palacio que debía ostentar en los florones de su escudo Tabaco Virginia o Kentucky, y algunas motas de ébano, representativas de la compra y venta de negros en Cuba.
En la Puerta del Sol hubo apreturas y algún calor de vivas y aplausos al paso de los Reyes; en la plaza de la Armería mayor tumulto, por el gentío que esperaba el desfile de la tropa. Salieron las saboyanas Majestades al balcón, y el pueblo desempeñó muy bien la parte de coro que le corresponde en estas partituras. Las músicas militares enardecían a las muchedumbres, y estas, a su vez, estimulaban con sus gritos al fervor de los inocentes soldados... Hallábame yo muy entretenido con aquel espectáculo pintoresco, cuando me sentí tocado en el hombro. Volvíme, y vi a un hombrejo zanquilargo, feo, encopetado con sebosa chistera que fue de moda el año 41. Con señas y medias palabras me dijo que le siguiera para hablar conmigo dos palabritas, y me fui tras él, rompiendo no sin dificultad por el primer resquicio que nos ofreció la multitud. Fuera ya del arco de la Armería y encontrándonos en sitio más desahogado, —33→ el tal, ceñudo y con áspera voz, me dijo: «Usted no me conoce».
-Sí, señor -le respondí-. Usted es don José Malrecado, que sirve en la Policía.
-No soy Malrecado ni Buenrecado, ni permito que usted se burle de mí.
-Dispense: no me burlo -dije, observando su ropa negra y raída, con las trencillas del chaleco y levitín deshilachadas, el rostro sudoroso, el bigote lacio, los ojos de carnero moribundo.
Y él, mirándome con amenaza y cogiéndome el brazo con garra de cernícalo, soltó la voz a estas ásperas razones: «Yo soy Aquilino de la Hinojosa... Veo que se asusta. Es natural. Por mi nombre se entera de que soy tío de Obdulia por parte de madre».
-Aunque lo fuera usted también por parte de padre no me asustaría -respondí, sacando del pecho toda mi entereza-, pues nada tengo que ver con usted, ni me importa un bledo que sea usted tío de la Osa Mayor o del Espíritu Santo.
-¿Bromitas tenemos? -replicó el tío, tambaleándose en su soberbia-. Le he buscado para decirle que no se casará usted con Obdulia... que aquí estoy yo para impedir que siga trastornándole el seso a esa buena chica. Entiéndalo, y me ponga en el caso de hacer con usted una barbaridad.
-Pues le participo que me casaré con Obdulia cuando me dé la gana, y sepa que me descargo en usted y en su pastelera madre.
—34→
Hizo ademán de echarme al cuello sus manos; pero yo, que chiquitín y todo soy una fiera cuando tocan a mi dignidad, invoqué a mis tacones para que aumentaran media cuarta, y haciendo como que requería un arma en mi bolsillo, le solté esta rociada: «Si usted me provoca, no tendré inconveniente en sacarle al aire el bandullo, so tío».
-Poco a poco -gruñó el estafermo echándose atrás-. No hemos de armar escándalo entre tanta gente. Si usted no tiene vergüenza, yo la tengo. Tiempo y lugar habrá para ver quién puede más.
Diciendo esto sacó del bolsillo una tarjeta sucia, en la que leí: Aquilino de la Hinojosa, afinador de pianos. Cuchilleros, 3. Yo me arranqué a decirle con mayor coraje: «Iré a buscarle a usted y le afinaré el entendimiento». A lo que, ya en retirada discreta, respondió: «No me busque en mi casa, donde tampoco quiero escándalos. Me encontrará todas las tardes en el Casino Conservador... Abur... Nos veremos, caballero miniatura».
-Cuadrúpedo, nos veremos.
Nada me sulfuraba tanto como que me llamaran chiquitín. El miniatura me sonó como la injuria más grosera y soez... Viendo al tío