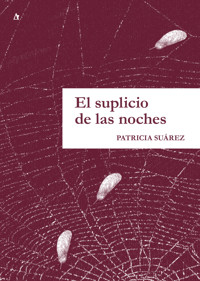Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Baltasara Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Narrativa
- Sprache: Spanisch
Ámbar, una mujer con el corazón roto, su amante casado y el sobreviviente de una tragedia aérea argentina que ha perdido la memoria, son los tres ejes por dónde corre esta novela. Este último protagonista, pasajero del dramático vuelo 3142 de LAPA, sufre sucesivas crisis que lo llevan a transmutarse en mariachi, playboy norteamericano, enfermero brasileño y muchas personalidades más con las que vive aventuras increíbles. La historia incluye a una suma de personajes hilarantes del submundo del periodismo cultural de un periódico cuya nave madre está situada en un barrio suburbano que no es por completo Rosario y tampoco es Buenos Aires. Todo buen texto plantea preguntas, y Ámbar quiere dejar algunas. Aquí las preguntas giran en torno a la memoria y el olvido: ¿qué dura más?, ¿en cuál de los dos vive el dolor? ¿qué clase de hélice mueve el tiempo? ¿se puede amar en la desmemoria? Quien se adentre en la historia no saldrá indemne: el mundo se divide, parece decirnos, entre los que buscan perdidamente ser amados y entre los que apenas se interesan en amar a alguien. En uno de esos dos grupos, seguramente, se inscribirá el lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia Suárez
Ámbar
Novela
Baltasara Editora
Suárez, Patricia
Ámbar / Patricia Suárez. - 1a ed . - Rosario : Baltasara Editora, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-3905-85-8
1. Novelas. I. Título.
CDD A863
Diseño Tapa: GJC
Ilustración tapa:Mujer sentada con rodilla en alto, Egon Schiele, carboncillo, aguada y acuarela sobre papel 46 x 30,5, 1917, Galería Nacional de Praga.
© Patricia Suárez
© Baltasara Editora – Año 2020
2000 Rosario - Prov. de Santa Fe – República Argentina
Teléfono/Fax: +54 341 4210465
E-mail: [email protected]
www.baltasaraeditora.com
Libro de edición argentina. Impreso en Argentina.
Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma y por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Reduzco mis tempestades
José Martí
Primera Parte
Intro
¡Esos sueños que creí encerrados
bajo llave en el papel, confinados en
las cámaras blindadas de la
memoria!
Lawrence Durrell
Cero
Vuelo 3142
A veces lo que le viene a la memoria es la enfermera. Después se le borra de un plumazo todo; como si los recuerdos fueran motas de polvo. No es una enfermera, pero para él es como si lo fuera y funde sus rostros. Es una azafata que logra abrir la puerta trasera –la izquierda, porque otra azafata al intentar abrir la de la derecha se quemó las manos–, por la que escaparon unos pocos pasajeros. Él había ido al baño, pero los suyos estaban más adelante. Lo obligaron a correr, mientras el incendio se expandía. A él no le importaba nada del incendio, quería volver por los suyos. La esposa, la hija, el hijito. A la esposa le gustaba mucho viajar; tenía fe en los medios de transporte y creía que viajar, ver mundo, abría la mente. Fue ella la que apoyó el cargo diplomático; a él le importaba tres cuernos: él nada más pensó que en la Argentina no tendría que darse a la bebida por aburrimiento. Lo extraño del caso es que. aunque él quiere volver hacia atrás, en ese momento de duda que no debe durar más de quince segundos, sus piernas siguen hacia delante. Lo hacen por sí mismas, sin el acuerdo de su voluntad. Debe ser lo que se llama instinto de conservación, lo que lo convierte a uno de padre amante a reverendo hijo de puta. Quince segundos después, el fuselaje estalla y arrastra en el estallido la primera parte del avión. Eso es todo: él ya no es más una persona, sino una escoria.
Más tarde, horas o días después, le toman los datos. Un abogado de la aerolínea o del Consulado dice que él no está en condiciones de declarar. Tiene un enredo en la cabeza, efecto del shock. No logra articular correctamente ningún idioma; habla todos los idiomas que aprendió u oyó alguna vez en su vida: el francés –su lengua materna–, el italiano, el español con acento de Barcelona –fue allí donde lo aprendió–, el ruso, el inglés, algo de chino mandarín. Se parece a los endemoniados, cuando en las películas de terror hablan en arameo o en una lengua desconocida para los comunes mortales. Alguien, un ordenanza del Consulado, habiendo escuchado la lengua del asesor en la sala principal del hospital (lo enviaron a él a llevar la documentación pertinente), arriesga que el asesor cultural Salvatore Mutto está hablando en dialecto friuliano. Él es de la región del Friuli y está seguro que ese es un friuliano pastoso, arrastrado. Sacan al viejo carpiendo de la sala del hospital, por sordo y por porfiado. El asesor cultural Salvatore Mutto se queda solo ahí dentro, por días, catorce días o dieciséis, en resumen: alrededor de dos semanas. Las primeras cinco noches deben atarlo a la cama con correas, porque quiere irse a toda costa: habla del mar, del fuego. El médico no sabe si se refiere al Apocalipsis o a la tragedia del avión de LAPA. Lo sedan, para que descanse, con unas dosis tan altas, que los cinco días siguientes también deben atarlo con correas a la hora de dormir, para que no se caiga de la cama.
Los cuerpos de los occisos no los reclama nadie, porque la esposa era de Serbia aunque nacionalizada y en Serbia no le dan mucha importancia a otro accidente aéreo en el cual, por desgracia, muere una paisana, la sexta hija de unos campesinos empobrecidos por la última guerra. Los cadáveres son llevados a San Marino, adonde les dan sagrada sepultura. El paisito de los nueve castillos los recibe como propios y vuelven en su último viaje, en la bodega de un Boeing 747, más allá de todos los pánicos post traumáticos, si es que pueden tener pánico los muertos. A él, le tramitan todos los papeles para irse. Pero él se fuga primero de la enfermería, después del aeropuerto. Las autoridades consideran comprensible que semejante víctima del vuelo 3142 de LAPA no quiera volver a subirse a un avión, a cualquiera en su lugar le pasaría lo mismo. El cónsul comprende; dice que dejen al asesor cultural Salvatore Mutto descansar por un tiempo en el Sanatorio Alemán, adonde están abonados todos los empleados del Consulado de San Marino. Resultado: el asesor cultural se fuga también del Sanatorio Alemán, segundo piso, habitación catorce. No deja ni siquiera una nota, una nada. Ya es casi un escapista profesional. Las autoridades policiales argentinas se comprometen a proseguir la búsqueda del asesor cultural. En la Argentina pasan demasiadas cosas malas, casi como en todas partes o tal vez un poco más. La paranoia de los directivos de la aerolínea crece; temen que el prófugo sepa algo relacionado con el accidente. Consideraciones técnicas; ya bastante tienen ellos con lo que tienen, para que un extranjero venga a enfangar más el asunto. Le darán a todos prisión perpetua; han muerto sesenta y una personas y se los responsabiliza de ello. Ellos, claramente, ven en este accidente la mano del destino. Pero los jueces, los familiares de las víctimas, la compañía Chrysler que debe reponer el Chrysler que el avión se llevó por delante antes de impactar, a la familia del tipo muerto, no creen en el destino. Creen, sí, con todas sus fuerzas, en la estupidez humana. La estupidez humana, ese imponderable. De todas maneras, un pariente de los inculpados habla con un investigador de la policía. El policía habla con otros policías, se parece un poco al juego del Gran Bonete. Al fin, dejan al asesor cultural en paz, que por hache o por be ya no aparece. Lo dejan que críe malvas a la buena de Dios, si es que está muerto, o que se entretenga en los placeres opiáceos del olvido. Al cabo de cinco años, el asesor cultural Salvatore Mutto es dado por desaparecido oficialmente y ya no vuelve a saberse más de él.
Que ya sé que lo herirás
José Martí
Cero Mata Cero
Tony Salerno se sintió desolado. Tantas veces Ámbar se enojó con él y sin embargo en ningún enojo anterior fue como un cristal que se rompiera. Tenía la sensación de que ella hubiera realizado la siguiente acción, le dijo: adelante, Tony, amor mío. Después, él o ella servían un vino fino y generoso en copas de cristal y a la hora de brindar, las copas resbalaban de sus manos y se estrellaban contra el suelo. Así, la conciencia del fin del amor que yacía en ellos dos fue transferida a las copas y era el cristal quien denunciaba que la relación estaba terminada.
Ahora, él tocaba la puerta como un idiota y ella no le abría. ¿Cuánto hacía que tocaba, quince, veinte minutos y ella no osaba contestar? Antes, él tenía un juego de llaves de la casa de ella. Después, ella le fue con un cuento y le quitó las llaves. Lo dejó como un huérfano sentado a la vera del mundo. ¿Y por qué, y por qué? ¿Él tenía la desgracia de ser casado y eso ameritaba que ella lo hiciera sentir todo el tiempo como un pollo desgraciado? ¡Y pensar que alguna vez la había amado! ¿Cómo era el verso de Martí? (Ah, sí, él sí había leído a Martí, el héroe poeta, de cabo a rabo, en la época en que él quería ser héroe y apenas si pudo, poeta!) “Eva es rubia, falsa es Eva”, escribió en los Versos Sencillos. Qué graciosa esta señorita dejándolo atrás de la puerta, con el ramo de azucenas y sentado en el felpudo. Negándose a abrirle la muralla de su corazón.
Tony estuvo así unos momentos, reflexionando qué hacer a continuación.
Hasta que le pareció oír una voz masculina, como si ella estuviera allí dentro penosamente con otro amante. La furia sustituyó a la pena; es el fin, se dijo él. El fin.
Alguna vez, él había soñado un amor con ella. Sabía que iba a sufrir: es de manual sufrir por amor y tiene su pro (el mal de amor es combustible para escribir poemas) y su contra (uno queda en los huesos). El que no quiere sufrir, que no se enamore. Que se refugie en lo alto de una columna en medio del desierto, como Simón el Estilita. Que se hunda en el desierto a ser roído por los piojos como Santa Sinclética en Alejandría. Su amante, Ámbar, más preciada que el armiño; con ojos como zafiros. Cuántas metáforas idiotas se le ocurren a uno cuando está enamorado y ni siquiera porta consigo una libretita para anotar estas cosas. Y eso que él era un escritor y un escritor, nobleza obliga, tiene que llevar consigo una libreta y lápiz con qué apuntar como un policía carga encima la cachiporra. Ojos como zafiros, dientes como perlas, piel de azucenas, cabellos meciéndose como el trigal con el viento. La cintura un junco, la mandolina que cualquier jovencito ansía tañir desde que es pequeño. Ámbar, ella, su tesoro escondido detrás del arco iris, su sueño realizado, su deseo dorado. (¡Vaya cacofonía esta última! Si hasta había perdido la habilidad de escribir bien, de conjugar las palabras musicalmente para que vertieran el limón, el azúcar que él sabía –que él había sabido– exprimir de su corazón. Al fin y al cabo, esto le valió el premio municipal –la pensión de mil y pico de pesos por mes hasta su muerte– y el premio nacional –que no pagaban porque eran unos corruptos los del gobierno–, varios reconocimientos en el exterior y también lo distinguieron con la medalla de oro a la excelencia literaria en un Rotary Club de un pueblo perdido, donde lo agasajaron con un cabrito asado, mientras las señoras rotarias se echaban en sus brazos para que él les recitara los versos gracias a los cuales, ellas se sentían transportadas por el amor. ¡Qué lindo y más cachondo oficio es el de escritor!) Ya lo había dicho Martí: “Se lleva mi amor que llora /Esa nube que se va: /Eva me ha sido traidora: / ¡Eva me consolará!” ¡Bandolera! Pero ahora era el fin y sin una sola redomada palabra poética: su sueño, su palacio de cristal, hecho añicos contra el suelo de la realidad: la muy yegua tenía otro tipo que se la metía!
Capítulo 1
El teléfono sonó interminablemente. Ella esperó a que cesara, pero después recomenzó otra vez la cantinela. A ese aparato no podía bajársele el volumen o silenciarlo. Había que partirlo al medio con un martillo para que se callara, sin remedio. De reojo vio en el despertador que eran las siete y media, y era sábado. Abrió los ojos legañosos y se incorporó en la cama. Los ojos húmedos y la boca seca. Hizo dos pasos hasta el teléfono que descansaba encima de una pila de libros. Mejor dicho, no descansaba. Estaba encima de los libros como un pájaro muerto, una gaviota vencida en pleno vuelo. O bajada de un hondazo, derrotada.
–¿Hola?
Hubo un ronquido al otro lado.
A quien estuviera allá, lo odiaba.
–¿Hablo con el 4368-2752?
–Sí.
–Le hablamos del Hospital Francés. Necesitamos que venga con urgencia.
–¿Yo? ¿Con quién quiere hablar usted, señora?
–Aquí hay una persona, en la guardia. Está herido y tiene su número telefónico.
–¿Qué persona?
–Desconoce su identidad.
–¿Pero quién es?
–Sufre un acceso de amnesia. Efecto del estado de shock…
–¿Qué shock? ¿Qué le pasa? ¿Quién es…?
–Usted no me oye. Él no sabe quién es.
–¿Pero quién es?
–¿Usted es tonta o qué? Le estoy diciendo que sufre de amnesia temporaria. Tiene su teléfono escrito en un papelito, que encerraba apretado en la palma de su mano…
–¿Mi teléfono? Descríbame al hombre, por favor. No creo que sea alguien que yo conozca.
–Es un hombre joven, de unos 35 años aproximadamente. De cabello rubio, musculoso, bastante alto. Oiga, ¿por qué no viene y lo ve con sus propios ojos? No le estoy vendiendo un anuncio de cigarrillos, ¿entiende?
–Yo no conozco ninguna persona que pueda…–¡Otra vez con lo mismo! El único dato que permite saber quién es este sujeto, es este número telefónico. Tiene que venir a reconocerlo. La ley la obliga. Si no la acusaremos por abandono de persona.
–Cómo me van a acusar si ni siquiera saben ustedes quién soy!
–Rastrearemos su número con la Policía Federal. Después, la enjuiciamos.
Todo sonaba como el cuento del tío. Esta gente veía muchas películas norteamericanas sobre juicios y condenas: Testigo de Cargo, El juicio de Nuremberg. En cualquier momento le dirían que tenían secuestrado a un ser querido y que ella debía pagar con tarjetas telefónicas, con cajas de queso suizo o con su cobayo de laboratorio. ¡Vaya uno a saber cuántas personas podían tener su número de teléfono! Cuando se sentía sola, se lo daba a cualquiera. Así estaban las cosas.
–Ese… sujeto, ¿está vivo o muerto?
–No podemos revelar ese dato.
–…
–Desconocemos su identidad. Es preciso que venga.
–¿Quién habla allá?
–Soy la enfermera Lucerna, de turno noche, Hospital Francés. El médico de guardia pidió expresamente que se la llame a usted. Si se niega a venir puede ser denunciada por abandono de persona.
–Espere –contestó.
Con un taxi a esa hora podía tardar veinticinco minutos.
Qué maldición. Qué necesidad la gente de molestar a los durmientes.
Antes de partir, dijo unas palabras al cobayo.
Ella estaba segura de que el animalito la entendía.
Era un cobayo color café, muy simpático, que casi nunca se enojaba. No castañeteaba los dientes, no intentaba morderla. Tenía dos años y se llamaba Piaf. La ruedita le estaba quedando pequeña. Ella no había calculado que un cobayo crecía más que un hámster. Pensaba que eran casi lo mismo; por la noche, el cobayo se subía penosamente a la ruedita para hacerla girar interminablemente y no morirse de un infarto. Hacía tanto ruido a cadena que arrastran las almas en pena, que ella debía meter la jaulita dentro del ropero o de la alacena alta de la cocina, para poder conciliar el sueño.
–No sé cuándo voy a volver –murmuró. –Pero vos mantené la calma, que alguien vendrá a rescatarte si algo me pasa o me asesinan para robarme los órganos. Lo prometo.
Levantó el paño negro que echaba sobre la pecera. Puso dentro un cabo de zanahoria y un poco de heno; cambió el agua potable. El cobayo pastaba, era como una vaca en miniatura.
–Vituallas –anunció.
El cobayo puso los ojos en blanco.
Tal vez él esperaba algo más como un cóctel de langostinos y bebidas con burbujas.
No habiendo sucedido lo esperado, se lanzó encima de la zanahoria.
En el taxi, Ámbar iba presta a reconocer al desconocido, pensó que debía llamar a Tony. Ponerlo sobre aviso. “Hola, Tony. Lamento despertarte, estoy yendo a la guardia de un hospital porque hay un hombre de identidad desconocida allí que reclama por mí. No quiero que pongas aquí en cuestión mi amor por vos, simplemente…Estoy hastiada de que por cualquier idiotez, me reproches y me acuses que te dejo de querer…Un adulto no se pasa el rato lloriqueando que no lo quieren, cuando…” No, para esa altura el contestador automático cortaba el mensaje. Además lo más probable era que lo oyera la esposa y entonces ella después tuviera que afrontar toda una situación con Tony, y su paranoia acerca de que la mujer fuera a enterarse por fin de sus relaciones. Ella estaba segura de que la esposa sí estaba al tanto de todo, pero Tony le tenía prohibido llamar a la casa; sólo al celular o al diario. Habían discutido hasta muy tarde la noche anterior y le quedó un sabor amargo. Ella quería salir de viaje con él, un viaje largo. Ella quería que él dejara a su mujer, ella quería que alquilaran juntos un departamento; ella quería que Tony se mudara con ella. Si el corazón pudiera percibir la acritud de sabores de una relación amorosa, se cortaría su propia lengua. Por supuesto, iban a reconciliarse; estaban enamorados, se querían. ¿Seguían enamorados o solamente se querían? La inercia es un movimiento de mucha confusión para los sentimientos. No iba a ponerse a desentrañar justo ahora lo que sentía por Tony; es probable que dentro de un rato ella estuviera muerta, echada panza arriba en un quirófano y con bisturíes clavados por todas partes, mientras la que decía llamarse enfermera Lucerna, y con seguridad era la jefa de una banda delictiva, le robaba los órganos posibles de Ámbar –¿qué podía robarle, el riñón?, al hígado lo tenía medio estropeado por la bebida y el corazón hecho papilla por los malos amores: probablemente pudieran quitarle un pulmón todavía no picado por la nicotina de los cigarrillos negros de Tony que ella se veía obligada a respirar cuando lo tenía al lado–.
De manera que si en este momento, por decir así, la retenían con excusas absurdas en el hospital, la drogaban y después la descuartizaban para vender sus órganos –los ojos los tenía quemados por leer con luz de fluorescentes, los ovarios debían estar muertos, apenas las uñas podría donar–, a los traficantes, Tony no sabría jamás cómo desapareció el amor de su vida. Pensaría que ella lo dejó para marcharse con un marinero bengalí, como había hecho la Marilú de la canción, cosa que a ella quizás le vendría muy bien hacer.
Sin duda, ella estaba exagerando.
No era el amor de la vida de Tony.
Oh, oh, qué ganas de chillar. Ojalá que la destriparan, le quitaran los órganos y si algún día la esposa de él necesitaba un trasplante de córnea le ofrecieran en el mercado negro los ojos de la amante de su marido. Así cada vez que Tony mirara a la harpía, estaría viéndola a ella. Y ella lo miraría con ojos de fuego, como Sissy Spacek en Carrie. De todas formas, ¿no sabía acaso que Tony no contemplaba a la harpía? (Eso al menos, era lo que él declaraba a Ámbar de su relación con la sacrosanta esposa). ¿No sabía Ámbar que Tony no podía sacar la atención de sí mismo ni por dos segundos?
¿Por qué no ponía ella toda esta fantasía en la literatura?
¿Por qué no escribía otra novela, empezaba una nueva o terminaba de una vez por todas El limón verde? ¿Acaso no había sido su vocación de escritora la que la había acercado a Tony? A lo mejor si escribía otro libro y tenía la suerte de que fuera exitoso podía conocer y enamorarse de otros escritores: de Paul Auster que era tan buenmozo o de Hanif Kureishi. Tal vez era mejor apuntar a un escritor más joven, recién salido del bachillerato, o como Luis Mey; porque ya le había pasado década y media atrás de enamorarse literariamente de Paul Bowles y vino a morirse de viejo antes de que ella pudiera viajar a Tánger a conocerlo. Por supuesto, Bowles ni siquiera sabía que Ámbar existía y además era gay.
¡Asco de vida!
Dio todos sus datos en la recepción.
Ámbar Saucedo.
Treinta y cinco años.
Estado civil separada, sin hijos.
Profesión periodista sin relación de dependencia.
Domicilio: calle Brasil 572. Barrio de San Telmo.
Siguió a un enfermero vestido de verde de pies a cabeza contoneándose por un largo pasillo. Cruzaron un patio; dos o tres gatos remolones les echaron miradas de desprecio; había olor dulzón: eran jazmines. Jazmín del Cabo retrepado por las agrietadas paredes del hospital, como una caricia piadosa. En un claro del parque, un aviador de yeso relumbraba. Detrás, una placa dorada con nombres. Eran los aviadores franceses de mitad de siglo que murieron cumpliendo su trabajo. No quedaba bien claro por qué en el hospital les rendían un homenaje: si porque eran franceses, o porque habían caído justo encima del hospital y allí los atendieron hasta morir. El culto a los muertos, visto a cierta distancia, era de lo más exótico en cada comunidad. (¿Daba el tema para hacer una nota en la sección Sociedad del diario?)
Llegó a una sala encalada, con ese olor típico de alcohol puro o de formol.
El enfermero abrió la puerta de un cuarto más chico, con tubos fluorescentes en el techo. La luz la encandiló.
Sentado encima de una camilla, un hombre joven, muy rubio, con una bata de hospital, la miró directo a los ojos.
Ella no pensó nada. Su mente quedó del color del cuarto.
Capítulo 2
En la sala de guardia le preguntaron:
–¿Cuál es su nombre?
–Zhivago –respondió la primera vez.
–¿Zhivago? –anotó la enfermera –¿Se escribe como la película de Omar Shariff?
Esas palabras de la cinéfila enfermera Lucerna habían bastado para que el médico de guardia supiera que Zhivago era un nombre dudoso. Él había leído el libro; sabía de qué estaba hablando: el tipo estaba haciéndoles un cuento. Los amnésicos y los alcohólicos con mal de Korsakof estaban siempre haciéndoles un cuento para no revelar que no recordaban su identidad. No sabían subirse al bote y remar, atravesar la laguna.
–Usted no se llama Zhivago –terció el doctor.
–Net.
–¿Cuál es su nombre? –repitió el doctor.
–Iván Illych.
–Usted no puede llamarse Iván Illych.
El amnésico se encogió de hombros.
Entendía el español, pero no respondía en español.
–¿Por qué no, doctor?
–Porque es un personaje de un libro.
–¿Y eso que tiene que ver?
–Un libro de Tolstoi, un autor ruso muy conocido.
A la enfermera el nombre de Tolstoi no le decía mucho. Pero ahora resultaba que el médico de guardia era un entendido en literatura rusa. O sea: era un romántico. ¿Por qué ella, –examinó fugazmente su conciencia la enfermera Lucerna– si él era un romántico no se había acostado aun con él?
–Dimitri Rudin –pronunció el desconocido antes de que le preguntaran su nombre por tercera vez. Como fuera, esta vez el doctor no acertó con sus conocimientos literarios y lo dio por bueno. Dijo a la enfermera:
–Ponga identidad dudosa. Dice llamarse Demetrio Rudin.
–Dimitri –corrigió la enfermera.
¡Qué lindo, fantaseó, si ella y el doctor tenían un hijito ruso, blanco como el talco y tan pequeñito que cupiera en la palma de la mano!: entonces le pondrían de nombre Dimitri, en honor al desconocido que los había flechado.
–¿Quién es usted? –volvió a la carga el doctor.
El negaba con la cabeza.
–¿No lo sabe?
–Net.
–¿Es argentino?
–Net, net.
–¿Es ruso?
El tal Dimitri se encogió de hombros.
Podía serlo.
El doctor ordenó a la enfermera:
–Ponga identidad dudosa.
El tal Dimitri negaba a todo con la cabeza o respondía Net. Es todo lo que podía hacer.
En esas estaban cuando entró Ámbar. El hombre alzó la vista del suelo y la pasó por el rostro de ella cuando entró. Detenidamente. La había visto una vez, tres o cuatro semanas atrás. O tal vez fueran meses. Ella estaba comiendo arroz en un lugar particular, un restaurant peruano de comida chifa. Hablaba con un hombre menudito que quería tomarla de las manos y ella rehuía. Hacía garabatos en un papel blanco, la servilleta, para distraerse. Cuando ella se fue, dejó todos esos papeles sueltos encima de la mesa, escritos. Ella ni siquiera había reparado en él cuando salió; él estaba sentado en el escalón de la puerta, mendigando. Cuando ella se puso de pie y salió, él se abalanzó por sobre los papeles. Rosa, la camarera, quiso espantarlo: sospechó que él intentaba robarse la propina. La señorita Ámbar y el paisano Jesús Bueno –también venía de Perú– solían dejarle uno o dos pesos, no más: ganaban chaucha y palito en el diario. El tranquilizó a Rosa con el gesto y se llevó los papelitos. Eran números de teléfono: la redacción de La Diana, una casa de fotocopias, un número con un prefijo de San Andrés de Giles, los bomberos, la policía, la ambulancia municipal, y el 4368-2752 que tenía su voz en el contestador: la voz de ella comunicando que no se encontraba en casa, que le dejaran mensaje. Lo guardó en su bolsillo, eso fue todo lo que hizo. Al verla llegar en ese instante, el rostro de ella no le dijo nada en particular, así que pasó al cuerpo. Medía un metro sesenta, pero no era menuda. El pelo rojo, la piel con pecas. Pesaría lo mismo que un costal de papas: sesenta kilos. Excepto las manos, se movía como si de verdad fuera una bolsa de papas. Hablaba con un ritmo personal: algunas frases eran muy largas y otras muy cortas y las alternaba. Era extraño lo que a él le sucedía con el castellano, porque lo comprendía pero no podía pronunciarlo. Debía hacer meses o tal vez años que se detenía en el aprendizaje de esa lengua, que a todas vistas no era su lengua natal, y por eso lograba decodificar lo que la mujer y los médicos decían. Pero al abrir la boca no pronunciaba palabra.
El doctor y la enfermera interrogaron a la mujer acerca de él, ella hacía gestos de molino con la mano. Se paró a un paso del hombre. Habló bien alto pero por lo bajo dijo:
–Usted, quien quiera que sea, sabe que no me conoce. Tenga confianza en las palabras que le digo. Somos desconocidos, no sabemos quiénes somos. ¿Por qué me pone en este aprieto?
Lo miró a los ojos, clavó los ojos en él.
Hasta verse dentro de ellos muy pequeñita, como nadando en el agua.
En ese instante se preguntó: ¿de qué color son los ojos de este hombre? ¿Eran azules o malvas? Un color rarísimo, como lavanda oscuro, clasificó. Y cuanto más absorta estaba en sus pensamientos tratando de saber algo, pesadas lágrimas rodaron por las mejillas del hombre. Sin un solo gesto, sin sollozar. Caían como la lluvia, como saben hacer los actores de televisión cuando les piden una escena melodramática.
Ella se acercó un poco más a él. Le rozó el codo y le hizo un pequeño pellizco. Seguro que el tipo estaba metido en algún lío legal; a pesar de eso tenía cara de buena persona. Era una especie de gigante; de pie, ella le llegaba a la clavícula. Además pesaría ciento y pico de kilos, podía demolerla de un soplido. ¿Pero para qué montaría todo este espectáculo? ¿Para violar a una mujer? Vamos, seamos sinceros: cuando ella estaba desolada por la tristeza o por su relación con Tony, casi cualquiera con un par de palabritas dulces a flor de labios… Si bien es cierto que un violador no busca tener sexo con una mujer sino hacerla sufrir. (¡Tal cual le pasaba con Tony que, cuando no tenían sexo, la hacía sufrir con sus recriminaciones y reproches!). A lo mejor era un pervertido total, un caníbal. No, no podía tener tan mal gusto de toparse justo ella con un caníbal: el tipo parecía un herbívoro de esos que pacen en las sabanas en los documentales de animalitos. Bueno, a veces hay que correr riesgos en la vida, pensó Ámbar. Gracias a esta actitud vital –una actitud propia de un rocker más que de una literata– es que le iba como le iba. La duda se instaló en ella como un péndulo: ¿seguía el pálpito y se lo llevaba al desconocido a casa? ¿o lo abandonaba ahí a los cuervos de la soledad? Estaba acostumbrada a hacer cosas indebidas: aquella vez que se fue de vacaciones al mar con su amiga de la infancia, Elina y, como no podían conciliar el sueño, salieron a caminar en piyama hasta perderse en playas que estaban fuera de la jurisdicción del pueblo; o cuando se emborrachó en la recepción que hizo la Embajada de Nicaragua en el Hotel Nogaró a Sergio Ramírez y cayó desmayada encima de los bocaditos de sushi. Ámbar sabía que obraba mal al hacer lo que iba a hacer llevándose el ruso a la casa, pero la piedad podía ser en ella más fuerte que una pasión. Por otra parte, ¿quién sabe quién era él? A lo mejor toda su historia la ayudaba a superar el bloqueo del escritor y resultaba que el ruso era oro en polvo para su literatura. Sí, estaba bien: lo llevaría con ella. Cuando el pobre cobayo viera entrar a semejante gigante en el departamento, moriría de un ataque. Ya la nariz de Tony y su risa cascada le provocaban taquicardia. Dentro de todo, mejor que el cobayo se muriera de un infarto a que el gigante se lo comiera entre dos tajadas de pan de salvado…
Puso sus labios sobre la oreja de él:
–Voy a llevarlo conmigo. Pero prométame que se portará bien –susurró.
El gigante aceptó.
–Voy a llevarlo a mi casa, conmigo.
Llámenme irresponsable.
Lo vistieron con ropa de un paciente muerto unas semanas atrás; uno que se estampó con su Fiat contra un murallón en Olivos. Un mameluco corto y un poco estrecho y unos calzones que la enfermera corrió a comprar en la farmacia de enfrente con la plata de Ámbar. Pensar que hasta la noche anterior nunca hubiera creído que al amanecer iba a estar recogiendo a un vagabundo desnudo para llevárselo a vivir a su casa. Temporariamente, no para siempre. La vida le da sorpresas a uno o lo mata del aburrimiento.
El extranjero no traía más que unos pantalones hechos harapos y una ropa interior de higiene dudosa. No había ninguna documentación que pudiera aclarar su identidad, a excepción de lo ya mencionado, el número de teléfono de ella en un papelito dentro de un bolsillo.
Apareció así, a las cuatro de la madrugada, le explicaron. Lo recogió un repartidor de leche en la Costanera. Lo vio tan pálido y tirado en el suelo en una posición extraña que llamó al hospital pidiendo una ambulancia para levantar a un presunto muerto o desmayado. Del hospital contestaron al lechero que si tenía coche lo trajera él o bien que hiciera autostop hasta que algún conductor caritativo se detuviera y los recogiera a ambos. El hospital no tenía ambulancia para enviarles; el paramédico anterior era tan cumplidor de su oficio, que en el apuro por llegar al lugar de la emergencia lo antes posible, chocó a la camioneta por todos los costados, la abolló y la arruinó hasta destrozarle los ejes. El lechero era una buena alma de Dios y después de echar putas como para despertar a cuanto pejerrey nadara distraído por el Río de la Plata, cargó al hombre en su camioncito y lo llevó a la guardia del Hospital Francés.
La enfermera que lo recibió decidió que estaba desmayado, medio muerto de hambre y en estado de shock emocional. No sabían decir cuántos días hacía que él vagaba en ese estado, pero tenía los reflejos en orden y no parecía que se hubiera inyectado en las venas ninguna sustancia. Como lo único que respondía era net, la enfermera calculó que sería alemán o de la zona. La enfermera probablemente creía que aún existía el pangermanismo. El médico de guardia le hizo una revisación al caso y al auscultarlo notó unos pulmones perfectos y un corazón como un tambor del ejército. Ventilaba mal al respirar, pero esto era debido a la maña o a alguna emoción o disgusto. Como el alemán no hablaba muchas palabras más no se podía preguntarle qué cosa le pasaba y la verdad, por otra parte, es que estando a la altura del año en que se encontraban, las Vísperas de Navidad y Año Nuevo, no estaban para jugar a las visitas en la sala de guardia.
Las autoridades del hospital, en este momento representadas por el médico y la enfermera, dejaban a Ámbar en libertad para retirar al alemán desconocido porque dentro de dos días era Nochebuena y ellos no tenían intención de joderle la vida a nadie. No había ningún reporte policial, ninguna denuncia sobre un extranjero desaparecido en las últimas cuarenta y ocho horas. O sea, nadie lo echaba de menos. A la legua se veía que este tipo era un infeliz. O se lo llevaba Ámbar y se hacía cargo cuanto podía o lo enviaban a la policía hasta que supieran a cuál punto del globo debían deportar al pobre imbécil. Después de todo, algún grado de responsabilidad ella tenía: ¿por qué sino tenía el tipo su número de teléfono?, la reconvino el médico. A menos que ella fuera una de ésas que brindan alguna clase de servicio que hace que media población, sobre todo masculina, porten su numerito. Quedaba en ella decidir qué hacer con el sujeto, insistió el médico.
–Probablemente padezca una amnesia de tipo psicótica o bien esté fingiendo. Es imposible saber de verdad si está fingiendo. Habría que ponerlo a hablar con un detector de mentiras, pero no sólo está prohibido su uso, sino que es científicamente inexacto –diagnosticó–. Por lo pronto, yo trato de acumular todo el sueño posible para estar listo para las docenas de heridos por cohetes y balas perdidas de los festejos navideños. No entiendo qué gracia les hace tirar tiros al aire después de las doce. Debe ser por si logran dar en el trineo de Papá Noel surcando el cielo y lo bajan de una vez por todas. Una idea muy meritoria, sí. ¿Qué hace: se va o me lo deja?
La enfermera la miró con la ansiedad de una casamentera.
El médico de guardia le sonrió como quien se despide en esta vida de la futura víctima de un asesino psicópata.
Ámbar se persignó:
–El caballero viene conmigo. ¿Viene?
Decirle caballero era como demasiado, pero ella pensó que esta era su buena obra del año que se iba –realmente había hecho cosas malas, más que malas, malvadas– y por eso debía poner onda y energía con el extraño.
El desconocido se limpió lágrimas y mocos con el dorso de la mano. Después asintió con la cabeza.
–Da –respondió.
Capítulo 3
Tuvo suerte de que el portero no estuviera en el edificio en el momento en que ella entró con el desconocido, así nadie sabría que albergaba a otra persona. Sin duda, este asunto se resolvería rápido, pensó. Para cuando los vecinos se percataran de que había pasado un extraño por la casa, ella comentaría: “Era el técnico de la computadora; me había entrado un virus…” Lo del técnico daba resultados óptimos: ya lo había utilizado con un par de amantes ocasionales. A estas alturas, todo el consorcio se preguntaba por qué la señorita Ámbar Saucedo, que era periodista y declaraba ser escritora, no se compraba una computadora nueva. No podía seguir rompiéndose los cuernos con semejante cachivache a la hora de escribir sus artículos, pobrecita.
El extranjero fue detrás de ella. La casa estaba en penumbras, las persianas bajas. Ámbar no consideró la posibilidad de hacer la luz. Llevó al desconocido a la minúscula cocina. El tipo apenas cabía dentro, se chocaba los hombros contra la alacena, los codos con la mesada.
–Voy a hacer café, señor Rudin. Puedo llamarlo Dimitri?
–Da.
–Sí, está bien. Da. ¿Toma café?
El tipo se quedó mirándola perplejo.
–Mire –explicó ella– no es necesario que finja más. Voy a ayudarlo hasta donde pueda, a regresar a su país o al barco, lo que usted quiera. Así que empiece por hablarme. Le preparo una taza con café. ¿Cuántas cucharadas de azúcar le echo?
El tipo clavaba en ella unos ojos sin expresión.
–Creo que no me entendió. A lo mejor hablo un poco rápido. Voy a decirle todo de nuevo más lento. Mi nombre es Ámbar Saucedo. Lo ayudaré en lo que necesite. Puede quedarse acá unos días. Hasta que se sienta bien y pueda marcharse. ¿Entiende lo que le digo? ¿Cuál es su nom-bre? Su nom-bre. Yo me llamo Ámbar. ¿Có-mo se lla-ma us-ted?
Esto de las señas tenía que funcionar. Uno se golpea el pecho y dice su nombre y luego el otro hace lo mismo. Ella lo había visto en Tarzán y en Tarzán siempre funcionaba.
–E-va.
El silencio que cundió después fue casi una falta de respeto.
–Ámbar.
No sucedió nada.
–Igual voy a prepararle una taza de café. Así en ayunas no podemos estar.
El hombre se bebió ahí mismo el café, sin animarse a levantar los ojos de la taza. Cuando terminó, pasó el dedo índice por el fondo y se chupó la borra. A lo mejor era un individuo que procedía de un país donde el café era una sustancia desconocida, pensó ella. En Cerdeña, le había contado Tony haciéndose el italiano sufrido por la guerra, cuando él era chico, en lugar de café tostaban garbanzos y bebían ese amasijo con agua.
–¿Le gustó el cafecito?
–…
–El café. ¿Le pareció rico, Dimitri? ¿No estaba muy amargo? Amargo.
–…
–Gorki.
Ámbar había leído que Gorki, el escritor, no se llamaba así. Sino que era su seudónimo. Se había puesto Gorki porque quería decir amargo. Era evidente, concluyó ella, que Rusia no era una Jauja.
–Net –respondió él.
Después, ella se pasó la lengua por los labios para indicar rico, sabroso, con el gesto. Pero enseguida temió que el tipo la malinterpretara y creyera que ella quería tener sexo.
–Café, café –repitió.
–Da – pronunció el tipo.
–¿Da?
–Da.
Por fin ella lo llevó a la sala. Le enseñó el cobayo.
–Él es amigo –dijo al desconocido señalándole al animalito. Tenía un miedo atroz de que el tipo se engullera al cobayo como a una golosina. –Amigo –repitió – se llama Piaf.
A lo expuesto, él susurró:
–Da.
–No: Piaf.
–Piaf, da.
Ámbar alzó el cobayo y lo sostuvo entre sus brazos, como a un bebé. Pretendía que él le acariciara el lomo e hicieran sus primeros contactos. El tipo permanecía rígido, inmóvil. A lo mejor en Rusia a los roedores se los mataban porque aún no estaba erradicado el bacilo de la peste negra. No obstante, siguió sosteniendo al cobayo. Hay que decir las cosas como eran: el animal ponía los ojos en blanco. Sus parientes habían tenido una vida más breve, pero más normal en el monte. A él le tocó nacer en una veterinaria y que esta tarada lo adquiriera por la módica suma de quince pesos. La única estúpida que podía creer que él veía la vida color de rosa era su ama. Él lo veía todo negro: los años pasaban y los dientes ya no le crecían con la velocidad de antes. Un día de estos, él se iba a escapar e iría a correr mundo. Había un universo en las alcantarillas, los baldíos, las casas abandonadas en los suburbios y en el puerto. El pobre Piaf esto no se lo pensaba perder. Ámbar notó que si Dimitri tocaba al cobayo, estaba obligado al pasar a rozarle un pecho. Dejó de inmediato al cobayo en la pecera. El animal suspiró aliviado de estar en su jaula: la idiota era capaz de dejarlo caer desde un metro cincuenta de altura para besarse con el cavernícola que había sacado Dios sabe de dónde. Sabía de cobayos que se habían desnucado porque el idiota del dueño los dejaba caer jugando. ¡Como si ellos, los cobayos jugaran a dar saltitos o a las manitas! ¡Eran los amos los que jugaban y hacían el imbécil! Basta, sentenció Piaf: no le gustaban los quejicas y no veía defecto más horrible que la autocompasión; basta, a la primera de cambio, ¡a volar!
El departamento en que Ámbar Saucedo vivía era de construcción antigua. La verdadera dueña era una francesa viejísima, que al parecer había sido actriz, había colaborado con los nazis y habidos unos dinerillos por ese asunto, se exiló en Buenos Aires y se compró ese lindo y pequeño departamentito. La vieja lo había mandado refaccionar y hacer junto al dormitorio una recámara con un amplio vestidor. Según contaban los vecinos, la vieja se pasaba ahí el tiempo vestida de Madame Pompadour o Juana de Arco, o cualquier personaje que alguna vez hubiera representado en la Comedia Francesa. Hoy la vieja estaba requetemuerta y al departamento lo alquilaban Silverstein & Rosenberg Hnos, lo cual –bien lo sabían ellos– era una firma que se prestaba a la habladuría maliciosa y no sólo por los precios altísimos que ponían a las propiedades. Estaba esta pequeña cuestión: si Silverstein y Rosenberg eran hermanos: ¿por qué tenían apellidos distintos los dos? ¿Qué clase de madre era la madre de Silverstein y Rosenberg antes de dedicarse a los negocios inmobiliarios? En fin, este era un tema que le venía a Ámbar a la mente cada vez que se encontraba enfrente de alguno de los dos socios, del 1º al 10 de cada mes para pagar su alquiler.
En resumidas cuentas, el extranjero amnésico iría a parar al vestidor de la antigua propietaria. Lo hizo pasar de costado, porque no entraba de frente entre la muralla de libros que se levantaba a cada lado. A modo de disculpas, ella murmuró:
–Tengo que arreglar un poquito esto…