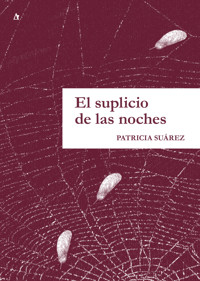
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palabrava
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rosa de los vientos
- Sprache: Spanisch
"La anécdota de esta historia me fue relatada por mi abuela María Recchi, hija de campesinos que se establecieron en Arminda, provincia de Santa Fe. Los padres llegaron de Italia y ella fue la primera generación de argentinos. El relato se desarrollaba sobre aquello que le había sucedido a una vecina, muy misterioso para todos los que vivían en el pueblo. Una chica de dieciséis años, hija de un colono, estaba embarazada de seis meses. ¿De quién?, era la pregunta que todos se hacían. Un día, a la chica ya no se la vio más en ninguna parte, y comenzaron las suposiciones". Patricia Suárez, con la maestría narrativa que le conocemos, toma esta anécdota y la desarrolla en El suplicio de las noches. Julia, la protagonista, será testigo y víctima: una sobreviviente de los estragos de su hogar natal. Pero la novela cuenta también, sin prejuicios, la épica de los primeros colonos en la Pampa Gringa, o mejor dicho, narra una anti-épica que se anima a inmiscuirse en las profundas oscuridades del corazón humano, el de los inmigrantes que llegaron a poblar las tierras de la llanura santafesina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El suplicio de las noches
El suplicio de las noches
Patricia Suárez
Suárez, PatriciaEl suplicio de las noches / Patricia Suárez. - 1a ed - Santa Fe : Palabrava, 2024.Libro digital, EPUB - (Nordeste / Patricia Severín ; 3)
Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4156-72-3
1. Novelas. I. Título.
CDD A863
El suplicio de las noches
Patricia Suárez
Editorial Palabrava
Diagonal Maturo 786
Santa Fe
www.editorialpalabrava.com.ar
Colección nordeste
Directora de colección: Patricia Severín
Coeditoras: Viviana Rosenzwit y Susana Ibáñez.
Diagramación: Álvaro Dorigo y Noelia Mellit
Diseño de Colección y Tapa: Álvaro Dorigo y Noelia Mellit
Santa Fe www.sugoilab.com
Digitalización: Proyecto 451
Para Claudia Ruiz
Una sombra parecía.
Y la quisiste abrazar.
Y era yo.
PEDRO SALINAS
Prólogo
Mi nombre es Nilde Disastro. Disastro, que en buen italiano quiere decir desastre.
Nilde porque fue la muñeca que me prometió y me compró mi papá.
Algunos lo confunden y me dicen Nilda; yo nunca los corrijo y tampoco explico lo de la muñeca. Lo de la muñeca es cosa mía y queda para mí: no tengo por qué predicarlo a nadie.
Quizá tenga cincuenta años o quizá más. No nací en Caucete, San Juan, el año del terremoto, como he dicho a muchos. Nací en un pueblo de nombre San Gabriel, que casi ya se borró del mapa, y del que tampoco quiero volver a acordarme.
No podía seguir siendo aquí la que nació allá, así que tuve que inventarme una nueva mujer. Soy la señora de López, y mucho me temo que, estando su salud como está, no dure mucho tiempo. Voy a la iglesia Santa Rosa de Lima y le encargo novenas por mi marido, el pobre Felipe, que en mi vida ha sido y es un completo santo.
Vez tras vez, yo, todos, nos preguntamos. Una se pregunta cuando las cosas pasan en el pueblo, en la vida, cómo es que pasan las cosas malas. Nunca queremos preguntarnos sobre el origen, la semilla de la cosa mala, porque creemos que pensar mucho en ella podría atraerla de nuevo. Como si fuera un cometa que pasa cada cien años, o cada tres días durante el verano, o que puede llegar un día. Algunos dicen que ya pasó y que puede repetirse y partir la Tierra a la mitad. Partirla a una por la mitad. Si pensamos en las cosas malas que pasan y en por qué pasan, tal vez podrían pasar de nuevo. Podrían venir reptando como una culebra chiquita entre las dalias de un bonito jardín, y nadie la vería hasta que hiciera un destrozo. Dicen que no todas las serpientes son venenosas, pero yo no me lo creo.
Igual pensar tanto en lo mismo una y otra vez, una y otra vez, puede resultar enfermizo. Debe ser eso que llaman los demonios, que acechan a la hora del desvelo y del estupor.
Mi nombre es Nilde Disastro, repito, y tengo demasiados años. Quizá, quién sabe, hasta tenga cien. Hay una edad del cuerpo y hay una edad del alma.
Fui hecha de tal manera que, en la balanza de la palabra, la escucha y el habla pesan igual. A veces pesa más la escucha, y a veces, la palabra. Aquello de que el silencio es oro y la palabra es plata tampoco me lo creo del todo. A veces basta un grito. ¡Detenete! Incluso, aunque no llegara a conformar las sílabas, los sonidos suficientes para armar una palabra, el grito, una onomatopeya apenas, un aullido, un bramido bastaría para cambiar el curso de las cosas hediondas que se cuelan en nuestra vida. Que la empapan.
Me gusta creer que hasta los malos fueron buenos alguna vez. Que hasta los tiranos pidieron besos a sus madres cuando eran niños. Que el sol se esconde y no salen los monstruos de caza en la noche. Que no hay duendes que atacan y preñan a las niñas en la siesta. Que sólo existen la luna, las Tres Marías, las Siete Cabritas, la Cruz del Sur y el olor de los eucaliptos llenando el aire, como si los árboles hubieran sido creados únicamente para eso, para llenar el aire con su fragancia. Que hay la manzanilla. Que hay el diente de león, el girasol y su semillita, el ratón centinela que huye rápido y no abandona a los suyos. Que hay un hombre que es el amor, que es el padre, que tiene los brazos fuertes y que llora porque el jornal es poco y no alcanza las más de las veces.
Me gusta creer en las historias que cuenta la radio, en las radionovelas. Pasiones para siempre que nacieron de un solo vistazo, lo que se llama amor a primera vista, y eso es tan hermoso y mágico como creer en las hadas.
Me gustan los libros. Toda la vida me gustaron los libros, aun cuando nunca había visto uno ni lo había sostenido entre las manos, ni me había enamorado como una loca perdida del olor a tinta. Me hablaban de un objeto que existía. Había sido creado para una acción específica que era leer, la lectura. Ese objeto rectangular, lleno de papel por dentro y de signos que había que interpretar, estaba allí, en algunos lugares, esperando por mí. Creaba un camino, un mapa del tesoro. Me esperaba. Los libros suelen esperar a que una llegue en el momento justo.
Un día, tuve la chance. Un niño me impulsó a escribir. El mío, el que nunca estuvo conmigo. El primero de los tres, el más grande, hizo que me dieran ganas de escribir mi historia, que es la suya también. ¿Quién sabe? A lo mejor llegue hasta él allá lejos, en el medio del monte que embruja Crisálida Reyes, reina del Congo, y la pueda leer. O la pueda escuchar.
Él. Quién sabe cuál será su nombre. Para mí, es sólo el Niño.
Allá, allá más lejos que el horizonte, está lleno de libros. Hay una torre de libros que se pueden leer y tal vez expliquen lo malo y lo bueno, lo cruel y lo compasivo, lo desesperado y lo egoísta. Todo eso tiene para contar el libro, mi libro, hecho de papel. ¡Y el papel está hecho de algo tan noble como son los árboles que crecen a la vera del camino, en el pueblo!
Ya sabía yo cuál era mi sendero cuando la caricia en el muslo se me volvió un fuego y de los ojos me saltaron lágrimas de un ácido negro, negro, negro igual que la tinta.
PRIMERA PARTE
El comienzo
Hasta donde llegaban los ojos era el campo: el horizonte, una línea verde con un borde amarillo y luego el cielo, casi siempre celeste y sin una sola nube. Era un horizonte de mentira, porque si se iba más allá, una legua o dos, o quince, el horizonte era el mismo. A esa tierra la llamaban la pampa, y como estaba habitada desde hacia un siglo por colonos italianos y de la Europa corridos por la guerra, era la pampa gringa.
Cómo habían llegado al país era un cuento de nunca acabar.
Que los gobiernos les habían prometido prosperidad y unas parcelas de tierra. Que los gobiernos les habían hablado de aquí, donde había paz. Que podías profesar el culto de los ancestros, porque había libertad. Que donde tirabas una semilla, el trigo crecía alto, la espiga embriagada de dignidad se alzaba hacia los cielos. Había lino, maíz, alfalfa, cebada, centeno. Las vacas eran gordas por naturaleza, y mansas. Las ovejas, lanudas. Los conejos, las liebres, los patos, los gansos estaban al alcance de la mano.
En suma, que podías venir y hacerte la América, porque sobre todo este sitio era América. El continente nuevo, el continente que recibía a cuanto desharrapado venía de allá, de las Europas, y lo vestía, le enseñaba su lengua, lo amparaba y le daba una educación a él y a sus hijos. Acá los que venían, si se nacionalizaban, podían votar, podían elegir a sus mandatarios. ¡Ay, qué alegría! No había monarcas, reyes. No había caprichos de los nobles, duques, marqueses, barones. Todos esos títulos quedaban arrinconados en el arcón de los cuentos de viejas.
Vinieron españoles, italianos, alemanes, suizos, judíos. Sobre todo italianos. Piamonteses, genoveses, calabreses, marchigianos, sicilianos. En fin, de todas las regiones de Italia. Al final, al parecer, ni Humberto I, ni Garibaldi habían resultado demasiado convincentes para los naturales de allá si tenían que mandar a sus hijos al ejército a hacer la guerra o a batallar con Garibaldi para ganar la guerra, o lo que fuera. Porque perdían un hijo y en el fondo daba igual quién ganara, si ya no tenían más al hijo. Y en el sur estaba la mafia y debían obedecerles, porque si no, si no le daban lo que les pedían, la mafia o la camorra, según el lugar, los pasaban por las armas. Así que todos a subirse al barco y viajar a este país generoso, de oportunidades, y donde el sol cada vez que salía, salía y brillaba para todos.
Y a rezar:
Bendito sea Dios y los gobiernos que nos ayudaron a embarcar, a zarpar.
Bendita Santa Bárbara, que intercedió ante Dios por nosotros para que no nos muriésemos entre las tormentas y las grandes olas.
Bendito San Roque, que intercedió ante Dios para que no cayéramos apestados en la bodega, en tercera, que fue el boleto que apenas pudimos pagar.
Bendito el Hotel de Inmigrantes, que nos recibió, y el oficiante que escribió las más de las veces mal nuestro nombre y nuestro apellido.
Bendito el pan húmedo y la sopa rala que nos dieron para que no desmayáramos en nuestro destino.
Bendito el camino.
Bendita la carreta y bendita la desolación que nos acogió cuando llegamos.
Todo eso era América.
Y rezaban.
El pueblo al que llegaron estaba dedicado a un santo, así que luego, muchos de ellos, la primera generación nacida en la tierra extranjera, llevaron de nombre de bautismo el del santo. El bendito en cuestión era San Gabriel, el ángel que se le apareció a la Virgen María el día de la Anunciación. Cuando le pusieron nombre al pueblo, deseaban ponerle Santo Gabriele, pero así se llamaba en italiano, y en esta tierra se hablaba español, y el idioma español, en realidad, aquí, se llama castellano. El nombre castellano de Gabrielle es Gabriel, su traducción. Había, además, problemas teológicos que resolver. ¿Gabriel era un santo, un ángel o un arcángel? ¿Los ángeles participan de la santidad del Señor?
Había problemas teológicos, es cierto, pero ¿a quién le tocaba resolverlos? El de catastro del gobierno de la provincia no parecía muy católico, disimulaba mal, y todos comprendían que era de esa clase de gente que come santo y caga diablo. El problema era el tracto digestivo del señor oficiante del gobierno, y para no hacer del problema un problemón, una montaña de problemas, respondía que él no sabía si acaso el ángel o arcángel Gabriel era santo aparte de ángel. Pero no se lo creía del todo, y estaba seguro por demás de que la opinión de un humilde funcionario era, al fin y al cabo, compartida con el papa Pío X en el Vaticano, determinaba arrogante. No hay como estos argentinos para la arrogancia. Y finalmente dijo que no creía que estuvieran ofendiendo a los ángeles o a Dios en lo Alto, llamando santo al ángel Gabriel. De manera que el oficiante de catastro de la provincia autorizó a quien loteó la tierra grande en la pampa, don Ludovico Mignolo, a llamarlo San Gabriel, en castellano.
El pueblo pasó a llamarse entonces San Gabriel. Y más adelante, mucho más adelante, dos generaciones después, aproximadamente cuando el ferrocarril se trazó y cruzó el pueblo, como estaba ubicado sobre una loma, según los ingleses que hicieron el mapa, lo llamaron San Gabriel de la Loma. Don Ludovico Mignolo compró la mayor parte de las tierras y las arrendó a los paisanos. Cuando arrendó, decía: Nosotros los colonos. Cuando cobró un poco en dinero y otro poco en un porcentaje de lo recogido en la cosecha, en cambio, decía: Ustedes los campesinos.
¿Cómo era la geografía de San Gabriel de la Loma? La llamada pampa no era sino un cráter fértil, plano y tan ancho que no podía verse como cráter más que desde un aeroplano que circundara todo el terreno. A su alrededor, las lomas, que no llegaban a la altura de una sierra, no tendrían cada una más de doscientos metros en su punto más alto, y en las faldas de esa loma crecía el monte silvestre. Arbustos, zarzales, muchos de ellos arrancados de cuajo por los colonos para plantar coníferas, pinos, y crear bosques que protegieran el sembrado de los vientos que asolaban la región.
Había dos. El viento norte, que a nadie dejaba cuerdo cuando soplaba si lo encontraba fuera de su casa, era caliente. A veces cargaba polvo y arena, hacía a los caballos corcovear y pararse en dos patas, para voltear de la montura al jinete. El otro era la sudestada, pero venía de más lejos, de otra provincia. Era helado, aunque de tanto caminar se había ido calentando un poco. En un invierno crudo, la sudestada podía ser peligrosa porque escarchaba el sembrado. Cuando el trigo se hiela, por ejemplo, no tiene arreglo. Iban después los colonos damnificados a pedir a don Ludovico Mignolo que les permitiera pagarle con los quintales acordados más adelante, en la siguiente cosecha. A don Ludovico Mignolo le gustaba mostrarse generoso, que el pueblo lo viera como a un héroe de las colonias en las pampas argentinas. A veces perdonaba, y después por la noche, cuando apoyaba la cabeza en la almohada, lo corroía la duda y la avaricia. ¿Quién sabe cuándo será otra cosecha?, se preguntaba. ¿Quién sabe si ese campesino muerto de hambre no decide dejar el pagaré inconcluso y marcharse en lo oscuro, a la buena de Dios, a otra parte, otro pueblo o de regreso a Italia? ¿O pegarse un tiro en la frente con el trabuco? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Cuando lo torturaba la duda, don Mignolo saltaba de su catre al alba e iba hasta el campesino perdonado y le quitaba el perdón.
—Pero, don Ludovico, ¿acaso no sabe que voy a cumplir?
—Cosas que pasan, que han pasado y pueden volver a pasar…
—Don Ludovico, usted es para mí un padre. ¿Cómo le voy a fallar?
—Las cosas cuando pasan, pasan, y es mejor que no pasen. Busque la forma de darme lo arreglado en cereal o en plata.
En ocasiones, el padrino de cada uno de los nacidos en el pueblo era el mismo dueño de las tierras, don Ludovico. Don Ludovico Mignolo, el pionero, que había venido solo y compró grandes extensiones para la siembra con ayuda del gobierno, que quería a los inmigrantes para engrandecer el país y aumentar la población. Al principio, ayudaba. Así contaban todos. Después, don Ludovico fue vendiendo pequeñas parcelas de tierra al paisano que le caía en gracia, al medio pariente, al que prometía lealtad, al que parecía decente, o bien, al que traía un toco de liras escondidas en la zapatilla. En agradecimiento por sus gestiones, o para lamerle las botas, lo nombraban padrino del primogénito que les nacía. Medio pueblo se llamaba Ludovico, y don Ludovico caminaba orondo, contento, con el rebenque en la mano, seguro de estar haciendo el bien a los demás, haciéndose rico él.
En la taberna, en la fonda, los diálogos se precipitaban y todo resultaba confuso con dos vasos de vino patero. Por ejemplo, el fondero clamaba:
—Ludovico, no te voy a servir más caña. Ya me debes cinco de la semana pasada.
—Yo te las pagué, Santino —gritaba un Ludovico airado desde un extremo del mostrador.
—No. El otro Ludovico, el de la pata coja.
—¿Yo, Santino?
—Sí, que me debes cinco cañas y no te pienso servir una gota más. Que cuando te emborrachás, no pagás ni media.
—Yo te pagué. Estás mentando al otro Ludovico, al hijo de Bisignani. Como me vuelvas a llamar ladrón, Santino, te arranco un ojo.
Al dueño de la fonda le quedaba un lío en la cabeza, como una madeja de lana. ¿Cuál Ludovico era el que debía? Eso pasaba porque en la libreta de fiado anotaba su hermana Ángela y la letra era la de un diablo. Todos Ludovicos, todos como caídos de la gracia de Dios.
Ángel Gabriel Orecchio era el último en la familia. Pero no era el último solo. Había venido en compañía, desde el vientre, de José Faustino, el gemelo. Unos descastados los dos, unos parias. Sólo el mayor, Pablo, heredaría el campo que ellos trabajaban bajo la férula del padre.
Había una punta de hermanos en esa familia. Los Orecchio habían nacido todos acá, pero los padres, Marciano y Umberta, llegaron comprometidos, juntos, y apenas bajaron al puerto, buscaron un cura y se casaron. Se casaron bajo la ley argentina. Cualquiera que los hubiera visto en ese momento podía pensar que estaban contentos.
Había un ajetreo bárbaro en el puerto, y eso le daba arcadas a la madre, lo que provocaba la maledicencia de los viajeros que hicieron la travesía con ellos. Sonreían pícaros y se codeaban, y murmuraban: ¿No estará gruesa la señorita? Y reían por lo bajo. En el puerto, se descompuso tantas veces, mucha gente que iba y venía y ella sin saber bien adónde se dirigía. El sofoco la mataba. Tenía dieciséis años, sí, pero el sofoco la mataba. El flamante matrimonio buscó en el mapa del país nuevo el pueblo aquel del que le habían hablado en Italia. El Edén, el Paraíso que don Ludovico Mignolo y la Providencia universal habían hecho destino para ello.
Umberta le rogó a su flamante marido que rentara un sulky o que lo comprara si hacía falta, y si no le alcanzaba la plata, que pagara con los anillitos de la boda, que eran de oro puro. Parecían dos hilitos de oro, un espagueti los dos juntos. A ella no le importaba no tener el anillo para hacer ver que estaba casada, le importaba llegar al pueblo, a su futura casa.
Después hicieron el viaje y se acomodaron en la casa que les cedió Ludovico Mignolo. Después llegaron uno tras otro los ocho, nueve hijos y los que se murieron. Después, una vez que compraron la tierra y tenían lo suyo, los demás paisanos lo palmeaban al marido en la espalda y le decían, graciosos: Ya puede respirar tranquilo en esta tierra alejada de la mano de Dios.
La esposa seguía atragantada. El sofoco nunca la abandonó, nunca la abandonaba. El sofoco era una forma de estar aquí. Los médicos que la vieron le acabaron aconsejando que se acostumbrara. ¡Resignación! A veces no hay remedio para lo que Dios envía.
El sacristán y el párroco de San Gabriel la consolaban:
—Es la nostalgia, Umbertina. Tienes que comer cosas que te recuerden a Italia.
Pero cuando estaba en el confesionario, el párroco no era para nada condescendiente y la regañaba:
—La nostalgia es pecado. Estamos donde Dios quiere que estemos. Siempre es el mejor lugar posible para Él, porque Él tiene sus designios misteriosos. Cuestionar con la tristeza el lugar donde vivimos es cuestionar los designios de Dios, y entonces se vuelve un pecado cada vez mayor, como una bola de nieve. ¿Viste alguna vez una bola de nieve pequeñita nacer de encima de la montaña y hacerse grande cuando cae?
—No. Vengo de Siracusa, Sicilia. No hay nieve en Siracusa.
—Veinte padrenuestros, diez avemarías, un rosario entero cada noche y las rodillas sobre sal gruesa, duelan o no duelan las rodillas. Otro rosario de penitencia al amanecer, antes de que se levante la familia. Así, hasta que desaparezca la tristeza. In nomine Patris et...
En el nuevo país había que tener muchos hijos, porque se necesitaban hijos para trabajar la tierra, e hijas para ocuparse de las gallinas y los huevos, las vacas y la leche, la manteca y la ricota, de la quinta con las verduras y del rancho para los que trabajaban en el surco. Los Orecchio pasaban de doce. Umberta no se cansaba de parir, aunque estaba lánguida y transparente. Era como la tierra o como una máquina de fabricar tuercas en serie.
Lo peor era Marciano, echándosele encima como un deber. ¡Para él también era un deber fabricar hijos! Porque alguna vez, a los quince, a los dieciséis años, ella lo había amado para venirse juntos desde Italia. Tal vez lo había amado o era su única opción, quién sabe. El suplicio de las noches era primero yacer con el marido, y después, el parto, cuando había que buscar corriendo a la comadrona porque Umberta se iba en sangre, o cuando en la medianoche, en la madrugada, ella contemplaba atenta el pecho de ese vástago del tamaño de un pollo pelado que ya no subía, ni bajaba. Ya no. Los hijos salían de Umberta blancos y redondos como el repollo de la planta de repollo. Ella no le había elegido los nombres, sino que lo había hecho el marido, porque Marciano creía que ese era el deber de un patriarca. A los últimos tres Umberta se negó a que el marido les eligiera el nombre, porque temía que después se le murieran. ¡Que se los pusiera el cura en el bautismo! Y eso hizo el cura, y cuando les mojaba las cabecitas con el agua bautismal, con aceite a la semana de nacidos, los llamaba según el santoral:
—Te llamarás Escolástica, 10 de febrero.
—Te llamarás Constantina, 11 de marzo.
—Te llamarás Casilda, 9 de abril.
Y las tres hijas, bautizadas por el cura según el calendario, se les murieron a los Orecchio antes de llegar al año. Por suerte los hijos vivieron, los machitos. Cuando no había hijos varones, había que contratar peones, y entonces se gastaba la plata. A los peones debía dárseles un lugar para dormir en el rancho que preparaba la familia. Apenas cobraban el jornal, se marchaban al pueblo, de juerga, y se emborrachaban a morir en la taberna. A veces bailaban polcas, chacareras, chamamé, lo que se tocara en el lugar, casi siempre con guitarra y acordeón. Jugaban a la taba por plata, por el jornal que tan duro se habían ganado. Al truco lo apostaban todo, hasta la rastra de plata, el cuchillo, el rebenque, los calzones. Si alguno tenía caballo propio, llegaba a apostarlo, y después lloraba toda la mañana siguiente como un bendito, a moco tendido, cuando caía en la cuenta de lo que había hecho estando borracho, ahora que estaba sobrio. Los peones, el día de franco, asistían a las riñas de gallos, a las carreras de perros. Dos pueblos más allá, adonde no daban los ojos de nadie, salvo los de ellos, había peleas de perros, pero la caminata era larga y la senda estaba poblada de ladrones.
En la pampa gringa no había ladrones buenos, de esos que robaban a los ricos para darles a los pobres. Los que mataban a los vigilantes para salvar a los humildes. En la pampa gringa, y tal vez fuera la marca del país nuevo, había ladrones que les robaban a los ladrones. Los que tenían un puñal o una pistola robaban a los que no tenían nada. Y así sería por siempre.
A Ángel le advirtieron cuando era chico de qué se trataba la pampa, la llanura, la soledad del campo. Le enseñaron a defenderse.
Los domingos los Orecchio marchaban todos juntos a misa, aunque no les gustaba. Iban tomados del brazo, entrelazados, haciendo un mismo paso, y a veces cantando una canción de la tierra. Mamma La Rondinella o Santu Paulu. Los gemelos saltaban y cantaban a todo trapo: E lu santu Paulu meu de le tarante/ E lu santu Paulu meu de le tarante/ Ca pizzichi le caruse/ Ca pizzichi le caruse/ Pizzichi le caruse ‘mmenzu ll’anche/ ‘Mmenzu ll’anche/ ‘Mmenzu ll’anche/ Pizzichi le caruse ‘mmenzu ll’anche.
A don Marciano Orecchio no le gustaban los curas, porque los consideraba ociosos y que trabajaban un día nomás a la semana. Estaban como las mosquitas metiéndose en todo. Con el asunto del sacramento de la confesión, había que confesar antes de tragar el cuerpo de Cristo, y chismorreaban. Chismorreaban como las viejas cotorras y como las viejas que usaban faldas largas. No había que fiarse de los curas, pero tampoco ponérselos en contra, porque podían arruinarte si se lo proponían con sus correveidiles a los obispos, los monseñores. O quién sabe con algún conjuro que sólo el Papa y los cardenales conocían, con algún libro sagrado de esos que ellos nada más sabían leer. Una lacra, opinaba Marciano Orecchio, pero a la que había que mirar con respeto. ¿Acaso no respetaban ellos la tarántula, el escorpión, la gata peluda, la langosta y quién sabe cuántas más plagas? ¿Las respetaban o no?
—Las respetamos, papá —gemían los hijos.
Y Marciano Orecchio pellizcaba las mejillas blancuzcas de sus hijos, con cariño, el cariño del orgullo paterno del que sacará jugo toda la vida. Ese conocimiento sería la gran herencia que les dejaría Marciano: no confiar en los sacerdotes y, si es posible, no confiar en nadie.
Los peones, cuando volvían al otro día de la juerga, chupados, veían doble todo lo que se les cruzaba. Así era como sucedían los accidentes. Que uno se cortaba el dedo con una azada, que otro se olvidaba de comer de tan revuelto de grapa que traía el hígado y al tiempo tosía y se enfermaba. O se quedaban tirados en el cobertizo, durmiendo la mona. Pero no todos los criollos le hacían asco al trabajo o pensaban nomás en divertirse, como aseguraba Marciano. No.
El mismo don Marciano Orecchio respetaba a don Zoilo Barriga, que tenía sus buenas leguas de tierra que cultivaba con afán, y en ella trabajaban los hijos y las hijas, por igual. Por orden de aparición, los hijos de don Barriga eran Isidro, Yaco, Felisa, Catalina, Máxima, Constancia, Elena y Rita. Los Orecchio y los Barriga hicieron buenas migas, salían todos juntos de excursión o a pescar en el arroyo cercano. El mayor de los Orecchio, Pablo, acabó casándose con la mayor de los Barriga, Felisa la Flaca, y entonces los campos se unieron. El campo se volvió grande a los ojos, y los dos viejos consuegros estaban contentos. Se decía que no había sido un casamiento por amor, sino por conveniencia, arreglado por los padres para hacer crecer la tierra. La veían a Felisa la Flaca triste, suspirando por los rincones, y a Pablo Orecchio, como que todo le daba igual. Si por él hubiera sido, por seguir el mandato del padre, se habría unido en matrimonio cristiano con una sardina.
—Madre, madre, ¿Pablo, nuestro Pablo se casó por conveniencia con Felisa la Flaca?
Claro, qué duda cabía, les espetaba la madre, Umberta. ¿Qué esperaban?
—A usted, ¿padre la quería? —preguntaba Carmela.
—Pero callése, metida —le ladraba a la hija.
—¿La quería o no la quería? —seguía el hilo la otra, Annalisa.
—¡Veinte años de matrimonio con su padre y me preguntan esas chanchadas! Los maridos decentes son reservados, no hablan de esas porquerías que ustedes preguntan.
Dijeron después las hermanas de Felisa, que Felisa lloraba por la casa, que llevaba un pañuelito siempre con ella y que el pañuelito estaba mojado de lágrimas. Se encogían de hombros. A cada uno su destino.
Ángel sólo tenía ojos para su gemelo, Faustino. Faustino sólo tenía ojos para su gemelo, Ángel. Andaban juntos por los campos, pescaban en los arroyos. Cosas de chicos. No eran de juntarse con los otros hermanos, ni con los parientes.
Un día, don Ludovico Mignolo, los mandó a Rosario a traerle una encomienda. Botones de nácar para las camisas, hebillas para las mujeres, clavos para clavar los techos de las casas. Les prestó un carro. Iban los dos en el carro, contentos. La ciudad estaba llena de bullicio y olía mal. Había griterío, risas. Una chica de pies rápidos y manos más rápidas les robó el huevo duro que habían llevado para comer con el pan. Faustino la corrió y se perdió por callejones con adoquines. Pasaron horas y horas, y Ángel esperó a que volviera, pero el hermano no volvía. Le picaban los ojos de tantas ganas de llorar. ¡Ay, pobre Ángel! Un hombre con gabán de ocho ojales lo miró dos veces y después se acercó patoso, patizambo. Llevaba bastón y parecía muy elegante, pero Ángel no confiaba en él, bien podía ser un pícaro que se hacía pasar por un señor de alcurnia.
—¿Qué quiere? ¿Qué me mira?
—Me pregunto —empezó a decir el señor— cómo pudiste estar hace un cuarto de hora al lado del río y ahora acá.
—Yo siempre estuve acá, al lado del Banco Nación.
—Estabas hace… —El señor consultó su reloj con cadenita de oro—. Allá. —Y señaló la bajada hacia el río grande, majestuoso, que traía los barcos de Europa y cuya mezcla de agua y de cielo dieron lugar a la bandera del país, que era el suyo, aunque nunca lo sintió totalmente propio. Paese de merda, lo llamaba don Marciano Orecchio, el padre, desilusionado de tanta agua y de tanto viaje.
—¿Era yo el que estaba allá?
—¿Sos tonto o te hacés el travieso? —le gruñó el viejo.
—Era mi hermano —calculó en voz alta Ángel—, el Faustino, que se me perdió.
Ángel azuzó la mula para la bajada, pero la mula se empacó. Le pegó con la guasca, y la mula rebuznó largo y agudo. Él vio a una señorita pasar y taparse las orejas con las manos cuando la mula rebuznó su ahogo de la civilización. Estoy harta, habría pensado la mula si hubiera estado en condiciones de pensar, y mucho no le faltaba después de todo lo que había visto. Todo hay que decirlo.
Al final, Ángel empezó a caminar y en el camino fueron quedando uno por uno, como las miguitas del Pulgarcito del cuento, los botones que habían ido a buscar para las camisas de don Ludovico Mignolo y que curiosearon dentro de la encomienda. ¡Maldición de Dios los botones!
Tardó mucho, pero al final lo encontró. Tenía los ojos rojos porque se echó a llorar, creía que estaba perdido para siempre. En el laberinto de adoquín de esa ciudad horrible, donde dejó su padre que los enviara ese viejo carcamán de don Ludovico. Cuando él fuera grande, si alguna vez llegaba a serlo, iba a ser el mandamás de todos los viejos mandones. Iba a ser el Papa, iba a ser el rey de Italia, iba a ser el presidente de la Argentina, aunque eso no parecía un título tan inmenso en comparación con los otros dos. Faustino se abrazó fuerte con su hermano, que era su mitad.
—Súbase al carro, llorón, maricón. Eso le pasa por hacerse el que sabe andar solo por ahí.
En el carro volvieron los dos juntos, sin hablar una palabra. Seguían amigos, seguirían amigos, pero ya no se hablaron por el resto del viaje. Nomás la mula rumiaba los pocos yuyos que levantó por el camino y así mascando andaba, metida en sus propias cavilaciones de mula, que con toda probabilidad eran más profundas que las humanas.
Los adioses
Hasta los ocho años, los gemelos Orecchio, acudieron a la escuela y al catecismo. Cada vez que podían se escapaban, pero no podían saber el mal que se hacían a sí mismos cada vez que se escapaban. Eso lo comprenderían de mayores, si es que llegaban a serlo. El maestro presumía que la letra con sangre entra y les pegaba con el puntero de madera de pino, fuerte, en los dedos. O los mandaba al rincón con unas orejas de burro de papel de diario que él mismo recortaba, y todos cantaban: No sabe, no sabe,/ tiene que aprender./ ¡Orejas de burro/ le vamos a poner!
Ángel y Faustino aprendieron a contar, sumar, restar, multiplicar. Las divisiones les costaban tanto que no las aprendieron nunca del todo, porque cuando llegó el momento de repasarlas, el padre los quitó de la escuela. Había que trabajar y el que no trabajaba no comía. Era la frase que don Marciano tenía siempre a flor de labios y con ella hacía sufrir a todos. Ninguno se salvaba del trabajo en la tierra. Aunque Pablo, el mayor, capaz él sí, porque a él Marciano no lo arrancó de la escuela como los había arrancado a ellos. A Pablo lo enviaron después pupilo con los odiados pero respetados curas, con ropita que le habían encargado por catálogo en una tienda inglesa, y el colchon, la almohada, los caprichos blasfemos que los curas pidieron, y las sabanitas, las cobijas, la colcha que el padre obligó a bordar a las hermanas, en las que ponían las dos letras, las iniciales P. O.
Claro que todo eso ocurría cuando Pablo era chico, y mientras era chico fue cuando el padre usó la labia y lo casó con la mayor de los Barriga. Lo casó de palabra, un pacto que hizo Marciano, el patriarca, con don Barriga, un compromiso. Después Pablo volvió de la ciudad con pocos vicios respecto de los vicios que se le podían haber pegado y se casó con la Flaca Felisa. Pablo no la quiso nunca a Felisa y tal vez Felisa no lo quiso a Pablo. Era cosa de los padres todo el asunto del casorio. Pablo se volvió violento con Felisa. ¡Esa criolla bruta, esa negra! Pablo deseaba volverse a la ciudad. Y Felisa lloraba, agotada, porque no quería que Pablo se le echara encima como a una bestia, despreciándola.





























