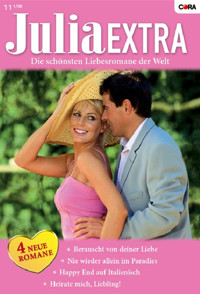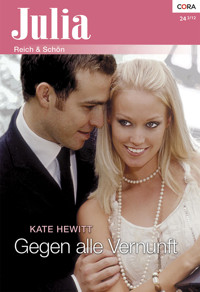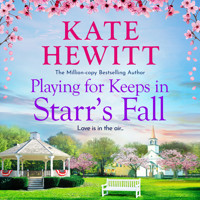3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Amor cruel Kate Hewitt El poderoso, rico y guapísimo Cormac Douglas siempre conseguía todo lo que deseaba y ahora el millonario playboy necesitaba una esposa para asegurarse un importante negocio. Su eficiente secretaria Lizzie Chandler era la candidata ideal para aquel puesto temporal. Lizzie estaba indignada con la proposición, pero las dotes de persuasión de Cormac no tardaron en despertar su curiosidad… y su deseo. A merced del millonario Cathy Williams El millonario Pierre Newman necesitaba una prometida urgentemente. La inocente Georgie no se parecía en nada a las sofisticadas mujeres que solían caer rendidas a sus pies, pero serviría. Aquel falso compromiso debía resultar creíble, por lo que Pierre exigió que durmieran en la misma habitación… y en la misma cama. Si tenía que hacerlo, tenía intención de hacerlo bien y disfrutar de ello tanto como pudiera… Lo que Pierre no imaginaba era que junto a Georgie encontraría más placer del que nunca habría creído posible…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 402 - febrero 2020
© 2008 Kate Hewitt
Amor cruel
Título original: Ruthless Boss, Hired Wife
© 2008 Cathy Williams
A merced del millonario
Título original: Bedded at the Billionaire’s Convenience
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-888-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Amor cruel
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
A merced del millonario
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CORMAC Douglas necesitaba una esposa. Para el día siguiente, pero ¿cómo iba a conseguirla?
Las mujeres que conocía no estaban hechas para el matrimonio. Eran todas bellezas a las que seducir o aspirantes a formar parte de la alta sociedad. Ninguna habría encajado para actuar como su esposa, aunque fuese sólo para un fin de semana.
Tampoco conocía a nadie a quien engañar, sobornar o chantajear.
Recorrió su despacho con la mirada, era una habitación grande y sobria, situada en el piso superior de un edificio restaurado en Cowgate, Edimburgo. Había reformado aquel lugar cinco años antes, cuando lo había comprado.
Normalmente, le bastaba echar un vistazo a su despacho para sentirse contento, pero en esos momentos todo parecía burlarse de él. Tenía al alcance de su mano el proyecto perfecto, pero no lo conseguiría si no tenía una esposa.
Unos días antes, Eric, un colega arquitecto le había hablado de la construcción de aquel complejo turístico en Sint Rimbert y le había advertido que el cliente quería que el arquitecto encargado del proyecto creyese en la familia y en sus valores.
Después de aquella conversación telefónica, Conrad había pasado un buen rato mirando el cielo e imaginándose la lista de arquitectos que habría hecho Jan Hassell: todos casados y petulantes, hogareños y aburridos.
Era absurdo que quisieran un hombre casado para diseñar el complejo. Los valores familiares no tenían ningún efecto, al menos positivo, en el trabajo. Y él lo sabía bien. Su trabajo era su vida, su aliento. Y en lo referente a la familia…
Contuvo una palabra malsonante y cerró un puño con fuerza. Quería ese proyecto. Era una oportunidad fantástica, pero, además, era la ocasión de demostrar quién era… y quién no era.
Era la mejor persona para realizar el trabajo, o podría serlo si le dejaban.
Pero no estaba casado.
Unas pocas horas después de hablar con Eric, hizo varias llamadas y al final consiguió dar con Jan Hassell. Le envió por fax su currículo y algunos diseños, y consiguió que lo invitase a una fiesta que se daba ese fin de semana en Sint Rimbert, junto con otros dos arquitectos. Tenía el proyecto a tiro de piedra y sólo necesitaba una esposa de su brazo para demostrar que tenía esos valores familiares.
Para conseguir el trabajo.
Miró un montón de cartas que su secretaria le había dejado encima del escritorio para que las firmase. Lo estaba haciendo cuando se le ocurrió la idea. La esposa perfecta.
–Me alegro de que estés tan bien, Dani –dijo Lizzie por teléfono, intentando tragarse el nudo que se le acababa de hacer en la garganta. Era ridículo sentirse triste. Dani estaba feliz, disfrutando de la vida universitaria, haciendo todo lo que solían hacer las chicas de dieciocho años.
Aquello era lo que siempre había querido para su hermana. Siempre.
Oyó una risa masculina al otro lado del teléfono y su hermana se disculpó:
–Lo siento, tengo que colgarte, van a venir unos amigos…
–Si sólo son las cinco –protestó Lizzie.
–¡Es jueves! –rió su hermana–. Los fines de semana empiezan antes en la universidad. ¿Tú tienes algún plan para el fin de semana? ¡Es tu primer fin de semana sola!
–Sí –contestó ella intentando sonar entusiasmada, pero sin conseguirlo–. Sí, voy a… –se le quedó la mente en blanco. Leer un libro. Darme un baño. Irme a la cama.
–¿Salir a quemar la ciudad? –si había burla en el tono de Dani, era muy suave, pero aun así le hizo daño–. Deberías hacerlo, Lizzie. Has pasado demasiado tiempo cuidando de mí. ¡Disfruta de la vida! Conoce hombres –rió–. Bueno, me están llamando, tengo que irme… –volvió a reír y colgó el teléfono.
«Disfruta de la vida», pensó Lizzie después de colgar. Para su hermana era fácil disfrutar, era una chica despreocupada, joven. No tenía responsabilidades, preocupaciones, ni facturas.
Suspiró. No quería pensar mal de Dani. ¿Acaso no había trabajado tan duro, no había sacrificado sus propios sueños, para hacer realidad los de su hermana pequeña?
Pues ya lo había conseguido. Y tenía que sentirse encantada. Lo estaba.
Se puso en pie. Saldría esa noche… Había un arquitecto del estudio que le gustaba un poco, un tal John, aunque seguro que no sabía ni cómo se llamaba ella.
Nadie sabía cómo se llamaba.
Agarró el bolso. Antes tenía que asegurarse de que su jefe no iba a necesitarla más esa tarde, luego, se marcharía a casa. Sola.
Como siempre.
Llamó con suavidad a la puerta de Cormac Douglas.
–Entra.
La orden hizo que Lizzie se pusiera tensa. Cormac Douglas sólo estaba en su despacho de Edimburgo una semana de cada cuatro, y ella prefería las otras tres.
Abrió la puerta.
–¿Señor Douglas? Iba a marcharme, si es que no me necesita ya…
Cormac estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos. Se volvió y la miró de arriba abajo, como si estuviese estudiándola.
–De hecho, sí que te necesito.
–Está bien –Lizzie esperó que le diese instrucciones.
–¿Tienes el pasaporte en regla?
–Sí… –contestó ella confusa.
–Bien –luego hizo una pausa, como si estuviese considerando qué decir, algo raro en él, ya que era de los que siempre sabían lo que tenían que decir–. Tengo un viaje de negocios –le explicó secamente–, y necesito que me acompañe una secretaria.
–Muy bien –respondió, como si fuese algo que soliese hacer, aunque era la primera vez que su jefe le pedía que lo acompañase–. ¿Adónde nos vamos?
–Nos vamos a las Antillas holandesas mañana por la noche y volveremos el lunes. Es un proyecto muy importante –la miró con los ojos entrecerrados–. ¿Entiendes?
–Sí –asintió, aunque no pudo evitar empezar a darle vueltas a la cabeza. Las Antillas holandesas, eso estaba en el Caribe, al menos a ocho horas de avión. Si Cormac iba tan lejos para intentar conseguir un proyecto, tenía que ser serio.
Tragó saliva y se obligó a mirar a su jefe a los ojos.
–¿Puedo hacer algo para organizar el viaje?
–Sí, compra los billetes –le tendió un trozo de papel–. Aquí está toda la información. Mañana no vendré al estudio, así que nos veremos en el aeropuerto.
Lizzie asintió, tomó el papel.
No podía pedirle más información a Cormac, ni preguntarle qué tipo de ropa debía llevar. Ni por qué la había escogido a ella.
Se tragó su curiosidad y sonrió.
–¿Es eso todo?
Él volvió a recorrerla con la mirada y sonrió sardónicamente.
–Sí, eso es todo –contestó volviendo a sentarse.
Lizzie salió en silencio del despacho.
De vuelta a su escritorio, se sentó, le temblaban las rodillas.
Iba a ir al Caribe. Se imaginó playas de arena blanca, selvas tropicales, cócteles tropicales. Gente, risas, calor.
¿Quién sabía qué podía pasar? ¿A quién podía conocer allí?
Tenía plan para el fin de semana. Y menudo plan.
Organizó el viaje, se levantó y se puso el abrigo.
Iba a ir al Caribe… con Cormac Douglas.
Se detuvo y consideró cómo sería un viaje con su jefe. Juntos en un avión, en un hotel, en la playa.
¿Se ablandaría Cormac en un ambiente más relajado? ¿O seguiría tan brusco como siempre?
Intentó imaginárselo sonriendo en vez de frunciendo el ceño. Le pareció imposible. No le sonaba haberlo visto sonreír nunca.
Se obligó a volver a la realidad. No tenía por qué imaginarse cómo sería Cormac. No le importaba. Al fin y al cabo, sólo la quería para que tomase notas y llevase papeles. Y para que lo hiciese bien.
Lloviznaba cuando salió del estudio hacia el centro de la ciudad.
Su casa, de estilo georgiano, estaba en una zona que se había vuelto acomodada y cosmopolita y Lizzie era consciente de que su casa era vieja y fea al lado de las otras. Necesitaba ventanas nuevas, una mano de pintura y una docena de cosas más. Nada de eso entraba en su presupuesto, pero era un hogar, una casa llena de recuerdos que deseaba conservar.
Abrió la puerta y entró en el recibidor, que estaba a oscuras. Desde que Dani se había marchado, la casa estaba en silencio, vacía.
–Tienes el síndrome del nido vacío con veintiocho años –murmuró, molesta consigo misma.
Encendió la radio de la cocina, desafiante, miró en los armarios a ver qué podía prepararse para cenar y fue hacia el piso de arriba.
Ya tenía una esposa, pero Cormac sabía que tendría que hilar fino. Era un negocio delicado, había que mantener un engaño.
No obstante, creía saber cómo tratar a su secretaria. La clave estaba en intimidarla.
La señorita Chandler era una de esas desafortunadas personas que estaban en el mundo para ser usadas por los demás.
Usa o sé usado.
Él prefería siempre la primera opción.
A pesar de la satisfacción que sentía por haber encontrado una esposa, se sentía incómodo. No todo estaba bajo su control. Por el momento.
¿Sería convincente su secretaria como esposa? Todavía no le había dicho para qué la necesitaba. Lo haría en el avión, cuando no tuviese escapatoria.
Sonrió. No creía que fuese a rehusar, pero, si lo hacía, le ofrecería dinero. Nadie rechazaba el dinero.
Aunque Cormac consideraba que pagaba bien a sus empleados. Su secretaria llevaba todos los días el mismo traje negro. Iba sin maquillar, con el pelo limpio, sin más, y le hacía falta un cambio de imagen, que la aconsejasen.
Un cambio… Se la imaginó al día siguiente con una maleta barata llena de ropa insulsa y barata. Ropa de secretaria. No de esposa.
No de esposa suya.
Maldijo entre dientes, agarró el abrigo y salió.
Había puesto la radio tan fuerte que, al principio, no oyó que llamaban a la puerta.
Posó el cuchillo, bajó la radio y fue hacia la entrada con el corazón en un puño.
¿Quién podía llamar así? La policía o algún borracho… Echó un vistazo por la mirilla y dio un respingo al descubrir quién era.
Ya tenía una respuesta. Cormac Douglas llamaba así.
¿Qué estaba haciendo en su casa? Nunca lo había visto fuera del estudio…, salvo en los periódicos.
Respiró profundamente, se pasó una mano por el pelo, que llevaba suelto sobre los hombros, y abrió la puerta.
–¿Señor Douglas? –lo miró con cautela, fruncía el ceño, como siempre. No obstante, era un hombre atractivo. Alto, con el pelo castaño y los ojos color avellana, que brillaban con impaciencia, los pómulos marcados, ligeramente sonrosados.
–Tengo que hablar contigo. ¿Puedo entrar?
Ella asintió, consciente de pronto de que estaba despeinada y llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta blanca. Se tocó la mejilla y se dio cuenta de que la llevaba manchada de tomate frito.
–Sí, por supuesto.
La entrada de la casa de sus padres era alargada, estrecha y de techo alto, pero Cormac parecía llenar todo el espacio. Miró a su alrededor y Lizzie supo que se estaba fijando en los muebles, viejos y destartalados.
Entonces oyó un silbido proveniente de la cocina, se disculpó y fue hacia allí.
El tomate frito borboteaba ya, así que bajó el fuego antes de darse la vuelta.
Se sorprendió al ver a Cormac en la puerta, mirándola con desprecio y notó que se ruborizaba. Podía imaginarse lo que estaba pensando su jefe. Que era jueves por la noche y estaba sola en casa, preparándose la cena y con la radio como única compañía.
–Lo siento. Estaba preparándome la cena –le explicó, como acartonada. Había música jazz de fondo. Apagó la radio–. ¿Quiere… quedarse?
Cormac se limitó a mirarla, arqueando una ceja en silencio y frunciendo el ceño. Lizzie se mordió el labio, volvió a ruborizarse. Seguro que su jefe había quedado con alguien en algún elegante restaurante, muy lejos de allí. De ella.
Según los periódicos, y los mensajes que dejaban en el contestador del trabajo, salía con una mujer distinta casi cada vez.
¿Qué hacía con ella esa noche? ¿Allí?
–Lo siento –murmuró Lizzie, sin saber por qué se estaba disculpando–. Bueno… ¿Quiere quitarse el abrigo?
Cormac seguía observándola. Y ella intentó que no notase que estaba nerviosa. Se dio cuenta de que, en realidad, era la primera vez que la miraba, y lo hacía como si estuviese decidiendo si le daba un aprobado o un suspenso.
–De acuerdo –dijo Cormac quitándose el abrigo y tendiéndoselo–. Tengo que hablar contigo.
Ella asintió, se sentía como una criada en su propia casa. Fue a colgar el abrigo a la entrada. Olía ligeramente a cedro y a jabón y Lizzie notó un extraño hormigueo en el pecho, una tensión que no entendía, ni le gustaba.
Se dio cuenta de que no conocía a aquel hombre. Y no tenía ni idea de qué estaba haciendo allí.
Cuando volvió a la cocina, Cormac seguía en el mismo sitio. Estaba completamente quieto, pero irradiaba energía, impaciencia. La miró con fría determinación en cuanto la vio entrar.
–Se me había olvidado mencionar algunos detalles referentes a nuestro viaje –hizo una pausa, se pasó la mano por el pelo–. Voy a Sint Rimbert para intentar conseguir un importante proyecto. Jan Hassell, el dueño de la mayor parte de la isla, ha decidido construir un lujoso complejo turístico. Para él es importante que el arquitecto que elija dé una imagen… adecuada –hizo otra pausa, como esperando una respuesta por parte de Lizzie, que estaba desconcertada.
–Sí, entiendo –dijo después de un momento, aunque no era cierto.
–¿Sí? Entonces, comprenderás que no puedo llevarme a una secretaria cubierta de harapos.
Lizzie enrojeció. Le dio rabia que su jefe pensase que no tenía la ropa adecuada para acompañarlo. Y lo peor era que estaba en lo cierto. Tragó saliva.
–Dígame qué quiere que lleve –sugirió con toda la dignidad de la que pudo hacer acopio.
Cormac sacudió la cabeza.
–Estoy seguro, cariño, de que no tienes esa ropa.
Lizzie levantó la barbilla. Era la primera vez que la llamaba cariño, y no le gustó el tono.
–Si no soy lo suficientemente estilosa para usted –replicó–, tal vez haya otra secretaria que esté a la altura.
–Seguro que sí –admitió él–, pero te quiero a ti.
A pesar de su tono cansino, Lizzie se sintió excitada con sus palabras. Te quiero a ti.
«Porque escribes a máquina con mucha rapidez, idiota», se dijo a sí misma. De todos modos, lo último que deseaba era que un hombre como Cormac Douglas se fijase en ella. Ya era lo suficientemente difícil trabajar para él.
–Bueno, en ese caso, haré lo posible por ir elegante. ¿Hay algo más de lo que quisiera hablar conmigo, señor Douglas?
–Tienes que llamarme Cormac –respondió él con brusquedad.
–¿Por qué? –quiso saber ella, ganándose una fría mirada por haber tenido la audacia de preguntar.
–Porque yo lo digo.
–Está bien.
Lizzie se tragó su indignación. No merecía la pena. Cormac Douglas era su jefe y podía hacer lo que quisiera, aunque estuviese en su casa.
–¿Es eso todo? –consiguió añadir.
–No –Cormac seguía observándola. Después de unos segundos, se dio la vuelta y fue hacia las escaleras.
–¿Adónde va? –preguntó Lizzie sorprendida.
–Arriba.
Lo siguió por las estrechas escaleras, incapaz de creer que estuviese invadiendo su casa, su privacidad, de un modo tan descarado. No debía haberse sorprendido, sabía cómo funcionaba Cormac Douglas, aunque era la primera vez que lo hacía con ella.
Nunca había sido lo suficientemente importante para merecer más que una mirada de soslayo y un par de ladridos. En esos momentos su ropa, su casa, y toda ella estaban bajo su escrutinio.
¿Por qué?
Cormac avanzó por el pasillo, metiendo la nariz en varias habitaciones, la mayoría no se utilizaban y los muebles estaban cubiertos por sábanas.
–Este sitio es un mausoleo –comentó con desdén mientras cerraba la puerta del que había sido el dormitorio de los padres de Lizzie–. ¿Por qué vives aquí?
–Porque es mi casa –replicó ella con voz temblorosa mientras se interponía en su camino–. ¿Qué estás haciendo aquí, Cormac? Además de comportarte como un entrometido y un grosero –no podía creer que le estuviese hablando en ese tono a su jefe. Lo miró fijamente.
–Quiero comprobar que tienes la ropa adecuada –respondió él–. Quítate de ahí.
La empujó con el codo y pasó por su lado. Lizzie apretó los dientes al ver cómo Cormac entraba en su habitación y miraba a su alrededor.
Tenía la cama sin hacer y el pijama en el suelo, junto con un sujetador y una blusa.
No quería que Cormac estuviese allí, husmeando en su vida. No era justo.
Él lo escrutó todo con los ojos entrecerrados y una sonrisa de desdén en los labios antes de acercarse al armario y abrir las puertas de par en par.
Lizzie observó con incredulidad, irritación y vergüenza cómo miraba su ropa, que estaba compuesta por vestidos y faldas recatadas y varias blusas para combinar con el traje negro. Nunca había necesitado nada más.
–Lo que pensaba –dijo Cormac con una nota de cruel satisfacción en la voz–. No hay nada ni lo más remotamente adecuado.
–Soy tu secretaria –espetó ella–. No creo que vayas a perder el proyecto porque no vaya vestida como una… como una de esas golfas con las que sales.
Cormac se volvió muy despacio a mirarla, le brillaban los ojos.
–¿Qué sabes tú de mis novias?
–Sólo lo que veo en los periódicos –contestó ella desafiante después de haber tragado saliva.
Él rió.
–¿Y te crees toda esa basura? ¿La lees?
–Tú también la lees –replicó Lizzie, olvidándose de su sentido de la prudencia–. Y, ahora, si no te importa, quiero que salgas de mi habitación y de mi casa. Tal vez seas mi jefe, pero aquí no tienes ningún derecho.
–Ni quiero tenerlo –dijo él en tono burlón.
Lizzie se dio cuenta de cómo había sonado aquello. A derechos de alcoba. Derechos sexuales.
Con una sonrisa en los labios, Cormac se agachó y tomó el sujetador que había en el suelo.
–Demasiado pequeño para mi gusto.
Ella se ruborizó.
–Por favor, márchate –le pidió con voz demasiado suave y temblorosa, y se dio cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas. Era patética. Seguro que Cormac pensaba que era patética.
–Encantado, pero tú vienes conmigo.
Lizzie se quedó perpleja, afortunadamente, las lágrimas habían retrocedido.
–¿Contigo? ¿Por qué?
–Porque no tienes la ropa adecuada –le explicó Cormac como si estuviese hablando con un idiota–, así que vamos a comprarla.
–No quiero…
–Me da igual lo que quieras. A ver si te enteras de que lo importante es lo que yo quiera.
Lizzie se mordió el labio con fuerza. No podía seguir enfrentándose a su jefe. Necesitaba el trabajo, el sueldo, sobre todo en esos momentos, con Dani en la universidad.
–Está bien, pero doy por hecho que vas a pagar tú.
–Por supuesto. No podrías permitirte ni un par de medias de la tienda a la que vamos a ir.
–Jamás se me ocurriría comprármelas –soltó Lizzie, pero él ya estaba saliendo de su habitación y, sin duda, esperaba que lo siguiera como un corderito.
Capítulo 2
LIZZIE se quedó sentada en un sofá de cuero color crema mientras Cormac hablaba en voz baja con la dependienta de la cara boutique a la que la había llevado.
¿Qué clase de hombre era capaz de inspirar tanto respeto y tanto miedo como para que le abriesen una tienda así a las ocho de la tarde?
La respuesta estaba justo delante de ella.
–No permita que elija ella la ropa. No sabría qué escoger.
Lizzie apretó los labios y miró sin ver por la ventana manchada de lluvia. Era cierto, no habría sabido escoger, pero él no tenía por qué habérselo dicho a la dependienta.
Mientras iban hasta allí en taxi, había tomado la decisión de no dejar que los modales de Cormac la enfadasen.
Todo el mundo sabía que era despiadado y frío. Aunque también se le respetaba mucho por su increíble talento y sus diseños arquitectónicos.
No obstante, eso no tenía ninguna importancia en ese momento.
–Muy bien, señorita –le dijo la dependienta, una mujer delgada vestida con un traje de seda gris–. El señor Douglas quiere que le busque ropa para el fin de semana. ¿Me acompaña?
Asintió como una tonta, negándose a mirar a Cormac, y siguió a la dependienta.
–Soy Claire –dijo la mujer mientras iba sacando ropa–. Va a necesitar al menos dos vestidos de noche, algo de ropa más informal, un bañador… –continuó con la lista para sí misma.
Lizzie nunca había gastado tanto tiempo ni dinero en comprar ropa, nunca le había interesado, ni había tenido los medios. Alargó la mano para tocar un vestido de cóctel de seda carmesí, la tela se escurrió entre sus dedos como si fuese agua.
¿Por qué estaba Cormac haciendo aquello? Estaba segura de que, como secretaria suya, no necesitaba ese tipo de ropa, por muy importante que fuese el proyecto.
¿Sentía lástima por ella? Eso era imposible. ¿Le daba vergüenza que lo acompañase?
–¿Señorita Chandler? –Claire le señaló el probador con una sonrisa en los labios.
Una hora más tarde se estaba probando el último traje, un vestido de noche de seda color plateado que se ajustaba a su delgada figura como líquidos rayos de luna.
Lizzie se alisó el vestido a la altura de las caderas, sorprendida con la transformación. El pelo rubio claro le caía sobre los hombros como una nube y tenía los ojos muy abiertos, brillantes. Era como si el vestido fuese demasiado grande para ella, aunque en realidad le quedaba perfecto. Se sentía intimidada por tanto glamur.
¿En qué estaba intentando convertirla Cormac? ¿Por qué?
Tal vez se estuviese comportando como una paranoica, pero la situación le parecía… imposible.
–Increíble –murmuró Claire, haciéndole un gesto para que saliese del probador–. Estoy segura de que el señor Douglas querrá verlo.
–No creo… –empezó Lizzie, pero Claire la agarró de la mano. Con el rabillo del ojo vio cómo Cormac se ponía de pie, tenía los labios muy apretados.
Lizzie se quedó en el medio de la sala, consciente de cómo se le pegaba el vestido, marcando todas sus curvas y dejando muy poco para la imaginación… para la imaginación de Cormac.
Él la miró de pies a cabeza. Sus ojos color avellana se oscurecieron.
–Bien –dijo después de un momento–. Añádalo al resto.
Lizzie volvió al probador sintiéndose como un mono de feria. Se quitó el vestido y lo puso encima de aquel montón de ropa que tenía que costar, por lo menos, varios miles de libras.
–Me lo llevo todo a la caja –comentó Claire.
–No necesito… –protestó ella.
–El señor Douglas ha insistido. Quiere que vaya bien vestida.
–Sí, ¿verdad? Y el señor Douglas siempre consigue lo que se propone –murmuró mientras volvía a ponerse los vaqueros.
–Eso es.
Lizzie se dio la vuelta sorprendida y vio a Cormac en la puerta del probador.
–¿Qué estás haciendo ahí? –gritó.
–He venido a decirte que te des prisa –contestó él apoyando una mano en la pared y recorriéndola con la mirada mientras sonreía.
Lizzie se ruborizó.
Y no fue sólo su cara lo que enrojeció, todo su cuerpo estaba reaccionando ante aquella mirada. Era la primera vez que un hombre la miraba así.
Y no le gustó. Apoyó ambas manos en las caderas y alzó la barbilla.
–¿Ya has visto bastante?
Le pareció que Cormac se sorprendía antes de sonreír con frialdad.
–No hay mucho que ver –comentó antes de darse la vuelta.
Lizzie se puso la blusa con manos temblorosas.
Una vez fuera de la boutique, Cormac llamó un taxi.
–Hasta mañana –le dijo mientras el conductor metía las bolsas y paquetes dentro del coche–. Asegúrate de que traes todo esto. Quiero que vayas bien vestida.
–Ya me lo has dicho –Lizzie pensó que tal vez debiese darle las gracias, después de haberse gastado tanto dinero en ella, pero no fue capaz.
–Nos vemos en el aeropuerto –se despidió él, dio la media vuelta y se marchó.
Lo vio alejarse, y volvió a preguntarse qué tipo de hombre era… y qué iba a pasar ese fin de semana.
Lizzie facturó el equipaje y llegó a la sala de espera de primera clase del aeropuerto sin aliento.
En la ventanilla de facturación le había informado de que Cormac llevaba allí media hora.
–Llegas tarde –comentó Cormac con el ceño fruncido al verla aparecer.
–Lo siento. No estoy acostumbrada a viajar con tanto equipaje.
Cormac volvió la mirada a los papeles que estaba leyendo.
–Dudo que estés acostumbrada a viajar.
Lizzie abrió la boca para replicar, pero volvió a cerrarla sin articular palabra.
¿Qué iba a decir? Su jefe tenía rezón. Y, no obstante, deseaba que no la tuviera. Que no supiese que no estaba acostumbrada a viajar.
Se sentó a su lado, consciente de cómo iba vestida: con unos pantalones negros ajustados y una blusa de seda roja con el cuello desabrochado. Se había recogido el pelo y le caían algunos mechones sobre la cara colorada, después de tantos esfuerzos por parecer elegante.
Cormac levantó la mirada y la recorrió muy despacio, desde el pelo hasta los zapatos de tacón. Lizzie intentó no encogerse.
–Tenías que haberte cortado el pelo –comentó, y luego volvió al trabajo.
Dolida, Lizzie replicó:
–Si querías que cambiase por completo, tenías que habérmelo dicho. Aunque no entiendo por qué iban a analizar los Hassell a tu secretaria.
–Creo que ya te he explicado qué impresión quiero que demos –dijo él sin levantar la vista.
–¿Y te da miedo de que mi peinado sea la causa de que no te adjudiquen el proyecto?
–Nada impedirá que me adjudiquen el proyecto. Nada.
–Entonces, tal vez puedas contarme algo más acerca de lo que debo esperar. ¿Va a haber más invitados?
–Luego –se limitó a decir él.
Lizzie lo observó, estaba absorto en sus papeles, con la mirada baja. Las pestañas, espesas y oscuras, le suavizaban los duros rasgos del rostro.
Era un hombre duro y Lizzie se preguntó por primera vez qué, o quién, lo había hecho así.
Despiadado, ambicioso, insensible. Frío. En los periódicos le dedicaban todo tipo de epítetos. Y las mujeres, sobre todo jóvenes actrices y de la alta sociedad, se acercaban a aquel chico malo con la intención de domarlo.
Lizzie se preguntó por qué era como era.
Todo el mundo tenía un pasado, una historia. Pensó en la suya propia, en la muerte de sus padres diez años antes, en la dependencia de Dani. En su vida, dedicada a darle a su hermana todas las oportunidades y todo el cariño.
La había llamado para contarle lo del fin de semana, pero la había encontrado demasiado ocupada con su propia vida.
Lizzie sabía que era ridículo sentirse herida. Rechazada. Pero así era como se sentía. Le encantaba que Dani estuviese tan contenta en la universidad.
–Ya está embarcando la primera clase –comentó Cormac levantando la vista.
Se puso en pie y metió los papeles en su maletín. Ella agarró el bolso y lo siguió.
Al llegar al avión, las azafatas los guiaron hasta dos asientos reclinables de cuero gris.
Lizzie las siguió. Se sentía fuera de lugar y aturdida por tanto lujo. La sensación aumentó cuando les ofrecieron champán y un cuenco de cristal lleno de fresas.
Aceptó la copa con torpeza y la hizo girar entre sus dedos.
–Qué atenciones.
–Estamos en primera clase –comentó Cormac apartando la copa, sin probarla.
Lizzie bebió con cuidado. Hacía años que no tomaba champán, no había vuelto a probarlo desde antes de la muerte de sus padres. Las burbujas le hicieron cosquillas en la garganta y en la nariz, se sintió un poco aturdida.
¿O acaso era la situación lo que la embriagaba, estar sentada en primera clase, bebiendo champán con Cormac Douglas?
Él tenía la vista puesta en la ventana. Lizzie dejó la copa y observó al resto de los pasajeros que viajaban en primera clase.
Una mujer la miró con envidia y Lizzie se dio cuenta de que debía de haber pensado que Cormac y ella eran pareja.
Amantes.
Volvió a mirar a su jefe, que seguía perdido en sus pensamientos. Estaba de perfil y pudo ver la perfecta línea de su mandíbula. Estaban tan cerca que vio los puntos rubios de la barba, el modo en que su pelo corto brillaba bajo la luz del sol.
Giró la cabeza con brusquedad.
Los otros pasajeros terminaron de instalarse y el avión empezó a moverse. Lizzie se hundió en su sillón, nerviosa.
Cormac la vio aferrarse a los brazos del sillón y arqueó una ceja.
–¿Estás nerviosa?
–Un poco –admitió a regañadientes–. Es la primera vez que vuelo.
–Pero si tenías pasaporte.
–Una vez fui a París en tren –con la clase de su hermana Dani, pero no se lo dijo a Cormac, que pensase lo que quisiese.
Pero él no debió de pensar nada, porque arqueó las cejas y murmuró:
–Ya veo.
Un rato después, cuando el aparato se hubo nivelado, empezó a relajarse.
La azafata les preguntó qué querían beber. Ambos pidieron zumo de naranja.
Cuando se los llevaron, Cormac se volvió hacia ella. Su mirada era fría y dura.
–Tenemos que hablar. Tu papel este fin de semana es… importante.
Lizzie arqueó las cejas, divertida.
–Entiendo que quieras dar una imagen impecable… –empezó.
–¿Sabes algo de los Hassell? –la interrumpió Cormac.
–Sólo lo que tú me has contado. Que poseen una isla en las Antillas holandesas y que quieren construir un complejo turístico en ella.
–Lee esto.
Lizzie tomó el periódico que le estaba ofreciendo su jefe. El artículo describía a la familia, una dinastía que llevaba más de cien años viviendo en Sint Rimbert. Hablaba de Jan Hassell, de su esposa Hilda, y de sus tres hijos, todos importantes empresarios.
La familia se había centrado en desarrollar la economía local de manera respetuosa con el medioambiente y en mantener los valores familiares. Lizzie levantó la vista y vio fruncir el ceño a su jefe.
–¿Lo entiendes ahora?
No, no lo entendía. Parecía tratarse de una familia agradable, a la que no iba a importarle cómo iba vestida una secretaria, pero se abstuvo de comentarlo.
–Valores familiares –dijo Cormac con sorna.
–Está claro que no les interesa sólo el dinero –sugirió ella, por decir algo.
–A todo el mundo le interesa el dinero. Los Hassell quieren un arquitecto que también tenga esos valores –añadió–. Han invitado a tres arquitectos este fin de semana, incluido yo. Según tengo entendido, quieren que todos jueguen a la familia feliz.
Lizzie lo miró fijamente. Cormac Douglas estaba todo lo lejos que se podía estar de los valores familiares.
–Si te han invitado a ir a Sint Rimbert… –empezó.
–Me han invitado porque les he dicho que acabo de casarme y que estoy deseando fundar una familia feliz.
Lizzie se quedó boquiabierta.
–Pero… eso no es verdad…
–Sí, lo es. Sólo durante este fin de semana.
Lizzie intentó entender lo que Cormac estaba diciendo. Se le hizo un nudo en el estómago.
–¿Cómo…? –sacudió la cabeza, se humedeció los labios. Tenía la boca seca, así que le dio un trago al zumo de naranja–. ¿Qué estás intentando decirme? –preguntó por fin en un susurro.
–Que este fin de semana no eres mi secretaria, sino mi esposa.
Capítulo 3
POR UN segundo, aquella palabra evocó en su mente imágenes en las que Lizzie no tenía por qué pensar. Esposa. Dedos entrelazados, piernas entrelazadas. Matrimonio, amor. Sexo.
–¿Tu esposa? –repitió–. Pero ¿cómo? ¿Te refieres a que tenemos que fingir?
–¿Acaso pensabas que te lo estaba pidiendo de verdad?
–Quieres decir, ¿mentir? –aclaró Lizzie–. ¿Mentir para conseguir ese maldito proyecto?
Él no se inmutó.
–Hablando en plata, supongo que eso es –admitió él con suavidad.
Lizzie empezó a entenderlo todo. Por eso le había pedido que lo acompañase tan de repente. De ahí la importancia de la ropa. Por eso le había dicho que lo llamase por su nombre. Todo era parte del engaño. Una mentira.
Apartó la mirada, cerró los ojos.
Era imposible. No estaba bien. No podía fingir ser la esposa de Cormac. No le gustaba, ni siquiera lo conocía.
Por un momento, se imaginó lo que aquello requeriría: miradas cómplices, bromas, cuerpos, camas.
Sintió un escalofrío, tentador, traicionero. No podía… no quería…
Volvió a mirarlo y lo vio cómodamente instalado en su asiento, con una expresión de arrogante diversión en la mirada, como si hubiese estado leyéndole el pensamiento.
Tal vez lo hubiese hecho.
Lizzie se humedeció los labios.
–Aunque accediese, cosa que no voy a hacer, ¿cómo sabes que funcionaría? Eres famoso, Cormac. Si Jan Hassell está interesado en contratarte, se habrá informado acerca de ti. Y con una búsqueda en Internet es suficiente para saber que no tienes esos valores familiares.
–Soy un hombre reformado.
–Tendrías que ser muy buen actor para hacer creer eso –rió Lizzie.
–Lo soy –le prometió él con un susurro, acercándose. Le brillaban los ojos.
Lizzie apoyó la espalda en su asiento. Estaban demasiado cerca, era demasiado peligroso. En ese momento, se dio cuenta de que Cormac sería capaz de llevar a cabo aquella mentira, pero ella, no.
No podía arriesgarse.
¿O tal vez sí?
–No puedo. No está bien. Es inmoral.
–¿Eso piensas? A mí me parece que lo que está mal es lo que hacen los Hassell. Que, si no es inmoral, debe de ser casi ilegal.
–¿A qué te refieres?
–Discriminación. ¿Y si yo fuese homosexual? ¿O viudo? Me estarían discriminando.
–Pero no eres homosexual.
–Por supuesto que no, pero la idea es la misma, ¿no crees?
Ella negó en silencio. No quería que la confundiese. No quería pensar.
–Aun así, sería mentir.
–Sí, pero por un buen motivo.
–No importa…
–Tienes razón –la interrumpió Cormac. Seguía relajado, hasta sonreía–. Lo que importa, es el complejo. El diseño. Y yo voy a construir un complejo espectacular, y lo sabes.
Sí, era cierto. Había visto los diseños de su jefe y, a pesar de no ser arquitecto, sabía que su trabajo era excelente.
–Los Hassell deben de tener alguna buena razón para querer un arquitecto casado –insistió.
–Probablemente, pero me da igual.
–¿Cómo piensas engañarlos? Ni siquiera me conoces…
–Te conozco lo suficiente.
–¿Sabes cómo me llamo? –preguntó riendo–. ¿Cómo quieres hacerte pasar por mi querido y reformado esposo si no sabes ni cómo me llamo? ¡Es absurdo!
Cormac ladeó la cabeza, la miró un momento, pensativo. Y sonrió.
Normalmente, sus sonrisas eran sardónicas y frías, pero aquélla fue tierna y sensual. Y algo se desplegó en el interior de Lizzie e invadió su corazón, y su mente.
Su voluntad.
–No… –susurró sin saber por qué.
Cormac se echó hacia delante y le acarició la mejilla con los nudillos, haciéndola temblar.
–Sí –murmuró él lánguidamente.
Lizzie lo vio acercarse más, sus labios a sólo unos centímetros de ella, las pestañas caídas, ocultando aquellos crueles ojos.
–Sí –volvió a decirle acariciándole la oreja con los labios.
Ella se estremeció. Luego, sintió que Cormac retrocedía y se dio cuenta de que había cerrado los ojos, de que había dejado caer la cabeza hacia atrás.
Era patética. Y él lo sabía.
–Creo que piensas que soy buen actor –comentó divertido–. Lo conseguiremos.
–Tal vez tú seas bueno, pero yo no.
–Tal vez no tengas que actuar.
Lizzie se sintió avergonzada, furiosa.
En ese momento se acercó una azafata, Cormac le hizo una señal.
–¿Puede traernos más champán? Acabamos de casarnos y estamos celebrándolo.
La azafata asintió y se dio la vuelta.
–No debías haber dicho eso –dijo Lizzie. Todavía tenía el corazón golpeándole violentamente las costillas, la adrenalina corriendo por sus venas, debilitándola. Por un momento, Cormac la había paralizado. Cormac. Un hombre que nunca había tenido una palabra amable para ella, que nunca la había mirado ni pensado en ella.
Se sintió molesta consigo misma.
–Todavía no he accedido, y no pienso hacerlo. Aunque seas capaz de convencer a los Hassell de que estamos casados, de que estás enamorado de mí, no lo haré.
–Sí, lo harás –la contradijo él tan tranquilo.
–¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme? No creo que pudieses justificarlo ante un tribunal.
–¿Estás diciendo que me demandarías? –murmuró Cormac.
Lizzie se ruborizó, no sabía si tendría el aguante necesario para soportar un juicio, ni el tiempo y el dinero que costaría. Tampoco la publicidad, ni la vergüenza.
–¿Y tú estás diciendo que me chantajearías?
–Aquí tiene, señor –dijo la azafata, volviendo con dos copas de champán, sonriendo.
Él le devolvió la sonrisa y Lizzie sintió un escalofrío.
Era la primera vez que le afectaba así un hombre. Y eso no le gustaba.
La azafata se marchó y Cormac dejó a un lado su copa. La miró pensativo, como si tuviese que terminar un puzle, o resolver un problema.
–Yo no utilizaría la palabra chantaje.
–Qué más da cómo lo llames…
–¿Acaso es chantaje comprarte ropa? ¿Llevarte a un lujoso hotel en el Caribe, con todos los gastos pagados? –se echó hacia delante–. ¿No crees que la gente, la prensa, pensaría que te has dejado sobornar?
–¿Quieres decir que nadie me creería si dijese que me estás chantajeando?
–Creo que es más probable que pensasen que eras una ex amante dolida. Imagínate lo que diría la prensa, cariño.
–No me llames cariño –protestó Lizzie, y apartó la mirada, intentando controlar las náuseas que le habían provocado aquellas palabras.
De repente, lo vio todo de un modo diferente. Se dio cuenta de que Cormac parecería tranquilo y confiado, y ella, desesperada e impotente. Nadie la creería. Nadie querría creerla.
–Aunque decir la verdad me perjudicase, también te perjudicaría a ti. Todo el mundo sabría que me habías pedido que mintiera, ya les has dicho a los Hassell que estás casado –entrecerró los ojos y reunió el valor necesario para decirle–: Me parece que tú tienes más que perder que yo.
–¿Eso crees?
–Me da la sensación de que tienes mucho interés en este proyecto. ¿Por qué?
Él se encogió de hombros, pero a Lizzie le pareció ver una chispa de algo en sus ojos. ¿Era desolación? ¿Determinación?
–Es importante para mí. Un reto.
Por su mirada, Lizzie supo que no le estaba contando toda la verdad. Despertó su curiosidad.
–Aun así, te estás arriesgando mucho sólo por un proyecto. Podrías echar por tierra toda tu carrera. Alguien podría descubrir la verdad… Y aunque este fin de semana saliese bien, siempre habría otras ocasiones. Tendrías que trabajar en este proyecto al menos durante un año. ¿Cómo explicarías que ya no estás casado?
Él se encogió de hombros.
–¿Diciendo que me he divorciado? ¿O separado? O podría decir que estás en casa, esperándome.
–La prensa se enteraría…
–Los Hassell no leen la prensa británica –argumentó Cormac–. Y yo soy el único arquitecto británico que irá allí este fin de semana. De hecho, nadie sabe que voy.
–Pero se enterarán cuando te den el proyecto –objetó ella.
Cormac se echó hacia delante.
–¿Significa eso que vas a aceptar? –murmuró.
Lizzie se puso tensa.
–¿Acaso tengo elección?
–Podrías decirle la verdad a Hassell cuando aterrizásemos.