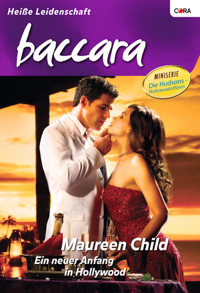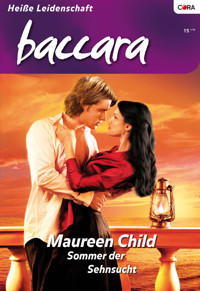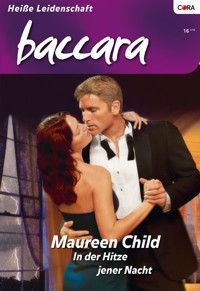1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Deseo
- Sprache: Spanisch
Primero de la serie. Un descubrimiento cambió totalmente la vida de Erica Prentice: pertenecía a una familia rica de Colorado, los Jarrod, y su verdadero padre le había dejado una fortuna. Christian Hanford, el atractivo y sombrío abogado de la familia, estaba allí para enseñarle cómo funcionaba todo. Mientras la acompañaba por Aspen, Erica se llevó una segunda sorpresa: sentía una atracción irrefrenable por él. Sin embargo, Christian podía perder su empleo si confraternizaba con la heredera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Harlequin Books S.A.
Todos los derechos reservados.
AMOR SIN CONTROL, N.º 67 - julio 2011
Título original: Claiming Her Billion-Dollar Birthright
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-632-0
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Inhalt
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Promoción
Prólogo
Christian Hanford se negaba a sentarse en el sillón de un hombre muerto; así que, en lugar de tomar asiento, se acercó a la parte delantera de la mesa de Don Jarrod y se apoyó en el borde con inquietud.
El despacho del viejo estaba en la última planta de Jarrod Manor, reservada a las habitaciones de la familia. Todo era lujo en el complejo hotelero de Jarrod Ridge, donde se encontraba la mansión; incluido un despacho que no estaba a la vista del público. Paredes revestidas de madera, alfombras largas y anchas, cuadros originales y una chimenea gigantesca en la que no ardía ningún fuego alentador porque el estío ya había llegado a Colorado.
Suponía que ninguna de las personas que lo acompañaban estaba de humor para ningún tipo de alegría. ¿Cómo podía culparlos? Sólo había transcurrido una semana desde que su padre había fallecido y se sentían como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies.
Todos los hijos de Don Jarrod se habían marchado hacía años de Jarrod Ridge, buscando su propio camino. Don los había presionado tanto para que tuvieran éxito en la vida que lo único que consiguió fue que se fueran marchando uno a uno. El hecho de que volvieran ahora, cuando ya era demasiado tarde para limar asperezas, resultaba extraordinariamente difícil.
Además, había un detalle que hacía las cosas más difíciles aún. Don se las había arreglado para conseguir, después de muerto, lo que no había conseguido en vida: que sus hijos volvieran a casa y que tuvieran que permanecer en ella. La gigantesca propiedad se iba a dividir a partes iguales entre los hijos, pero con la condición de que residieran allí y cada uno de ellos se responsabilizara de su parte de la herencia.
Como era lógico, ninguno de los hijos de Don se lo tomó bien. El viejo había encontrado la forma de tenerlos bajo control desde la tumba.
Christian los miró y sintió pena por ellos. Había hecho lo posible para convencer a su difunto cliente de que evitara esa condena a sus hijos, pero Don era un hombre obstinado y le hizo jurar a Christian que acataría sus deseos.
Blake y Guy Jarrod, los gemelos, eran los mayores; no se podía decir que fueran idénticos, pero los dos habían heredado la impronta de su padre. Blake era algo estricto y Guy, más informal.
Después estaba Gavin, dos años más joven que los gemelos, que había trabajado varios años con Blake en Las Vegas. A continuación, venía Trevor; siempre había sido el más despreocupado, o al menos lo parecía. Y por último estaba Melissa, la más joven y la única mujer de todos los hermanos; o eso creían todos.
Christian maldijo para sus adentros a Don por haberlo puesto en una situación tan delicada. Desgraciadamente, su cliente y mentor no había dudado en dejarle el trabajo sucio a él.
De pronto, Blake se levantó como si estuviera demasiado inquieto como para permanecer sentado. A pesar de los siete días transcurridos desde el deceso, todos ellos seguían alterados por la muerte de su padre.
Y estaban a punto de recibir un golpe que no imaginaban.
–¿Por qué seguimos aquí, Christian? –preguntó Guy desde su asiento–. Ya has leído el testamento… ¿queda algo por decir?
Christian asintió.
–Sí, queda una cosa.
–¿Todavía hay más? –preguntó Trevor, que miró a sus hermanos–. Yo diría que la situación está bien clara… papá ha encontrado la forma de que volvamos a Jarrod Ridge. Ha logrado lo que siempre quiso.
–No puedo creer que haya muerto –susurró Melissa.
Gavin le pasó un brazo por encima de los hombros y la intentó animar.
–Todo saldrá bien, Mel.
–¿Tú crees? –intervino Blake–. Todos teníamos nuestras propias vidas y ahora debemos abandonarlas y volver a casa.
–Comprendo vuestros sentimientos –dijo Christian con suavidad–. Lo digo sinceramente. Le dije a Don que esto era injusto.
–Y no te hizo caso, claro –dijo Guy.
–Tenía sus propias ideas.
–Como siempre –murmuró Trevor.
–Dejemos de dar vueltas al asunto –declaró Blake en voz alta–. Papá ha dividido la propiedad en cinco partes iguales. ¿Qué puede quedar por decir?
Christian se tomó unos segundos para encontrar las palabras adecuadas.
–Que la propiedad no se va a dividir en cinco partes iguales –respondió al fin–, sino en seis.
–¿En seis? –repitió Gavin, mirando a su alrededor como si estuviera contando las cabezas–. Pero si sólo somos cinco…
–Me temo que no. Don os dejó una última sorpresa –dijo Christian con calma–. Tenéis una hermana más.
Capítulo Uno
–Dile que pase, Monica.
Erica Prentice comprobó que estaba bien peinada y se alisó la parte delantera del vestido negro, sin mangas. Después, giró la cabeza hacia la ventana del despacho y se tomó unos segundos para disfrutar de las vistas al mar.
No es que las vistas fueran una maravilla, a decir verdad, desde su ventana no se veía gran cosa. Erica trabajaba en la planta baja del rascacielos de Brighton and Bailey, una empresa de relaciones públicas de San Francisco. Sin embargo, no le preocupaba demasiado; por muchos años que le costara, demostraría su valía profesional a sus jefes, a su padre y a sí misma.
Pero eso carecía de importancia en ese momento. Estaba a punto de ver a un abogado que se había negado a decir de qué quería hablar con ella. Y eso la ponía nerviosa. Era digna hija de su padre y sabía que los abogados que aparecían de repente no solían ser portadores de buenas noticias. De hecho, consideró la posibilidad de llamar a su padre por teléfono y preguntarle si sabía algo de un abogado de Colorado; pero no le habría dado tiempo.
La puerta del despacho se abrió y ella se dio la vuelta para saludar a la visita.
Cuando lo vio, se quedó pasmada. Era un hombre impresionante. De hombros anchos, piernas largas, mandíbula fuerte, intensos ojos marrones y una boca perfecta que no parecía sonreír a menudo. Llevaba un traje de color azul marino, muy elegante, que enfatizaba la musculatura de su cuerpo.
Erica se recobró inmediatamente y adoptó una pose de seguridad; pero no antes de sentirse tan excitada que parecía que sus venas se hubieran llenado de burbujas de champán.
–Buenos días, señor Hanford. Soy Erica Prentice.
Él cruzó la sala y le estrechó mano, manteniendo el contacto un poco más de la cuenta.
–Gracias por recibirme.
Erica pensó que no le había dejado otra salida. Se había presentado diez minutos antes en la oficina, sin cita previa, y había anunciado que tenía algo importante que comunicarle.
Tras señalar uno de los dos sillones que estaban al otro lado de la mesa, comentó:
–Debo admitir que estoy intrigada. Me extraña que un abogado de Colorado se moleste en venir a San Francisco para hablar conmigo.
Él se sentó y echó un vistazo a su alrededor.
–Bueno, es una larga historia –dijo.
Erica supo que el abogado no se llevaría una gran impresión de su despacho. Era un lugar pequeño y casi claustrofóbico, de paredes beis que ella había decorado con un par de cuadros para aliviar el ambiente sombrío.
Como tantas otras veces, lamentó no poder trabajar en el Prentice Group, la empresa de la familia. Sus hermanos mayores dirigían los distintos departamentos, pero su padre no había querido darle un puesto a ella. Al fin y al cabo, nunca habían mantenido una relación precisamente estrecha.
Erica dejó de pensar en sus problemas familiares y se concentró en el problema más inmediato. Christian Hanford era tan atractivo que deseó que el encuentro se alargara indefinidamente, pero no tenía tiempo para eso. Estaba muy ocupada y sólo le podía conceder unos minutos.
Se inclinó hacia delante, cruzó las manos sobre la mesa y sonrió.
–Si su historia es tan larga, tendrá que esperar a otro día. Tengo una reunión dentro de quince minutos. Le ruego que sea breve.
Él la miró intensamente.
–Represento los intereses de Donald Jarrod.
–¿Jarrod? –dijo ella, intentando recordar–. Jarrod, Colorado… ¿Se refiere al dueño del complejo hotelero de Aspen?
Él sonrió levemente y asintió. Después, alcanzó el maletín que había dejado en el suelo, se lo puso en el regazo, lo abrió y sacó una carpeta que dejó en la mesa.
–En efecto –contestó.
Confundida y picada en su curiosidad, Erica alcanzó la carpeta y sacó el documento que contenía.
–¿Un testamento? –preguntó–. ¿Por qué me da el testamento de ese hombre?
–Porque usted es una de las beneficiarias.
Erica volvió a mirar el documento y volvió a mirar al abogado. No entendía nada.
–Esto no tiene sentido –murmuró–. No conozco a Donald Jarrod. ¿Por qué me ha incluido en su testamento?
Las facciones de Christian Hanford se volvieron más duras, pero Erica tuvo la sensación de que en sus ojos brillaba un fondo de simpatía.
–Como ya he dicho, es largo de contar.
Christian alcanzó el documento y lo guardó en el maletín. Erica lo lamentó; quería leerlo con detenimiento. Pero evidentemente, los planes del abogado eran distintos.
–Tal vez deberíamos reunirnos en otro momento –continuó–. Si tiene poco tiempo, no la quiero molestar.
–Tiempo… sí, sí, claro –acertó a decir–. Yo…
–¿Sí?
–Disculpe mi reacción. Estoy muy confundida –admitió–. Quizás, si me diera más detalles…
–Es mejor que lo sepa todo de golpe. Sería absurdo que empiece si tengo que marcharme antes de terminar.
Capítulo Dos
–No puede ser. Esto es una locura –dijo Erica quince minutos más tarde.
El restaurante se encontraba en una esquina del centro de San Francisco. La temperatura que hacía era tan buena que, en otras circunstancias, se habrían sentado en la terraza; pero el viento resultaba tan molesto que se acomodaron en el interior del local.
Erica volvió a mirar al abogado y repitió las mismas palabras de antes.
–No puede ser. Esto es una locura… Yo no soy la hija ilegítima de Donald Jarrod.
El camarero apareció entonces para tomarles nota y ella se ruborizó. A fin de cuentas, era clienta habitual del Fabrizio, uno de sus restaurantes favoritos. Si el camarero la había oído y lo contaba por ahí, la gente empezaría a hablar y a hacer conjeturas.
Supuso que era inevitable que la gente hablara de todas formas. Los Jarrod eran tan famosos como los Prentice. Más tarde o más temprano, se convertiría en la comidilla de la prensa del corazón. Incluso si la noticia de Christian Hanford resultaba ser falsa.
Ni siquiera se atrevió a pensar en lo que pensarían su padre y su madrastra, Angela. Walter Prentice odiaba los escándalos. No le gustaría que los trapos sucios de la familia se airearan en público.
–Un té helado para la señorita y un café para el caballero –dijo el camarero mientras les servía–. ¿Ya saben lo que quieren comer?
–No. Denos unos minutos, por favor –contestó Christian.
–Tómense el tiempo que quieran.
El camarero sonrió y se marchó, dejándolos a solas con la carta de comidas.
Pero Erica era incapaz de pensar en comida. Alcanzó el té, echó un trago largo y dejó el vaso en la mesa. Después, se inclinó hacia delante y declaró en voz baja, para que nadie la oyera:
–No sé de qué va esto ni qué pretende, pero…
–Si me concede unos minutos, se lo intentaré explicar.
Erica supo que Christian estaba tan incómodo como ella. Él también quería levantarse de la mesa, salir corriendo y desaparecer entre la multitud. Pero no era una opción posible, de modo que mantuvo el aplomo.
–Comprendo que la noticia la habrá sorprendido –declaró él
–¿Sorprendido? Me sorprendería si fuera verdad.
–Es verdad, señorita Prentice. ¿Cree que habría viajado a San Francisco para gastar una broma de mal gusto a una desconocida?
–No sé qué pensar. Puede que pretenda extorsionarme o algo así.
Christian la miró indignado.
–Soy abogado. Estoy aquí en representación de un cliente fallecido, de un hombre que me pidió que viniera a verla y le diera la noticia en persona.
Erica asintió. Sabía que se había excedido con él.
–De acuerdo; estoy dispuesta a admitir que no es una broma. Pero tiene que ser un error. Yo soy hija de Walter Prentice.
–No, no lo es. Tengo documentación que lo demuestra.
Ella respiró hondo y se preparó para lo que pudiera pasar. Si aquello era un error, lo descubriría en seguida; si era verdad, necesitaba ver las pruebas.
–Demuéstrelo.
Christian rebuscó en su maletín y sacó un sobre más pequeño que la carpeta que le había enseñado en el despacho. Erica lo tomó con desconfianza, como si contuviera un explosivo; pero al final lo abrió y sacó las tres hojas que contenía.
La primera era una carta dirigida a Don Jarrod y firmada por una mujer, la madre de Erica. Cuando la vio, sintió una punzada en el pecho. Danielle Prentice había fallecido en el parto, pero había leído sus diarios muchas veces y reconoció su letra enseguida.
La carta decía así:
Querido Don:
Quiero que sepas que no me arrepiento del tiempo que hemos estado juntos. Aunque lo nuestro no podía durar mucho, siempre te recordaré con afecto.
Dicho esto, espero que entiendas que no puedes reclamar la paternidad de Erica. Walter me ha perdonado y me ha prometido que cuando nazca la querrá igual que si fuera hija suya; tanto como al resto de mis hijos. Te ruego que te mantengas al margen y que nos dejes seguir con nuestras vidas. Es lo mejor para todos.
Con amor,
Danielle
***
Erica pasó un dedo por el papel; como si al tocar la tinta, pudiera tocar a su madre. En ninguno de los diarios de Danielle se insinuaba que hubiera tenido una aventura con Don Jarrod; pero aquella carta era tan concluyente y explícita que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas.
Ahora lo entendía todo.
Walter nunca había sido un hombre afectuoso con sus hijos; pero con ella, lo era aún menos. Había mantenido una actitud especialmente distante a lo largo de los años porque sabía que no era hija suya y porque le recordaba la infidelidad de su difunta esposa.
Christian permaneció en silencio, lo cual le agradeció. Si hubiera dicho algo para intentar animarla, ella habría perdido el control y se habría puesto a llorar.
–¿Cómo sé que mi madre es la autora de esta carta? Podría ser una falsificación.
–Podría ser, pero ¿qué ganarían los Jarrod con ello? Pregúnteselo un momento, por favor. ¿Qué motivo podrían tener para mentir?
–Lo desconozco –admitió.
Él probó su café y dijo:
–Lea los otros documentos.
Erica no quería leer nada. Si hubiera sido posible, habría fingido que Christian Hanford no existía, que no se había presentado en su despacho y que no se había sentado con él en el restaurante; pero obviamente, era imposible.
Alcanzó el segundo papel y se quedó helada.
Era una carta de su padre a Donald Jarrod; una carta de pocas líneas que, no obstante, bastaron para disipar sus dudas.
Jarrod:
Mi esposa ha fallecido durante el parto de tu hija. Pero no te equivoques; esta carta será lo único que tengas de la niña. Si intentas acercarte a ella, me encargaré de que te arrepientas.
Walter Prentice.
–Oh, Dios mío…
–Lamento que esto sea tan duro para usted –dijo Christian.
Erica lo miró a los ojos y supo que era sincero. Pero su preocupación no cambiaba las cosas.
–No sé qué decir – susurró ella, sin dejar de mirar la carta de su padre.
Ahora estaba completamente convencida. La letra de Walter era inconfundible; hasta sus propios hermanos decían que una letra tan espantosamente horrible era imposible de imitar.
Pero sus hermanos ya no eran sus hermanos. De repente, se habían convertido en sus hermanastros.
–Señorita Prentice… ¿le importa que la tutee?
Ella sacudió la cabeza.
–Sé que esta situación es extraordinariamente difícil para ti –continuó.
–Ni te imaginas cuánto.
–No, supongo que no me lo puedo imaginar. Pero quiero que sepas que tu padre biológico lamentaba no haberte podido conocer.
–¿En serio?
Erica sacudió la cabeza. Se preguntó cómo sería Donald Jarrod y por qué había cedido tan fácilmente a las presiones de Walter y de su propia madre.
Christian pareció adivinar sus pensamientos, porque declaró:
–La esposa de Donald, Margaret, murió de cáncer y lo dejó con cinco niños a su cargo. La más pequeña de todos, Melissa, sólo tenía dos años.
–Melissa… mi hermana.
–En efecto. Y está deseando conocerte. Cuando lo supo, se llevó una gran alegría; ya no será la única chica de la familia.
–Qué curioso. Yo también he sido la única chica de mi familia… O eso creía, por supuesto. Parece evidente que los Prentice no son mi familia.
En ese momento, una nube cubrió el sol y oscureció la calle. Erica se estremeció.
–Don conoció a tu madre en un momento muy complicado de su vida –dijo él.
–Sí, claro; supongo que eso lo explica todo –ironizó.
–Me limito a decirte lo que Don me contó a mí. Sabía cómo reaccionarías cuando supieras la verdad.
–Me sorprende que le importara… Esto es absurdo. Mi padre biológico no me dedicó una sola palabra cuando estaba vivo y, de repente, aparece cuando ha muerto.
–Don mantuvo las distancias porque no quería complicarte la vida.
–¿Complicármela? Eso es quedarse corto.
–Exacto –dijo Christian–. Pero no creas que no le importabas. Traté con él durante muchos años y te aseguro que la familia era lo más importante para él. Se desesperaba al pensar que estabas tan cerca y tan lejos de su alcance.
–Pero la amenaza de Walter funcionó. Donald se mantuvo lejos de mí para evitar un escándalo –afirmó.
–Creo que te equivocas, a Don no le importaba en absoluto lo que los demás pudieran pensar de él. Estoy convencido de que aceptó esa situación por respeto a los deseos de tu madre y también por respeto a ti. Como ya he dicho, no quería complicarte la vida.
–Y sin embargo…
Christian sacudió la cabeza.
–No lo juzgues mal, Erica. Don te quería mucho. Antes de morir, me lo contó todo para que tuvieras información de primera mano.