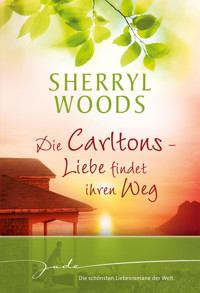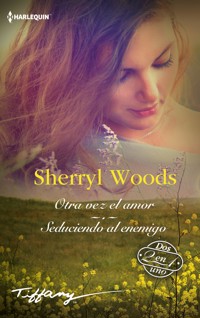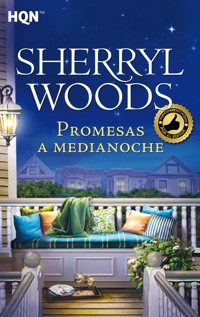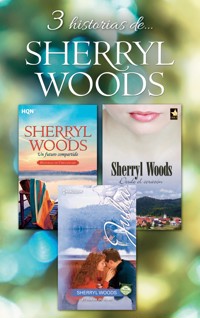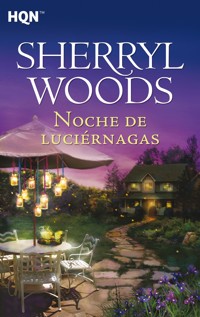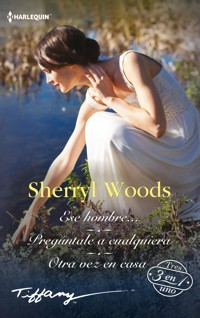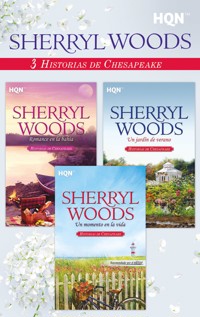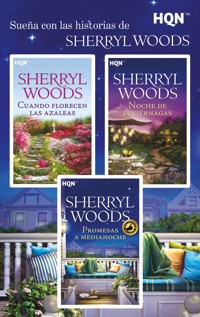6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany
- Sprache: Spanisch
Atrapar a un ladrón Gina Petrillo estaba huyendo de sus problemas y necesitaba el apoyo de sus viejas amigas. Pero parecía que los problemas la habían seguido hasta su casa de Winding River. El abogado Rafe O'Donnell había seguido su rastro desde la ciudad y no tenía la menor intención de dejar escapar a tan guapísima sospechosa. Pero convertirse en la sombra de Gina podía llegar a ser un verdadero reto ya que, a pesar de su desconfianza, los besos de aquella mujer eran demasiado irresistibles. El dilema Siendo solo unas adolescentes, las amigas de Emma habían escuchado todos sus ambiciosos sueños. Diez años después, cuando volvió a Winding River como importante abogada y madre soltera, Karen, Gina y Lauren volvieron a apoyarla sin condiciones. Lo que no conseguía entender ella era por qué estaban tan empeñadas en que viera con buenos ojos al sexy Ford Hamilton, su enemigo en el juzgado. Por si no tenía suficiente con que su hija no dejara de alabar al guapísimo periodista, su propio corazón la tentaba a aceptar la proposición de Ford para que unieran sus talentos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 171 - septiembre 2024
© 2001 Sherryl Woods
Atrapar a un ladrón
Título original: To Catch a Thief
© 2001 Sherryl Woods
El dilema
Título original: The Calamity Janes
Publicados originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la
imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas,
vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son
pura coincidencia.
® Harlequin, Tiffany y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de
Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1074-214-7
Créditos
Atrapar a un ladrón
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Epílogo
Publicidad
El dilema
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Epílogo
Publicidad
Prólogo
El despacho del Café Toscana, en el Upper West Side de Manhattan, era poco mayor que un escobero. Tenía el espacio suficiente para contener un escritorio, una silla y una estantería repleta de libros de cocina, informes, menús y recetarios escritos a mano. En él solo podía entrar una persona cada vez, pero, en aquel momento, la sensación de claustrofobia que Gina Petrillo sentía tenía más que ver con el documento legal que tenía entre las manos que con la falta de espacio.
–Lo mato –murmuró, mientras se le caía la citación judicial de entre los dedos–. Como le ponga las manos encima a Bobby, lo mato.
Había conocido a Roberto Rinaldi cuando los dos estaban estudiando gastronomía en Italia. Bobby era un apasionado de la restauración y tenía un genio muy intuitivo para la cocina. La instantánea corriente de simpatía que había saltado entre ellos estaba más relacionada con la elaboración de salsas y los usos de la pasta que con el deseo.
Efectivamente, Gina no habría dejado que Bobby se acercara a su cama. Él era más veleidoso con las mujeres de lo que lo era con los ingredientes. Constantemente estaba experimentando con ambos. Se salía con la suya porque era encantador e imposible de resistir cuando tentaba a las féminas con suculentos platos o deliciosos besos. Al menos, eso era lo que decían sus muchas conquistas.
Gina había decidido no prestar atención alguna a sus insinuaciones románticas y se había concentrado en sus habilidades en la cocina. Él era el chef más creativo que había conocido a lo largo de sus estudios, lo que era decir mucho. Después de renunciar a ir a la universidad, había estudiado en algunas de las mejores escuelas gastronómicas de Europa. Aunque le encantaba la cocina francesa, era la italiana la que le llegaba al alma. Tal vez era genético, o tal vez no, pero la primera vez que se había metido en una cocina en Roma, el aroma a ajo, tomates y aceite de oliva la había hecho sentirse como en su casa.
Para Bobby había sido igual o, al menos, eso era lo que decía él.
Cinco años atrás, cuanto terminó un curso de un año de duración en Italia, habían acordado formar una sociedad, buscar inversores entre los contactos de Bobby y abrir un restaurante en Nueva York. Habían tardado otro año en hacer realidad su sueño, pero había merecido la pena, a pesar de los sacrificios económicos y de las largas noches rascando pintura y lijando suelos. El Café Toscana había sido un sueño para ambos.
Aparentemente, también lo había sido el plan de Bobby para hacerse muy rico rápidamente. Según la citación que había recibido hacía una hora, Bobby no solo había malversado los fondos del restaurante, sino que había robado también a los que los habían apoyado. Un cheque de la cuenta del café, que se había extendido hacía unos minutos, confirmaba lo peor. Las arcas estaban vacías y se debía el alquiler y los pagos de los albaranes de la mayoría de sus proveedores.
Gina no podía culpar a nadie más que a sí misma por el desastre. Había dejado que Bobby se hiciera cargo de las cuentas del café porque a ella le interesaba más la cocina y el marketing que las cuentas. Resultaba humillante el hecho de que una persona ajena a todo, un abogado que representaba a los inversores a los que supuestamente se había estafado, conociera mejor el estado de las cuentas que ella misma. No parecía importar que hubiera sido ella la que había hecho prosperar el negocio. Parecía ser tan culpable como el hombre que se había escapado con el dinero. Al menos, eso parecía que implicaba aquella citación.
Gina pensó en todo lo que había sacrificado para crear el Café Toscana, lo que incluía su vida personal. Sin embargo, había merecido la pena. Con el empuje de una de sus antiguas compañeras de instituto, la superestrella Lauren Winters, había conseguido que el Café Toscana fuera uno de los restaurantes más conocidos en una ciudad donde abundaban los establecimientos de calidad. Las mejores mesas se reservaban con semanas de antelación y en las fechas señaladas no cabía ni un alfiler. A los famosos les gustaba que se les viera allí y su presencia nunca pasaba desapercibida en los periódicos del día siguiente. En los acontecimientos que se celebraban allí el éxito estaba asegurado y cada uno de ellos acarreaba nuevas reservas que mantenían a Gina ocupada de la noche a la mañana.
Entonces, ¿dónde había ido todo el dinero? Sin duda, a los bolsillos de Bobby.
Cuando llamó a la casa de su socio, un carísimo apartamento del Upper East Side, había descubierto que la linea estaba desconectada. Tampoco respondía al teléfono móvil. Bobby había huido. ¡Menudo canalla!
Porque él, aquel abogado, aquel Rafe O’Donnell, le seguía la pista. Aparentemente, estaba convencido de que ella formaba parte del plan en vez de ser una más de sus víctimas.
Sentada a la mesa, Gina se dio cuenta de que su sueño no solo se terminaba, sino que se hacía pedazos. A menos que pudiera conseguir dinero, mucho dinero, tendría que declararse en quiebra y cerrar el Café Toscana.
–Tengo que pensar –susurró.
Decidió que no iba a hacer nada allí metida. Necesitaba aire fresco y espacios abiertos. Tenía que marcharse a casa, a Winding River, Wyoming.
Podría dejar el restaurante en las capaces manos de su ayudante durante una semana o dos. Podría llamar a ese O’Donnell para que pospusiera la declaración hasta algún momento del siglo próximo.
La reunión de antiguos alumnos del instituto le proporcionaba la excusa que necesitaba. Sus amigas, las indomables componentes del Club de la Amistad, lograrían levantarle el ánimo. Si se decidía a pedirles consejo, ellas se lo darían. Lauren estaría dispuesta a extenderle un cheque para sacarlo momentáneamente del apuro, Emma le daría consejo legal y Karen y Cassie encontrarían algún modo de alegrarla.
Gina suspiró. Todas ellas harían eso y mucho más si ella se decidía a contarles el lío en el que estaba metida. Incluso podrían prestarle una pistola que podría utilizar si volvía a ver a Roberto Rinaldi.
I
–¿Que Gina Petrillo se ha ido dónde? –preguntó Rafe O’Donnell, levantando súbitamente la cabeza al oír la información que acababa de darle su secretaria.
–A Wyoming. Llamó hace una hora para cambiar la cita de la declaración –repitió Lydia Allen, con un aspecto muy alegre.
Si Rafe no hubiera sabido que era imposible, habría pensado que Lydia se alegraba de que esa tal Gina se hubiera escapado de sus garras. Miró a la mujer, que se le había asignado como secretaria cuando entró a trabajar para Whitefield, Mason y Lockart, hacía siete años, y frunció el ceño. Por aquel entonces, ella llevaba con la empresa veinte años y había afirmado que siempre la asignaban como secretaria de las últimas incorporaciones al bufete para asegurarse de que se adaptaban bien a la empresa. Lydia seguía con Rafe porque juraba que a una secretaria menos experimentada le resultaría imposible trabajar con él.
–¿He dicho yo que se podía cambiar de fecha? –preguntó, muy irritado.
–Ha estado en los tribunales todo el día –afirmó Lydia, sin sentirse en absoluto intimidada por su brusco tono de voz–. Estas cosas se cambian de fecha continuamente.
–¡No para que una delincuente se marche de rositas a Wyoming!
–No puede estar seguro de que Gina Petrillo sea una delincuente. ¿Recuerda eso de «Inocente hasta que se demuestre lo contrario»?
–No necesito que una abuela me recuerde los principios fundamentales del Derecho –replicó Rafe, tratando de refrenar su mal genio.
Como siempre, Lydia no prestó atención alguna al insulto.
–Tal vez no, pero le vendrían muy bien unas cuantas verdades. Yo he comido en ese restaurante, como la mayoría de los socios de este bufete. Si usted no estuviera tan obsesionado por su trabajo, también sería un cliente asiduo. La comida es fabulosa. Gina Petrillo es una joven hermosa e inteligente. No es ninguna ladrona.
Así se explicaba la actitud de Lydia. Conocía personalmente a la mujer y desaprobaba la determinación de Rafe de vincular a Gina con los delitos de su socio. Teniendo en cuenta lo blanda de corazón que era su secretaria, seguramente había llamado a Gina para advertirle que se marchara de la ciudad.
–Dices que no es una ladrona –comentó Rafe, con engañosa suavidad para luego ir a la yugular–. ¿Te importa decirme cómo has llegado a esa conclusión? ¿Tienes una licenciatura en Psicología, tal vez? ¿Acceso a los libros del restaurante? ¿Tiene pruebas que la eximan de toda culpa?
–No, no tengo pruebas. Y usted tampoco, pero, al contrario que algunas personas, sé juzgar muy bien el carácter de las personas, Rafe O’Donnell.
Rafe tuvo que admitir que era así... normalmente.
–En cuanto a ese Roberto –prosiguió la secretaria–, sí me creo que haya robado a las personas. Tiene la mirada furtiva.
–Gracias, señorita Marple –dijo Rafe, con cierto desprecio–. Roberto Rinaldi no era el único que tenía acceso al dinero.
Una buena parte de ese dinero parecía pertenecer a la madre de Rafe. Aquel hombre la había engañado con su encanto. Rafe no había explorado la verdadera naturaleza de la relación, pero conociendo a su madre, seguramente no había sido platónica. No era menos consciente que su padre, antes del divorcio, de las faltas de su madre, pero hacía todo lo posible para evitar que le robaran de aquel modo.
–Es Roberto el que ha desaparecido –señaló Lydia–. Debería de estar concentrándose en él.
–Lo haría si pudiera encontrarlo. Y esa es precisamente la razón por la que quiero hablar con Gina Petrillo. Tal vez sepa dónde está. Ahora, gracias a ti, ni siquiera sé dónde está ella.
–Claro que lo sabe. Se lo acabo de decir. Se ha ido a Wyoming.
–Es un estado muy grande. ¿Puedes reducir un poco las posibilidades?
–No hay necesidad de ser sarcástico.
–¿Sabes dónde está o no?
–Claro que sí.
–Entonces, resérvame un billete en el próximo vuelo.
–Dudo que Winding River tenga aeropuerto. Lo comprobaré –dijo Lydia. Su expresión pareció alegrarse.
–Lo que sea –replicó Rafe, no muy contento al pensar en las imágenes del salvaje oeste–. Cancela todo lo que tenga en mi agenda y haz que llegue allí mañana por la noche.
–Lo haré, jefe. De hecho, me adelantaré más y cancelaré todo lo que tiene para la semana que viene. Le vendría bien un poco de tiempo libre.
–No necesito tiempo libre –protestó Rafe, algo suspicaz ante el repentino interés de su secretaria–. Lo solucionaré todo este fin de semana y estaré de vuelta el lunes.
–¿Por qué no espera a ver cómo se desarrollan las cosas?
–¿Qué es lo que estás tramando?
–Solo estoy realizando mi trabajo –dijo ella, con una expresión inocente en el rostro.
Rafe dudaba que aquella inocencia fuera auténtica. Sin embargo, no podía imaginarse por qué Lydia tenía tantas ganas de que se marchara a Wyoming. No era la clase de secretaria que utilizaba la ausencia del jefe para marcharse de compras cada vez que podía o para tomarse más tiempo que el debido para el almuerzo. No. Era de las que trabajaban, de las que se enorgullecían de convertir la vida de sus jefes en un infierno inmiscuyéndose demasiado en sus asuntos. Era evidente que sentía aprecio por esa Gina Petrillo... De repente, descubrió lo que su secretaria estaba tramando.
–¡Lydia!
–No tiene por qué gritar. Solo estoy al otro lado de la puerta.
–Cuando me reserves la habitación en Winding River, asegúrate de que estoy solo.
–Pero claro, por supuesto –observó la mujer, fingiendo estar escandalizada.
–No me mires de ese modo. No sería la primera vez que ha habido una confusión en un hotel que me ha puesto a compartir la habitación con una mujer a la que tú creías que debía conocer mejor.
–Yo nunca...
–Ahórrate los discursos. Asegúrate bien, Lydia, o te pasarás el resto de tu vida profesional en esta empresa en los archivos.
–Lo dudo, señor –afirmó ella, lanzándole una pícara sonrisa–. Yo sé perfectamente en qué armarios están los esqueletos...
Rafe suspiró profundamente. Lydia también.
Cuando en Winding River se organizaba una reunión de antiguos alumnos, las celebraciones se prolongaban durante tres días. Había una barbacoa como fiesta de bienvenida el viernes por la noche, un rodeo el sábado por la mañana y un baile por la noche, para terminar con un picnic el domingo, a modo de despedida. Todo ello solía entremezclarse con las celebraciones del Cuatro de Julio.
A Gina no le interesaba nada de ello, excepto pasar unas horas con sus más queridas amigas. Deseaba disponer de unas horas en las que poder olvidarse de Roberto Rinaldi y del lío en el que él la había metido.
–¿No podríamos ir al Heartbreak a tomar unas cervezas, escuchar un poco de música y a relajarnos durante unas pocas horas? –suplicó, mientras las otras la sacaban de la casa de sus padres y la llevaban hasta un coche la tarde del viernes.
–Habrá cerveza y música en la barbacoa –le dijo Emma–. Además, ¿desde cuándo has desaprovechado tú la oportunidad de irte de fiesta? La única que estaba siempre más dispuesta que tú para una juerga era Cassie.
–Ojalá hubiera venido esta noche... –susurró Gina.
–Ha prometido estar en el baile mañana por la noche –le recordó Karen–. Y sabes perfectamente por qué no ha venido.
–Sí, ya sé que ha sido por lo de Cole –comentó Gina–. Eso le ha afectado mucho. Faltó muy poco para que Cole se encontrara cara a cara con su hijo.
–En mi opinión, eso hubiera sido lo mejor –observó Karen–. Creo que está posponiendo lo inevitable.
–Tal vez –dijo Lauren–, pero, por mucho que me gustase que Cassie estuviera aquí esta noche, no voy a dejar que eso me estropee la velada–. Ahora, vayámonos, chicas. He estado viviendo de lechugas desde hace mucho tiempo. Hace años que no he tomado una barbacoa como Dios manda y estoy dispuesta a ponerme las botas esta tarde –añadió, empujándolas hasta el deportivo que había alquilado para su visita.
Veinte minutos más tarde, Lauren entró en el aparcamiento del instituto, donde había compartido algunos de los mejores momentos de su vida con sus amigas. Por aquel entonces, las conocían como las componentes del Club de la Amistad y las cinco habían creado más problemas que ningún otro alumno, antes o después que ellas. Cassie era la cabecilla, pero el resto había seguido de buena gana todo lo que a ella se le ocurría.
Años después, Karen vivía en un rancho, Lauren estaba en Hollywood, Cassie seguía tratando de evitar que se supiera el nombre del padre de su hijo y Emma era una abogada de mucho éxito en Denver. Junto con Emma y Lauren, Gina era uno de los miembros de la clase que más éxito había tenido. Su padre era agente de seguros y su madre había sido secretaria del instituto, pero Gina había decidido ponerse a trabajar como camarera desde muy joven. En aquellos momentos, era la dueña de uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. A ojos de todo el mundo, su vida había sido un verdadero cuento de hadas. Si supieran lo cerca que estaba de convertirse en una pesadilla...
Cuando se acercaron al campo de fútbol, vieron que todo estaba ya preparado para la barbacoa. Había comida y bebida en abundancia. Todo el mundo andaba de un sitio a otro, saludando a todos los que no habían visto desde hacía diez años, cuando todos se graduaron en el instituto.
De repente, Gina sintió que alguien le daba un codazo en las costillas.
–¡Oye! –exclamó, al tiempo que descubría que había sido Lauren–. ¿A qué se ha debido eso?
Lauren, de la que se había pensado que era la que más posibilidades tenía de alcanzar el éxito debido a su inteligencia, señaló a un hombre que estaba sentado, con las piernas estiradas y los codos apoyados en el banco que tenía detrás. Tenía un aspecto distante y parecía estar completamente fuera de lugar. También era muy guapo, aunque, desde hacía unos días, a Gina no le interesaban aquel tipo de hombres. De hecho, si no volvía a conocer a otro hombre guapo, estaría encantada. La desaparición de Bobby le había hecho dudar de todos los hombres atractivos.
–¿Quién es? –le preguntó Lauren–. Estoy segurísima de que no se trata de uno de los nuestros. Ninguno de nuestros compañeros de instituto podría mejorar tanto en veinte años, y mucho menos en diez.
Gina observó al desconocido con curiosidad. Efectivamente era muy guapo. Tenía un aire sofisticado, de ciudad. A pesar de llevar pantalones vaqueros y camisa de franela, que, incluso desde allí, se apreciaba que eran completamente nuevos, no había posibilidad alguna de confundirlo con un vaquero. Era demasiado refinado. Llevaba el cabello castaño impecablemente cortado y su rostro era demasiado pálido y aristocrático. Proclamaba a voces que era un yanqui de buena familia.
–¿Y bien? –preguntó Lauren–. ¿Lo conoces?
Gina estaba segura de que no lo había visto nunca antes, pero eso no evitó que el corazón se le acelerara un poco más. Tal vez fuera el marido de alguien, pero algo le decía que no era así. La estaba mirando fijamente, en vez de fijarse en Lauren, que era la que solía atraer la atención de los hombres. En vez de eso, no dejaba de observar a Gina Petrillo, con su cabello indomable, sus caderas demasiado anchas y un viejo vestido que había sacado del armario de su antigua habitación.
–Solo hay un modo de descubrirlo –añadió Lauren, tras dedicarle una sonrisa a Gina.
Esta quiso impedírselo, pero sabía que no conseguiría nada. La luz de los focos había hecho que Lauren, que siempre había sido tan inteligente como tímida, hubiera desarrollado una confianza en sí misma que siempre había necesitado.
Gina decidió desaparecer de la zona y fue a por una cerveza. Acababa de tomar un trago, cuando oyó la voz de Lauren a sus espaldas.
–Por fin te encuentro, Gina –le dijo–. Este hombre tan guapo te está buscando a ti. ¡Qué afortunada!
Gina sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Lentamente, se volvió hacia ellos, a pesar de que cada fibra de su ser le decía que no tenía nada de suerte. Estaba segura de que aquel hombre no la estaba buscando para que le diera su receta para los fettucini.
–Gina Petrillo, Rafe O’Donnell –dijo Lauren. Entonces, tras guiñarle un ojo a su amiga, los dejó a solas, como si hubiera conseguido un enorme éxito por haberlos presentado.
Sin embargo, Gina reconoció el nombre con un enorme sentido de inevitabilidad. Se obligó a mirar los insoldables ojos de color topacio con los que él la contemplaba y se dio cuenta de que no había razón alguna para fingir que no reconocía el nombre. A pesar de todo, decidió mantenerse tranquila, por mucho que le costara. No quería que aquel hombre pensara ni por un segundo que se sentía culpable de nada.
–Está muy lejos de su casa, señor O’Donnell.
–Como usted, señorita Petrillo.
–Se equivoca. Esta es mi casa.
–¿Y Nueva York?
–Es el lugar en el que trabajo.
–Ya no, si yo tengo algo que decir al respecto.
–Ya veo que la estrategia para la batalla está ya preparada. Menos mal que no es usted ni juez ni jurado. Si así fuera, lo único que yo podría hacer sería echarme a temblar.
–Debería hacerlo de todos modos. Soy muy bueno en mi trabajo.
–¿Y a qué se dedica usted, señor O’Donnell? ¿A condenar a las personas sin necesidad de juicio?
–No. Llegar a los hechos, señorita Petrillo. Ese era el propósito de la declaración que usted decidió anular.
–No he anulado nada. Es mejor que compruebe su agenda. Lo único que he hecho ha sido dejarla para otro día.
–Sin mi permiso.
–A su secretaria no pareció presentarle ningún problema.
–Sí, bueno... A Lydia algunas veces se le olvida quién está al mando.
–Y estoy segura de que eso le molesta mucho.
–Principalmente, resulta un inconveniente.
–Sí, ya me imagino que perseguir a los malos como yo por todo el país debe de causar estragos en su agenda...
Para sorpresa de Gina, él se echó a reír.
–No tiene ni idea. Tenía unos planes estupendos para este fin de semana.
–¿De verdad? ¿De qué se trataba? ¿De un partido de fútbol con los niños? ¿Tal vez de un acto benéfico con la esposa?
–No tengo ni esposa ni hijos.
Aquella revelación le despertó una sensación de alegría completamente inapropiada en el estómago. Sin embargo, se negó a admitir, o a dejarle ver a él, que tenía la capacidad de desconcertarla en modo alguno... y mucho menos de aquella forma.
–En ese caso, debe de tratarse de una cita con una hermosa mujer.
–No.
–Estoy segura de que no puede ser que esos planes estupendos fueran pasar el fin de semana completamente solo, señor O’Donnell.
–Me temo que sí. Por supuesto, me habría divertido lo mío. Antes de marcharme, se me concedió el derecho de examinar los libros del Café Toscana. Hice que fueran a recogerlos ayer por la mañana. Tengo entendido que su ayudante se mostró muy colaboradora. Es una pena que ni usted ni su socio muestren la misma actitud. Por cierto, ¿dónde puedo encontrar a Rinaldi?
–Estoy segura de que esos libros le habrán resultado mucho más reveladores de lo que yo le pueda decir. Debería haberse quedado en su casa con ellos. Habría podido pasarse todo el fin de semana repasando números. En cuanto a Bobby, si lo localiza, hágamelo saber. Tengo algunas palabras que me gustaría decirle.
–¿Espera que me crea que se marchó sin decírselo a usted?
–Francamente, no me importa lo que usted crea o no. Ahora, márchese a casa, señor O’Donnell. No es demasiado tarde para poder disfrutar con esos libros de cuentas. ¿Por qué no toma un avión esta misma noche?
–Porque le di la noche libre al piloto del vuelo chárter que me trajo aquí desde Denver y no me gustaría estropearle la velada. Estaba deseando irse a bailar a un sitio que se llama Heartbreak.
–¡Qué considerado es usted! ¡Y qué caro resulta alquilar un vuelo chárter para uno solo! ¿Saben sus clientes cómo desperdicia usted su dinero?
–No tiene por qué preocuparse. Los gastos de este viaje corren de mi cuenta. No he estado en un acontecimiento como este desde hacía mucho tiempo –añadió, mirando a su alrededor.
–Para defender con tanto ahínco la verdad, señor O’Donnell, esa es una buena trola. Estoy segura de que nunca ha estado en un acontecimiento como este, ¿me equivoco? –le espetó Gina, mirándolo con escepticismo–. A mí me parece que usted ha ido a un colegio privado de la Costa Este y luego a Harvard. Si ha estado alguna vez en una reunión, estoy segura de que esta se celebró en un hotel de lujo o en un club de campo privado. Y mi instinto me dice que lo más cerca que ha estado de un caballo ha sido en una esquina de las calles de Nueva York, y que entonces había un policía montado encima.
–Pues se equivoca. Me eduqué en colegios públicos y luego fui a Yale, no a Harvard.
–No creo que sea una distinción muy significativa.
–Le sugiero que no le diga eso a un alumno de cualquiera de las dos universidades. Nos gusta aferrarnos a nuestras ilusiones de supremacía.
–Bueno, pues aférrese todo lo que quiera, pero hágalo en otra parte. Yo he venido aquí para divertirme con mis amigas. No quiero encontrarlo acechando en las sombras cada vez que me dé la vuelta.
–Pues lo siento, porque no pienso marcharme a ninguna otra parte.
–¿Qué es lo que de verdad lo ha traído aquí? –preguntó Gina, irritada por su vehemencia–. ¿Es que se teme que yo vaya a desaparecer? ¿Acaso está esperando descubrir que tengo guardado el dinero que falta debajo del colchón de la cama que tengo en casa de mis padres?
–¿De verdad?
–Claro que no. Ni hay dinero ni escondrijo. Lo que sí puedo mostrarle es mi billete de avión, para que vea que es de ida y vuelta. Márchese a su casa, señor O’Donnell. Lo veré, tal y como está establecido, dentro de un par de semanas.
–Podríamos quitarnos esto de encima ahora mismo –sugirió él–. Así, yo podría regresar a Nueva York y disfrutar del resto de mi fin de semana.
–¿Sin un abogado presente? No lo creo.
–En ese caso –replicó él, encogiéndose de hombros–, tendrá que acostumbrarse a mi presencia durante... ¿cuánto tiempo ha dicho que pensaba quedarse?
–Dos semanas.
–Entonces, durante dos semanas –dijo Rafe, a pesar de que aquel dato pareció entristecerlo mucho–. Lo que haga falta.
–Como usted quiera –suspiró Gina–. Yo voy a por otra cerveza.
–Beber no la ayudará a olvidarse de que estoy aquí.
–No, ya me imagino que no. Haría falta un buen golpe en la cabeza para conseguirlo, pero la cerveza hará que su presencia me resulte más tolerable. Lo veré en los tribunales, señor O’Donnell.
–Oh, yo creo que nos veremos mucho antes de eso –replicó él–. De hecho, estaré en todos los lugares a los que usted vaya.
Gina sabía que no era culpable de nada, a excepción de haber cometido la equivocación de meterse en el mundo de los negocios con Bobby, pero Rafe O’Donnell le parecía el tipo de hombre que podría desenterrar secretos, tergiversar palabras y pintar un cuadro muy negro de la persona más santa que hubiera sobre la tierra. Iba a quedarse en Winding River, rebuscando por todas partes, buscando pruebas que la incriminaran y molestando a sus amigas. Aquel último pensamiento la hizo echarse a temblar.
Tal vez sería mejor terminar con todo aquello, hablar con él y hacer que se marchara. Sin embargo, aquella idea tampoco la atraía. Necesitaba tiempo para pensar antes de ver a un abogado en Nueva York. No quería meter a sus amigas en aquel asunto a menos que tuviera que hacerlo. Era su problema y lo arreglaría sola, eso suponiendo que pudiera arreglarlo.
En aquel momento, se dio cuenta de que la música había empezado a sonar. A nadie le gustaba bailar más que a Gina. Decidió que podía posponer aquella cerveza durante algunos minutos.
–¿Sabe bailar esta música?
–No.
–No importa –replicó ella, agarrándolo de la mano–. Limítese a seguirme.
El abogado aprendió más rápidamente de lo que ella hubiera esperado. No se le daba muy bien, pero al menos no se tropezaba ni la pisaba.
–Veo que le gustan los desafíos –dijo Gina.
–Hay muy pocas cosas que no fuera capaz de hacer para ganar.
–¿Seguimos hablando del baile?
–¿Es que acaso hablábamos del baile antes?
Gina suspiró. Vio que nada iba a cambiar. Rafe O’Donnell nunca iba a olvidar qué era lo que lo había llevado a Winding River.
–Creo que me iré ahora a tomar esa cerveza –dijo, antes de que terminara la música. Se dispuso a salir de la pista de baile, pero entonces se dio la vuelta para volver a encararse con el abogado–. Deje a mis amigas al margen de esto.
–No diré nada... por el momento.
–Mire, señor O’Donnell...
–Creo que, dado que nos vamos a relacionar tan asiduamente durante las próximas semanas, deberías llamarme Rafe.
–Como quieras, pero te advierto que no saben nada de esto ni quiero que lo sepan.
–¿Por qué? Tu amiga Lauren gana diez millones con cada película. Podría extenderte un cheque y terminar con este asunto ahora mismo. Podrías pagar a todas esas personas que han sido estafadas, cuadrar las cuentas del restaurante y la vida seguiría como antes. No tendrías que volver a verme.
–Sí, claro que podría, pero no es su problema. Es el mío. No, un momento. Permíteme que me corrija. Es el de Bobby.
–Pero él te dejó con la patata caliente, ¿no es así?
–No pienso hacer esto ahora. Buenas noches.
Gina se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, a casa paso que daba, sentía con más fuerza que la mirada de Rafe le quemaba la espalda. Se alegraba de que no pudiera verle la cara, porque habría sabido exactamente lo mucho que la había alterado aquella conversación.
A poca distancia de allí, se encontró con Lauren.
–¿Quién es ese hombre tan guapo?
–Ese hombre tan guapo es una serpiente –le espetó Gina.
–¿Qué es lo que ha hecho?
–Nada. No tienes por qué preocuparte. No se trata de nada de lo que yo no pueda ocuparme –replicó Gina, con una sonrisa.
–¿Estás segura?
–Por supuesto.
Sin embargo, aunque trató de inyectar una nota de confianza en la voz para que Lauren la creyera, Gina no pudo dejar de preguntarse si Rafe O’Donnell no sería una amenaza demasiado fuerte para ella. Recordó el modo en el que el pulso se le había acelerado en su presencia y entonces rectificó el pensamiento. Seguramente, habría varios aspectos en los que Rafe O’Donnell sería un formidable enemigo para ella.
II
Rafe se había quedado atónito al darse cuenta de que la mujer que se había acercado a hablar con él a primeras horas de la tarde había sido Lauren Winters, la famosa actriz renombrada por su belleza y sus éxitos de taquilla. ¿Quién se hubiera imaginado que encontraría a una estrella de Hollywood en aquel pequeño pueblo perdido de la mano de Dios? Además, nadie parecía extrañarse de su presencia. Nadie la miraba fijamente ni le pedía autógrafos. Evidentemente, no se trataba de una famosa que había sido invitada a la fiesta para darle esplendor, sino solamente una chica nacida allí.
No obstante, por mucho que lo atrajera verse cara a cara con la famosa actriz, Rafe no había podido apartar la mirada de su amiga. Desde el momento en el que Lauren le había presentado a Gina, se había sentido cautivado. Aquel era el único medio de definirlo y resultaba de lo más inconveniente. No confiaba en ella ni le gustaba, pero a su cuerpo no parecía importarle lo que dictara la razón.
Gina Petrillo era alta y esbelta, con ojos negros y cabello oscuro, que le caía hasta los hombros en un sensual desorden hasta los hombros. Tenía unas ciertas cualidades que le recordaban a las bellezas italianas más legendarias. Le resultaba tan fácil imaginársela junto a la cocina, preparando una suculenta salsa, como en su cama, en una tórrida maraña de brazos y piernas. No se acordaba de la última mujer que le había hecho reaccionar de un modo tan primario.
Por supuesto, el hecho de que ella fuera una ladrona, es decir, una presunta ladrona, quitaba parte del encanto de verse atraído por Gina Petrillo. Le daba la sensación de que se iba a pasar mucho tiempo recordándose que aquella mujer representaba problemas para él. Y probablemente se pasaría aún más tiempo dándose duchas frías.
Tenerla entre sus brazos durante aquel baile, contemplar el modo en el que contoneaba las caderas cuando se alejaba de él le había hecho lamentar el hecho de que fuera fruta prohibida para él. Y, una vez más, aquel era el verdadero atractivo.
No solo era que fuera fruta prohibida para él, sino que no parecía confiar en Rafe más de lo que él confiaba en ella. Aquello le ofendía. La mayoría de la gente creía que era un hombre digno de confianza. De hecho, era uno de los abogados más respetados en un bufete que se enorgullecía de su respetabilidad. Y en algunos círculos se le consideraba el mejor de los trofeos.
No es que fuera ningún donjuán, pero estaba acostumbrado a que las mujeres quisieran estar a su lado. Casi nunca tenía tiempo para salir ni con la mitad de las mujeres que lo llamaban para que las acompañara a actos sociales. Sin embargo, le daba la sensación de que se helaría el infierno antes de que Gina volviera a invitarlo a bailar y mucho menos a cenar con ella. Aquello la convertía en un desafío y, como ella ya había adivinado, aquello era algo que le encantaba.
Lo más inteligente hubiera sido hablar con un juez local, organizar una declaración rápida, al día siguiente si era posible y marcharse de Winding River antes de perder su ética profesional.
El único problema era que aquello supondría que Gina Petrillo se quedaría a solas en Wyoming. Podría marcharse en el momento en el que él se diera la vuelta y ella era lo único que podría permitirle capturar a Roberto Rinaldi. Estaba seguro de que, tarde o temprano, Gina se pondría en contacto con él, aunque solo fuera para estrangularlo... o para compartir el dinero que había robado.
No. Iba a quedarse en Winding River al menos hasta que Gina regresara a Nueva York. Serían dos semanas interminables... Lydia estaría encantada...
Escuchó con desagrado la irritante música de violín mientras la orquesta afinaba sus instrumentos para otra ronda de canciones y se echó a temblar. ¿Por qué no podría haber huido a Italia, a París o a cualquier otro lugar civilizado en el que la música fuera clásica?
–¿Le apetece bailar, señor O’Donnell?
Al mirar los ojos azules de Lauren se preguntó por qué no se sentía en absoluto atraído por la famosa actriz. Los únicos ojos que había en su pensamiento eran negros como el ónice y pertenecían a una mujer que estaba muy lejos de su alcance.
–Será un honor para mí –respondió. Al menos, tendría una historia que contar cuando regresara a casa. Incluso, se la podría repetir una y otra vez a sus hijos, si alguna vez llegaba a casarse.
Solo habían dado unos pasos cuando Lauren se detuvo y dejó caer la máscara de la simpatía.
–No tiene ni idea de cómo bailar los bailes típicos de Wyoming, ¿verdad, señor O’Donnell?
–No puedo decir que sea así. Esta noche es la primera vez que lo he intentado.
–¿Considera usted que aprende con rapidez?
–En la mayor parte de las circunstancias, sí.
–Bueno, en ese caso, aquí tiene otra lección. No sabe más de Gina que lo que sabe sobre los bailes de Wyoming. Ella no quiere contarme qué es lo que hace usted aquí, pero está claro que su presencia le molesta y eso no me gusta. Es una persona maravillosa, además de ser una de mis amigas. Si se mete con ella, se mete usted con todas nosotras.
–Lo tendré en cuenta –replicó él, con una sonrisa.
–No he dicho esto para divertirlo. He hablado muy en serio y las personas que me subestiman viven para lamentarlo.
–Muy bien, señorita Winters. Ya me ha dejado muy clara su postura.
–Pues asegúrese de que no se le olvida.
Rafe observó como la bella actriz se reunía con un grupo de tres mujeres, entre las que estaba Gina. Lauren abrazó con fuerza a su amiga, sin duda para demostrarle a él públicamente lo mucho que apoyaba a su amiga. Admiraba aquella demostración de lealtad, pero no hacía que cambiara de opinión sobre Gina. Nada de lo que había visto u oído aquella noche lo había persuadido de que Gina Petrillo fuera inocente, sino más bien de todo lo contrario.
En su opinión, Gina era mucho más peligrosa de lo que había anticipado. Era inteligente e imprevisible. Sin nada que perder, podría decidir que era mejor escapar. Además, estaba rodeada de personas que, evidentemente, harían cualquier cosa por protegerla, aunque fuera culpable.
Iba a tener que tener la cabeza bien despejada y aquello le iba a resultar doblemente difícil, teniendo en cuenta el efecto que Gina Petrillo ejercía sobre él. Lo que necesitaba era dormir bien esa noche, aunque dudaba que pudiera conseguirlo con la sensual imagen de Gina turbándole el pensamiento.
Miró a su alrededor hasta que volvió a encontrarla. Estaba bailando otra vez, con la mirada prendida en la de un vaquero. Al verla, sintió que la sangre le hervía. Sentía el deseo de cruzar la pista de baile y apartarla de aquel hombre. Aquel arranque de celos tan inesperado y desconocido para él lo sorprendió. Nunca antes había sentido celos por una mujer. Aquello no era bueno.
Necesitaba regresar a la habitación de su motel, quedarse a solo y controlar sus emociones. No le había dicho a Gina que se había llevado los libros del café. Seguramente estudiar las frías y duras cifras lo ayudaría a poner la situación en perspectiva. Además, los números eran mucho más de fiar y más fáciles de entender que una mujer. Aquello era algo que le había enseñado su madre.
Gina no consiguió conciliar el sueño aquella noche. A pesar de sus frías respuestas y del coraje que había demostrado la noche anterior, Rafe O’Donnell había conseguido asustarla. Conocía perfectamente el elegante bufete de Park Avenue para el que trabajaba. Algunos de los socios fundadores estaban entre sus mejores clientes y sabía que no aceptaban casos que no tuvieran intención de ganar. No dudaba que Rafe O’Donnell fuera tan ambicioso y decidido como los demás.
Tal vez, al final, pudiera demostrar que Bobby había actuado en solitario, pero no sin pagar un precio muy alto. Su reputación se vería manchada. Entre facturas sin pagar y las costas legales, el restaurante se vería obligado a cerrar. Ella volvería a estar donde había estado cinco años antes, trabajando en la cocina de otra persona para ahorrar suficiente dinero para poder abrir su propio restaurante.
Aquella vez tardaría mucho más tiempo, dado que no contaría con Bobby para atraer inversores. De hecho, el vínculo que la había unido con Bobby durante aquellos años sería más que suficiente para que nadie quisiera prestarle ni un centavo.
Con un suspiro, se levantó de la cama y se vistió con un par de vaqueros deslucidos, una blusa de manga corta y las botas vaqueras que no se había puesto desde que se marchó de Winding River hacía diez años.
Hacía mucho tiempo que sus padres se habían marchado de la casa. Su padre trabajaba los sábados. Su madre se pasaba la mañana en la iglesia y la tarde haciendo recados. Gina estaba acostumbrada a acostarse tarde y a dormir hasta bien entrado el día. La noche anterior se había metido en la cama antes de medianoche, pero debido a la diferencia horaria, su reloj interno estaba completamente alterado. Le parecía que era mediodía, que sería seguramente la hora de Nueva York, pero el reloj decía algo muy distinto.
Se sirvió una taza de café y, tras prepararse dos tostadas, salió al porche. Hacía mucho calor en el exterior, por lo que pensó que tal vez sería mejor un vaso de té helado que el café, pero se lo tomó de todas maneras. A lo mejor la cafeína la ayudaba a pensar.
Desgraciadamente, lo único que se le ocurría era imaginarse cómo sería tener los labios de Rafe O’Donnell contra los suyos.
Se sentía tan inquieta que tomó las llaves del coche de su madre y se dirigió al pueblo. Aparcó en la calle principal y consideró sus opciones. Podría ir al café de Stella, en el que seguramente encontraría a alguien con quien charlar o podría ir al restaurante italiano que había un poco más abajo y en el que Tony le dejaría quemar sus frustraciones en los fogones de su cocina.
Tony Falcone había sido su mentor. La había contratado como camarera mientras ella todavía estaba en el instituto, pero no había tardado en descubrir que su verdadero talento estaba en la cocina. La había enseñado a cocinar y le había permitido experimentar con nuevas recetas cuando los platos tradicionales se hacían aburridos. Después, la ayudó para convencer a sus padres de que le iría mucho mejor asistiendo a cursos en las mejores escuelas de cocina del mundo que yendo a la universidad, lo que le había resultado algo difícil.
Mientras se acercaba a la puerta trasera del restaurante, sintió que la nostalgia se apoderaba de ella. Al llegar allí, llamó y entró sin esperar a que Tony respondiera.
–¿Hay alguien aquí que tenga una buena receta para preparar albóndigas? –gritó.
–Cara mia –dijo Tony, con una sonrisa en los labios–. ¿Dónde has estado? Había oído que ibas a venir a casa, pero nada más. Me siento insultado por no haber sido la segunda parada en tu lista después de ir a ver a tus padres.
–Lo sé, lo sé... ¿Me perdonas?
–Eso depende.
–¿De qué?
–De lo que pienses quedarte. Ha pasado demasiado tiempo, Gina. Mis clientes no hacen más que gruñir porque hago siempre los mismos platos. No pasa ni un solo día sin que alguien me pregunte cuándo vas a venir para animar el menú.
–¿Y qué les dices tú?
–Que ahora eres una cocinera muy famosa en Nueva York y que si quieren saborear tus platos, tendrán que viajar allí.
–Podría preparar algo para esta noche –sugirió ella, mirando la cocina con anhelo–. Tal vez unos macarrones arrabiata o una pizza al estilo griego con aceitunas y queso feta.
–Pero estás de vacaciones. No puedo pedirte que cocines...
–Y no me lo has pedido. Además, tengo que pensar en muchas cosas y siempre lo hago con más facilidad cuando cocino.
–¿Es que tienes problemas, cara mia? ¿Quieres hablar de ellos? Tal vez no pueda resolvértelos, pero te puedo escuchar. Algunas veces es todo lo que se necesita, ¿no te parece?
–¿Estás seguro de que no te importa?
–¿Cuántas noches te escuchaba hablar y hablar sobre un novio u otro? –preguntó él, con fingida indignación.
–Más de las que me gusta pensar, pero esto es diferente.
–¿Cómo?
–Porque es muy importante.
–Cuando tenías dieciséis años, esos chicos te importaban mucho también.
–De acuerdo. Tienes razón. Supongo que todo es cuestión de perspectiva, ¿no te parece?
–En ese caso, prepararé un buen café para cada uno y hablaremos –dijo, señalando la parte principal del restaurante–. Entra ahí y siéntate.
–Pero tienes cosas que hacer –protestó Gina–. Podemos hablar aquí.
–No hay nada que no pueda esperar. Venga, me reuniré contigo dentro de un momento.
Gina entró en el comedor, con sus familiares manteles de cuadros rojos, las velas metidas en botellas de chianti y los cuadros de paisajes italianos que había pintado Francesca, la esposa de Tony, que añoraba mucho Italia.
A los pocos minutos, Tony se sentó con ella en una de las mesas. Ella sonrió y aceptó la taza de café que su antiguo jefe le ofrecía.
–Sigue siendo el mejor –afirmó ella, tras dar el primer sorbo–. Yo muelo y mezclo mi café, pero no es lo mismo.
–Cuando me muera, te dejaré mi secreto en el testamento. Ahora, cuéntame. ¿Cuál es ese problema tan grande que tienes en tu vida?
Gina suspiró y miró a Tony a los ojos. Entonces, se dio cuenta de lo mucho que lo había echado de menos.
–¿Te he dado las gracias alguna vez por lo que hiciste por mí?
–Sí, pero no había necesidad. Para Francesca y para mí, tú eres la hija que nunca tuvimos.
–¿Cómo está Francesca? Te debería haber preguntado antes.
–Sigue siendo la mujer más hermosa del mundo. Regresará pronto y la hará muy feliz volverte a ver. Entonces, le podrás contar todo lo que has visto en Italia. Sigue soñando con volver a ver su tierra algún día.
–En ese caso, llévala, Tony. No dejes que el tiempo se te escape entre los dedos.
–No estarás enferma, ¿verdad? –replicó Tony, mirándola con preocupación.
–No, no, claro que no.
–Es que has hablado en un tono tan triste, como si hubiera cosas que desearas y que tal vez no tuvieras nunca.
–No, solo se trata de cosas que significan mucho para mí y que podría perder –susurró. Entonces, le contó la situación en la que se encontraba, sin dejarse ninguno de sus sórdidos detalles.
Tony la escuchó atentamente, sin decir nada hasta que ella hubo terminado.
–Ahora, para rematarlo todo, el abogado que ha presentado los cargos contra Tony está aquí, en Winding River. Cree que soy tan culpable como Bobby o que, al menos, sé algo que lo ayudará a resolver el caso.
–¿Y no es así?
–Yo me quedé tan asombrada como todos los demás. Me da vergüenza decir que la primera pista que tuve de que algo iba mal fue cuando leí esa citación. Fue entonces cuando miré los libros.
–Entonces, díselo. Cuéntale a ese hombre lo que me has contado a mí. No le ocultes nada. Entonces, te creerá. Si no es así, envíamelo. Yo le diré que Gina Petrillo nunca miente.
«Si fuera tan sencillo», pensó Gina, resignada. Entonces, miró por la ventana y vio a Rafe, de pie en la acera, apoyado contra el parachoques de un coche muy llamativo. No dejaba de mirarla.
–Hablando del ruin de Roma...
–¿Es ese Rafe O’Donnell? –preguntó Tony.
–En carne y hueso.
–Parece un hombre razonable.
–No lo es. Si lo fuera, se marcharía y me dejaría en paz. Le he dicho cuándo voy a regresar a Nueva York, pero no me cree. Está decidido a pegárseme como el pegamento hasta que regrese.
–Entonces –dijo Tony, poniéndose de pie–, creo que deberíamos invitarlo a que se una a nosotros para demostrarle que no tienes nada que esconder. Ni nada que temer.
–No sé... –protestó Gina, pero Tony ya había salido por la puerta y estaba invitado a Rafe a que pasara.
–Es mejor que se siente con nosotros a que esté al acecho en la acera –le decía Tony, mientras lo acompañaba hasta la mesa–. Le traeré un café y luego tendré que regresar a la cocina para preparar las cosas para el almuerzo.
Rafe se sentó enfrente de Gina. Parecía completamente relajado y, para desgracia de Gina, seguía siendo el hombre más atractivo con el que se había cruzado en mucho tiempo.
Él miró a su alrededor con fascinación.
–¿Es aquí donde empezaste?
–Trabajé en el café de Stella durante una temporada y luego vine aquí. Tony me enseñó a cocinar.
–¿Quién es la artista? –preguntó, señalando los cuadros.
–Francesca, la esposa de Tony. Ella nació en Nápoles y dice que la pintura la ayuda a no caer en la nostalgia, así que te sugiero que no te burles.
–¿Y por qué iba a hacerlo?
–Porque seguramente las pinturas son demasiado horteras para un hombre tan sofisticado como tú.
–Hablo en serio. Me gustan.
–¿De verdad? –preguntó Gina, con escepticismo.
–He dicho que sí, ¿no? Yo no soy uno de esos esnobs del mundo del arte. ¿Acaso lo eres tú, Gina?
–A mí siempre me han encantado por lo que significaban para Francesca, pero sé que no son una obra de arte.
–No tienen por qué serlo, pero cuentan con una simplicidad que a mí me atrae. Le da al restaurante un toque personal, un cierto encanto. Me imagino que tu restaurante tendrá lámparas de cristal veneciano, viejos óleos que escogiste en Florencia, madera oscura, flores frescas y manteles verdes.
–¿Has estado en el café Toscana?
–No.
–En ese caso, no deberías realizar juicios.
–Eso debe significar que he dado en el blanco.
–No.
–¿En qué me he equivocado?
–Los manteles son rojos –murmuró ella.
–¿Qué has dicho? No te he oído.
–Mira, tengo que marcharme –dijo Gina, muy claramente aquella vez.
–Todavía no me he tomado el café.
–En ese caso, quédate y disfrútalo. Estoy segura de que Tony estará encantado de hacerte compañía.
–Desgraciadamente –replicó Rafe, poniéndose de pie–, no es su compañía la que yo ando buscando. Donde tú vas, yo voy, Gina, así que adelante.
–Hablas en serio, ¿verdad? ¿Vas a seguirme como si fuera una delincuente común?
–Oh, dudo que haya nada de común en todo tu cuerpo –dijo–. Podrías ahorrarme muchas molestias si me invitaras a acompañarte.
–Lo último que deseo hacer es ahorrarte molestias. Si quieres seguirme, entonces te sugiero que te metas en ese coche tan llamativo que tienes y que aceleres el motor, porque no pienso ir despacio para esperar a nadie.
–Como quieras –respondió Rafe, mirándola con expresión resignada–. Hagas lo que hagas, Gina, te prometo que no me quedaré atrás. En caso de que tengas intención de sobrepasar el límite de velocidad para dejarme atrás, quiero que sepas que tengo mi teléfono móvil encima y que lo utilizaré para llamar al sheriff si es necesario.
–El sheriff es amigo mío –le espetó ella.
–Eso no tendrá ninguna importancia cuando yo le sugiera que te has saltado una declaración que ha dictado un tribunal.
–Yo no me he saltado nada. La he pospuesto. Ya lo sabes –replicó Gina, cada vez más irritada.
–¿Sí? Me imagino que para cuando todo se aclare, ya se te habrá hecho tarde para lo que sea que te has dado tanta prisa.
–No tengo prisa para nada más que para deshacerme de ti –rugió ella, apretando los dientes–. Mira, da igual. Mi coche está en la esquina. Es mejor que vengas conmigo. Voy a un rodeo. Resultará interesante ver qué tal te sienta el calor y el polvo.
–Si quieres verme sudar, se me ocurren muchas otras maneras de conseguirlo –dijo Rafe, a modo de desafío.
Gina sintió que la piel le ardía. ¿No bastaba con que aquel hombre estuviera atormentándola por algo que había hecho Bobby como para que quisiera volverla también loca con frases de doble sentido que acicateaban su imaginación, dejándola acalorada y frustrada?
–Eso ni se te ocurra –le advirtió ella–. Estoy segura de que estás rompiendo una docena de reglas solo con sugerírmelo.
–Creo que tienes razón –afirmó él, sin dejar de mirarla–, pero algo me dice que podría merecer la pena.
A juzgar por el modo en el que el corazón le cabalgaba en el pecho, Gina se temía que Rafe podría estar en lo cierto.
III
Solo habían pasado veinticuatro horas desde que había llegado a Winding River y ya le estaba costando recordar el motivo que lo había llevado hasta allí. Para un hombre célebre por una mente aguda y por sus poderes de concentración, la experiencia resultaba desconcertante. Nunca le había costado centrarse en su trabajo.
Sin embargo, en aquellos momentos, parecía resultarle imposible apartar los ojos de la mujer que estaba sentada a su lado en las gradas del rodeo, lo que ya era decir con la actividad que estaba teniendo lugar sobre la arena.
Se dijo que aquello solo demostraba que era un hombre viril y sano, que llevaba sin compañía femenina demasiado tiempo. ¿Quién no se desconcentraría con una mujer como Gina al lado? Contento con aquella conclusión, se dio permiso para estudiarla con más detalle.
Los ojos oscuros de Gina estaban fijos sobre el caballo y jinete que se encontraban en la arena en aquellos momentos. Tenía las mejillas arreboladas y el cabello, que llevaba recogido con un pañuelo, despedía sorprendentes reflejos castaños. Cuando pasó el tiempo y el jinete seguía sobre su montura, el grito de alegría que lanzó casi dejó sordo a Rafe. Con los ojos brillantes, se volvió para mirarlo.
–¿Has visto eso? Lo ha conseguido. Ese es el caballo más duro de la competición y Randy no se ha caído. Sorprendente.
–Sorprendente –repitió Rafe, aunque su comentario no tenía nada que ver con el jinete ganador.
–¿Me estás escuchando?
–Claro. Ha ganado tu amigo.
–Al menos va en cabeza de la competición. Todavía queda otra ronda.
Gina nunca se había mostrado tan relajada con él desde que se habían conocido. Verla de aquel modo, llena de entusiasmo, le hacía desear cosas que eran imposibles. Probablemente habría sido mejor que ella guardara las distancias. La tentación de besarla resultaba casi imposible de resistir.
–¿Te apetece algo de beber? –le preguntó Rafe, sintiendo la necesidad de poner espacio entre ellos.
–Vaya, ¿estás dispuesto a marcharte y dejarme sola durante unos pocos minutos? –replicó ella, con exageración–. ¿Estás seguro de que no voy a robar el caballo más rápido para huir hasta la frontera canadiense?
–En realidad, no, pero, dado que todos los caballos están comprometidos y que yo tengo las llaves del coche, no me preocupa mucho el tema. Aunque si las circunstancias fueran diferentes...
–¿Cómo sabes que no tengo un juego de llaves de repuesto?
–¿Las tienes?
–No, y para que conste, me gustaría señalar que me molesta el modo en que me has quitado las llaves...
–No he luchado contigo para quedarme con ellas, Gina. Tú me las entregaste para que yo pudiera conducir.
–Vale, pero eso fue después de que tú me dijeras que siempre te habías muerto de ganas por conducir un coche como el de mi madre.
–Pero tú te lo creíste, ¿no?
–El tiempo suficiente como para dejarte que te colocaras detrás del volante. Entonces recordé que el coche de mi madre es un Chevrolet que no tiene nada de especial.
–Lo que te dije era verdad. Nunca he conducido un coche como ese.
–Mira, eso sí que me lo creo.
–Bueno, ¿te apetece algo de beber o no? –insistió él, con una sonrisa.
–Un refresco de naranja, si tienen –respondió Gina, mientras se abanicaba con el programa.
Aquel movimiento provocó que Rafe se fijara en el sudor que tenía sobre la piel del pecho. Tragó saliva y reprimió la necesidad de agarrar aquel programa para refrescar su caldeada carne.
–Con mucho hielo –añadió ella–. Estoy muerta de calor.
–¿Quieres acompañarme? –sugirió él, olvidándose de su intención de alejarse de ella para controlar el asalto sensorial al que Gina lo estaba sometiendo–. Tal vez podamos encontrar un lugar sombreado en el que refrescarnos.
–Vale.
Fueron juntos al quiosco de los refrescos. Entonces, Rafe miró a su alrededor y descubrió un árbol bajo el que podrían refugiarse.
–¿Te parece bien allí?
–Perfecto –comentó Gina.
Rápidamente, se dirigieron hacia el árbol. Allí, sin importarle que hubiera más tierra que hierba, Gina se sentó en el suelo y suspiró.
–Esto es el paraíso –murmuró, mientras daba un sorbo al refresco.
Tomó un cubito de hielo del vaso y se lo llevó hasta la base de la garganta. Allí, dejó que se deshiciera. El agua le goteaba por la piel y le desaparecía entre los pechos...
Mientras la observaba, Rafe sintió que la garganta se le quedaba tan seca como la arena del desierto. Ni siquiera un largo trago de su bebida pudo refrescarlo. Estaba empezando a arrepentirse de haber invitado a Gina a acompañarlo. De hecho, lamentaba haber acudido a aquel rodeo. Debería estar en su fresca habitación del motel, con una cerveza en la mano y las malditas cuentas del Café Toscana y no allí, a punto de sufrir una insolación, lleno de más lujuria de la que había sentido en los últimos doce meses y todo ello por una mujer en la que no debía confiar, tal vez incluso menos que en su propia madre.
–¿Te ocurre algo? –preguntó Gina, con expresión inocente.
–Nada. ¿Por qué?
–Pareces algo acalorado.
–¿Y te sorprende eso? Fuera de la sombra de este árbol debe de hacer más de cuarenta grados.
–Pero es un calor seco.
–El calor es calor.
–Yo te podría ayudar a que te refrescaras... –sugirió ella, llena de picardía.
Antes de que Rafe pudiera contestar, Gina le vertió el refresco por la cabeza. Afortunadamente, solo quedaban los hielos, que se habían deshecho, pero el choque del fresco líquido con su ardiente piel lo tomó por sorpresa.
Para cuando consiguió reaccionar, Gina ya se había puesto de pie y se estaba alejando de él. Rafe también se levantó, luchando por contener la indignación y, para su sorpresa, las risas...
–Te has metido en un buen lío.
–Menudas palabras viniendo de un hombre que está completamente empapado. En realidad, te he hecho un favor. Trata de recordarlo.
–Te aseguro que no tengo intención alguna de olvidar lo que has hecho...
Esperó hasta que ella dejó de retroceder. Le dio tiempo para que se confiara y entonces se abalanzó sobre Gina tan rápidamente que ella no tuvo tiempo de reaccionar. La agarró por la muñeca y la tomó entre sus brazos.
Le atrapó el aliento con un primer beso y entonces se acomodó sobre los labios de Gina para descubrir exactamente cómo sabían. Estos tenían un ligero gusto a refresco de naranja y parecían plegarse dulcemente a los de él. El cuerpo de Gina encajaba perfectamente con el de él, como si estuvieran hechos perfectamente el uno para el otro...
Tardó mucho tiempo, demasiado tal vez, en descubrir todo lo que quería saber sobre el sabor y la textura de la boca de Gina. La soltó de repente, aunque sin mucho deseo por hacerlo, murmurando una maldición entre dientes.
Con los ojos y la boca abiertos, Gina se quedó mirándolo durante un minuto aproximadamente. Entonces, el calor que le surgió en las mejillas empezó a competir con la ira que se reflejaba en sus ojos.
–No tenías ningún derecho a hacer eso –le espetó.
–No, tienes razón –dijo él, muy suavemente–. Lo siento. Me he equivocado.
–Si crees que con eso basta para hacerme olvidar lo que ha pasado aquí, estás loco –replicó ella.
–Sí, me imagino que a mí también me va a costar bastante olvidarlo –comentó Rafe, riendo.
–No me refería a eso y lo sabes.
–De acuerdo, demos un paso atrás y analicemos lo que acaba de ocurrir –sugirió él, con voz razonable.
–Mira, no utilices ese tono de voz de picapleitos conmigo. Los dos sabemos perfectamente lo que acaba de ocurrir. Me has besado.
–Tú me has provocado.
–Te eché agua por encima. Más que excitarte, debería haber enfriado tu libido y no encenderla.
–¿Qué puedo decir? Evidentemente, tengo una vena perversa en mi ser.
–¿Qué te parece algo así como «lo siento, no va a volver a ocurrir»?
–Ya me he disculpado, pero, desgraciadamente, no te puedo prometer que no vaya a volver a ocurrir.
–Tienes que hacerlo.
–¿Por qué?
–Porque es lo que hay que hacer, porque no debes besarme y yo no debo besarte a ti –respondió ella, frunciendo el ceño–. Tú crees que soy una delincuente, por el amor de Dios. ¿Lo ves ya o no?
Desgraciadamente, Rafe lo veía perfectamente, aunque dudaba que fuera lo mismo a lo que ella se refería. Se imaginaba metiéndola en la cama para terminar lo que habían comenzado. Dado que efectivamente creía que era una delincuente, aquella era una idea realmente mala... y también demasiado tentadora. Decidió que aquel desliz era prueba suficiente de que no podía estar a menos de diez metros de ella.