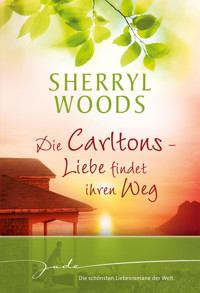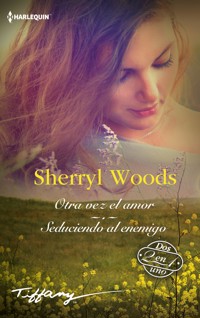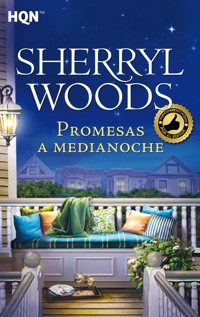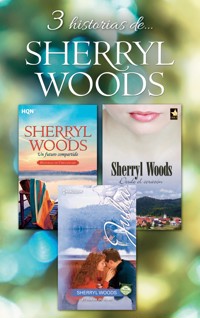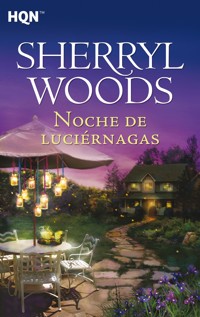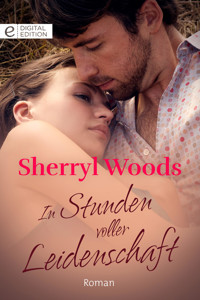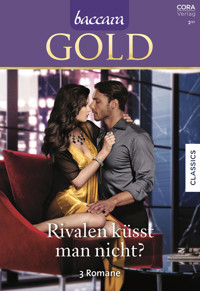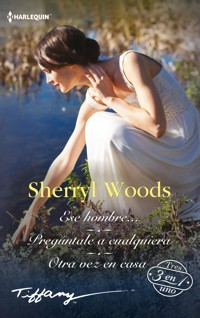
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ese Hombre Ese hombre era Walker Ames, el tío de Tommy, un policía de Washington al que su mujer había abandonado hacía años. Quizás con Tommy le había llegado la oportunidad de compensar su fracasado intento de formar una familiaWalker no tardaría en hacer cada vez más frecuentes sus visitas a Trinity Harbor, donde todo el mundo estaba convencido de que había seducido a Daisy. Pero para Walker, Daisy era una inteligente e inocente muchacha... y una peligrosa tentación... "Estoy deseando leer el siguiente ver cómo evolucionan las cosas en esta pequeña comunidad de la que ya me siento parte." Lectura Adictiva Pregúntale a cualquiera Lo que Bobby Spencer quería para una tranquila mañana de domingo no era precisamente despertar y descubrir un antiguo caballito de tiovivo en su jardín. Parecía que los Spencer iban a volver a ser la comidilla de Trinity Harbor; y Bobby no se sentía muy agradecido con la persona responsable de que así fuera. Pero Jenna Pennington estaba desesperada. Aquel caballito era su última oportunidad para atraer la atención de Bobby y convencerlo de que la dejara presentar su proyecto arquitectónico. Ese proyecto serviría para demostrarle a su padre que era una mujer responsable y no la chiquilla alocada de antes.Lo último que Bobby Spencer deseaba en su vida era una guapísima madre soltera con ansias de triunfar. Y lo último que Jenna deseaba en su vida era otro viaje en la montaña rusa de los sentimientos. Otra vez en casa Tucker Spencer, sheriff de Trinity Harbor, estaba acostumbrado a la acción, pero encontrarse una mujer medio desnuda dormida en su cama lo dejó sin palabras. Especialmente porque esa mujer, Mary Elizabeth Chandler, era la misma que le había roto el corazón seis años antes al casarse con otro.Mary Elizabeth había acudido a Tucker porque necesitaba su ayuda después de que su marido fuera asesinado. Lo que no sabía era si la habría perdonado o si estaría dispuesto a quedarse con ella una vez que todo aquello hubiera terminado...Parecía que todos los habitantes de la ciudad tenían una opinión sobre el romance de su sheriff, incluyendo al padre de Tucker, que estaba empeñado en controlar la vida amorosa de su hijo. Pero él no estaba dispuesto a escucharlo, solo quería limpiar el nombre de Mary Elizabeth... Y quizá luego se enfrentaría al mayor misterio de todos, el amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1111
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 133 - abril 2020
© 2001 Sherryl Woods
Ese hombre...
Título original: About That Man
© 2002 Sherryl Woods
Pregúntale a cualquiera
Título original: Ask Anyone
© 2002 Sherryl Woods
Otra vez en casa
Título original: Along Came Trouble
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Tiffany y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1348-436-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Ese hombre…
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Epílogo
Pregúntale a cualquiera
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Epílogo
Otra vez en casa
Agradecimientos
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Ese hombre…
A Relda y Kyle, con todo mi agradecimiento por su ayuda en el mundo de los barcos, y a mis amigos, los nuevos y los de siempre, del «verdadero» Trinity Harbor (Colonial Beach, Virginia). Todos vosotros mantenéis viva mi inspiración.
Prólogo
Los vecinos de la pequeña localidad virginiana de Trinity Harbor estaban escandalizados. ¿Y quién tenía la culpa? Su hija. Robert King Spencer colgó con rabia el teléfono por enésima vez aquella mañana y se maldijo por haber criado a una prole tan ingrata.
Aunque pareciera mentira, Daisy, su hermosa, terca y, antes, sensata hija de treinta años, andaba en boca de todos. Era exasperante. No, pensó King, peor aún: era humillante. Se le pasó por la cabeza ir a verla y cortar el problema de raíz antes de que el apellido Spencer quedara mancillado, pero había aprendido la lección. Irrumpir en la vida de sus hijos suponía meter la cabeza en la boca del lobo. Era preferible disuadirlos indirectamente, con sutileza.
Sus amigos se partirían de risa si lo oyeran. De acuerdo, la sutileza no era su estilo. Nunca lo había sido pero, por primera vez, veía la ventaja de que otras personas hicieran el trabajo sucio. Sus hijos, por ejemplo.
Tucker y Bobby arreglarían aquel desaguisado. Y, qué menos, Tucker era el sheriff de Trinity Harbor. Haciendo uso de su insignia lograría que Daisy entrara en razón. King suspiró; no se hacía ilusiones. Tucker se tomaba muy a pecho su trabajo y jamás aprovecharía su autoridad para cumplir los deseos de su papá. Y Bobby… En fin, Bobby era un enigma. Resultaba imposible predecir lo que haría… Seguramente, lo contrario de lo que su padre le ordenase.
Así había sido últimamente. Ninguno de sus hijos lo tomaba en cuenta… ni a él ni a sus raíces sureñas. ¿Qué respeto podía esperar un hombre en su vejez si sus propios hijos eran la comidilla de los vecinos?
El respeto era importante para un hombre. A King siempre le había gustado ser un gran impulsor de Trinity Harbor, como sus antepasados, que habían abandonado Jamestown para fundar aquella pequeña localidad. A su juicio, eso le daba derecho a opinar sobre todos los asuntos del municipio, desde la cría de ganado angus negro o el cultivo de soja, hasta la política. Casi todos sus vecinos lo tomaban en cuenta. En Trinity Harbor, ser un Spencer todavía significaba algo. Al menos, hasta hacía unas horas.
No, era evidente que a Daisy le importaban un comino sus raíces, su apellido o cualquiera de los valores que engrandecían el Sur. Estaba empeñada en salirse con la suya a toda costa.
La culpa la tenía la madre de Daisy, por supuesto, aunque llevara veinte años fallecida. La difunta Mary Margaret había sido una mujer de ideas modernas. Debería haber hecho algo, aunque King no sabía muy bien qué, antes de tener la ocurrencia de pasar a mejor vida.
Como Mary Margaret ya no estaba allí para gobernar a sus hijos, era el propio King quien debía salvar a Daisy de su insensatez. Se enorgullecía de saber obrar con astucia cuando hacía falta y, sin duda, aquel día, la astucia era necesaria. ¡Qué mejor prueba de ello que la migraña que tenía!
1
Daisy Spencer siempre había querido tener hijos. Lo que nunca se le había pasado por la cabeza era robar uno.
De acuerdo, era una leve exageración. No se podía decir que hubiera robado a Tommy Flanagan, porque nadie lo reclamaba. El padre del pequeño había muerto hacía años, y su pobre y frágil madre había fallecido durante la reciente epidemia de gripe. La noticia llevaba varias semanas en boca de todos los vecinos de Trinity Harbor.
Mientras buscaban a los familiares, los servicios sociales habían colocado a Tommy en tres familias de acogida distintas, una por semana, pero Tommy no se quedaba en ninguna. Estaba asustado y enfadado con la vida, y tan receptivo al amor como ese rencoroso gallo viejo que el padre de Daisy insistía en conservar en su rancho de Cedar Hill.
A pesar de todo, a Daisy se le rompía el corazón al pensar en el sufrimiento que Tommy había tenido que soportar a sus contados diez años de vida. Había sido uno de sus alumnos de catequesis más brillantes, aunque hubiera perdido la fe en Dios el día en que perdió a su madre y se quedó solo en el mundo.
Dios también había puesto a prueba la fe de Daisy seis años atrás, cuando su médico le dijo que no podría tener hijos. La noticia había estado a punto de destruirla. De hecho, había destruido su relación con Billy Inscoe, el único hombre al que había amado de verdad.
Lo único que deseaba en la vida era tener hijos para cubrirlos de amor. La adopción le habría satisfecho, pero Billy no había visto más allá de que su prometida era estéril. Quería tener hijos de su propia sangre, pruebas vivientes de su virilidad; quería fundar una dinastía tan insigne como la de los Spencer. Como Daisy no podía dársela, recuperó su anillo de compromiso y se fue a buscar a otra.
Con la excepción de la confesora de Daisy, nadie más conocía todos los detalles de la ruptura del compromiso. Daisy guardaba silencio porque le avergonzaba no ser lo bastante mujer para darle a Billy lo que, según él, necesitaba de una esposa. Billy era discreto por sus propios motivos.
El padre de Daisy pensaba que la ruptura del compromiso había sido un capricho de su hija, como si Daisy hubiera anulado la boda porque creyera que otro hombre mejor la esperaba a la vuelta de la esquina. King Spencer no concebía que el prometido que había elegido para su hija se hubiera echado atrás, y Daisy no había querido desengañarlo.
Así, hasta aquella mañana, Daisy había dado por perdida su ilusión de tener una familia.
Durante los últimos años, se había volcado en su trabajo de profesora de Historia del instituto de Trinity Harbor. Además, era coordinadora del libro escolar, directora del club del teatro, y enseñaba catequesis los domingos. Llevaba a los hijos de sus amigos a pescar al río Potomac y cuidaba las flores de su jardín como siempre había deseado cuidar a sus propios hijos. Cielos, hasta había acogido a una gata en su casa para que le hiciera compañía, pero Molly era muy independiente y pasaba muy poco tiempo con su ama, a no ser que tuviera hambre. Para colmo, y casi con recochineo, acababa de tener otra camada.
En otros tiempos, a Daisy la habrían tachado de solterona y aburrida, aunque solo tuviera treinta años. Y, a decir verdad, así era como se sentía algunas veces, como una viejecita insípida y solitaria. Su sueño de ser madre y esposa había quedado fuera de su alcance; tanto así que se había resignado a vivir en la periferia de las vidas de otros, a ser «la tía Daisy» en cuanto sus hermanos se casaran y tuvieran hijos.
Aquel día, sin embargo, todo había cambiado. A primera hora de aquella desapacible mañana primaveral, había bajado al garaje y había encontrado a Tommy tiritando de frío. Llevaba unos vaqueros mugrientos, un jersey del economato de la iglesia pasable pero grande y unas zapatillas de deporte demasiado prietas. La gorra de béisbol de los Orioles de Baltimore le aplastaba el pelo rubio, y sus pecas resaltaban más de lo habitual sobre su tez pálida.
A pesar de su desaliño, el muchacho había reaccionado con miedo, insolencia y recelo. Al final, Daisy logró persuadirlo de que entrara en la cocina, donde le preparó un desayuno de huevos, tocino, patatas fritas y tostadas. Tommy lo engulló sin dejar de mirarla con recelo. Solo en los últimos minutos, comió más pausadamente. Daba vueltas al resto de huevos en el plato como si temiera lo que ocurriría cuando hubiera rebañado el plato.
Mientras lo observaba, y por primera vez en muchos años, Daisy sintió una punzada de alegría. Sus plegarias habían sido escuchadas. Se sentía llena de vida y, por fin, tenía una misión. Estaba destinada a ser la madre de aquel muchacho, y pensaba aferrarse a aquella sensación con todo su ser. Hasta Molly parecía coincidir con ella. Había estado ronroneando y restregándose contra Tommy desde que este había aparecido.
–No pienso ir a otro hogar de acogida –declaró Tommy, y soltó el tenedor con estrépito sobre el plato para reforzar su afirmación.
–Muy bien.
El niño la miró con recelo.
–¿No vas a obligarme?
–No.
–¿Y eso?
–Porque vas a quedarte aquí, al menos hasta que las aguas vuelvan a su cauce.
–¿Y hasta cuándo será eso? –preguntó Tommy con los ojos entornados.
Daisy no estaba muy segura. Había abierto su corazón a Tommy nada más encontrarlo en el garaje, pero sabía que no podía quedárselo así, sin más. Frances Jackson, de los servicios sociales, estaba intentando localizar a la familia del niño y, seguramente, había otro centenar de requisitos legales que considerar. Pero, en lo que de ella dependiera, Tommy no volvería a escaparse. Quizá, por primera vez en la vida, ser una Spencer fuera una bendición. Aunque a los vecinos les gustara chismorrear sobre ellos, solían acceder a sus deseos.
–Tendrás que confiar en mí –dijo finalmente.
Tommy frunció el ceño.
–¿Y por qué voy a hacerlo?
Daisy disimuló una sonrisa. ¿Qué le hacía pensar que aquel niño insolente era un regalo del cielo? Después, lo miró con severidad.
–Porque he sido tu profesora de catequesis desde que apenas podías mantenerte en pie, Tommy Flanagan, y no miento.
–No he dicho que mintieras –balbuceó–. Pero no sé por qué vas a ser diferente de todas esas personas que han prometido acogerme en su casa y luego me ha echado.
–Nadie te ha echado. No haces más que escaparte –le recordó–. ¿No es cierto?
Tommy se encogió de hombros, como si el matiz careciera de importancia.
–Supongo.
–¿Por qué te escapas?
–Solo me acogían por obligación. No necesito que nadie me diga cuándo estorbo. Se lo he puesto fácil, nada más.
–Muy bien. Entonces, hasta que encuentren a tu familia, o para siempre, si llega el caso, vas a tener un hogar aquí, conmigo. Y me aseguraré de que no tengas motivos para escaparte. Pero no creas por eso que vas a poder salirte siempre con la tuya –añadió con énfasis y sin la más leve vacilación, mirándolo a los ojos–. ¿Trato hecho?
–Supongo –dijo el chico, aparentemente satisfecho.
Daisy sintió un poderoso alivio. Aquello iba a funcionar, lo presentía. Ni siquiera consideraba un mal presagio haber sorprendido a Tommy haciendo un puente con los cables del contacto para robarle el coche. Con suerte, Tommy no mencionaría a nadie aquel pequeño detalle. Desde luego, ella no pensaba hacerlo.
Le preocupaba un poco la reacción de su padre, pero estaba convencida de poder superar también aquel obstáculo. Solo rezaba para que el chisme tardara un poco más de lo habitual en llegar a Cedar Hill. A King no se lo conquistaba tan fácilmente como a un niño asustado.
Mientras tanto, sabía que debía llamar a Frances Jackson. Frances se tomaba su trabajo de asistente social muy en serio, y las desapariciones de Tommy la estaban llevando por la calle de la amargura. Daisy echó mano al teléfono inalámbrico.
–¿A quién llamas? –inquirió Tommy, ceñudo.
–A la señora Jackson. Tiene que saber que estás conmigo y que te encuentras bien.
–No veo por qué –replicó el niño con mirada suplicante–. ¿Esto no puede quedar entre nosotros? Si se lo dices, llamará al sheriff para que venga a sacarme de aquí.
–El sheriff no te pondrá un dedo encima –le aseguró Daisy con fiereza, pero dejó el teléfono sobre la mesa.
–¿Y eso?
–Porque el sheriff es mi hermano y hará lo que yo le diga –al menos, eso esperaba.
Tommy seguía mirándola con escepticismo.
–¿Vas a chantajearlo?
Daisy rio entre dientes.
–No, no es eso. Tú déjamelo a mí. Tucker no nos dará problemas. Además, el lunes, cuando vuelvas al colegio, la gente querrá saber dónde te alojas. Será mejor que seamos claros desde el principio.
–No sé si merece la pena que vuelva a clase –dijo con mirada esperanzada–. De todas formas, ya casi es verano…
–Ni hablar –dijo Daisy con firmeza–. La educación es muy importante, no debes tomártela a la ligera. Y todavía faltan semanas para que sea verano. Ahora, sube, date un baño y descansa un poco. Seguro que esta noche no has dormido mucho. Hay toallas limpias en el armario, y puedes ocupar la habitación de invitados del final del pasillo. Si necesitas algo, llámame. Ya seguiremos hablando.
Tommy asintió y se dispuso a salir de la cocina, pero se detuvo en el umbral.
–¿Cómo es que estás siendo tan buena conmigo?
En aquel instante, Daisy vislumbró al niño confuso y vulnerable que se escondía tras una pose insolente.
–Porque te lo mereces, Tommy Flanagan –le dijo. El niño pareció sorprenderse un poco, pero movió la cabeza y se marchó. Daisy lo oyó subir las escaleras con estrépito, seguido de Molly–. Y porque te necesito tanto como tú a mí –añadió cuando él no podía oírla.
Una vez más, tomó el teléfono y llamó a Frances.
–Vaya, Daisy –dijo la asistente social cuando oyó la noticia–. ¿Seguro que quieres acoger a Tommy? Es un demonio. Es comprensible, teniendo en cuenta lo mucho que ha sufrido, pero necesita mano dura.
–Lo que necesita es cariño –replicó Daisy–, y pienso ocuparme de que lo reciba.
–Pero…
–¿Hay algún motivo por el que no pueda ser una madre de acogida aceptable para él? –inquirió.
–Por supuesto que no –dijo Frances, como si la sola idea de considerar a un Spencer inaceptable fuera absurda.
–Entonces, decidido. Tommy se quedará aquí.
–Hasta que encuentre a su familia –le recordó la asistente social.
–O no –dijo Daisy–. ¿Te ocuparás de los papeleos?
Frances suspiró.
–Sí. Me pasaré por tu casa dentro de un rato para que los firmes, aunque no sé lo que dirá King cuando se entere.
–Pues ten cuidado de no contárselo –replicó Daisy–. O dale a entender que la idea ha sido tuya.
Frances seguía previendo las represalias cuando Daisy colgó el teléfono. En su rostro se dibujó una pequeña sonrisa de satisfacción. Ya iba siendo hora de que los vecinos de Trinity Harbor hablaran de algo más que de su compromiso roto y de su tarta de nueces pecanas.
***
–Hermanita, has perdido tu preciosa cabeza –le dijo el sheriff Tucker a Daisy al presentarse en su casa, una hora después de la llamada a Frances.
Al parecer, nada más enterarse de la noticia, seguramente, por medio de la asistente social, Tucker había corrido a reprender a Daisy como si tuviera dieciséis años en lugar de treinta. En jarras, la miraba con el ceño fruncido, como si hubiera cometido algún tipo de delito.
–Ese niño acabará en un centro de detención para menores –declaró con su mejor tono profético–. El médico lo ha pillado robando tebeos. Rompió el escaparate de la señora Thomas. Pisoteó las judías verdes del señor Lindsey con la bicicleta y le cortó casi todas las plantas con el cortacésped. Y algo me dice que hay mucho más. Va por mal camino, Daisy.
Daisy miró a su hermano con fijeza, sin arredrarse por el brillo implacable de sus ojos, y replicó:
–Por supuesto que va por mal camino… a no ser que alguien lo enderece.
–¿Y ese alguien tienes que ser tú?
–¿Ves a algún otro voluntario? –inquirió–. Ya ha pasado por la mitad de las familias de acogida de la zona. En cuanto a sus travesuras, Bobby y tú hacíais cosas peores y la gente se conformaba con llamar a papá para protestar.
–Eso era diferente.
–¿Por qué?
Tucker se movió con incomodidad.
–Porque lo era –se limitó a decir, y cambió de táctica–. Cuando papá se entere, pondrá el grito en el cielo.
Daisy se encogió de hombros, como si no tuviera importancia.
–Papá siempre está poniendo el grito en el cielo por tonterías. Normalmente, sois Bobby y tú los que lo irritáis. Esta vez me ha tocado a mí. Empieza a cansarme ser la hija obediente de King Spencer.
–Ese chico te romperá el corazón –predijo Tucker con expresión preocupada–. No puedes acoger a un niño en tu casa y decidir quedártelo así, sin más. No es manera de salirte con la tuya, hermana.
Su hermano mayor sabía mejor que nadie con qué desesperación quería formar una familia. Había sido su paño de lágrimas cuando Billy le dio calabazas. Aun sin saber todos los detalles de la ruptura, Tucker quiso estrangularlo. Daisy logró disuadirlo, asegurándole que Billy Inscoe no se merecía un segundo de su tiempo, y menos un cargo de agresión que podría malograr la trayectoria de Tucker en su carrera de defensor de la ley.
–Tarde o temprano encontrarán a los familiares de Tommy… –le advirtió Tucker, contemplándola con mirada protectora.
–No sé por qué estás tan seguro –declaró–. Hasta ahora, no han encontrado a nadie, y ya sabes lo minuciosa que es Frances en su trabajo.
–Por eso creo que la búsqueda dará fruto. Y cuando llegue el momento, tendrás que dejarlo marchar.
–Y hasta entonces, me tendrá a mí –replicó Daisy con obstinación, reacia a plantearse lo que haría cuando llegara el momento.
–¿Dónde está? –preguntó Tucker.
–Arriba.
–Vaciándote el joyero, seguro.
–Durmiendo –lo contradijo con el ceño fruncido.
–¿Cuánto te apuestas? Si te demuestro que estás equivocada, ¿olvidarás este asunto?
En lugar de responder, Daisy echó a andar hacia la escalera y le indicó a Tucker que la precediera.
–Compruébalo tú mismo, listillo.
Por desgracia, justo cuando alcanzaban el rellano, Tommy salió disparado del dormitorio de Daisy con los bolsillos repletos. Molly lo seguía como si la hubiera embrujado. Tucker agarró a Tommy por el cogote pero no desvió la mirada de su hermana. Sacó su collar favorito del bolsillo del muchacho y lo sostuvo en alto. Los diamantes de la bisabuela Spencer destellaban, burlones.
–¿Qué te había dicho?
Daisy se negó a dejar entrever que el descubrimiento le había afectado.
–Tommy –dijo con severidad–. Sabes muy bien que eso no es tuyo.
–Sí –respondió el muchacho con desafío–. Pero te lo he quitado.
Eludiendo un sermón sobre los diez mandamientos, que habían estudiado a conciencia en la catequesis, le preguntó:
–¿Por qué?
–Para comprar algo de comida.
Molly maulló de un modo lastimero, defendiendo a Tommy.
–Hay comida de sobra en la cocina si tienes hambre –repuso Daisy.
–Eso lo dices ahora. Antes o después, me echarás de aquí. Necesitaré dinero para comer. Pensé que podría empeñar estas joyas en Colonial Beach, o incluso en Richmond. Después, me iré a un lugar completamente distinto donde nadie esté encima de mí todo el tiempo ni me diga cuánto siente que mi madre haya muerto.
Daisy apartó la mano con la que Tucker sujetaba al niño y le puso la suya en la mejilla.
–Ya hemos hablado de esto. No voy a echarte –dijo con firmeza–. Sin embargo, no toleraré que me robes. Estás castigado hasta que hablemos más tranquilamente de esto. Ahora, vete a tu cuarto.
Daisy no sabía quién estaba más sorprendido por su reacción, si Tommy o su hermano. Pero Tucker la conocía desde hacía más tiempo. Exhaló un suspiro de resignación y se quedó mirando a Tommy.
–Yo que tú, obedecería, hijo. Mi hermana no se anda con chiquitas. Hazme caso, no te busques problemas con ella.
El alivio relajó las facciones de Tommy, aunque agachó rápidamente la cabeza para ocultarlo. Empezó a alejarse por el pasillo, pero Tucker lo detuvo con una brusca orden.
–¿No se te olvida algo, hijo?
Tommy elevó la mirada.
–¿El qué?
–Vacíate los bolsillos.
Tommy sacó el resto de las joyas con evidente desgana. La mayoría tenía más valor sentimental que real, pero Tommy se había dejado cautivar por su brillo.
Tucker tomó la bisutería y se la pasó a Daisy.
–Aunque no tengan valor, yo que tú las guardaría en la caja de seguridad. Al menos, si quieres volver a ponértelas alguna vez.
Daisy miró a Tommy a los ojos.
–No creo que sea necesario, ¿verdad, Tommy?
Pareció estar a punto de hacer una réplica impertinente, pero Daisy siguió mirándolo con severidad, y acabó cediendo.
–No.
Cuando el muchacho se fue, con la gata pegada a sus talones, Daisy dirigió una sonrisa a su hermano.
–¿Satisfecho?
–Ni mucho menos, pero ya veo que no vas a hacerme caso.
Daisy le dio una palmadita en la mejilla.
–Chico listo. Y no intentes mandarme a papá para que me cante las cuarenta.
–No hará falta. En cuanto se entere, tendrás que echar el cerrojo para bloquearle la entrada.
–No me importa. Que eche todas las pestes que quiera, por una vez en la vida voy a hacer lo que yo deseo, lo que sé que debo hacer.
Claro que esa afirmación no le pararía los pies a su padre. Y, a pesar de sus precauciones, dudaba mucho que los rumores tardaran en llegar a oídos de King Spencer.
Trinity Harbor era una población pequeña. Cedar Hill, la residencia familiar de los Spencer durante generaciones, era el rancho vacuno más extenso del norte de Virginia. Sus vecinos se pelearían por ser los primeros en decirle a Robert King Spencer que su sensata hija solterona acababa de acoger a un gamberro en su casa.
La historia sería aún más jugosa si alguien se enteraba de que Tommy había intentado robarle las joyas y el coche. Estaba segura de poder ocultar la tentativa de robo del vehículo, pero quizá Tucker no fuera igual de discreto con las joyas. De hecho, dado que el collar llevaba varias generaciones en poder de la familia, podría sentirse obligado a decirle a su padre que había estado a punto de acabar en manos de un prestamista.
2
El detective Walker Ames, de Washington D.C., acababa de investigar el quinto tiroteo callejero del mes. Aquel había sido peor que el resto: una niña de cinco años, que no hacía más que jugar con su muñeca a la puerta de su casa, había recibido un impacto dirigido al miembro de una banda callejera que en aquel momento pasaba por delante del destartalado edificio de apartamentos. La supuesta víctima ni siquiera se había parado a ver si podía ayudar.
Aquel tipo de incidente no era lo que había motivado a Walker a hacerse policía. Quería contribuir al bienestar social, no recoger los despojos de las carnicerías. Bebés inocentes a los que dejaban morir, abuelas de las que se deshacían sin pensárselo dos veces, niños que perecían en autobuses escolares riñendo por unas zapatillas de deporte… El mundo estaba gravemente enfermo si un policía debía pasarse los días investigando aquella clase de delitos. Se le revolvía el estómago solo de pensarlo.
Llevaba quince años en la policía, y ya no pasaba un solo día en que no lamentara su elección. Por desgracia, no había querido dedicarse a otra cosa, y se le daba bien. Su porcentaje de detenciones con condena era el mejor de la comisaría, porque se negaba a desistir hasta que esposar al principal sospechoso. Pocos eran los casos de Walker Ames que quedaban relegados a un viejo archivador para que otros los resolvieran con el tiempo.
–¿Has averiguado algo sobre ese tiroteo en marcha? –le preguntó su jefe cuando lo vio atravesando la sala central en dirección a la máquina expendedora de café.
–Había media docena de transeúntes cuando ocurrió –le dijo. Andy Thorensen, su amable y comprensivo jefe, también había sido su mejor amigo desde que Walker había ingresado en la comisaría. Andy le sacaba quince años y tenía el pelo gris, pero los papeleos no habían mermado su agudeza ni su indignación por los delitos–. Cuatro de ellos afirman no haber visto nada –prosiguió Walker mientras se servía una taza de café–. Los otros dos no quieren hablar. La madre de la niña está demasiado afectada para soportar un interrogatorio. Volveré cuando todo esté más tranquilo. Puede que se les reavive la memoria cuando comprendan que ha sido una niña de cinco años la que se ha visto envuelta en el fuego cruzado.
Andy Thorensen lo hizo pasar a su despacho con un ademán y esperó a que Walker se sentara.
–¿Y qué pasa con el tipo al que querían cargarse?
–Se ha esfumado. Pero debe de vivir en el barrio. Lo encontraremos. No lo voy a dejar escapar, Andy –Walker se restregó los ojos con la mano, luchando contra el agotamiento y el escozor de las lágrimas. Intentaba que aquellas tragedias no le afectaran, pero era imposible. Él también tenía hijos, y pensaba en ellos siempre que llevaba un caso como aquel. Aunque no vivieran con él desde su divorcio, nunca se alejaban mucho de su pensamiento.
Para ganar un minuto de tiempo, miró por la ventana y apuró el café. Después, dijo:
–Deberías haberla visto, Andy. No era más que una cría aferrada a su muñeca. Alguien va a pagar por esto, aunque tenga que interrogar a todas las bandas callejeras de la capital.
Andy Thorensen asintió con expresión comprensiva.
–No pierdas la objetividad. Es una de las primeras lecciones que os enseñan en la academia de policía. Claro que me gustaría ver a uno de esos policías de aula manteniendo la objetividad al ver a una niña asesinada ante la puerta de su propia casa. Uno nunca se acostumbra, ¿verdad?
–No deberíamos –dijo Walker–. Si lo hiciéramos, seríamos tan malos como ellos.
–Dime si necesitas ayuda. Estamos cortos de personal, pero haré lo que pueda para liberar alguna unidad –le prometió–. Habrá un gran clamor en toda la ciudad hasta que cerremos el caso.
A Walker no le preocupaban los titulares ni las llamadas del alcalde. Resolvería el caso porque los asesinos de aquella niña merecían pagar por su crimen. No envidiaba la necesidad de Andy de equilibrar la justicia con la política; simplemente, respetaba la capacidad de su amigo de soportar la presión y dejar que sus hombres hicieran el trabajo por el que se les pagaba.
–Intentaré que no pases mucho tiempo en la cuerda floja.
–No sabes cómo te lo agradezco –dijo Andy con ironía–. Por cierto, antes de que se me olvide. Hace un rato te ha llamado una mujer, una tal Jackson. Al ver que no estabas, pidió que la pasaran conmigo –sonrió–. Parece dura de pelar. Tiene algo metido entre ceja y ceja.
–No la conozco –dijo Walker, moviendo la cabeza.
Andy sacó el mensaje de entre un montón de papeles de su mesa.
–Dice que trabaja para los servicios sociales de Trinity Harbor, Virginia.
–No me suena.
–Yo he estado allí. Es un fantástico pueblo situado a orillas del Potomac, a un par de horas de viaje. Sirven los cangrejos más dulces que hayas probado nunca. Casas de época victoriana. Un puñado de tiendecitas de perifollos; ya sabes, de esas que les chiflan a las mujeres. Antigüedades, artesanías, toda esa basura supuestamente artística. Gail estaba encantada. Quiere que compre allí una casa para que podamos pasar los fines de semana y los veranos lejos de la capital. Dice que podría mantenernos abriendo una tienda –Andy suspiró–. Para serte sincero, después de un día como hoy, empieza a sonarme bien.
–Te morirías de aburrimiento al cabo de una semana –predijo Walker.
Andy sonrió.
–Puede que mucho antes, pero estoy dispuesto a probar. Llama a esa mujer. Dijo que era importante.
–Ya –repuso Walker, y se guardó el mensaje en el bolsillo. Los desconocidos quedaban relegados a un segundo plano hasta que cerrara aquel caso.
Dos horas después, el mensaje seguía en su bolsillo, intacto, cuando sonó el teléfono de su mesa.
–Ames al habla.
–¿Walker Ames? –preguntó una voz desconocida.
–El mismo.
–Soy Frances Jackson. Le dejé un mensaje hace unas horas –dijo con un ápice de censura en la voz.
A Andy podía hacerle gracia aquella actitud severa, pero a él siempre le irritaban las mujeres rigurosas.
–Cierto –corroboró, y empezó a mecerse en la silla con ánimo de pasar un buen rato. En un día como aquel, era de agradecer.
–Entonces, ¿le pasaron el mensaje? –preguntó la mujer.
–Sí.
–Recuerdo haber mencionado que era importante. ¿No se lo dijo su jefe?
–Sí.
–Entonces, ¿por qué no me ha llamado? –preguntó con impaciencia.
–Yo también tenía asuntos importantes que atender.
–¿Por ejemplo?
–Una niña de cinco años con una bala en el pecho –la exclamación de desconsuelo de la mujer le procuró cierta satisfacción, pero quería poner fin a aquella conversación y volver al trabajo. Quería salir otra vez a la calle antes de que oscureciera–. Dígame, ¿qué se le ofrece?
–¿Es pariente de Elizabeth Jean Flanagan?
Diablos, pensó, al tiempo que las patas delanteras de la silla tocaban el suelo con un golpe seco. ¿En qué lío se había metido Beth? Su hermana pequeña siempre había sido conflictiva. Se había escapado de casa a los dieciséis años con el inútil y sinvergüenza de Ryan Flanagan, que después de acceder a casarse con ella y, dos años después, dejarla embarazada, la había dejado tirada en una carretera de las afueras de Las Vegas.
Era lo último que había sabido de ella, hacía cosa de diez o doce años. Beth lo llamó llorando, afirmando que no podía vivir sin ese idiota. Walker se abstuvo de decirle que estaba mejor sin él y le envió dinero para que comprara un billete de vuelta a Washington, pero Beth no se presentó. Ni volvió a llamar. Walker había intentado localizarla de todas las maneras posibles pero, si su hermana estaba trabajando, era sin cotizar. No tenía número de la seguridad social, seguramente, gracias al estilo de vida bohemio que había llevado con Flanagan. El muy paranoico pensaba que el gobierno era el diablo y que, cuanto menos supieran de él, mejor. Debía de habérselo contagiado a Beth. Tampoco tenía coche ni carné de conducir, ni tarjeta de crédito a la que poder seguirle la pista. Walker ni siquiera sabía si había tenido al pequeño o había abortado, como había dejado entrever en su llamada.
–¿Detective Ames?
La voz irritada de la mujer lo devolvió al presente.
–¿Qué pasa con mi hermana?
–Entonces, ¿es su hermana?
–No me llamaría si no lo supiera –replicó Walker con voz tensa.
–No tengo esa certeza –dijo la mujer–. Vi los nombres de los padres de Beth en su partida de nacimiento, pero no he podido localizarlos.
–Murieron hace varios años.
–Entonces, eso lo explica todo. Pregunté en el hospital en el que nació Beth y descubrí que había nacido un hermano mayor llamado Walker David Ames.
–Debería hacerse detective, señora Jackson.
–Soy persistente, nada más. Y no ha sido difícil localizarlo desde que tengo su nombre.
Pero nadie se tomaba tantas molestias sin una buena razón.
–Pues ya me ha encontrado –la felicitó Walker–. ¿Qué quiere de mí?
–¿Cuándo tuvo noticias de su hermana por última vez?
–Hace años.
–¿Es usted su pariente más cercano?
–Sí, ¿por qué?
–Lo siento –dijo, con repentina compasión–. Lo siento mucho.
–¿Qué es lo que siente? ¿Qué diablos está pasando?
–Su hermana ha muerto.
En cuanto oyó la noticia, se extrañó de no haberla imaginado. Él había sido autor de muchas llamadas similares y conocía el procedimiento, pero ¿Beth? ¿Muerta? No encajaba. A pesar de su vida alocada, había sido hermosa y vital hasta que se enredó con Flanagan.
–¿Cómo? –preguntó con voz ahogada, temiendo lo peor. En su profesión, el homicidio y las sobredosis eran las primeras posibilidades que se contemplaban.
–Contrajo la gripe hace unas semanas. Cuando fue al hospital, ya era demasiado tarde. Empeoró, la gripe degeneró en neumonía y los antibióticos no dieron resultado. Los médicos hicieron lo posible para salvarla, pero no pudo ser. He estado intentando localizar a su familia desde entonces –hizo una pausa; después, se corrigió–. Quiero decir, al resto de su familia.
A Walker se le heló la sangre.
–No me diga que seguía con esa escoria de Flanagan.
–No, Flanagan murió antes de que ella llegara a Trinity Harbor. Un accidente de moto, creo. Pero queda el chico. El hijo de Beth. Su sobrino –dijo con énfasis, como si tuviera ciertas repercusiones.
–¿Qué intenta decirme, señora Jackson?
–Creo que será mejor que venga a Trinity Harbor, detective. Tenemos que hablar.
–¿Sobre qué? –preguntó, aunque ya conocía la respuesta.
–Hay un niño pequeño necesitado de una familia. A no ser que quede alguien más por encontrar, usted es lo único que le queda en el mundo.
A Walker se le encogió el corazón. Si aquella mujer decía la verdad, y no tenía motivos para dudar de ella, el pequeño estaba aviado. Según su exmujer, era un padre deplorable y un pésimo marido. Walker no tenía argumentos en contra. Era un adicto al trabajo, siempre lo había sido. Su familia había quedado relegada a un segundo plano. Lo lamentaba, pero ya no podía dar marcha atrás.
–Señora Jackson, tiene que haber…
–¿El qué? ¿Otra solución? ¿Se le ocurre alguna?
A Walker se le cayó el alma a los pies. Pobre pequeño.
–Iré –dijo sin entusiasmo.
–¿Cuándo?
–Cuando pueda, señora Jackson. Tengo una investigación entre manos.
–Y, teniendo en cuenta el índice de delincuencia de la capital, estoy segura de que a esa le seguirá otra, y luego otra –dijo con ironía–. Mientras tanto, su sobrino lo necesita.
Walker suspiró ante la precisión de aquel análisis.
–De acuerdo. Estoy libre el jueves, ¿le parece lo bastante pronto?
–Tendrá que parecérmelo, detective Ames.
–Y tanto –masculló Walker, haciendo un último alarde de rebeldía mientras colgaba. ¿Por qué tenía el mal presagio de que resolver unos cuantos homicidios sería pan comido comparado con el giro que estaba a punto de dar su vida?
Daisy esperó la visita de su padre antes de que acabara la jornada, pero al ver que pasaban los días y no se presentaba, concluyó que, tal vez, iba a mantenerse al margen. Ni por un momento se le ocurrió pensar que ignoraba lo que ocurría.
En cualquier caso, no tardó en confiar en que su plan daría resultado. Tommy se estaba adaptando. Había vuelto al colegio y, según su profesor, se estaba portando bien. Seguía devorando todo lo que ella le ponía en el plato, claro que era comprensible en un niño en edad de crecer que temía verse en la calle de forma inesperada. Hacía años que Daisy no cocinaba tanto, y disfrutaba de ello más que nunca.
En aquellos momentos, en la cocina se respiraba el aroma de las galletas de chocolate que acababa de sacar del horno. Tommy ya se había hecho con un puñado y había salido al jardín cerrando con fuerza la puerta mosquitera. Molly maulló con indignación al oír el estrépito, pero Daisy se limitó a sonreír. Algún día, lo animaría a quitarse el mal hábito pero, de momento, le gustaba cómo llenaba su casa de ruido.
Cuando oyó el timbre de la puerta, se quedó helada. Su padre, o sus hermanos, habrían dado un golpe de nudillos y habrían entrado directamente. Casi todos los vecinos, también. El soniquete del timbre indicaba que alguien le hacía una visita formal, y eso solo podía anunciar problemas.
–Por favor, que no sea Frances –susurró con una rápida mirada al cielo. No quería que nada conmocionara aquella nueva vida que estaba creando para sí misma y para Tommy.
Se secó las manos en el delantal y caminó despacio hacia la puerta. Cuando vio a Anna Louise Walton en el umbral, desplegó una sonrisa de bienvenida. La reverenda pelirroja ya había hecho mucho bien en el pueblo con su franqueza y comprensión. A Daisy le había caído bien desde el primer día. También le agradaba su marido, un excorresponsal internacional que había tomado las riendas del semanario de Trinity Harbor. Con sus editoriales liberales, Richard era una piedra en el zapato de King.
Sin embargo, cuando Anna Louise le devolvió la sonrisa con expresión sombría, Daisy creyó adivinar el motivo de aquella visita. Al parecer, King, miembro del comité que había elegido a la nueva reverenda, era aún más tortuoso de lo que Daisy había imaginado. Sin duda, había enviado a Anna Louise para que le hiciera el trabajo sucio.
–¿Has venido ha cumplir una misión? –inquirió Daisy con aspereza cuando las dos se sentaron a la mesa de la cocina con una tetera y un plato lleno de las galletas todavía calientes.
–¿Por qué dices eso? –preguntó Anna Louise, con expresión inocente.
–¿Me equivoco? ¿Solo has venido a visitar a una de las ovejas de tu rebaño?
–Desde luego –contestó Anna Louise.
–Una ministra de Dios no debería decir mentirijillas.
–Está bien –Anna Louise sonrió de oreja a oreja–. Tu padre me llamó hace unos días. Creía que necesitabas consejo.
–Más bien, que necesito ir al psiquiatra.
–Más o menos –rio Anna Louise.
–¿Y tú estás de acuerdo?
–Para serte sincera, estoy de tu parte –declaró Anna Louise–. Por eso no vine corriendo. Como es natural, no le comenté mi opinión a tu padre. No tenía sentido provocarle una subida de tensión. El último editorial de Richard sobre la necesidad de un plan urbanístico para la ribera ya le ha alterado bastante. El domingo pasado, al salir de la iglesia, King se pasó una hora tratando de convencerme de que necesito mirar más cerca cuando quiera salvar almas. Cree que la de Richard está en peligro.
–Hiciste bien. No le habría hecho gracia oír tu opinión si era contraria a la suya –le dijo Daisy–. ¿Entiendes que no tenía elección? Tommy necesita estabilidad en su vida.
–Desde luego.
–Y yo puedo procurarle un buen hogar.
–No lo dudo –corroboró Anna Louise.
Daisy entornó los ojos ante tanta aprobación. A pesar de su voto de confianza, Anna Louise no se habría presentado en su casa si estuviera conforme con ella al cien por cien.
–¿Pero?
–¿Qué será de ti cuando el chico se vaya? –preguntó Anna Louise con sincera preocupación.
–¿Quién dice que se irá? Su madre está muerta, lo mismo que su padre. Se ha escapado de todas las familias de acogida en las que ha estado. ¿Adónde iría?
–Frances ha encontrado hoy a su tío –anunció la reverenda en voz baja.
Daisy sintió el grito de desolación que ascendía por su garganta, pero logró contenerlo. Forzó una sonrisa.
–¡Magnífico! ¿Va a venir aquí?
–El jueves que viene.
–¿Ha accedido a llevarse a Tommy?
–No exactamente.
Sintió una oleada de alivio. Estaba dispuesta a aferrarse a cualquier resquicio de esperanza, por pequeño que fuera.
–Bueno, entonces, tendremos que esperar a ver lo que pasa, ¿no?
Anna Louise le cubrió la mano con la suya.
–Sé lo mucho que quieres a los niños. Lo supe desde que te conocí. Y me has contado la opinión de tu médico de que nunca tendrás hijos. Eres la mejor profesora de catequesis que tenemos, así como la mejor profesora de Historia del instituto. Los niños te adoran. Serías una madre magnífica para Tommy, y te lo mereces, Daisy, de verdad, pero podría no salir bien. Solo quiero que estés preparada para dejarlo marchar.
–Dios no habría traído a Tommy a mi vida para luego arrancármelo –replicó Daisy.
–No siempre sabemos ni comprendemos lo que Dios nos tiene preparado –le recordó Anna Louise–. Solo podemos aceptar que está pensando en nuestro bien.
¿Cómo podía ser su bien perder a Tommy? Daisy sintió el escozor de las lágrimas en los ojos.
–¿Qué sabes de ese hombre? No debía de estar muy unido a la madre de Tommy; no vino al funeral.
–Es policía en Washington. No sé nada más. Frances es muy parca con lo que considera información confidencial. Solo quería que te preparara.
–¿Está casado?
–Lo dudo.
–Entonces, ¿por qué iba a estar mejor indicado que yo para cuidar de Tommy?
–No es una cuestión de mejor o peor, sino de familia. Tommy y él son parientes.
Daisy quería replicar que una desconocida cariñosa podía ser más beneficiosa para Tommy que un mal pariente, pero hasta que conociera a aquel hombre y se enterara de los detalles, no podía formarse un juicio sobre él. De todas formas, aunque replicara, Anna Louise le diría que solo Dios podía juzgar.
Y así era, pensó Daisy. Pero por si acaso Dios tenía otras cosas en la cabeza aparte de Tommy Flanagan, pensaba interrogar a fondo a aquel tío carnal antes de poner a Tommy en sus manos.
3
Walker se estremeció al entrar en Trinity Harbor. Era exactamente como su jefe lo había descrito. Pintoresco. Con encanto. Un poco desvaído, como un caprichoso vestido que llevara demasiado tiempo colgado en el armario, aunque conservara el recuerdo de glorias pasadas. Los jardines estaban cuidados. Había iglesias cada tres o cuatro manzanas, algunas muy antiguas. Y, de vez en cuando, se avistaba el Potomac, que centelleaba a la brillante luz del sol.
Detestaba los lugares como aquel. Prefería el bullicio y los atascos, los rascacielos y los barrios ruinosos. Conocía las reglas de la supervivencia en una ciudad como Washington. Le gustaba el anonimato. No sabía cómo comportarse en un pueblo en el que todo el mundo se conocía.
Siguió las indicaciones que Frances Jackson le había dado, atravesó Trinity Harbor, pasó de largo campos que empezaban a verdear, y llegó a Montross, la capital del condado, donde no tardó en localizar el edificio de aspecto oficial. Servicios sociales del condado de Westmoreland, decía con letra clara el discreto cartel de la puerta.
En cuanto apagó el motor, permaneció inmóvil en el asiento, preguntándose si podría pasar aquel mal trago. No era solo la perspectiva de ver confirmada la muerte de Beth en un certificado de defunción, sino todo lo demás: su sobrino, las expectativas y el pesar de no haber encontrado a su hermana antes de que ocurriera aquella desgracia.
Por esa razón, había postergado lo más posible su viaje a Trinity Harbor. Aquella mañana se había pasado por la comisaría, había charlado con Andy, revisado unos cuantos papeles y, luego, cuando ya no había podido demorarlo más, se había puesto en camino. Había logrado postergar su llegada hasta media tarde… aunque la imperiosa señora Jackson hacía horas que lo esperaba. Se acorazó contra su censura, inspiró hondo y echó a andar hacia la puerta.
Al franquearla, descubrió que Frances Jackson no se parecía en nada a las trabajadoras sociales con las que se había cruzado en la capital, abnegadas pero abrumadas por el trabajo. Tampoco encajaba con la imagen que se había hecho de ella por teléfono: una mujer envarada, cincuentona, con una mueca de contrariedad perpetua. No, Frances Jackson no era así.
Con sesenta años bien cumplidos, lucía con descaro su pelo blanco, tenía las mejillas redondeadas, casi tanto como las caderas, y unos ojos que brillaban tras las gafas sin montura. Le recordaba a las ilustraciones de la esposa de Santa Claus. Sonrió a su pesar y, por fin, empezó a relajarse. Se metería en el bolsillo fácilmente a aquella mujer. Saldría de allí y regresaría a Washington en un abrir y cerrar de ojos. Solo.
–Llega tarde –dijo Frances Jackson con energía, pero sin censura–. Andando –tomó su bolso y se dirigió a la puerta.
Una vez más, Walker se vio obligado a revisar su opinión de la mujer. Había olvidado fugazmente que las apariencias podían ser engañosas. En aquellos momentos, tuvo la aterradora sensación de que Frances Jackson pretendía reunirlo con su sobrino, presentarlos y dejarlos que se las apañaran los dos solos una vez cumplido su deber. Walker aún no estaba preparado para eso; nunca lo estaría.
–Eh –dijo, quedándose inmóvil en mitad del pasillo–. ¿A qué vienen tantas prisas?
–Ya casi es hora de cenar en este pueblo, y estoy muerta de hambre, detective. Me salté el almuerzo porque estaba esperándolo. Podremos hablar mientras comemos –lo miró de arriba abajo con intenso escrutinio–. Además, aparte de la música, tengo entendido que la comida es lo mejor para calmar a una bestia salvaje.
Walker rio entre dientes, sorprendido por la exhibición de buen humor.
–¿Y se supone que el salvaje soy yo?
–Se enorgullece de serlo, ¿no? Tuve esa impresión cuando hablamos por teléfono.
–En mi profesión, es útil –replicó, defendiendo su grosería inicial.
–No lo dudo –corroboró Jackson–. Pero aquí nos gusta ser más civilizados.
Una vez fuera, señaló su coche, un Mustang descapotable que volvió a sorprender a Walker.
–Yo conduciré –dijo la asistente social.
–Seré mucha mejor compañía si me deja conducir.
–¿Porque no se fía de una mujer al volante?
Oyó el inequívoco desafío en su voz, pero a Walker no le hacía falta mentir.
–Porque siempre he querido conducir un coche como este y nunca he tenido ocasión –dijo con sinceridad. Jackson le pasó las llaves.
–En ese caso, es todo suyo, detective.
Lo guió por una bocacalle hasta el señorial edificio de los juzgados y un poco más allá a La Posada de Montross. Tucker contempló la fachada histórica y la pequeña terraza de ladrillo bordeada de flores con recelo. Los lugares como aquel le producían urticaria.
–¿No hay ningún sitio en el que podamos tomar una hamburguesa con patatas fritas?
–Me abstendré de hacer comentarios sobre sus deplorables hábitos alimenticios –dijo la señora Jackson–. Estoy casi segura de que encontrará algo en la carta que sea de su agrado. Y me han hecho un favor manteniendo abierta la cocina más tarde de la hora de almuerzo acostumbrada.
Sin esperar al maître, la señora Jackson lo condujo a una mesa situada junto a un ventanal.
–Siéntese, detective. Siento no poder ofrecerle un restaurante de comida rápida. El más próximo está a varios kilómetros de distancia, y me parecía que tenía prisa.
–Siempre la tengo.
–En cuanto pidamos la comida iremos al grano.
Diez minutos después, Walker tenía una cerveza delante y la promesa de un sándwich de pollo picante con el que se le saltarían las lágrimas. Cuando se lo sirvieron, la señora Jackson contempló con regocijo la inevitable reacción.
–¿Demasiado picante para usted, detective?
–No –le aseguró, y vació media cerveza para calmar la quemazón–. El mejor sándwich que he comido nunca –señaló la guarnición de patatas fritas–. Y las mejores patatas.
–¿Mejor que las de un restaurante de comida rápida? –inquirió con ojos brillantes.
–¿Quiere quedarse conmigo, señora Jackson?
–Solo intento demostrar algo.
–¿El qué?
–Que la gran ciudad no tiene todas las ventajas, como creen muchos.
–No –corroboró Walker–. Ya lo veo.
La señora Jackson dejó de tomar su cóctel de marisco.
–¿Sabe, detective Ames?, no me ha pasado desapercibido que llevamos media hora juntos y que todavía no me ha preguntado por Tommy.
Walker suspiró y dejó el sándwich en el plato.
–Si le soy sincero, no sé qué preguntar. Hasta que me llamó, ni siquiera sabía que existía.
–¿No estaba muy unido a su hermana?
Walker recordó los años en que lo había estado, cuando Beth lo seguía a todas partes con adoración, suplicando que la dejaran jugar con él y con sus amigos. Walker había tolerado la compañía de su hermana pequeña porque él, mejor que nadie, sabía que recibía muy poca atención en casa.
–Era una niña preciosa –dijo, recordando sus enormes ojos azules y el halo de rizos de color rubio rosado que, después, adquirió un tono más dorado–. Se pasaba el día riendo. Después, se enredó con Ryan Flanagan y la risa murió.
La asistente social lo contempló con mirada compasiva.
–¿Cuántos años tenía?
–Dieciséis. No era más que una niña, pero no pudimos impedírselo. Mis padres lo intentaron a medias. Yo también, pero estaba en la universidad, lejos de casa, y Beth estaba ávida de atención. Cuando Ryan le propuso huir con él, no pudo resistirse. Ni siquiera pude localizarla cuando murieron nuestros padres. Tuve que decírselo la siguiente vez que telefoneó, tres o cuatro meses después, cuando Flanagan y ella se casaron. Me llamó para darme la gran noticia. Sentí deseos de zarandearla y hacerla entrar en razón, pero ya era demasiado tarde.
–¿Fue la última vez que tuvo noticias de ella?
–No, volvió a llamar cuando Flanagan la abandonó. Estaba completamente sola, embarazada y asustada. Le envié algo de dinero y le supliqué que volviera a casa. Por aquel entonces, estaba casado. Le dije que podía vivir con nosotros hasta que tuviera al bebé –se encogió de hombros–. Beth dijo que igual no lo tenía, y no se presentó. Cuando me llamó, estaba a las afueras de Las Vegas.
–Lo siento –dijo la señora Jackson–. Debió de ser muy duro para usted.
–Me volví loco –dijo con sinceridad–. Ahí estaba yo, un policía de una gran ciudad, con mi formación de detective y toda la alta tecnología a mi alcance, y no lograba localizar a mi propia hermana. Y ahora resulta que estaba a dos horas de camino y yo ni siquiera lo sabía.
–Sabrá mejor que nadie que, cuando una persona quiere desaparecer del mapa, puede hacerlo con cierto ingenio. Puede que Beth estuviera regresando a Washington cuando llegó aquí. Llevaba varios años viviendo en Trinity Harbor, y le iba bien. Iba cambiando de trabajo, pero es que aquí la mayoría de los empleos son de temporada. Limpiaba casas, servía mesas, ayudaba en las tiendas. De hecho, le ofrecieron un puesto fijo aquí, en La Posada, y creo que ya casi se había convencido de aceptarlo. Anna Louise, la reverenda del pueblo, dijo que Beth había estado hablando bastante de dar ese último paso para poder volver a ponerse en contacto con su familia. Debía de estar refiriéndose a usted. Quizá quisiera demostrarle que podía valerse por sí misma antes de retomar el contacto.
–No tenía necesidad de demostrarme nada –repuso Walker.
–Puede que Beth pensara que sí. Estoy segura de que sabía que lo había decepcionado.
–Eso era lo de menos –insistió Walker con amargura–. Solo quería que mi hermana pequeña estuviera bien –la miró–. Y ahora, ha muerto. ¿Qué clase de hermano soy?
–Un hermano que la ayudó lo mejor que pudo, diría yo.
Walker frunció el ceño al ver que lo dejaba escapar tan fácilmente.
–¿No va a sermonearme?
–No es mi trabajo –lo tranquilizó–. No podemos cambiar el pasado, aunque queramos. Prefiero ocuparme del aquí y ahora.
–¿Se refiere a Tommy?
–Sí –le pasó una instantánea por encima de la mesa–. Pensé que querría verlo.
Walker vaciló antes de tomar la fotografía. Le temblaba un poco la mano cuando la levantó de la mesa, y contuvo el aliento al ver los ojos de Beth devolviéndole el escrutinio. El chico también había heredado la media sonrisa traviesa de su hermana.
–Apuesto a que es un diablillo –dijo finalmente.
–Ya lo creo –repuso la señora Jackson con fervor–. Claro que es comprensible. Un niño que, de pronto, se ve solo en el mundo, ha de hallar la manera de controlar su miedo. Se ha estado portando mejor desde que vive con Daisy.
–¿Daisy?
–Daisy Spencer. Los Spencer fundaron Trinity Harbor… Daisy no, por supuesto, sus antepasados. Su padre, King, sigue siendo el hombre más respetado de la ciudad. También el más rico, aunque mi propio padre lo negó hasta en su lecho de muerte.
–¿Hay rencillas entre los Spencer y su familia?
–Más bien, eterna rivalidad–. King Spencer es el típico hombre al que no le gusta que pongan en duda su supremacía.
–¿Y su hija se parece a él?
–En absoluto. Daisy es una persona maravillosa.
–¿Y es madre de acogida?
–No, normalmente, no.
–¿Y qué piensa su marido de todo esto?
–No está casada.
Walker empezaba a hacerse una idea precisa de la mujer. Una bienhechora elitista que pretendía ganar puntos ante las demás matriarcas del pueblo.
–¿Cómo fue a parar Tommy a su casa?
–Lo encontró en su garaje el otro día, cuando el chico huyó de otra casa de acogida. Desde la muerte de Beth, ha estado exteriorizando su miedo con gamberradas, pero es evidente que está pidiendo ayuda a gritos.
–Y, a pesar de eso, ¿esa tal Daisy decidió acogerlo?
–Daisy es una mujer notable, como ya se dará cuenta. Conocía a su hermana y a Tommy de la iglesia. No vaciló ni un momento en quedárselo.
–Entonces, quizá deberíamos dejar las cosas como están –sugirió Walker, tratando de no arredrarse al ver el ceño de desaprobación de la asistente social–. Si Tommy se ha estado portando bien desde que se mudó a la casa de Daisy, quizá sea la persona idónea para mantenerlo firme, para satisfacer sus necesidades.
–¿Se marcharía de aquí sin ni siquiera ver a su sobrino? ¿Es eso lo que quiere decirme?
–Podría ser lo mejor –insistió.
–Tal vez –corroboró Frances Jackson con rigidez–. Pero usted es su tío –le recordó–. La única familia que le queda. ¿Le negaría ese sentido de identidad, de vínculo, porque no le conviene?
Walker sentía el calor en las mejillas.
–Yo no he dicho…
–No hacía falta. Es usted un cobarde, detective Ames.
Aquella cruda afirmación dio en el blanco. ¿Cómo había podido creer que podría meterse en el bolsillo a aquella mujer? Era implacable. La miró a los ojos con firmeza.
–Puede que lo sea, señora Jackson. En realidad, no me conoce.
–Sé que está dispuesto a darle la espalda a un niño sin ni siquiera haberlo conocido.
–No sería la primera vez –masculló, pensando en las acusaciones de su exmujer.
–¿Cómo dice?
Walker suspiró.
–Tengo dos hijos, señora Jackson. Dos niños.
–Sí, ha dicho que estaba casado.
–Divorciado, en realidad. Mi exmujer se ha mudado a Carolina del Norte. Veo a mis hijos quince días en verano. Mi ex asegura que es más de lo que los veía cuando vivíamos bajo el mismo techo.
La señora Jackson lo observó con su desconcertante mirada escrutadora.
–¿Y tiene razón?
–Seguramente. Vivo para mi trabajo. Ser policía acapara todo mi tiempo.
–Y eso le honra. Por lo que hablamos por teléfono, ha visto cosas que la mayoría de nosotros preferiríamos no saber. Estoy segura de que a veces, se siente abrumado e impotente. A mí me pasa, y mi trabajo no es tan difícil como el suyo.
–Eso no es excusa para descuidar a mi familia –declaró–. Era un marido pésimo y un mal padre.
–¿Lo dice ella o usted?
Walker sonrió al ver la expresión indignada de la señora Jackson.
–Ella, pero se acerca bastante a la realidad. No lo niego.
–Mmm… Reconoce sus errores –concluyó la asistente social con una pequeña inclinación de cabeza, satisfecha–. Creo que tiene potencial, detective.
–No he cambiado –insistió.
–Pero puede cambiar, con el estímulo apropiado –volvió a acercarle la fotografía de Tommy–. Al menos, conózcalo. Tommy necesita saber que todavía tiene familia. Se lo debe. Y no solo a él; también a su hermana.
Walker no podía negarlo. Se lo debía a Beth por no haber estado con ella, por no haber intentado con más fuerza apartarla de Flanagan, por no haberla buscado con más insistencia.
–Está bien, usted gana. Veré a Tommy, pero no hago ninguna promesa, señora Jackson.
–Me parece justo –le dio una palmadita en la mano–. Estoy segura de que sabrá tomar la decisión correcta cuando llegue el momento.
Walker deseaba poder compartir su fe.
–Antes de que vayamos a ver a Tommy, hay algo que me gustaría hacer –empezó a decir.
–Pasarnos por el cementerio –adivinó la señora Jackson–. Llamaré a Daisy y le diré que llegaremos a eso de las seis. Y si quiere dejar flores en la tumba de su hermana, sé dónde podemos comprar unas preciosas.
A Walker no se le había ocurrido comprar flores, pero la señora Jackson tenía razón. Debía tener un gesto, dejar una huella. Quizá Beth, desde dondequiera que estuviera, sabría y comprendería que siempre la había llevado en su corazón.
King hizo salir del comedor a su última ama de llaves. Nunca se fiaba de que el servicio no revelara hasta la última palabra que se pronunciaba en su casa. Cuando se convenció de que la mujer no estaba espiando por el ojo de la cerradura, contempló a sus hijos y dijo:
–Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer con vuestra hermana?
–Debí imaginar que no nos habías invitado solamente a disfrutar de una cena agradable –gruñó Tucker.
–Nunca lo hace –corroboró Bobby–. Las chuletas siempre tienen un precio. Papá siempre se guarda algo bajo la manga.
King frunció el ceño.
–No seáis respondones. Vuestra hermana se ha metido en un lío y quiero saber qué pensáis hacer para remediarlo.
–Que yo sepa, Daisy es una mujer hecha y derecha y dueña de su vida –dijo Bobby–. ¿Qué tiene de malo lo que ha hecho? Vio a un niño que necesitaba un hogar y le ofreció el suyo. ¿No es eso lo que nos has inculcado siempre? ¿Que debemos cuidar de los demás? –bajó el tono de voz–. Los Spencer trabajan por los menos afortunados.
King frunció el ceño al oír la burla, pero decidió pasarla por alto.
–No cuando vuestra hermana va a acabar con el corazón destrozado –replicó.
–Eso ya se lo he advertido –dijo Tucker–. Pero ella dice que sabe lo que hace.
–Anna Louise también se lo ha advertido –señaló Bobby, y sonrió al ver la expresión de sorpresa de su hermano–. Papá no está dejando piedra sin remover. Deduzco que somos su segunda apuesta, así que Anna Louise no ha logrado el efecto deseado.
Lo cierto era que Anna Louise no lo había mantenido al corriente de sus progresos, lo cual le irritaba enormemente. Ya se ocuparía de ella. Mientras tanto, necesitaba implicar a otras personas en el caso.
–Alguien tiene que cuidar de vuestra hermana –King miró a Tucker con el ceño fruncido–. No sé por qué no sacaste al chico de allí cuando todavía estabas a tiempo.
–¿Querías que lo detuviera?
–Estaba robando joyas, ¿no? Tú mismo lo dijiste.
–En realidad, solo lo intentó. Y dudo que a Daisy le hubiera gustado que lo esposara y me lo llevara a la cárcel. Habría exigido entrar en la celda con él, y habría llamado al marido de Anna Louise para que hiciera un reportaje a todo color para la portada de la próxima semana.
King no lo dudaba. Richard Walton era un liante, y un yanqui hasta la médula. En realidad, era natural de Virginia, pero había trabajado para uno de esos periódicos de Washington, lo cual era tan imperdonable como ser yanqui de nacimiento. Tucker tenía razón, Walton habría armado un escándalo.