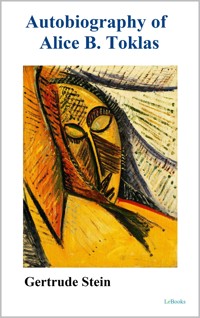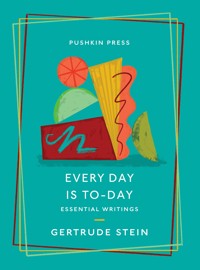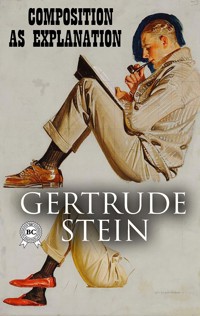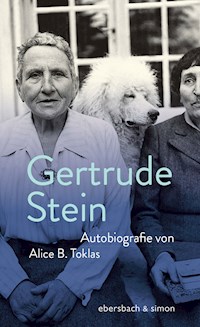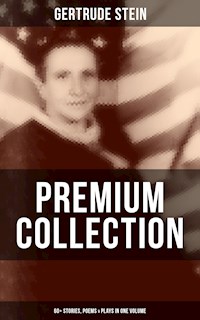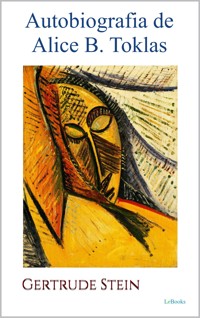
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Escritoras do Mundo
- Sprache: Spanisch
A estadounidense Gertrude Stein (1874-1946) fue una destacada escritora, poetisa y activista del movimiento feminista. Considerada una autora genial y con un estilo muy peculiar, Gertrude fue la creadora de la escritura automática, que desafiaba las reglas gramaticales con un uso extremadamente limitado de la puntuación y la frecuente repetición de palabras. Autobiografía de Alice B. Toklas es el libro fundamental de la vanguardia de las décadas de 1910, 1920 y 1930. Con un estilo muy singular, la narrativa muestra cómo jóvenes artistas y escritores de diversas partes del mundo convergen en París y abren nuevos caminos para el arte. Picasso venía de Cataluña, Joyce de Irlanda, la propia Stein de Estados Unidos, Nijinski era ruso, y entre los franceses destacaban Cocteau, Apollinaire y Matisse. A pesar del título, el libro *Autobiografía de Alice B. Toklas* fue escrito por Stein, utilizando como portavoz a su compañera durante veinticinco años. La obra se convirtió en un interesante retrato de las tres primeras décadas del siglo XX, destacando a sus fenomenales artistas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gertrude Stein
AUTOBIOGRAFIA DE
ALICE B. TOKLAS
Original:
“The Autobiograph of Alice B. Toklas”
"Es necesario atreverse a ser feliz.”
___
APRESENTAÇÃO
I - YO, ANTES DE IR A PARIS
II - MI LLEGADA A PARIS
III – GERTRUDE STEIN EN PARIS, DESDE 1903 HASTA 1907
IV – GERTRUDE STEIN, ANTES DE IR A PARIS
V 1907-1914
VII DESPUÉS DE LA GUERRA, 1919-1932
PRESENTACIÓN
Gertrude Stein: Una Pionera Literaria y Artística
Gertrude Stein nació el 3 de febrero de 1874 en Allegheny, Pensilvania, y creció en una familia acomodada de raíces judías alemanas. Pasó gran parte de su infancia en Europa antes de regresar a los Estados Unidos. Estudió psicología en Radcliffe College, bajo la tutela de William James, y medicina en la Universidad Johns Hopkins, aunque no terminó este último curso. En 1903, se trasladó a París, donde vivió el resto de su vida. Fue en París donde se convirtió en el centro de un vibrante círculo de artistas y escritores. Stein murió el 27 de julio de 1946.
Obras principales
Entre sus libros más destacados están *Three Lives* (1909), una colección de tres relatos que exploran la vida cotidiana de mujeres de distintas clases sociales, y *Tender Buttons* (1914), una obra experimental compuesta por poemas en prosa que desdibujan los límites entre significado y sonido. Con *The Autobiography of Alice B. Toklas* (1933), narrada desde la perspectiva de su pareja Alice B. Toklas, ofrece una autobiografía ficticia que detalla su vida en París y su interacción con artistas como Picasso, Hemingway y Matisse. A esta obra se suma *Everybody's Autobiography* (1937), una continuación que desafía las convenciones literarias tradicionales. Su libro *Autobiografía de todo el mundo* sigue en la línea de sus experimentos literarios, presentando una visión fragmentada y profundamente innovadora de la narrativa autobiográfica.
Características como escritora y estilo
El estilo de Gertrude Stein es profundamente experimental y rompedor. Desafió las normas lingüísticas y literarias de su tiempo, utilizando repeticiones, juegos de palabras y estructuras no convencionales para crear un lenguaje literario que exploraba la percepción y la subjetividad. Su escritura incorpora un uso innovador del lenguaje que desafía las reglas gramaticales y sintácticas tradicionales. Su relación con el cubismo, influida por su amistad con Picasso, se refleja en su enfoque artístico y literario, centrado en la fragmentación y la abstracción. Aunque sus técnicas eran radicales, muchos de sus textos abordaban temas cotidianos y objetos comunes, buscando capturar su esencia.
Gertrude Stein fue una figura central en el modernismo literario y una mecenas clave de artistas en París durante las primeras décadas del siglo XX. Su salón en París atrajo a escritores y artistas emergentes como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Pablo Picasso y Henri Matisse. Fue una voz influyente que ayudó a dar forma a la literatura y el arte de su época, aunque su trabajo fue ampliamente incomprendido por el público general durante su vida. Hoy, Stein es reconocida como una figura fundamental en la literatura experimental y una precursora de movimientos literarios y artísticos que exploran la relación entre lenguaje, significado y forma. Su obra desafía y redefine lo que la literatura puede ser, y sigue inspirando a generaciones de escritores y artistas.
AUTOBIOGRAFIA DE ALICE B. TOKLAS
I - YO, ANTES DE IR A PARIS
Nací en San Francisco, California. Por esto, siempre me ha gustado vivir en climas templados, pero es difícil, tanto en Europa como en Norteamérica, encontrar un clima templado y vivir en él. Mi abuelo materno fue un pionero que llegó a California el año 49, y se casó con mi abuela, que era mujer muy aficionada a la música. Fue discípula del padre de Clara Schuman. Mi madre era una mujer encantadora, de suaves modales, llamada Emilie.
Mi padre descendía de una familia de patriotas polacos. Su tío abuelo formó un regimiento, del que se nombró coronel, para luchar contra Napoleón. El padre de mi padre abandonó a su esposa poco después de haber contraído matrimonio, para ir a luchar en las barricadas, en París. Pero la esposa dejó de .mandarle dinero, y entonces el abuelo volvió a su tierra, donde pasó el resto de sus días convertido en un acaudalado y conservador terrateniente.
En cuanto a mí respecta, debo confesar que no me gusta la violencia, y que siempre he preferido los placeres de las labores de punto y la jardinería. Me gusta mucho la pintura, los muebles, los tapices, las casas y las flores, e incluso los árboles frutales y las verduras. Me gustan las vistas y los panoramas, pero prefiero sentarme de espaldas a ellos.
Mi infancia y adolescencia discurrieron en el placentero ambiente propio de las gentes de mi clase y aficiones. En este período tuve algunas veleidades intelectuales, pero no fueron demasiado fuertes, y tampoco las aireé. Cuando tenía unos diecinueve años, era una gran admiradora de Henry James. Creí que The Awkward Age, de este autor, podía ser base de una excelente obra teatral, y le escribí ofreciéndole realizar la adaptación. Me contestó con una carta amabilísima, en la que abordaba los problemas de mi propuesta, y, entonces, al darme cuenta de mi incapacidad para llevar a cabo la tarea, me avergoncé de mí misma y no conservé la carta de James. Quizá, en aquella época, creía que no tenía ningún motivo para conservar la carta. Bueno, el caso es que la carta en cuestión ya no existe.
Hasta los veinte años practiqué seriamente el arte musical. Estudiaba y me ejercitaba con constancia, pero poco después la música me pareció una frivolidad. Mi madre murió, y aunque esto no me produjo una tristeza insuperable, dejé de tener verdadero interés en la música, dejé de tener el interés suficiente para seguir adelante. En la historia de Ada, en Geography and Plays, Gertrude Stein hizo una excelente descripción de mi persona, tal como era en aquel tiempo.
A partir de entonces, y durante unos seis años, estuve muy ocupada. Llevé una vida muy agradable, tenía muchos amigos, me divertía mucho, eran muchas las cosas que me interesaban, mi vida me satisfacía y gozaba de ella, pero no me la tomaba con gran pasión, ni mucho menos. Entonces ocurrió el incendio de San Francisco, por cuya razón el hermano mayor de Gertrude Stein y su esposa regresaron de París a San Francisco, y esto comportó un cambio total en mi vivir.
En aquel entonces, vivía con mi padre y mi hermano. Mi padre era un hombre silencioso que se enfrentaba calmosamente con la realidad, pese a que le causaba impresiones muy profundas. La primera y terrible mañana del incendio de San Francisco, desperté a mi padre y le dije que la ciudad había quedado destruida por un terremoto, y que, luego, se había declarado un incendio. Mi padre dijo: «No deja de ser una pérdida para el Este.» Dio media vuelta en la cama, y siguió durmiendo. Recuerdo que, en cierta ocasión, mi hermano y un amigo suyo salieron a dar un paseo a caballo. Uno de los caballos volvió sin jinete al establo. Y la madre del otro muchacho comenzó a hacer una escena terrible. Entonces mi padre le dijo: «Cálmese, señora, quizá sea mi hijo el que se haya matado.» Siempre recordaré uno de sus axiomas: «Sea lo que fuere aquello que debas hacer, hazlo con buenos modales.» También me dijo que la dueña de una casa que recibe invitados jamás debe pedir excusas por las deficiencias que puedan observarse en la recepción, porque cuando hay una dueña de su casa, en tanto en cuanto hay una dueña de su casa, no puede haber deficiencias.
Tal como les decía, yo vivía muy satisfactoriamente en compañía de los míos, y jamás tuve deseos ni pensamientos de alterar mi modo de vivir. Lo que ocurrió después se debió a la interrupción de nuestra rutinaria vida, causada por el incendio, y a la llegada del hermano mayor de Gertrude Stein y de su esposa.
Mistress Stein trajo consigo tres pequeños cuadros de Matisse, que fueron las primeras obras de arte moderno que cruzaron el Atlántico. Conocí a mistress Stein en días de aflicción para la ciudad, me mostró los cuadros y me contó anécdotas de su vida en Paris. Poco a poco, informé a mi padre de mis deseos de irme de San Francisco. No se alarmó ni se inquietó siquiera. Al fin y al cabo, en aquellos días era mucha la gente que entraba y salía de San Francisco, y abundaban los amigos que habían abandonado la ciudad. Antes de que transcurriera un año, también yo me había ido y me encontraba en París. Allí visité a mistress Stein, que había regresado a París, y en su casa conocí a Gertrude Stein. Lo que más me impresionó de ella fue el broche de coral que llevaba, y su voz. En mi vida, tan sólo he conocido a tres genios, y en las tres ocasiones he oído el sonido de una campanilla dentro de mi cerebro. Y la campanilla nunca me engañó. Y puedo decir que en cada uno de estos tres casos, las personas que suscitaron el sonido de la campanilla todavía no habían conseguido la general consideración de genios. Los tres genios de quienes quiero hablarles son Gertrude Stein, Pablo Picasso y Alfred Whitehead. He conocido a muchas personas importantes, también he conocido a muchas personas que han sido grandes personalidades en su quehacer, pero únicamente he conocido a tres verdaderos genios, y en los tres casos la campanilla sonó. En ninguno de los tres casos hubo error. Y así comencé una nueva vida, pletórica de significado.
II - MI LLEGADA A PARIS
Corría el año 1907. Three Lives de Gertrude Stein se hallaba en prensa, pagando ella los gastos de la edición, y la escritora trabajaba en un libro, que habría de constar de mil páginas, titulado The Making of Americans. Picasso había terminado recientemente el retrato de Gertrude Stein, que, en aquellos tiempos, no gustaba a nadie, salvo al autor y a la retratada, pero que ahora es famoso. En aquellos días, el pintor había comenzado su extraña composición pictórica representando a tres mujeres. Matisse acababa de terminar Bonheur de Vivre, su primera gran composición que motivaría le calificaran de fauve. Era la época que Max Jacob llamó «la edad heroica del cubismo». Recuerdo que no hace mucho Picasso y Gertrude Stein tuvieron una conversación sobre diversos acontecimientos ocurridos en aquellos días. Uno de ellos se refirió a cuanto pudo ocurrir, y no ocurrió, aquel año, y el otro contestó: «Olvidas que entonces éramos jóvenes, y que, de todos modos, hicimos muchas cosas.»
Hay mucho que hablar sobre lo que ocurrió en aquel entonces, y lo que había ocurrido antes, que condujo a lo que ocurrió después, pero ahora debo describir lo que vi al llegar.
La casa de la rue de Fleurus, número veintisiete, era, y sigue siendo, un pequeño chalet de dos pisos, con cuatro estancias muy poco espaciosas, cocina, y baño. Junto a la edificación principal se alzaba un gran taller. Ahora, el taller está unido al chalet mediante un pasillo que se construyó en 1914, pero en el tiempo a que me refiero el taller tenía entrada independiente, de modo que para entrar en la casa había que tocar la campanilla y para entrar en el taller había que dar un par de golpes en la puerta. Eran muchos los que podían tocar la campanilla y dar con los nudillos en la puerta del taller, pero abundaban más estos últimos. Yo gozaba del privilegio de poder hacer las dos cosas. Gertrude Stein me había invitado a cenar en su casa el sábado, que era la noche de la semana en que la visitaban todos sus amigos y conocidos, como efectivamente ocurrió en aquella ocasión. Pues sí, fui a cenar. La autora de la cena fue Hélène. Y ahora quiero decirles algo de Hélène.
Hélène llevaba ya dos años al servicio de Gertrude Stein y de su hermano. Era una de estas admirables bonnes de las que tanto hemos oído hablar. Excelente criada para todo, excelente cocinera, íntegramente dedicada al mayor bienestar de sus patronos y de sí misma, y convencida de que todos los artículos en venta tenían precios demasiado altos. Siempre contestaba, ante la sugerencia de comprar cualquier cosa: «¡Oh, no, esto es muy caro!» No malgastaba ni un céntimo, y conseguía llevar la casa sin rebasar el límite de los ocho francos diarios. Incluso pretendía, y estaba orgullosa de ello, que ni siquiera la presencia de invitados lograse alterar aquel presupuesto, pero era un empeño difícil porque Hélène, en defensa del honor de la casa y para no avergonzar a sus patronos, se veía obligada a dar a todos los presentes la comida suficiente para que salieran satisfechos. Era una excelente cocinera y hacía unos soufflés muy buenos. En aquellos días, casi todos los invitados de Gertrude Stein vivían en forzosa austeridad, ninguno de ellos pasaba hambre y siempre encontraban a alguien que les ayudara, pero algunos de ellos no gozaban de lo que pudiéramos llamar abundancia. Fue Braque quien, unos cuatro años después, cuando todos los integrantes de aquel grupo comenzaban a ser conocidos, dijo con un suspiro: «¡Cómo han cambiado nuestras vidas!
¡Ahora todos tenemos cocineras que saben hacer un buen soufflé!»
Hélène tenía sus opiniones personales, que no recataba. Así, por ejemplo, mostraba cierta antipatía hacia Matisse. Decía que un francés no debía quedarse a cenar inesperadamente, especialmente si antes de decidirlo preguntaba a la cocinera qué había para cenar. Hélène aseguraba que los extranjeros tenían perfecto derecho a observar esta conducta, pero los franceses no, y Matisse lo había hecho en una ocasión. Así, cuando miss Stein decía a Hélène: «Esta noche, monsieur Matisse se quedará a cenar», Hélène replicaba: «En este caso no haré tortilla sino huevos fritos. Necesitaré los mismos huevos y la misma mantequilla, pero los huevos fritos son menos respetables que la tortilla, y monsieur Matisse sabrá darse cuenta.»
Hélène estuvo al servicio de Gertrude Stein hasta fines de 1913. En el curso de los años anteriores se había casado, y tuvo un niño, y su marido se empeñó en que dejara de trabajar por cuenta ajena. Con gran pesar, Hélène se despidió y, años más tarde, diría que la vida en su propia casa nunca le había parecido tan divertida como la que había llevado en la casa de la rue de Fleurus. Mucho después, hace poco más de tres años, volvió al servicio de Gertrude Stein, por un período de un año, debido a que su marido se encontraba en dificultades económicas y quizá también a que su hijo había muerto. Estaba tan animosa como antaño y terriblemente deseosa de cumplir a la perfección sus funciones. Dijo que le parecía extraordinario que aquellas personas que no eran absolutamente nadie, cuando ella las conoció, en la actualidad salieran casi todos los días en los periódicos, y que, pocas noches atrás, había oído por la radio el nombre de monsieur Picasso. Los periódicos incluso hablaban de monsieur Braque, que solía ser el encargado de sostener en alto los cuadros más grandes, porque era el más forzudo de los amigos de madame, mientras el portero clavaba los clavos en la pared; y ahora resulta que van a poner en el Louvre un cuadro del pobre monsieur Rousseau, aquel hombre tan tímido que ni siquiera se atrevía a llamar a la puerta, es increíble... Hélène dijo que tenía muchísimas ganas de volver a ver a monsieur Picasso, a su esposa y a su hijo, y el día en que éstos fueron a cenar a casa de Gertrude Stein, Hélène puso a contribución todo su talento de cocinera, pero después dijo que Picasso había cambiado mucho, aunque su hijo era muy hermoso. Todos pensamos que Hélène había vuelto para ver de nuevo a los que habían formado la joven generación de artistas. Y en parte así era, aun cuando sus obras no despertaban en ella el menor interés. Dijo que éstas no la impresionaban en absoluto, lo cual entristeció a los artistas, porque Hélène se había convertido en una figura legendaria, conocida en todo París. Al cabo de un año, la situación económica de Hélène había mejorado considerablemente, su marido volvía a ganarse bien la vida, y Hélène decidió volver a su casa. Pero, regresemos al principio, es decir, al año 1907.
Antes de hablarles de los invitados, debo relatar lo que vi. Al llegar a casa de Gertrude Stein, a la hora de cenar, llamé a la puerta, haciendo sonar la campanilla del pequeño chalet. Me hicieron pasar a un reducido recibidor, y luego a un comedor, también pequeño, con las paredes cubiertas de libros. En el único lugar que no estaba ocupado por los libros, es decir, las puertas, había dibujos de Picasso y de Matisse, clavados con chinchetas. Como fuere que los restantes invitados todavía no habían llegado, miss Stein me llevó al taller. En aquella temporada llovió muy a menudo en París, y aquella noche era noche de lluvia, por lo que resultó un poco molesto ir desde el chalet al taller, con vestido de noche, bajo la lluvia, pero pensé que no debía preocuparme de las consecuencias de este breve viaje, ya que la dueña de la casa no mostraba contrariedad alguna al hacerlo. Entramos en el taller, cuya puerta tenía un cerrojo Yale, quizá el único que había en todo el barrio, en aquel entonces. Pero este cerrojo no había sido colocado allí para proteger de las actividades de los amigos de lo ajeno el contenido del taller, puesto que en aquellos días los cuadros que en él había carecían de valor, sino porque la llave era pequeña y podía llevarse en el bolso, contrariamente a lo que ocurría con las enormes llaves francesas. Junto a las paredes había diversos muebles renacimiento italianos, y en medio de la estancia se veía una inmensa mesa, también renacimiento, con una bonita escribanía, y, en un ángulo, una ordenada pila de cuadernos, cuadernos escolares franceses, como los que usaban los niños en aquella época, con dibujos representando terremotos y escenas de exploradores en las portadas. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, hasta la altura del techo. En un extremo de la estancia había una estufa de hierro, que Hélène alimentaba con una pala. Sobre una mesa situada en un ángulo, había clavos de herraduras, cantos rodados y boquillas, que una no podía evitar mirar, pero que no se atrevía a tocar, y que resultaron proceder de los bolsillos de Picasso y de Gertrude Stein, quienes al parecer guardaban en ellos estos objetos hasta que no cabían. Pero, volvamos a los cuadros. Los cuadros eran tan raros que, al principio, una miraba cualquier cosa antes que los cuadros. Para refrescar un poco la memoria, he contemplado algunas fotografías tomadas en el taller en aquellos días. Todas las sillas eran, también, renacimiento italiano, muy poco cómodas para quienes tuvieran las piernas cortas, y eran muchos los que cogieron la costumbre de sentarse en ellas poniendo las piernas cruzadas debajo del trasero. Miss Stein solía sentarse cerca de la estufa, en una silla muy hermosa, de alto respaldo, y dejaba, tranquilamente, que sus pies colgaran en el aire, lo cual no tenía gran mérito, ya que era tan sólo cuestión de acostumbrarse a ello, y cuando alguno de sus muchos visitantes se le acercaba para preguntarle algo, miss Stein se levantaba de la silla, y, en francés, solía responder «Ahora, no». Por lo general este intercambio verbal se refería a algo que el visitante deseaba ver, tal como dibujos que miss Stein guardaba en algún otro lugar, sobre uno de los cuales cierto alemán vertió tinta, o a cualquier otra petición que sólo podría ser atendida más tarde. Pero, volvamos a los cuadros. Tal como decía, cubrían totalmente las paredes encaladas y llegaban hasta el mismísimo techo. La estancia estaba iluminada con luces de gas, colocadas muy alto. Estas luces representaban un avance, ya que acababan de ser instaladas y antes tan solo había una lámpara de pie, de manera que, para ver los cuadros, era necesario que algún invitado de altura aventajada sostuviera en lo alto una lámpara mientras los otros los miraban. Pero el caso es que al fin se habían instalado las luces de gas, y un ingenioso pintor norteamericano, llamado Sayen, se ocupaba de instalar un mecanismo que permitiera encender todas las luces a la vez, de una manera automática. El pintor norteamericano lo hacía a fin de procurar olvidar que acababa de ser padre por vez primera. La vieja propietaria de la casa, mujer de ideas extremadamente conservadoras, no quería que se instalara electricidad en sus casas y la iluminación eléctrica no se utilizó en ellas hasta 1914, cuando la propietaria era tan vieja que ya no se daba cuenta de nada, lo cual aprovechó el administrador para autorizar la instalación eléctrica. Bueno, pero ahora, de veras, les voy a hablar de los cuadros.
Ahora que todos estamos acostumbrados a todo, es muy difícil dar una idea de la inquietud que una sentía cuando contemplaba por primera vez aquellos cuadros colgados en las paredes del taller de Gertrude Stein. En los días a que me refiero, allí había cuadros de todo género, y todavía no había llegado el momento en que tan sólo habría Cézannes, Renoirs, Matisses y Picassos, ni tampoco aquel otro tiempo, más tarde, en el que sólo habría Cézannes y Picassos. Entonces había cuadros de Matisse, Picasso, Renoir, Cézanne y muchos otros. Había dos Gauguins, varios Manguins, un gran desnudo de Valloton —que únicamente destacaba por no ser exactamente la Odalisca de Manet—, un Toulouse-Lautrec. En una ocasión, Picasso, mientras contemplaba este último cuadro, tuvo el atrevimiento de decir: «De todos modos, yo pinto mejor que él.» Toulouse-Lautrec fue el pintor que mayor influencia tuvo en Picasso, en su primera época. Después, compré un pequeño cuadro de Picasso, correspondiente a aquella época. Había un retrato de Gertrude Stein, pintado por Valloton, que bien hubiera podido ser un David, pero que no lo era, había un Maurice Denis, un pequeño Daumier, muchas acuarelas de Cézanne. En resumen, allí estaban todos los pintores que una pueda imaginar, incluso había un pequeño Delacroix y un Greco de tamaño medio. Había enormes Picassos del período del Arlequín, dos hileras de Matisses, un gran retrato de mujer pintado por Cézanne, y algunos Cézannes pequeños. Todos esos cuadros tenían su historia, que pronto les contaré. Entonces me sentía un tanto confusa, y no hacía más que mirar y mirar, y cuanto más miraba más confusa estaba. Gertrude Stein y su hermano estaban tan acostumbrados a ver cuán confundidos quedaban sus invitados, que ya había dejado de importarles y ni siquiera se fijaban en ello. Entonces, oímos un fuerte golpe en la puerta del taller. Gertrude Stein la abrió, y entró un hombre menudo con aspecto de gran vivacidad; su cabello, ojos, rostro, manos, pies, todo en él era vivaz. Gertrude Stein dijo: «Hola Alfy, mira, ésta es miss Toklas.» Con mucha solemnidad, el recién llegado dijo: «Mucho gusto en conocerla, miss Toklas.» Era Alfy Maurer, asiduo visitante de Gertrude Stein. Alfy Maurer había frecuentado esta casa antes de que en ella hubiera las pinturas a que me he referido, cuando de sus paredes tan solo colgaban grabados japoneses, y Alfy era uno de los que solían encender cerillas para iluminar una porción alta del retrato pintado por Cézanne. «Desde luego, pueden darse perfecta cuenta de que es un cuadro totalmente acabado», solía explicar a los otros pintores norteamericanos, quienes miraban el cuadro con aire dubitativo, «y pueden darse cuenta porque está enmarcado, y como ustedes saben muy bien jamás se ha oído de un pintor que enmarque un cuadro que no esté acabado». Alfy había sido siempre un fiel seguidor de las nuevas escuelas pictóricas, un seguidor persistente, humilde, fiel, persistente, persistente. El fue quien eligió el primer lote de cuadros de la famosa colección Barnes, mucho más tarde, con la misma fe y el mismo entusiasmo. El fue quien, años después, cuando Barnes visitó la casa de Gertrude Stein e hizo ademán de sacar su talonario de cheques, dijo: «Juro ante Dios que no he sido yo quien le ha traído aquí.» Gertrude Stein, que es mujer de temperamento explosivo, llegó a su casa por la noche, en otra ocasión, y en ella encontró a su hermano, a Alfy y a un desconocido. El aspecto del desconocido desagrado a miss Stein, y preguntó a Alfy: «¿Quién es ese hombre?» y Alfy contestó: «Yo no le he traído aquí, no, no, no.» Gertrude Stein dijo: «Tiene aspecto de judío.» Y Alfy añadió: «Peor que eso.»
Pero volvamos a mi primera noche. Pocos minutos después de que llegara Alfy, Hélène golpeó fuertemente la puerta con los nudillos y anunció que la cena estaba servida. Todos comentaron cuán raro era que los Picasso no hubieran llegado todavía, pero que mejor sería no esperarles para evitar que Hélène se impacientara. Miss Stein dijo: «Parece extraño, porque Pablo es la puntualidad en persona, jamás llega demasiado pronto ni demasiado tarde, está orgulloso de ser siempre puntual y dice que la puntualidad es la cortesía de los reyes. Incluso ha logrado que Fernande sea también puntual. Desde luego, a menudo dice que sí a cualquier cosa, cuando en realidad no tiene la menor intención de hacerla, pero esto se debe a que no sabe decir no. No, es una palabra que no está en su vocabulario, y hace falta saber distinguir cuando sus síes quieren decir que si y cuando quieren decir que no, pero cuando dice un sí que significa que sí es que sí, y que será puntual, y eso es lo que hizo con la cena de hoy, lo cual quiere decir que debía ser puntual.» En aquellos tiempos los automóviles no abundaban, por lo que nadie se preocupaba de la posibilidad de que hubiera ocurrido un accidente. Cuando terminábamos el primer plato, oímos el sonido de rápidos pasos en el patio, y Hélène abrió la puerta antes de que llamasen a ella, y entraron Pablo y Fernande, que así les llamábamos todos en aquellos tiempos.
Picasso era pequeño, andaba a pasos rápidos, pero no nerviosos, y sus ojos tenían la rara facultad de pasmarse y absorber toda la esencia de aquello que él deseaba ver, de lo que de veras le interesaba. Su cabeza tenía un aire parecido a aquel que tienen las de los toreros, aire de vivacidad e independencia, al hacer el paseíllo. Fernande era una mujer alta y hermosa, que aquella noche llevaba un sombrero maravilloso, muy grande, y un vestido que se veía, a todas luces, que era nuevo. Los dos parecían bastante agitados. Pablo dijo: «Lo siento infinito, tú ya sabes, Gertrude, que nunca llego tarde, pero resulta que Fernande esperaba que le trajeran el vestido nuevo que se ha hecho para ir al vernissage de mañana, y el vestido no llegaba.» Miss Stein dijo: «Bueno, el caso es que habéis llegado, y ya sabes que, tratándose de ti, Hélène no se enfadará.» Y todos volvimos a sentarnos. Yo estaba al lado de Picasso, que guardaba silencio, y, poco a poco, fue recobrando la tranquilidad. Alfy dijo unas cuantas frases amables a Fernande, quien tampoco tardó en recobrar la calma y la placidez. Un poco más tarde dije a Picasso, en un murmullo, que me gustaba mucho el retrato de Gertrude Stein que él había pintado. Y Picasso contestó: «Sí, todo el mundo dice que no se parece, pero esto carece de importancia, ya se parecerá.» La conversación se animó al centrarse en la inauguración del salón «independent», que era el gran acontecimiento del año. Todos estaban interesados en los escándalos que se producirían y los que no se producirían. Picasso nunca exponía sus obras, pero sus seguidores sí lo hacían; corrían muchos rumores acerca de la reacción que provocarían y se albergaban grandes esperanzas y temores.
Mientras tomábamos el café oímos pasos en el patio, pasos de mucha gente. Entonces, miss Stein se levantó, y dijo: «Seguid, y no os apresuréis; yo me encargaré de recibirles.» Y se fue.
Cuando entramos en el taller ya había allí mucha gente. Algunos formaban grupos, otros parejas, y los había que estaban solos, pero todos miraban y miraban, Gertrude Stein, sentada junto a la estufa, hablaba y escuchaba, y, de vez en cuando, se levantaba para abrir la puerta, o para ir de un grupo a otro y hablar y escuchar. Por lo general, miss Stein abría la puerta inmediatamente después de oír el golpe dado con los nudillos, y la fórmula con que recibía a los recién llegados era «De la part de qui venez-vous?», es decir, «¿Quién le presenta?» En realidad la entrada era libre, pero en París era imprescindible emplear una fórmula u otra, y la pregunta de miss Stein no era más que una ficción, como si esperase que todos los visitantes mencionaran el nombre de quien les había dicho que en el taller podrían ver una exposición. Era un simple formalismo, cualquiera podía entrar, y como sea que, en aquellos tiempos, los cuadros expuestos carecían de valor en mercado, y, además, conocer a los demás asistentes no constituía un signo de distinción social, tan sólo acudían aquellas personas que sentían genuino interés. Así que, tal como les iba diciendo, cualquiera podía entrar, pero se observaba el formalismo antes dicho. Miss Stein, al abrir la puerta dijo como de costumbre: «¿Quién le ha invitado?» y entonces oímos una voz indignada que contestaba: « ¡Usted misma, madame!» Se trataba de un hombre joven, a quien Gertrude Stein había conocido en algún lugar, con quien había sostenido una larga conversación, a quien había invitado cordialmente, y a quien había olvidado casi de inmediato.
Pronto la habitación estuvo atestada. Había grupos de pintores y escritores húngaros, debido, probablemente, a que en cierta ocasión un húngaro visitó el taller y luego había difundido su existencia a lo largo y ancho de toda Hungría, por lo que los hombres jóvenes de los pueblecitos húngaros, especialmente los dotados de ambiciones, habían oído hablar de la casa número 27 de la rue de Fleurus y la mayor ilusión de su vida era llegar a visitarla, lo cual algunos de ellos lograron. Siempre estaban allí, los había de todos los tamaños y formas, de los más distintos grados de riqueza y de pobreza, algunos de ellos eran encantadores y otros rudos, y, de vez en cuando, acudía alguna que otra campesina muy hermosa. También había grandes cantidades de alemanes, que no gozaban de demasiadas simpatías debido a que querían verlo todo, incluso los cuadros que Gertrude Stein tenía guardados en otro sitio, y además solían romper cosas, y Gertrude Stein siempre ha tenido debilidad por las cosas que se rompen y siente horror hacia las personas que coleccionan cosas que no se rompen. También había un grupito de americanos. A veces Mildred Aldrich traía a un grupo, otras iba Sayen, el electricista, o algún pintor, u ocasionalmente, acudía algún estudiante de arquitectura. Y también estaban los asiduos, como miss Mars y miss Squires, a quienes, después, Gertrude Stein inmortalizaría en una de sus obras bajo los nombres de miss Furr y miss Skeene. Aquella primera noche, miss Mars y yo hablamos de un tema que, entonces, era una novedad: el maquillaje del rostro. A miss Mars le interesaban los tipos, y sabía que existía el tipo de femme décorative, femme d'intérieur y femme intrigante, sin duda alguna Fernande Picasso era una femme d'intérieur, ante lo cual la aludida quedó muy complacida. De vez en cuando se oía la alta risa española, como un relincho, de Picasso, y las alegres carcajadas de contralto de Gertrude Stein. La gente iba llegando y yéndose, entrando y saliendo. Miss Stein me dijo que me sentara al lado de Fernande Picasso. Fernande era hermosa, pero un poco lenta y pesada. Me senté a su lado, y ésta fue la primera vez que me senté junto a la esposa de un genio.
Antes de decidirme a escribir este libro sobre los veinticinco años que pasé con Gertrude Stein, solía decir que escribiría un libro titulado Esposas de genios a quienes he tratado. He tratado a muchas. He tratado a esposas que no eran esposas de genios que eran verdaderos genios. He tratado con verdaderas esposas de genios que no eran genios. He tratado a esposas de genios, o de casi genios, o de futuros genios. En resumen, he tratado con mucha frecuencia e intensidad, durante mucho tiempo, a muchas esposas y esposas de muchos genios.
Tal como les decía, Fernande, que entonces vivía con Picasso y había vivido con él durante largo tiempo, largo tiempo teniendo en cuenta que en aquel entonces los dos tenían veinticuatro años, pero, en fin, largo tiempo, Fernande, como les decía, fue la primera esposa de genio a quien traté, y no era divertida en absoluto. Hablamos de sombreros. Fernande tenía dos temas de conversación: sombreros y perfumes. Aquel primer día hablamos de sombreros. Le gustaban los sombreros, tenía el gusto especial que las francesas tienen en materia de sombreros; en su opinión, si el sombrero que llevaba no provocaba, en la calle, agudos comentarios de los hombres que pasaban junto a ella, esto significaba que el sombrero era malo. Tiempo después, Fernande y yo paseamos por Montmartre. Fernande llevaba un gran sombrero amarillo, y yo un pequeño sombrero azul. Entonces pasó un obrero, se paró y gritó: «¡Anda, ahí van el sol y la luna juntas!» Con una sonrisa radiante, Fernande me dijo: «Ve! ¡Llevamos sombreros bonitos! »
Miss Stein me llamó y me dijo que le gustaría que conociera a Matisse. Miss Stein estaba hablando con un hombre de estatura media, barba rojiza y gafas. Aquel hombre tenía un aire muy atento a cuanto le rodeaba, pero su presencia parecía un poco pesada y sostenía con miss Stein una conversación con frases y palabras de oculto doble sentido. Mientras me acercaba, oí que miss Stein decía: «Sí, pero ahora resultaría mucho más difícil.» Al llegar yo, dijo: «Estábamos hablando de un almuerzo que celebramos el año pasado. Colgamos todos los cuadros en las paredes e invitamos a todos los pintores.
Para que se sintieran a gusto, lo coloqué a cada uno delante de su propio cuadro, a fin de que pudiera verlo en todo instante y así el hombre se sintiera a gusto, y todos se sintieron tan a gusto que se nos acabó el pan y tuvimos que pedir más. Cuando conozca a los franceses se dará cuenta de que eso del pan significa que los comensales se sentían a gusto y eran felices, porque los franceses no pueden comer ni beber sin pan. Y tuvimos que mandar a buscar más pan dos veces. Nadie se dio cuenta del truco ese de poner a cada pintor ante su cuadro, nadie salvo Matisse, e incluso él se dio cuenta cuando se iba, y entonces dijo que esto demostraba que yo era una mujer peligrosa y con malas intenciones.» Matisse se rió y dijo: «Bueno, ya sé que para usted, mademoiselle Stein, el mundo es como el escenario de un teatro, pero hay escenarios y escenarios, y cuando escucha con tanta atención lo que le digo y resulta que no hay tal atención, porque no se entera ni de media palabra de lo que le digo, entonces pienso que es usted una mujer de malas intenciones.» Entonces, los dos comenzaron a hablar del vernissage del «independent», como hacían todos los circunstantes, tema del que yo no sabía nada. Pero poco a poco, más tarde, llegué a conocer la historia de los cuadros y de los pintores y de sus discípulos, de todo lo cual pienso hablarles, y también pude comprender el significado de aquella conversación que escuché mi primera noche en casa de Gertrude Stein.
Después fui a parar en las cercanías de Picasso, que estaba solo y meditativo. Se dirigió a mí, y me dijo: «¿Usted cree que de veras me parezco al presidente Lincoln?» Aquella noche, yo había pensado en muchas cosas, pero no en esto. Picasso prosiguió:
«Gertrude» (y, ahora, yo quisiera poder expresarles cuánto afecto y confianza ponía Picasso en la pronunciación del nombre de miss Stein, igual que miss Stein cuando llamaba Pablo a Picasso; y esta manera de pronunciar sus nombres nunca sufrió alteración a lo largo de los muchos años de amistad entre los dos, pese a los períodos de discordia y complicaciones que en ellos se dieron) «Gertrude me enseñó una fotografía del presidente Lincoln, y desde entonces he procurado peinarme como él, para parecerme, y creo que verdaderamente mi frente ahora se parece a la de Lincoln.» Ignoraba si Picasso hablaba en serio o no, pero procuré seguirle la corriente. En aquel entonces, todavía no había comprendido cuán norteamericana era Gertrude Stein. Después, cuando me enteré, solía embromarla diciéndole que parecía un general de cualquiera de los dos bandos de la Guerra de Secesión, y un general de los dos bandos a la vez. Gertrude Stein conservaba una colección de fotografías, muy interesantes en su mayoría, de la Guerra de Secesión, que, de vez en cuando, contemplaba en compañía de Picasso. Entonces Picasso se acordaba repentinamente de la guerra entre España y los Estados Unidos, y se mostraba muy patriota y amargado y agresivo, y, entonces, Gertrude Stein y Picasso comenzaban a decirse cosas muy desagradables de sus respectivos países. Pero aquella primera noche ignoraba cuanto les acabo de decir, y me limité a ser amable con todo el mundo, y eso fue todo.
La velada tocaba a su fin. Todos se iban, y todos seguían hablando del vernissage del «indépendent». También yo me fui, tras conseguir una invitación al vernissage. Y de esta manera acabó una de las noches más importantes de mi vida.
Fui al vernissage acompañada de una amiga, ya que la invitación era para dos. Llegamos a primera hora. Me habían dicho que fuera temprano porque, de lo contrario, no podría ver nada, y tampoco podríamos sentarnos, y a mi amiga le gustaba sentarse. Nos dirigimos al edificio provisional, especialmente construido para esta exposición. En Francia se pasan la vida organizando cosas provisionales, que deben durar un día o muy pocos días, y luego las desmontan y lo dejan todo como antes. El hermano mayor de Gertrude Stein siempre decía que el crónico pleno empleo, o ausencia de desempleo, en Francia se debía a la gran cantidad de obreros dedicados a construir y derribar edificios provisionales. Pues fuimos al edificio provisional, bajo y muy, muy largo, que todos los años se construía para albergar la exposición de los independientes. Cuando, después de la guerra, o poco antes, no recuerdo, a los independientes les asignaron un lugar permanente en la gran sala de exposiciones, le Grand Palais, la exposición perdió muchísimo interés. Al fin y al cabo, lo que mayor importancia tenía era su espíritu aventurero. El largo y bajo edificio provisional estaba inundado por la hermosa luz de París.
En tiempos anteriores, muy anteriores a esos de los que hablo, en los tiempos de Seurat, los independientes celebraban su exposición en un edificio con goteras, y, cuando llovía, la gente se mojaba. Fue precisamente debido a esto que Seurat cogió su fatal resfriado, mientras colgaba los cuadros en aquel edificio. Ahora no llovía. El día era espléndido y nos sentíamos optimistas. AL entrar, nos dimos cuenta de cuán temprano habíamos llegado, ya que casi fuimos los primeros visitantes. Pasamos de una a otra sala, y, francamente, no sabíamos distinguir qué cuadros tenían verdadero valor artístico según el criterio de las gentes que atestaron el taller de miss Stein, la noche anterior, y qué cuadros eran únicamente intentos de estos hombres a quienes en Francia se llama pintores de domingo, obreros, peluqueros, veterinarios y visionarios que tan sólo pintan un día a la semana, es decir, el día en que no están obligados a trabajar. He dicho que no sabíamos distinguir una cosa de otra, pero quizá no, quizá sí sabíamos. Aunque, desde luego, no supimos distinguirlo en cuanto hacía referencia a Rousseau. Allí había un enorme Rousseau que fue el escándalo de la exposición; se trataba de un cuadro con los retratos de dignatarios de la República francesa, que ahora es propiedad de Picasso. Pues no, con respecto a esta pintura no supimos darnos cuenta de que era un gran cuadro y que, como Hélène decía, llegaría al Louvre. Si la memoria no me es infiel, también había una extraña pintura debida al mismo aduanero Rousseau, que era como una especie de visión apoteósica de Guillaume Apollinaire, con una anciana Marie Laurencin, situada tras él a modo de musa inspiradora. De este cuadro tampoco hubiera dicho que era una obra de arte seria. Desde luego, en aquellos tiempos, no sabía nada de Guillaume Apollinaire ni de Marie Laurencin, pero más adelante les diré muchas cosas de ellos. Proseguimos y, entonces, vimos un Matisse. ¡Bueno! ¡Al fin sabíamos qué era lo que teníamos ante nuestra vista! Ya habíamos logrado identificar los Matisses, con sólo echarles la vista encima y nos producía gran placer contemplarlos, y sabíamos que estábamos ante un arte auténtico e importante y hermoso. Se trataba de una gran figura de mujer, que yacía entre cactos. Y este cuadro pasaría, al terminar la exposición, a la casa de la rue de Fleurus. Allí, un día, el hijo del portero, que tenía cinco años y visitaba muy a menudo a Gertrude Stein, quien le tenía gran cariño, corrió hacia ella, que se encontraba en la puerta del taller y le cogió en brazos, y, entonces, el niño miró hacia dentro, por encima del hombro de miss Stein, y exclamó entusiasmado, mirando el cuadro de Matisse: «¡Oh, là, là, qué espléndido cuerpo de mujer!» Miss Stein siempre contaba esta anécdota cuando un visitante desconocido preguntaba con esa agresividad propia de los desconocidos, mientras miraba el cuadro en cuestión: «¿Y eso qué pretende representar?»
Seguimos adelante, y pasamos por muchas salas, y en las salas había muchos cuadros, y llegamos a la sala central, en la que había un banco como los de los jardines, y, como vimos que iba entrando gente, nos sentamos en el banco para descansar.
Sentadas allí, mirábamos a todos los que entraban y salían. Eran personajes de la vida bohemia, exactamente tal como los habíamos visto en los escenarios teatrales, y resultaba maravilloso contemplarlos en carne y hueso. Y entonces, alguien puso su mano sobre nuestros hombros y oímos una carcajada. Era Gertrude Stein. Nos dijo: «Se han sentado ustedes en el mejor sitio.» Y nosotras preguntamos: «¿Por qué?» Gertrude Stein contestó: «Porque aquí, ante ustedes, está lo más importante.» Miramos y sólo pudimos ver dos grandes cuadros que se parecían mucho, pero que no eran exactamente iguales, Gertrude Stein nos dijo que uno era un Derain y el otro un Braque. Se trataba de dos raras composiciones con figuras extrañamente formadas, como si fuesen bloques de madera; si no recuerdo mal, en uno se veía algo parecido a un hombre y una mujer, y en el otro tres mujeres. Sin dejar de reír, miss Stein dijo: «Bien...» Nosotras estábamos desconcertadas, habíamos visto tantas cosas raras, en aquella exposición, que los cuadros que teníamos ante nuestra vista no nos parecían más raros que los demás. Entonces, Gertrude Stein se sumergió en un denso grupo en el que todos parecían muy excitados y con grandes ganas de hablar. Reconocimos a Pablo Picasso y a Fernande, y creímos reconocer a otros, y todos ellos parecían interesadísimos en los dos cuadros, por lo que nosotras decidimos no movernos del banco. Después de bastante rato, Gertrude Stein volvió, y en esta ocasión se encontraba, evidentemente, mucho más excitada y divertida. Se inclinó ante nosotras y, solemnemente, nos dijo: «¿Quieren tomar lecciones de francés...?» Pues sí, le dijimos que sí nos gustaría. Miss Stein nos dijo que Fernande nos daría lecciones de francés, que fuésemos a su encuentro y le dijéramos que deseábamos ardientemente tomar lecciones de francés. Entonces le preguntamos que por qué tenía que darnos Fernande lecciones de francés. Pues porque Fernande y Pablo habían decidido separarse para siempre jamás. Yo dije: «Supongo que esto lo habrán decidido antes de que les conociera, no entre ayer y hoy.» Y miss Stein dijo:
«Bueno, lo que pasa es que Pablo cree que cuando uno ama a una mujer está obligado a darle dinero; y claro, cuando uno decide dejar a una mujer está obligado a esperar hasta tener dinero que darle, en cantidad suficiente. Vollard acaba de comprarle su taller, y ahora Picasso tiene suficiente dinero para separarse de Fernande, y piensa darle la mitad de lo que ha cobrado. Fernande quiere alquilar una habitación para ella sola y dar lecciones de francés, y ahí es donde entráis vosotras en escena.» Entonces, la amiga que iba conmigo, que era muy curiosa, preguntó qué tenía que ver aquello con los dos cuadros que teníamos delante. Gertrude Stein soltó una carcajada, encogió los hombros, dijo: «Nada.» Y se fue.
Después les contaré toda la historia de este asunto, según me la contaron, pero, por el momento, debo ir al encuentro de Fernande y pedirle que me dé lecciones de francés.
Me puse a pasear por la sala y a mirar a mi alrededor. Jamás hubiera imaginado que pudiera haber tantas distintas especies de hombres dedicados a pintar cuadros y a mirarlos. En Norteamérica, incluso en San Francisco, solía ver a muchas mujeres y a algunos hombres en las salas de exposiciones, pero aquí había hombres, hombres, hombres, algunos acompañados de mujeres, pero lo más frecuente era ver a tres o cuatro hombres con una mujer, y a veces cinco o seis hombres con una mujer. Más tarde me acostumbré a esta proporción de mujeres en los grupos de hombres. En uno de estos grupos de cinco o seis hombres y dos mujeres, vi a los Picasso, es decir, vi a Fernande en uno de sus ademanes característicos: el dedo índice, con anillos, alzado en el aire. Según supe después, Fernande tenía el índice napoleónico tan largo, si no un poco más largo, como el dedo medio, y cuando Fernande estaba animada, lo cual ocurría muy raras veces porque era de natural indolente, siempre alzaba el índice en el aire.
Decidí esperar un poco antes de unirme al grupo, en el que Fernande, en un extremo, y Picasso, en el otro, eran los dos centros de atracción. Pero al fin, reuní todo mi valor y fui hacia Fernande para expresarle mis deseos. Fernande contestó amablemente: «Sí, sí, Gertrude me ha hablado de eso y tendré un gran placer en darle lecciones de francés, a usted y también a .su amiga. Ahora, en los próximos días estaré bastante ocupada con lo de la mudanza, pero a fines de semana Gertrude piensa visitarme, y ustedes pueden venir con ella, y entonces haremos tratos.» Fernande hablaba en un francés muy elegante, no sin emplear de vez en cuando giros propios de Montmartre, que yo no siempre comprendía, pero Fernande había cursado los estudios de magisterio, tenía una voz muy agradable y era muy, muy hermosa, con una piel muy bonita. Era, desde luego, una mujer grande, pero debido a su indolencia no lo parecía tanto como en realidad lo era, y además tenía esos brazos finos y redondeados que constituyen una característica faceta en la belleza de las mujeres francesas. Fue una verdadera lástima que se pusieran de moda las faldas cortas, porque, hasta que tal moda se impuso, una jamás hubiera imaginado que las mujeres francesas tuvieran, por lo general, las piernas tan robustas, y una sólo pensaba en la belleza de sus brazos finos y redondeados. Dije a Fernande que iría a su casa con Gertrude Stein, y me alejé.
Mientras me dirigía al lugar en que mi amiga estaba sentada, comencé a acostumbrarme, no tanto a las pinturas, como a la gente que allí había. Comencé a comprender que en los diversos tipos había una nota uniforme. Muchos años después, es decir, hace pocos años, cuando Juan Gris, a quien todos queríamos mucho, murió (después de Pablo Picasso, era el mejor amigo de Gertrude Stein), oí que miss Stein decía a Braque, a cuyo lado estuvo durante el funeral: «¿Quiénes son ésos? Hay muchísima gente aquí, tengo la impresión de conocerlos a todos, pero no sé quiénes son.» A lo que Braque contestó: «Bueno, son todos los que solía usted ver en el vernissage de los independientes y en el Salón de Otoño, año tras año. Ha visto usted sus caras dos veces al año, y por esto le parece que les conoce.»
Unos diez días después del vernissage de los independientes, Gertrude Stein y yo fuimos a Montmartre, por primera vez en mi vida. Y, desde entonces, no he dejado de amar, ni un solo instante, aquel paraje. Ahora vamos allá de vez en cuando, y siempre experimento la misma sensación de ternura y curiosidad que experimenté aquel día. Era un lugar en el que una estaba siempre de pie en la calle, a veces esperando algo, pero no esperando que algo ocurriera, sino sólo por estar de pie allí, en la calle. Los habitantes de Montmartre no solían sentarse, la mayoría de ellos preferían quedar en pie que utilizar las sillas, y es que las sillas de comedor francesas no invitan a sentarse. Primero fuimos a ver a Picasso, y luego a Fernande. A Picasso, ahora, no le gusta ir a Montmartre, no le gusta recordar Montmartre, y mucho menos hablar de Montmartre. Incluso ante Gertrude Stein se resiste a hablar de Montmartre, allí ocurrieron acontecimientos que hirieron muy profundamente su orgullo español. Su vida en Montmartre terminó en la amargura y el desencanto, y pocas cosas hay más amargas que el desencanto de los españoles.
Pero, en aquellos días, vivía en Montmartre, pertenecía a Montmartre, y tenía su casa en la rue Ravignan.
Fuimos a Odeón, y allí cogimos el ómnibus. Subimos al imperial del ómnibus, de uno de aquellos bonitos ómnibus arrastrados por mulas, que con seguridad y rapidez cruzaban París y la dejaban a una en la Place Blanche. Allí nos apeamos, y subimos a pie por una calle empinada, con tiendas de comestibles, llamada la rue Lepic. Después doblamos una esquina y ascendimos por una calle todavía más empinada. Y así llegamos a la rue Ravignan, ahora Place Emile-Gondeau, que, pese al cambio de la denominación, sigue igual que antes, con peldaños que conducían a una placita cuadrangular y llana, con escasos arbolitos tiernos, en la que un hombre trabajaba en un banco de carpintero, junto a una esquina. Poco antes de terminar la escalinata había un cafetín, donde los habitantes de la plaza solían comer, y, en la plaza, a la izquierda, se alzaba el edificio de madera, bajo, en el que había los estudios de los pintores, y que todavía se conserva.
Al entrar en la casa, subimos dos peldaños, pasamos la puerta, que estaba abierta, cruzamos ante el estudio, a nuestra izquierda, en el que años después Juan Gris viviría su martirio, pero en que entonces vivía un cierto Vaillant, pintor desconocido que alquilaría su estudio para que sirviera de vestuario de mujeres en ocasión del famoso banquete dedicado a Rousseau, cruzamos ante unas escaleras en pronunciado declive que conducían abajo, al lugar en que Max Jacob tendría su estudio, cruzamos ante unas escalerillas empinadas que llevaban a un estudio en el que no hacía mucho un hombre joven se había suicidado y en el que Picasso había pintado uno de los más maravillosos cuadros de su primera época, representando a los amigos del suicida velándole alrededor del féretro, y, después de pasar ante todo eso, llegamos a una gran puerta. Gertrude Stein llamó, Picasso abrió la puerta, y entramos.
Iba vestido con lo que los franceses llaman un singe, y los americanos overalls, es decir, un mono, de color azul o castaño, creo que era azul, y a este indumento se le llama mono porque forma una sola pieza, con un cinturón fijado en la parte trasera de la cintura, de manera que si uno no se abrocha el cinturón, lo cual es muy frecuente, el cinturón cuelga detrás y uno parece un mono, con cola y todo. Los ojos de Picasso me parecieron aquel día más maravillosos que en cualquier momento anterior —grandes, hondos y de profundo color castaño—, y sus manos eran oscuras, delicadas y nerviosas. Penetramos hacia el fondo de la habitación. En un rincón había un sofá, en el rincón opuesto una estufa que cumplía las funciones de calentar y cocinar; había algunas sillas, una de ellas rota, que fue aquella en la que se sentó Gertrude Stein para posar para su retrato. En el aire flotaba olor a perro y a pintura, y en la estancia había un gran perro, y Picasso cogía al perro, y lo ponía en un sitio u otro, igual que si fuera un mueble. Nos invitó a sentarnos, pero como los asientos de las sillas estaban ocupados por diversos objetos, nos quedamos de pie, y en pie estuvimos hasta que nos fuimos. Esta fue la primera vez que hice una visita en pie, pero después descubrí que aquella gente siempre se quedaba en pie, y que estaba en pie horas enteras. Apoyado en una pared había un gran cuadro, una extraña composición de colores claros y oscuros, representando a un grupo, un grupo numerosísimo, y al lado de este grupo, otro grupo de un color rojo parduzco, formado por tres mujeres cuadradas y un tanto terroríficas. Picasso y Gertrude Stein hablaban. Yo me mantenía aparte, y miraba el cuadro. No puedo decir que lo comprendiera, pero tenía la impresión de que en él había algo penoso y bello, algo opresivo y al mismo tiempo como aprisionado. Entonces oí que Gertrude Stein decía «el mío». Y Picasso cogió un cuadro más pequeño, todavía no acabado, pero que no podía acabarse —era imposible—, de colores muy pálidos, casi blanco, con dos figuras que se veían bien, pero que estaban inacabadas, solamente apuntadas, y que, desde luego, no podían acabarse. Y Picasso dijo: «Pero no lo aceptará.» «Sí, claro que sí», contestó Gertrude Stein, «y además éste es el único cuadro en el que no falta nada». Picasso replicó: «Sí, ya lo sé.» Y se quedó callado. Después iniciaron una conversación en voz baja, y al fin miss Stein dijo: «Bueno, tenemos que irnos, vamos a tomar el té con Fernande.» Picasso dijo: «Sí, sí, ya lo sabía.» Gertrude Stein le preguntó entonces: «¿La ves a menudo?» Picasso se ruborizó y su rostro adquirió una expresión de humilde culpabilidad. Como si estuviera resentido, dijo: «Nunca he ido a su casa.» Miss Stein chasqueó la lengua un par de veces: «Bueno, de todos modos nosotras sí vamos a ir, y miss Toklas tomará lecciones de francés.» Picasso dijo: «¡Ah, la miss Toklas! Tiene los pies pequeños, como las españolas, lleva pendientes de gitana, y su padre es rey de Polonia, como los Poniatowskis; sí, claro, debe recibir lecciones de francés.» Riendo, nos dirigimos a la puerta. Allí encontramos a un hombre extraordinariamente bien parecido, a quien Picasso dijo «¡Hola, Agero!, supongo que ya conoces a las señoras.» Y yo comenté en inglés, refiriéndome a Agero: «Parece un Greco.» Picasso cogió al vuelo la palabra clave de mi frase, y dijo: «Sí, un Greco falso.» Entonces, Gertrude Stein dijo: «Me había olvidado de darte eso.» y le entregó un montón de periódicos, al
tiempo que añadía: «Te consolará un poco.» Picasso abrió uno. Se trataba de suplementos dominicales de diarios norteamericanos, con historietas infantiles. Con la satisfacción en el rostro, Picasso exclamó: «Oh, oui, oui, merci, thanks, Gertrude.» Y nos fuimos.
Después, seguimos ascendiendo por las calles de Montmartre.
Miss Stein me preguntó: «¿Qué opina de lo que ha visto hasta el momento?»
«Bueno, he visto unas cuantas cosas.» Gertrude Stein dijo: «Sí, no cabe la menor duda de que ha visto bastantes cosas. Pero ¿se ha dado cuenta de las relaciones que existen entre lo que ha visto y los dos cuadros ante los que estuvo sentada durante tanto tiempo, en el vernissage?» «Sólo me he dado cuenta de que los Picassos eran feos y los otros no.» «Exactamente y, tal como dijo Pablo en cierta ocasión, cuando uno quiere hacer algo resulta tan difícil el trabajo de hacerlo que a veces sale feo, pero aquellos que hacen el mismo trabajo, después de que uno lo ha hecho ya, no tienen los problemas que atormentan al que lo hace por primera vez, y por esto pueden obtener resultados bonitos, y por eso a todos los espectadores les gusta lo que hacen los otros, cuando hacen aquello que uno ha hecho antes por primera vez.»
Seguimos adelante, doblamos otra esquina, enfilamos una calle estrecha, y allí entramos en una casita, donde preguntamos por mademoiselle Bellevallée. Nos dijeron que siguiéramos un corto corredor, llamamos a la puerta y entramos en una estancia ni muy amplia ni muy pequeña, en la que había una gran cama, un piano, una mesilla de té, Fernande y dos mujeres más.
Una de ellas era Alice Princet. Parecía una virgen, con ojos grandes y hermosos, y el cabello muy bonito. Después, Fernande nos dijo que Alice era hija de un obrero y que tenía los pulgares grandes y brutales que, como es bien sabido, suelen tener los obreros. Según nos dijo Fernande, Alice llevaba ya siete años conviviendo con Princet, que era funcionario estatal, y le había sido fiel, durante estos años, al modo en que se guarda fidelidad en Montmartre, es decir, jamás le había abandonado en los malos momentos, especialmente cuando estuvo enfermo, pero tampoco se privó de divertirse por su cuenta. Ahora, Alice y Princet iban a casarse. Princet había sido ascendido a jefe de negociado, se vería obligado a invitar a su casa a sus compañeros, los otros jefes de negociado y, por lo tanto, como es natural, estaba obligado a regularizar sus relaciones con Alice. Pocos meses después se casaron y fue en ocasión de este matrimonio que Max Jacob pronunció su famosa frase: «Es maravilloso pasarse siete años deseando a una mujer, y al fin poder poseerla.» Picasso dijo algo mucho más práctico: «Es absurdo casarse con el solo fin de poder divorciarse.» Frase que resultó profética.
Casi inmediatamente después de casarse, Alice conoció a Derain, y Derain conoció a Alice. Fue lo que los franceses llaman coup de foudre, un flechazo. Se enamoraron locamente. Princet intentó hacer caso omiso, pero al fin y al cabo, ahora estaba casado con Alice, y el asunto tenía un cariz diferente a los anteriores. Además, Princet estaba furioso por primera vez en su vida, y en un momento de ira hizo trizas el primer abrigo de pieles que Alice había tenido en su vida, el abrigo que compró en ocasión de su matrimonio. Esto fue lo que motivó el desenlace de la historia, y seis meses después de haber contraído matrimonio, Alice abandonó a Princet para no regresar jamás. Alice y Derain comenzaron a vivir juntos, y hasta el presente no se han separado. Siempre sentí simpatía hacia Alice Derain. Había en ella cierto salvajismo, que quizá guardaba relación con sus brutales pulgares, y que, cosa curiosa, armonizaba muy bien con su rostro de virgen.
La otra mujer era Germaine Pichot, tipo totalmente distinto al de Alice. Era una mujer seria, silenciosa y española, tenía los ojos cuadrados y la mirada fija y ciega propia de las mujeres españolas. Era muy amable. Estaba casada con el pintor español
Pichot, que era un tipo adorable; tenía la figura larga y delgada, como la de aquellos primitivos cristos de las iglesias españolas, y cuando bailaba flamenco, lo cual hizo tiempo después, en el famoso banquete de Rousseau, inspiraba en los espectadores in terrible, atemorizante, sentimiento religioso.
Según dijo Fernande, Germaine había sido protagonista de muchas anécdotas increíbles y extraías. En cierta ocasión había llevado al hospital a m joven, que había resultado herido en una pelea multitudinaria en un baile, y al que sus compañeros de pandilla habían abandonado. Germaine lo defendió, y luego lo llevó al hospital. Germaine tenía una multitud de hermanas, y todas igual que ella, habían nacido y se habían educado en Montmartre. Ninguna de ellas tenía el mismo padre, y todas se habían casado con hombres de distintas nacionalidades, incluso con turcos y armenios. Muchos años después, Germaine padeció una larguísima enfermedad, durante la cual estuvo siempre rodeada de grandes cantidades de amigos que se preocupaban mucho de ella. Sentada en una silla, solían llevarla al cine, y con ella veían las películas. Esto lo hacían una vez por semana, invariablemente. Y me parece que todavía lo hacen.
La conversación alrededor de la mesilla de té de Fernande no resultó animada, porque nadie tenía nada que decir. Estar allí reunidos fue sin duda un placer, incluso un honor, pero nada más. Fernande se quejó un poco de que la mujer de la limpieza no había lavado debidamente las tazas y platos y demás trastos para tomar el té, y también dijo que comprar una cama y un piano a plazos era algo que tenía sus aspectos desagradables. De todos modos, ninguna de nosotras tenía grandes cosas que decir.
Al fin, Fernande y yo llegamos a un acuerdo con respecto a las lecciones de francés. Pagaría medio franco por hora, y Fernande iría a mi casa para comenzar las lecciones, dentro de dos días. Al término de la visita, todas comenzamos a comportarnos con mayor naturalidad. Fernande preguntó a miss Stein si tenía algún suplemento de diario norteamericano, con historietas infantiles. Gertrude Stein le contestó que se los había dado a Picasso.
Fernande se puso como una leona presta a defender a sus cachorros. Dijo: «Esto es una brutalidad que jamás le perdonaré. Encontré a Pablo en la calle, y vi que llevaba bajo el brazo uno de esos suplementos. Le pedí que me lo diera para distraerme un poco, y se negó con toda brutalidad. Fue una actitud cruel, que jamás le perdonaré. Y ahora, te pido, Gertrude, que la próxima vez que tengas suplementos de ésos me los des a mí.» Gertrude Stein le dijo que sí, que con mucho gusto.
Apenas hubimos salido, miss Stein me dijo que deseaba ardientemente que, cuando recibiera más suplementos con historietas infantiles, Fernande y Picasso ya se hubieran reconciliado, porque si no se los daba a Pablo, organizaría una bronca terrible, y si no se los daba a Fernande, sería ésta la que armaría el gran escándalo. Y terminó:
«Bueno, creo que lo mejor será que diga que he perdido los suplementos esos, o que encargue a mi hermano que se los dé a Pablo.»