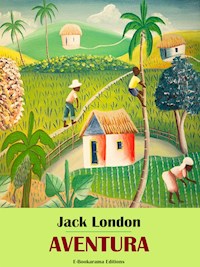
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Aventura", clásico de aventuras escrito por el autor californiano Jack London en 1911, narra el enfrentamiento —con sus oscilaciones entre el amor y el odio, la competencia o incompetencia de uno u otro sexo— entre un hombre que se encuentra solo al frente de una plantación —acosado por negros caníbales que esperan un momento de debilidad para dar buena cuenta de él— y una intrépida mujer, independiente y liberada, encantador precedente de las feministas de hoy día, Joan Lackland, que llega a la plantación para ponerlo todo patas arriba.
"Aventura", un retrato devastador del colonialismo y la esclavitud establecido en las Islas Salomón, generó una importante controversia desde su publicación sobre la cuestión de si London comparte las creencias racistas de sus personajes o, por el contrario, se limita a presentarlos tal como son.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jack London
Aventura
Tabla de contenidos
AVENTURA
1. Algo que hacer
2. Algo está hecho
3. La «Jessie»
4. Joan Lackland
5. Me gustaría ser plantadora
6. Tormenta
7. La chusma rebelde
8. Color
9. Entre un hombre y una mujer
10. Un mensaje de Boucher
11. Los rebeldes de Port Adams
12. Morgan y Raff
13. El argumento de la juventud
14. «Martha»
15. Reflexionando sobre la educación
16. Una joven poco desarrollada
17. ¡Esa joven!
18. La novela se convierte en realidad
19. La pérdida del juguete
20. Hablando como un hombre
21. Robo y contrabando
22. Gogoomy cumple su palabra
23. Un mensaje desde la jungla
24. En la jungla
25. Cazadores de cabezas
26. El ultimátum
27. Un duelo al estilo moderno
28. Rendición
Notas
AVENTURA
Jack London
1. Algo que hacer
Podía verse perfectamente lo enfermo que se encontraba el hombre blanco. Lo cargaba a cuestas un negro salvaje, de cabello lanudo y orejas tan bestialmente perforadas que el lóbulo de una de ellas se había desgarrado y el de la otra amenazaba con seguir el mismo camino, estirado por un anillo de tres pulgadas de diámetro. La oreja rasgada, taladrada nuevamente en lo que sobraba de carne blanda, no se sometía a otra violencia que el adorno de una pipa de barro. El caballo humano aparecía grasiento, manchado de barro, y su vestimenta era apenas un harapo sucio ceñido a los muslos. No por eso el blanco dejaba de aferrarse a él con sus últimas energías. A veces dejaba caer su cabeza desmayada hasta la zamarra de su porteador, y al levantarla nuevamente dejaba vagar su apagada mirada entre las palmeras que se elevaban como velas encendidas por la llama del sol. Vestía también con poca ropa, apenas una simple camiseta y una faja de algodón que le caía desde la cadera hasta las rodillas. Se protegía la cabeza con un viejo y gastado sombrero «Baden Powell», y de su cinto colgaba una pistola automática de gran calibre y una cartuchera, en previsión de cualquier peligro.
Tras ellos caminaba un muchacho de color de catorce o quince años, cargado con botellas, un recipiente de agua hervida y un botiquín.
Habían atravesado el patio de la casa y caminaban en medio de un cultivo reciente que carecía de sombra. No corría la más leve brisa de aire. El ambiente, cargado de olores nauseabundos, oprimía el pecho como si fuese estaño fundido. Cerca de allí se escuchó un clamor agónico, gemidos atormentados, en la misma dirección que llevaban, y de repente apareció una cabaña de ramas de techo bajo, de la que provenían los lastimeros gritos y las expresiones de dolor y sufrimiento. El hombre blanco, llamado David Sheldon, se fue aproximando hasta que los llantos y quejidos se escucharon claramente. Antes de entrar, titubeó en el umbral. La disentería, la terrible plaga de las islas Salomón, causaba estragos en sus tierras de Beranda, y él se encontraba allí solo contra este enemigo que también le atacaba.
Entró en la choza sin bajarse, agachando apenas la cabeza. Cogió de las manos del negrito un frasco de amoniaco, y después de aspirar enérgicamente, se preparó para lo que le esperaba, y gritó:
—¡Silencio!
Inmediatamente se acallaron las voces.
Una tarima de madera de seis pies de ancho se extendía a lo largo con una ligera inclinación, dejando a ambos lados un estrecho pasillo. Sobre ella descansaban hasta veinte negros, cuyo aspecto reflejaba inmediatamente la horrible especie a la que pertenecían. Eran caníbales. Sus facciones desproporcionadas, bestiales, y sus cuerpos de una fealdad repugnante, estaban más cercanos al mono que al hombre. Tenían las narices decoradas con anillos de concha de molusco y de tortuga, y también las atravesaban con alambres en los que ensartaban después unos canutillos. Sus orejas taladradas se estiraban con el peso de tarugos, anillas, pipas y otras exageraciones ornamentales. Su piel estaba repleta de tatuajes y cicatrices torpemente realizados. Debido a su estado, ni siquiera llevaban taparrabos, aunque conservaban sus brazaletes de concha, sus collares de cuentas y sus cintos de cuero atravesados por cuchillos. Muchos estaban cubiertos de heridas, sobre las que revoloteaban enjambres de moscas, que se posaban y volvían a volar formando auténticas nubes.
Sheldon le iba dejando a cada enfermo su correspondiente dosis de medicina, y tenía que agudizar la memoria para recordar perfectamente a quiénes les podía administrar la ipecacuana, y a quiénes esta droga les resultaría insoportable. Uno de aquellos enfermos ya había muerto, y mandó que lo retirasen inmediatamente, con el tono autoritario de quien no está dispuesto a permitir la menor rebeldía. El enfermo a quien le tocó obedecer lo hizo a regañadientes, y mientras tiraba del muerto por los tobillos, se le ocurrió susurrar algo ininteligible. El hombre blanco perdió la paciencia, y aun costándole mucha energía, alargó el brazo y le propinó un formidable puñetazo en la boca.
—¡Eso es para que te calles, Angora! —gritó—. ¿Qué es eso de hablar tanto? A ver si voy a tener que saltarte los dientes. ¡Vamos!
El salvaje se había revuelto con la rapidez de una alimaña dispuesta a arrojarse contra su enemigo, con los ojos encendidos de rabia; pero al ver que el blanco empuñaba una pistola, se contuvo. Sus extremidades, tensas y dispuestas para dar el salto, se relajaron, e inclinándose de nuevo sobre el muerto, lo arrastró sin protestar.
—¡Cerdos! —masculló David Sheldon, incluyendo en aquel insulto a todos los indígenas.
Tan enfermo como los que yacían en aquellas camas se encontraba el hombre blanco que los cuidaba. Nunca estaba completamente seguro de haber terminado bien sus visitas a aquel montón de personas heridas y malolientes. Estaba absolutamente convencido de que si llegaba a sufrir un desmayo pasajero hasta los enfermos más débiles se le echarían al cuello como lobos hambrientos.
Casi al final de la tarima estaba agonizando un hombre, y ordenó que lo sacasen de allí en cuanto exhalase su último suspiro. En ese momento, la cabeza de un negro asomó por la puerta de la cabaña y anunció:
—Cuatro pacientes graves.
Le seguían los nuevos enfermos, todavía con fuerzas para andar. Sheldon mandó al más grave al camastro que acababa de abandonar el último difunto, y al siguiente más grave le dijo que esperase a la muerte del otro, mientras mandaba a uno de sus acompañantes que reuniese una brigada para construir inmediatamente otro cobertizo para hospital. Después continuó su visita, intentando entretener a los enfermos con frases divertidas de una jerigonza curiosa. A veces, un largo llanto salía del rincón de la choza, y cuando vio que aquellos gemidos los daba un joven repleto de salud, explotó de ira.
—¿Por qué demonios estás lloriqueando?
—Por este compañerete que es mi propio hermano. Mi hermano… que se muere [1].
—¡Tu compañerete que se muere! —repitió Sheldon en tono de burla. Y añadió amenazadoramente—: ¿Y para qué llorar tanto, cretino? ¿No te das cuenta de que si no te callas le matarás igualmente de dolor de cabeza? ¡Deja de sollozar! ¿Me oyes? Si no lo haces, te haré callar inmediatamente.
El blanco había levantado el puño, y el triste salvaje se encogió, mirándole asustado como una rata.
—Termina con tus lloriqueos —continuó el patrón, con voz más suave—. Mejor sería que, en vez de llorar, le espantases las moscas, que lo están devorando. Ve por agua y lava a ese «hermanito tuyo» hasta dejarlo limpio. ¡Vamos, date prisa! —terminó diciendo con ese espíritu que lograba imponer su voluntad sobre el perezoso ánimo de los negros.
Al acabar la visita, caminaron de nuevo bajo el sol abrasador. Agarrándose al pescuezo del negro, dio un profundo suspiro. El aire muerto parecía asfixiarle los pulmones, y, agotado, dejó caer su cabeza en un estado de sopor del que ya no saldría hasta llegar a casa. Cualquier esfuerzo de la voluntad era como una tortura para él, y a cada instante se veía obligado sin embargo a hacer un nuevo esfuerzo.
Invitó a una copa de ginebra al negro que había cargado con él, y después de tomar un baño antiséptico, disolviendo en el agua todo el sublimado corrosivo que le trajo su criado Viaburi, se medicó a sí mismo, se tomó el pulso, se puso el termómetro y se tumbó en su camastro, conteniendo un quejido de dolor. Eran las cinco de la tarde y acababa de terminar su tercera visita.
Pasado un rato llamó al negrito:
—Mira a ver si ves a la Jessie —le ordenó.
El joven se marchó a la galería con un catalejo para otear en el mar.
—Veo una goleta en la distancia —anunció—. Debe de ser la Jessie.
El enfermo consiguió respirar aliviado.
—Si lo es, te daré cinco pastillas de tabaco.
Pasó un buen rato en ansioso silencio.
—La verdad es que podría ser la Jessie, o también otro barco —explicó el joven con la voz temblorosa por la duda.
David Sheldon se arrastró hasta el borde del camastro y se dejó caer de rodillas en el suelo. Logró incorporarse agarrándose a una silla, que fue arrastrando hasta la puerta. Aquel esfuerzo sobrehumano le hizo transpirar copiosamente, y después de alcanzar la galería cayó sobre la silla y se quedó un momento jadeante, pálido, como si tuviese un ataque. Finalmente logró erguirse para mirar con el catalejo que sujetaba el joven, apoyando un extremo en la barandilla. Le costó un buen rato poder enfocar las velas de la nave, y después de examinarla detenidamente sentenció:
—No es la Jessie. Es el Malakula.
Cambió de apoyo para tumbarse esta vez en una silla extensible, desde la que podía contemplar el horizonte. A trescientos pies de distancia las olas rompían sobre la playa. A la izquierda se veía la blanca franja de rompientes que formaba el bajío de piedras cubiertas de agua en la desembocadura del Balesuna, y detrás, las abruptas costas de la isla de Savo. Justo enfrente, al otro lado de un canal de doce millas, se encontraba la isla Florida, y un poco a su derecha, perdida en la distancia, se vislumbraban las costas de Malaita, la tierra salvaje que era el hogar de asesinos, piratas y caníbales, de donde procedían los doscientos braceros de aquella plantación. Entre la casa y la playa había una cerca de cañas, y al ver que la puerta estaba entreabierta, ordenó al muchacho que la cerrase. En el patio crecía una alta y frondosa palmera de coco, y dos mástiles sobresalían en el aire, a ambos lados de la avenida que conducía hasta la puerta, sobre promontorios artificiales de diez pies de altura y sujetos por rodrigones pintados de blanco y por fuertes cadenas. Ambos postes recordaban la arboladura de una embarcación, con sus obenques, sus masteleros, sus botavaras y drizas para las banderas. De una verga colgaban llamativamente dos banderolas de cuadros blancos y azules, como si una de ellas fuese un tablero de ajedrez, y la otra, como blanca fámula, con un círculo rojo en el centro en señal de peligro, tal y como indicaba el convenio de avisos y señales.
En un rincón de la empalizada anidaba un halcón. A David Sheldon le dio la impresión de que también el pájaro estaba enfermo, y aquel pensamiento le animó levemente, como si ya tuviese un compañero de penas y fatigas. Ordenó tocar la campana en señal de que todo el mundo parase de trabajar, y después, montando nuevamente a espaldas de su criado, realizó el último reconocimiento del día.
En el hospital se encontró con dos enfermos nuevos, a los que recetó aceite de ricino, y se alegró del resultado de aquel día, no tan desastroso como el de otros: únicamente habían muerto tres hombres. Después de examinar la copra que se había recogido, pasó por los jacales para ver si se escondía algún enfermo, desobedeciendo las severas órdenes que había dado, con el fin de aislar inmediatamente cualquier caso que apareciese. Al regresar a casa escuchó los informes de los capataces y les dio órdenes para el día siguiente. También se entrevistó con los jefes del embarcadero, asegurándose de que los botes permanecían arrastrados playa adentro y sujetos con cadenas y candados, como cada noche. Se trataba de una precaución de extraordinaria importancia, ya que un bote abandonado en el agua, cuando casi todos los negros tenían miedo, representaba la desaparición de veinte braceros al día siguiente; pérdida que supondría la ruina de Beranda, puesto que cada trabajador costaba treinta dólares, y los botes no eran fáciles de comprar en el archipiélago. La muerte iba reduciendo día a día la mano de obra. Una semana atrás, siete hombres se habían escapado a través de la selva. Cuatro regresaron amarillentos y consumidos por la fiebre, relatando que sus dos compañeros habían sido asesinados y kai-kai[2] por los hospitalarios bosquimanos. El otro logró escapar y vagabundeaba por la costa en espera de poder robar una canoa con la que viajar hasta su isla.
Viaburi apareció con dos linternas para que el amo les echase un vistazo, y al ver este que ardían con luz clara e intensa llama, dio su conformidad con un gesto de asentimiento. El muchacho levantó una de ellas hasta la punta de un mástil y colocó la otra en un rincón de la galería.
El blanco se tumbó dando un suspiro de alivio. Acababa de terminar el trabajo de aquel día. Apoyado en la cabecera de su cama tenía un fusil, y también tenía una pistola siempre al alcance de su mano. Pasó una hora de paz y silencio absolutos. El hombre se encontraba en un estado de letargo parecido al coma. Inesperadamente le sobresaltó un crujido procedente de la parte trasera de la galería. El cuarto tenía forma de L y su cama se encontraba en un rincón oscuro, ya que la lámpara pendía sobre la mesa de billar, en el ángulo central, y alumbraba toda la habitación sin molestarle. La galería estaba perfectamente iluminada. Escuchó nuevamente con atención. Los crujidos se repetían, y enseguida se dio cuenta de que varios hombres le espiaban desde el exterior.
—¿Qué pasa? —gritó, seca y enérgicamente.
Toda la cabaña, levantada sobre pilares de unos diez pies de altura, crujió al escucharse los pasos que se alejaban.
—Cada día son más atrevidos —masculló—. Tendré que tomar medidas.
Sobre Malaita se elevaba en su plenitud la reina de la noche, derramando su luz sobre la plantación. Todo permanecía tranquilo e inmóvil en la quietud del aire, taladrado únicamente por los quejidos procedentes del sanatorio. Bajo los techos de paja, unos doscientos hombres de cabezas lanudas descansaban las penalidades del trabajo, y muchos de ellos se estiraban para oír los juramentos de alguien que osaba maldecir al hombre blanco, que nunca dormía. En el patio de la casa ardía el aceite de las linternas. Dentro, el odiado hombre blanco gemía y se agitaba, entre el fusil y el revólver, inquieto en sus pesadillas.
2. Algo está hecho
Sheldon se sintió peor al despertar. Su debilidad seguía creciendo y habían hecho su aparición algunos síntomas alarmantes. Comenzó sus visitas buscando a alguien en quien poder descargar su enfado y despejar una situación que, si ya era complicada para quien tuviese salud, resultaba insostenible para quien, como él, se encontraba totalmente abandonado de energías y de ayuda. Los negros eran cada vez más osados y peligrosos, y la visita de aquella noche al bungalow, el delito más grave de Beranda, era ofensiva. Tarde o temprano se ocuparían de él, si él no se ocupaba antes de ellos, convenciéndoles nuevamente de la indiscutible superioridad de la raza blanca, e iluminándoles la mente a fogonazos.
Regresó a casa descontento de que no se le hubiese presentado ninguna oportunidad para escarmentar a aquellos salvajes insolentes e insubordinados desde que el mal asolaba Beranda. Al contrario que otras veces, nadie se había quejado en aquella ocasión, mostrando cierta inteligencia, y lamentaba no haberlos dejado entrar la noche anterior para darles una lección acabando con dos o tres. Era él solo contra doscientos, y le aterraba el hecho de que la enfermedad le venciese, dejándolo a merced de aquellos brutos. Casi podía verlos arrasando la hacienda, saqueando el almacén, incendiando la plantación y escapando hasta Malaita. Era algo terrible imaginar su cabeza disecada al sol y ahumada, como un siniestro trofeo que marcase la entrada de alguna guarida de antropófagos. Si no aparecía la Jessie, se haría necesario un escarmiento.
En cuanto sonó la campana llamando a los negros a los trabajos del campo, apareció una visita. Desde la galería, adonde mandó que trasladasen su cama, vio las canoas movidas a remo contra la playa, y arrastradas inmediatamente tierra adentro. Cuarenta salvajes, armados con lanzas, arcos, flechas y macanas, se apiñaban al otro lado del patio, temerosos y conocedores de la ley que protege la vivienda de un blanco. Solo entró uno de ellos, avanzando hasta el pie de la escalera, y Sheldon reconoció a Seelee, el jefe de la tribu de Balesuna, a quien atendió desde lo alto, incorporado en su camastro.
Seelee, más inteligente que la mayoría de los salvajes, era, a pesar de todo, la prueba fehaciente de la degradación de su raza. Sus diminutos ojillos, muy juntos, mostraban crueldad y astucia. Todas sus ropas se reducían a una cuerda anudada y una canana. La concha cincelada y perlada que le colgaba desde la nariz hasta la barbilla, impidiéndole hablar, era un mero adorno, como los agujeros de sus orejas eran simples ardides para llevar las pipas y el tabaco. Sus dientes desordenados se habían ennegrecido de tanto mascar buyo, cuyo jugo escupía de vez en cuando.
Al escuchar y al hablar gesticulaba como un mono. Asentía bajando los párpados y adelantando la barba. Se manifestaba con un orgullo pueril, lo que desentonaba vivamente con la actitud servil que le mantenía bajo la galería. Él, con la ayuda de todos sus hombres, era el dueño y señor de Balesuna, mientras que Sheldon, solo y abandonado, era el amo del jefe de Balesuna. No le agradaba a Seelee recordar el momento que le proporcionó la oportunidad de admirar y odiar al mismo tiempo la naturaleza de los blancos. Cierto día protegió en su huida a tres negros de Beranda, que le dieron cuanto poseían para que les ayudase a llegar hasta Malaita. Seelee tenía entonces la esperanza de enriquecerse convirtiendo su aldea en una especie de residencia o refugio para los desertores de Beranda.
Desgraciadamente para sus planes, no sabía cómo se las gastaban los blancos, y el hombre con quien hablaba en aquel momento se lo enseñó, cuando se presentó en su choza al despuntar el alba. Su primera reacción fue de alegría: tan seguro se sentía entre los suyos; pero al ver que el asunto se ponía serio, quiso pedir socorro, y un puñetazo ahogó el grito dentro de la boca, mientras que una mano le estrangulaba, dejándole totalmente indefenso. Cuando recuperó el conocimiento se encontraba a bordo del bote del hombre blanco, camino de Beranda, donde permaneció prisionero, arrastrando grilletes y cadenas. No logró ser liberado hasta que su tribu devolvió a los tres desertores, y aun después su pueblo tuvo que pagar una multa de diez mil cocos, impuesta por el terrible hombre blanco. A partir de aquel episodio, en lugar de proteger a los desertores que huían hacia Malaita, se dedicó a darles caza. Era un negocio más seguro. Sheldon le daba una caja de tabaco por cabeza. Pero si algún día se le presentaba la oportunidad de apresar al blanco, porque se encontrase indefenso o porque cometiera alguna imprudencia a su lado, en medio de la espesura del bosque, ¡ah!, entonces sería su cabeza la que vendería en Malaita a buen precio.
David Sheldon escuchaba satisfecho las palabras de Seelee. El último de los cinco desertores había sido apresado y esperaba en la puerta. Entró rodeado de sus captores, con gestos de estupor y desafío, amarradas las manos con sogas de fibra de cocotero, y con la piel cubierta por la sangre que había vertido en su lucha contra los enemigos.
—Perfecto, Seelee —le felicitó David Sheldon—. Este negro que has cazado es uno de mis trabajadores más fuertes. Te daré una caja de tabaco por él, ¡palabra! También, y para que sigas sirviéndome fielmente, te daré tres brazas de indiana y un machete nuevo.
Dos jóvenes sacaron del almacén las mercancías y se las entregaron al jefe de la tribu de Balesuna, que después de recoger el premio con un gruñido regresó hasta las canoas. Obedeciendo las órdenes de Sheldon, dos sirvientes ataron al desertor de pies y manos a uno de los pilares de la casa.
A las once de la mañana, Sheldon mandó convocar a todos los trabajadores en el patio. Acudieron hasta los que trabajaban en el hospital; no faltaron ni las mujeres ni los mozalbetes de la plantación; unas doscientas personas en total, desnudas, esperando órdenes. Todos portaban consigo sus habituales adornos: cuentas, conchas y huesos; las orejas y narices de muchos de ellos mostraban imperdibles, clavos, peinetas de metal, llaves para abrir las latas de conserva e incluso mangos de utensilios de cocina. Otros llevaban cortaplumas prendidos en los bucles, como el que los lleva en un bolsillo. Del pescuezo de uno de ellos colgaba el pomo de una puerta; del cuello de otro, la rueda de un despertador.
El hombre blanco miraba a su gente, recostado contra la barandilla. Cualquiera podría abatirlo de un solo golpe. Sin el temor que inspiraban las armas de fuego, aquella horda de salvajes se habría abalanzado sobre él, apoderándose de su cabeza y adueñándose de la plantación. A todos les sobraba rencor, pero les faltaba lo que tenía el enemigo: el fuego del poder, que nunca se extinguía y que ardía con la misma fuerza de siempre en aquel hombre acabado por la enfermedad, pero todavía capaz de enfurecerse y de abrasarlos con su ira.
—¡Narada! ¡Billy! —gritó Sheldon autoritario.
Dos hombres surgieron de las filas a regañadientes y esperaron. Sheldon dio las llaves de las esposas a un sirviente, que bajó para desatar al preso, y se dirigió nuevamente a los otros dos:
—Coged a este hombre y atadlo a un árbol con los brazos levantados.
Mientras obedecían su orden con exasperante lentitud, entre el murmullo y la agitación de los espectadores, el criado fue en busca del látigo, y Sheldon comenzó su discurso:
—El estúpido Arunga pretendía burlarse de mí. Yo no le he robado. No robo ni engaño a nadie. Cuando le pregunté si quería venir conmigo a Beranda para trabajar tres años en mi plantación, me contestó: «Muy bien, acepto». En este tiempo no le ha faltado su correspondiente kai-kai[3] ni tampoco dinero. ¿Por qué desertó? Pretendía reírse de mí… pero se arrepentirá. Le he pagado a Seelee, el jefe de la tribu de Balesuna, una caja de tabaco por este pillo de Arunga. Muy bien; será el propio Arunga el que me devuelva esta caja de tabaco. Pagará por ella seis libras o, lo que es lo mismo, trabajará un año más para mí. De acuerdo. Pero antes recibirá tres veces diez latigazos. Tú, Billy: toma el látigo y dale a Arunga tres veces diez latigazos. Quiero que todos los hombres sean testigos del castigo, y también todas las Marías [4], para que sepan cuál es la recompensa para la fuga, si es que han tenido alguna vez la tentación de escaparse. Vamos, Billy, dale fuerte tres veces diez golpes.
El joven le dio el látigo, pero Billy no lo cogió. Sheldon le miraba sin inmutarse. Todos los caníbales tenían sus miradas puestas en él, expresando dudas, miedo y ansiedad. En aquellos momentos se estaba decidiendo la vida o la muerte del blanco.
—Tres veces diez latigazos, Billy —le animó Sheldon con un grito, aunque había cierta estridencia metálica en su tono.
Billy se ofuscó, levantó la mirada y volvió a bajarla, indeciso.
—¡Billy!
La voz del blanco resonó como un tiro de escopeta. El salvaje tembló de pies a cabeza. Aquel episodio se retrataba en la grotesca expresión de los espectadores, de los que brotaba un sordo clamor.
—Si deseas azotar a Arunga, utiliza a Tulagi —desafió Billy—. Un agente del Gobierno utiliza el látigo sin miedo porque obedece a la ley. Yo solo conozco la ley.
Sheldon lo sabía, pero deseaba sobrevivir a aquel día, y también al siguiente, sin dejarse matar, por lo que no podía esperar a que se cumpliese la ley una semana más tarde, o quizá después.
—¡Hablas demasiado! —gritó enfurecido—. ¿Qué pretendes decir con esas palabras? ¿Qué quieres decir?
—Yo solo conozco la ley —repitió el salvaje con cabezonería.
—¡Astoa!
Otro negro avanzó al frente casi de un brinco, y se quedó mirando descaradamente hacia arriba.
—Astoa, tú y Narada atad a Billy junto al otro, para que sufra el mismo castigo. Y atadlo bien fuerte —añadió—. Astoa, coge el látigo y golpéales sin la menor consideración… ¿me has oído?
—¡No! —gruñó el salvaje.
Sheldon cogió el rifle que se apoyaba contra la barandilla y lo cargó delante de todos.
—Te conozco muy bien, Astoa —dijo tranquilamente—. Has trabajado seis años en Queensland.
—Como misionero —le interrumpió el negro con desfachatez.
—Y pasaste un año entre rejas, también. Te detuvieron dos veces por robo. De acuerdo. Tú que has sido misionero conocerás alguna oración.
—Sé rezar —replicó el salvaje.
—Pues empieza a hacerlo; pero no tardes demasiado en tus oraciones, o no te dejaré acabarlas.
David Sheldon le apuntó con el rifle y esperó. El negro miraba a sus compañeros, pero nadie acudía en su ayuda, absortos en la contemplación de aquel hombre blanco que, absolutamente solo en la galería, y con la muerte entre sus manos, los tenía maravillados.
Sheldon estaba convencido de que había ganado. Astoa cambiaba el peso de su cuerpo de un pie a otro, sin decidirse a hacer nada, excepto mirar al hombre blanco, cuyos ojos brillaban fijamente clavados en el punto de mira que lo enfilaba.
—¡Astoa! —tronó, aprovechando aquel temor—. Contaré hasta tres, y después te mataré. Todo ha terminado para ti.
David Sheldon sabía que no dudaría en apretar el gatillo al llegar a tres, haciendo rodar por tierra a aquel hombre. Pero como tampoco el negro lo dudaba, en cuanto el hombre blanco contó uno, estiró la mano y cogió el látigo. Desde que descargó los primeros golpes, contrariado por las recriminaciones de sus compañeros, se dedicó inmediatamente a descargar la rabia que la situación le producía, aplicando el látigo con todas sus energías. Sheldon le gritaba desde la galería, mientras las víctimas del suplicio estallaban en alaridos de dolor y la sangre les brotaba de la espalda hasta encharcar el suelo. La lección quedó impresa en ese momento, con letras rojas.
Cuando todos abandonaron el patio, incluidos los azotados, David Sheldon, casi inconsciente, se dejó caer en su camastro.
—Me encuentro fatal —gimió—. Pero al menos hoy podré dormir tranquilo.
3. La «Jessie»
Según transcurrían los días, Sheldon iba decayendo, hasta que finalmente perdió las fuerzas para continuar haciendo sus cuatro visitas diarias al sanatorio. Cada día morían cuatro hombres de promedio. El pánico se había adueñado de la población negra, y los que enfermaban parecían esforzarse por morir lo antes posible. La muerte se les antojaba irremediable, y una vez postrados eran incapaces de realizar el menor esfuerzo, e incluso se empeñaban en que se cumpliese lo antes posible su fatal destino. Incluso los sanos consideraban que era cuestión de días el ser atacados por la enfermedad y seguir la misma suerte que todos. Pero a pesar de aquella convicción, les faltaba valor para terminar con el resto de vida que le quedaba al hombre de piel blanca y escapar de aquel cementerio utilizando los botes. Preferían la muerte lenta que iba engordando con ellos, antes que exponerse a la muerte inmediata que les abrasaría la carne, si se rebelaban contra el hombre blanco. Estaban tan convencidos de que aquel hombre no dormía que habían desistido de conspirar contra él. Ni siquiera la epidemia que los estaba diezmando conseguiría nada contra el hombre blanco.
El escarmiento al desertor y al desobediente había restaurado la disciplina, y se doblegaban bajo aquella mano férrea, permitiéndose muecas y miradas de odio solamente cuando el blanco les daba la espalda, y guardando sus insultos para la soledad de sus chozas. No hubo más deserciones, ni aproximaciones al bungalow.
En la madrugada del tercer día, y a unas ocho millas de distancia, se avistaron las velas blancas de la Jessie, aunque hasta las dos de la tarde las banderolas de señales no permitieron que echase anclas a un cuarto de milla de la costa. La visión del barco animó tanto a Sheldon que no le importó aquella espera. Dio órdenes a los capataces de destacamento y realizó una visita al hospital, sin preocuparse por nada. Ahora acabarían sus problemas, podría tumbarse a su antojo y entregarse por completo a cuidar de sí mismo y de su recuperación. Su socio, Hugo Drummond, se encontraba a bordo, lleno de salud, después de haber recorrido Malaita durante mes y medio para reclutar nuevos trabajadores. Él se encargaría en el futuro de la plantación, y todo saldría bien.
Reclinado en la silla extensible vio llegar el bote de la goleta, sorprendido de que solo tres remeros lo impulsaran, y su sorpresa fue en aumento al ver lo mucho que tardaban en saltar de la barca cuando ya estaba sobre la arena. Enseguida entendió el motivo. Los tres remeros negros se aproximaban llevando a hombros una camilla. Reconoció en el enfermo al capitán blanco de la Jessie, se adelantó para abrir la puerta y dejó pasar a los camilleros antes de cerrarla. Sheldon comprobó que en la camilla también viajaba Hugo Drummond, y una sombra le nubló el rostro. Le entró un repentino deseo de morir. Aquella desgracia era superior a sus fuerzas, y en su estado de completo agotamiento era incapaz de llevar la pesada carga que significaba tener exclusivamente en sus manos la plantación de Beranda. Encendiendo la llama de su voluntad, mandó a los negros que dejasen a un lado la camilla. Hugo Drummond, que se encontraba pletórico de salud al partir, regresaba convertido en un esqueleto, con los ojos hundidos y cerrados; sus labios colgaban macilentos, mostrando su blanca dentadura, e incluso los pómulos parecían a punto de taladrarle la piel. Sheldon le pidió el termómetro a un sirviente, e interrogó con la mirada al capitán.
—Es la fiebre del agua emponzoñada —le explicó—. Lleva seis días en este estado. Hemos declarado a bordo la disentería. Y aquí, ¿qué es lo que les pasa a ustedes?
—Estoy enterrando a cuatro hombres por día —le replicó Sheldon, mientras colocaba el termómetro en la boca de su socio moribundo.
El capitán masculló un juramento y ordenó que le sirvieran whisky con soda. Sheldon le echó un vistazo al termómetro y gritó:
—¡41º! ¡Pobre Hugo!
El capitán le ofreció un trago al enfermo.
—¡Aparte eso! Ni lo piense. ¿No sabe que puede provocarle una perforación?
Y mandó llamar a un capataz para que excavasen una fosa y construyesen un féretro con madera de embalaje. Los negros eran enterrados sin ataúd, sobre una plancha de hierro galvanizado. Después de dar aquellas órdenes, se dejó caer sobre una silla y cerró los ojos.
—Hemos vivido un auténtico infierno —dijo el capitán, haciendo una pausa para recuperar energías con otro vaso de whisky—. Un auténtico infierno, amigo mío; puede creerme. Nos tropezábamos con rachas de viento contrario, en medio de la calma chicha, errando a la buena de Dios durante diez días, y acosados por más de diez mil tiburones, atraídos cada vez en mayor número por los cebos que nos veíamos obligados a echarles. Todavía mordían nuestros remos cuando desembarcamos. ¡Quiera Dios desatar un Noroeste que lleve hasta el quinto infierno esas malditas islas!… Toda la culpa es del agua…, el agua del Owga con la que llené mis barriles. ¿Quién podría imaginarlo? Muchas veces me aprovisioné allí en el pasado, sin que ocurriese nada. Llevábamos sesenta reclutas, y mi tripulación, de quince hombres. Nos pasábamos día y noche enterrando gente. ¿De qué nos servían los muertos? ¡Desgraciados! Parecían morirse de asco. Solo tres de mis hombres se mantienen en pie, siete ya han muerto, y los otros cinco se encuentran en las últimas. ¡Vaya un infierno! ¿Qué más puedo decirle?
—¿Cuántos trabajadores le quedan? —preguntó Sheldon.
—He perdido la mitad, de forma que me quedan unos treinta, de los cuales veinte se encuentran agonizando ya.
Sheldon suspiró.
—Eso nos obliga a ampliar el hospital. Tenemos que desembarcarlos como sea… ¡Viaburi! ¡Eh, tú, Viaburi! Llama a todos con la campana.
Los braceros, convocados inesperadamente, aparecieron procedentes de todas las direcciones, quedando distribuidos rápidamente. Unos fueron enviados al bosque para talar árboles con los que construir posteriormente las vigas, otros fueron mandados a los cañaverales para cortar la paja con la que se haría el tejado, y cuarenta fueron enviados a la playa para poner a flote una barcaza, llevándola sobre sus cabezas. Sheldon apretó los dientes, afirmó su ánimo y volvió a tenerlos a todos bajo su mano.
—¿Se ha fijado usted en el barómetro? —le preguntó el capitán.
—No, ¿por qué? —dijo Sheldon.
—Parece que está bajando.
—Entonces lo mejor será que duerma a bordo. Yo me ocuparé del pobre Hugo.
—Uno de los negros estaba agonizando cuando eché anclas.
—¡Santo Dios! —exclamó Sheldon enojado—. ¡Tírelo por la borda, hombre! ¡Ya tengo demasiadas tumbas en tierra!
—Solo se lo decía… —prosiguió el capitán, sin parecer ofendido.
—Capitán —le interrumpió Sheldon, en un tono que mostraba arrepentimiento por su arrebato—, si le resulta posible desembarcar mañana, acérquese a echar un vistazo. Si no le es posible, mande al piloto.
—Vendré yo mismo. Y ahora que lo dice, ¡qué mala memoria tengo! Mr. Johnson falleció… no me he acordado de decírselo…, murió hace tres días.
Sheldon vio al capitán de la Jessie, que se alejaba agitando los brazos y lanzando maldiciones, mientras suplicaba al cielo que hundiese las islas Salomón. Después se entretuvo contemplando el rítmico balanceo del bote sobre el estático cristal del Océano, y algo más lejos, hacia el Noroeste, los negros nubarrones que se iban concentrando en altísimas montañas sobre la isla de Florida. Entonces regresó junto al lecho de su socio y mandó que lo llevaran al interior de la casa. Pero Hugo Drummond ya había muerto. Sheldon se arrodilló junto al difunto, y los criados se agolparon alrededor, ofreciendo la escena un cuadro pintoresco de piadosa composición, con los simples taparrabos blancos en contraste con su piel negra, y sus brillantes adornos grotescamente tallados, atravesándoles narices y orejas. Sheldon se levantó temblorosamente y se recostó en la silla. El pesado ambiente oprimía los pechos como nunca, haciendo angustiosa la respiración. David Sheldon jadeaba en busca de aire. Los criados mostraban su rostro y sus brazos bañados en sudor.
—Amo —advirtió uno de ellos—, se nos acerca un viento muy fuerte.





























