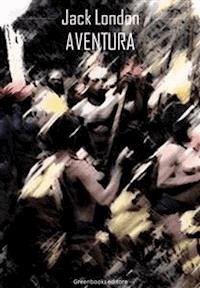
0,89 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El incipit del libro: Podía verse perfectamente lo enfermo que se encontraba el hombre blanco. Lo cargaba a cuestas un negro salvaje, de cabello lanudo y orejas tan bestialmente perforadas que el lóbulo de una de ellas se había desgarrado y el de la otra amenazaba con seguir el mismo camino, estirado por un anillo de tres pulgadas de diámetro. La oreja rasgada, taladrada nuevamente en lo que sobraba de carne blanda, no se sometía a otra violencia que el adorno de una pipa de barro. El caballo humano aparecía grasiento, manchado de barro, y su vestimenta era apenas un harapo sucio ceñido a los muslos. No por eso el blanco dejaba de aferrarse a él con sus últimas energías.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jack London
Aventura
Jack London
AVENTURA
Indice
AVENTURA
1. ALGO QUEHACER
2. ALGO ESTÁ HECHO
3. LA «JESSIE»
4. JOAN LACKLAND
5. ME GUSTARÍA SER PLANTADORA
6. TORMENTA
7. LA CHUSMA REBELDE
8. COLOR
9. ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER
10. UN MENSAJE DE BOUCHER
11. LOS REBELDES DE PORT ADAMS
12. MORGAN Y RAFF
13. EL ARGUMENTO DE LA JUVENTUD
14. «MARTHA»
15. REFLEXIONANDO SOBRE LA EDUCACIÓN
16. UNA JOVEN POCO DESARROLLADA
17. ¡ESA JOVEN!
18. LA NOVELA SE CONVIERTE EN REALIDAD
19. LA PÉRDIDA DEL JUGUETE
20. HABLANDO COMO UN HOMBRE
21. ROBO Y CONTRABANDO
22. GOGOOMY CUMPLE SU PALABRA
23. UN MENSAJE DESDE LA JUNGLA
24. EN LA JUNGLA
25. CAZADORES DE CABEZAS
26. EL ULTIMÁTUM
27. UN DUELO AL ESTILO MODERNO
28. RENDICIÓN
AVENTURA
Jack London
1. ALGO QUEHACER
Podía verse perfectamente lo enfermo que se encontraba el hombre blanco. Lo cargaba a cuestas un negro salvaje, de cabello lanudo y orejas tan bestialmente perforadas que el lóbulo de una de ellas se había desgarrado y el de la otra amenazaba con seguir el mismo camino, estirado por un anillo de tres pulgadas de diámetro. La oreja rasgada, taladrada nuevamente en lo que sobraba de carne blanda, no se sometía a otra violencia que el adorno de una pipa de barro. El caballo humano aparecía grasiento, manchado de barro, y su vestimenta era apenas un harapo sucio ceñido a los muslos. No por eso el blanco dejaba de aferrarse a él con sus últimas energías. A veces dejaba caer su cabeza desmayada hasta la zamarra de su porteador, y al levantarla nuevamente dejaba vagar su apagada mirada entre las palmeras que se elevaban como velas encendidas por la llama del sol. Vestía también con poca ropa, apenas una simple camiseta y una faja de algodón que le caía desde la cadera hasta las rodillas. Se protegía la cabeza con un viejo y gastado sombrero «Baden Powell», y de su cinto colgaba una pistola automática de gran calibre y una cartuchera, en previsión de cualquier peligro.
Tras ellos caminaba un muchacho de color de catorce o quince años, cargado con botellas, un recipiente de agua hervida y un botiquín.
Habían atravesado el patio de la casa y caminaban en medio de un cultivo reciente que carecía de sombra. No corría la más leve brisa de aire. El ambiente, cargado de olores nauseabundos, oprimía el pecho como si fuese estaño fundido. Cerca de allí se escuchó un clamor agónico, gemidos atormentados, en la misma dirección que llevaban, y de repente apareció una cabaña de ramas de techo bajo, de la que provenían los lastimeros gritos y las expresiones de dolor y sufrimiento. El hombre blanco, llamado David Sheldon, se fue aproximando hasta que los llantos y quejidos se escucharon claramente. Antes de entrar, titubeó en el umbral. La disentería, la terrible plaga de las islas Salomón, causaba estragos en sus tierras de Beranda, y él se encontraba allí solo contra este enemigo que también le atacaba.
Entró en la choza sin bajarse, agachando apenas la cabeza. Cogió de las manos del negrito un frasco de amoniaco, y después de aspirar enérgicamente, se preparó para lo que le esperaba, y gritó:
––¡Silencio!
Inmediatamente se acallaron las voces.
Una tarima de madera de seis pies de ancho se extendía a lo largo con una ligera inclinación, dejando a ambos lados un estrecho pasillo. Sobre ella descansaban hasta veinte negros, cuyo aspecto reflejaba inmediatamente la horrible especie a la que pertenecían. Eran caníbales. Sus facciones desproporcionadas, bestiales, y sus cuerpos de una fealdad repugnante, estaban más cercanos al mono que al hombre. Tenían las narices decoradas con anillos de concha de molusco y de tortuga, y también las atravesaban con alambres en los que ensartaban después unos canutillos. Sus orejas taladradas se estiraban con el peso de tarugos, anillas, pipas y otras exageraciones ornamentales. Su piel estaba repleta de tatuajes y cicatrices torpemente realizados. Debido a su estado, ni siquiera llevaban taparrabos, aunque conservaban sus brazaletes de concha, sus collares de cuentas y sus cintos de cuero atravesados por cuchillos. Muchos estaban cubiertos de heridas, sobre las que revoloteaban enjambres de moscas, que se posaban y volvían a volar formando auténticas nubes.
Sheldon le iba dejando a cada enfermo su correspondiente dosis de medicina, y tenía que agudizar la memoria para recordar perfectamente a quiénes les podía administrar la ipecacuana, y a quiénes esta droga les resultaría insoportable. Uno de aquellos enfermos ya había muerto, y mandó que lo retirasen inmediatamente, con el tono autoritario de quien no está dispuesto a permitir la menor rebeldía. El enfermo a quien le tocó obedecer lo hizo a regañadientes, y mientras tiraba del muerto por los tobillos, se le ocurrió susurrar algo ininteligible. El hombre blanco perdió la paciencia, y aun costándole mucha energía, alargó el brazo y le propinó un formidable puñetazo en la boca.
––¡Eso es para que te calles, Angora! ––gritó––. ¿Qué es eso de hablar tanto? A ver si voy a tener que saltarte los dientes. ¡Vamos!
El salvaje se había revuelto con la rapidez de una alimaña dispuesta a arrojarse contra su enemigo, con los ojos encendidos de rabia; pero al ver que el blanco empuñaba una pistola, se contuvo. Sus extremidades, tensas y dispuestas para dar el salto, se relajaron, e inclinándose de nuevo sobre el muerto, lo arrastró sin protestar.
––¡Cerdos! ––masculló David Sheldon, incluyendo en aquel insulto a todos los indígenas.
Tan enfermo como los que yacían en aquellas camas se encontraba el hombre blanco que los cuidaba. Nunca estaba completamente seguro de haber terminado bien sus visitas a aquel montón de personas heridas y malolientes. Estaba absolutamente convencido de que si llegaba a sufrir un desmayo pasajero hasta los enfermos más débiles se le echarían al cuello como lobos hambrientos.
Casi al final de la tarima estaba agonizando un hombre, y ordenó que lo sacasen de allí en cuanto exhalase su último suspiro. En ese momento, la cabeza de un negro asomó por la puerta de la cabaña y anunció:
––Cuatro pacientes graves.
Le seguían los nuevos enfermos, todavía con fuerzas para andar. Sheldon mandó al más grave al camastro que acababa de abandonar el último difunto, y al siguiente más grave le dijo que esperase a la muerte del otro, mientras mandaba a uno de sus acompañantes que reuniese una brigada para construir inmediatamente otro cobertizo para hospital. Después continuó su visita, intentando entretener a los enfermos con frases divertidas de una jerigonza curiosa. A veces, un largo llanto salía del rincón de la choza, y cuando vio que aquellos gemidos los daba un joven repleto de salud, explotó de ira.
––¿Por qué demonios estás lloriqueando?
––Por este compañerete que es mi propio hermano. Mi hermano... que se muere [1].
––¡Tu compañerete que se muere! ––repitió Sheldon en tono de burla. Y añadió amenazadoramente––: ¿Y para qué llorar tanto, cretino? ¿No te das cuenta de que si no te callas le matarás igualmente de dolor de cabeza? ¡Deja de sollozar! ¿Me oyes? Si no lo haces, te haré callar inmediatamente.
El blanco había levantado el puño, y el triste salvaje se encogió, mirándole asustado como una rata.
––Termina con tus lloriqueos ––continuó el patrón, con voz más suave––. Mejor sería que, en vez de llorar, le espantases las moscas, que lo están devorando. Ve por agua y lava a ese «hermanito tuyo» hasta dejarlo limpio. ¡Vamos, date prisa! ––terminó diciendo con ese espíritu que lograba imponer su voluntad sobre el perezoso ánimo de los negros.
Al acabar la visita, caminaron de nuevo bajo el sol abrasador. Agarrándose al pescuezo del negro, dio un profundo suspiro. El aire muerto parecía asfixiarle los pulmones, y, agotado, dejó caer su cabeza en un estado de sopor del que ya no saldría hasta llegar a casa. Cualquier esfuerzo de la voluntad era como una tortura para él, y a cada instante se veía obligado sin embargo a hacer un nuevo esfuerzo.
Invitó a una copa de ginebra al negro que había cargado con él, y después de tomar un baño antiséptico, disolviendo en el agua todo el sublimado corrosivo que le trajo su criado Viaburi, se medicó a sí mismo, se tomó el pulso, se puso el termómetro y se tumbó en su camastro, conteniendo un quejido de dolor. Eran las cinco de la tarde y acababa de terminar su tercera visita.
Pasado un rato llamó al negrito:
––Mira a ver si ves a la Jessie––le ordenó.
El joven se marchó a la galería con un catalejo para otear en el mar.
––Veo una goleta en la distancia ––anunció––. Debe de ser la Jessie.
El enfermo consiguió respirar aliviado.
––Si lo es, te daré cinco pastillas de tabaco.
Pasó un buen rato en ansioso silencio.
––La verdad es que podría ser la Jessie, o también otro barco ––explicó el joven con la voz temblorosa por la duda.
David Sheldon se arrastró hasta el borde del camastro y se dejó caer de rodillas en el suelo. Logró incorporarse agarrándose a una silla, que fue arrastrando hasta la puerta. Aquel esfuerzo sobrehumano le hizo transpirar copiosamente, y después de alcanzar la galería cayó sobre la silla y se quedó un momento jadeante, pálido, como si tuviese un ataque. Finalmente logró erguirse para mirar con el catalejo que sujetaba el joven, apoyando un extremo en la barandilla. Le costó un buen rato poder enfocar las velas de la nave, y después de examinarla detenidamente sentenció:
––No es la Jessie. Es el Malakula.
Cambió de apoyo para tumbarse esta vez en una silla extensible, desde la que podía contemplar el horizonte. A trescientos pies de distancia las olas rompían sobre la playa. A la izquierda se veía la blanca franja de rompientes que formaba el bajío de piedras cubiertas de agua en la desembocadura del Balesuna, y detrás, las abruptas costas de la isla de Savo. Justo enfrente, al otro lado de un canal de doce millas, se encontraba la isla Florida, y un poco a su derecha, perdida en la distancia, se vislumbraban las costas de Malaita, la tierra salvaje que era el hogar de asesinos, piratas y caníbales, de donde procedían los doscientos braceros de aquella plantación. Entre la casa y la playa había una cerca de cañas, y al ver que la puerta estaba entreabierta, ordenó al muchacho que la cerrase. En el patio crecía una alta y frondosa palmera de coco, y dos mástiles sobresalían en el aire, a ambos lados de la avenida que conducía hasta la puerta, sobre promontorios artificiales de diez pies de altura y sujetos por rodrigones pintados de blanco y por fuertes cadenas. Ambos postes recordaban la arboladura de una embarcación, con sus obenques, sus masteleros, sus botavaras y drizas para las banderas. De una verga colgaban llamativamente dos banderolas de cuadros blancos y azules, como si una de ellas fuese un tablero de ajedrez, y la otra, como blanca fámula, con un círculo rojo en el centro en señal de peligro, tal y como indicaba el convenio de avisos y señales.
En un rincón de la empalizada anidaba un halcón. A David Sheldon le dio la impresión de que también el pájaro estaba enfermo, y aquel pensamiento le animó levemente, como si ya tuviese un compañero de penas y fatigas. Ordenó tocar la campana en señal de que todo el mundo parase de trabajar, y después, montando nuevamente a espaldas de su criado, realizó el último reconocimiento del día.
En el hospital se encontró con dos enfermos nuevos, a los que recetó aceite de ricino, y se alegró del resultado de aquel día, no tan desastroso como el de otros: únicamente habían muerto tres hombres. Después de examinar la copra que se había recogido, pasó por los jacales para ver si se escondía algún enfermo, desobedeciendo las severas órdenes que había dado, con el fin de aislar inmediatamente cualquier caso que apareciese. Al regresar a casa escuchó los informes de los capataces y les dio órdenes para el día siguiente. También se entrevistó con los jefes del embarcadero, asegurándose de que los botes permanecían arrastrados playa adentro y sujetos con cadenas y candados, como cada noche. Se trataba de una precaución de extraordinaria importancia, ya que un bote abandonado en el agua, cuando casi todos los negros tenían miedo, representaba la desaparición de veinte braceros al día siguiente; pérdida que supondría la ruina de Beranda, puesto que cada trabajador costaba treinta dólares, y los botes no eran fáciles de comprar en el archipiélago. La muerte iba reduciendo día a día la mano de obra. Una semana atrás, siete hombres se habían escapado a través de la selva. Cuatro regresaron amarillentos y consumidos por la fiebre, relatando que sus dos compañeros habían sido asesinados y kaikai [2]por los hospitalarios bosquimanos. El otro logró escapar y vagabundeaba por la costa en espera de poder robar una canoa con la que viajar hasta su isla.
Viaburi apareció con dos linternas para que el amo les echase un vistazo, y al ver éste que ardían con luz clara e intensa llama, dio su conformidad con un gesto de asentimiento. El muchacho levantó una de ellas hasta la punta de un mástil y colocó la otra en un rincón de la galería.
El blanco se tumbó dando un suspiro de alivio. Acababa de terminar el trabajo de aquel día. Apoyado en la cabecera de su cama tenía un fusil, y también tenía una pistola siempre al alcance de su mano. Pasó una hora de paz y silencio absolutos. El hombre se encontraba en un estado de letargo parecido al coma. Inesperadamente le sobresaltó un crujido procedente de la parte trasera de la galería. El cuarto tenía forma de L y su cama se encontraba en un rincón oscuro, ya que la lámpara pendía sobre la mesa de billar, en el ángulo central, y alumbraba toda la habitación sin molestarle. La galería estaba perfectamente iluminada. Escuchó nuevamente con atención. Los crujidos se repetían, y enseguida se dio cuenta de que varios hombres le espiaban desde el exterior.
––¿Qué pasa? ––gritó, seca y enérgicamente.
Toda la cabaña, levantada sobre pilares de unos diez pies de altura, crujió al escucharse los pasos que se alejaban.
––Cada día son más atrevidos ––masculló––. Tendré que tomar medidas.
Sobre Malaita se elevaba en su plenitud la reina de la noche, derramando su luz sobre la plantación. Todo permanecía tranquilo e inmóvil en la quietud del aire, taladrado únicamente por los quejidos procedentes del sanatorio. Bajo los techos de paja, unos doscientos hombres de cabezas lanudas descansaban las penalidades del trabajo, y muchos de ellos se estiraban para oír los juramentos de alguien que osaba maldecir al hombre blanco, que nunca dormía. En el patio de la casa ardía el aceite de las linternas. Dentro, el odiado hombre blanco gemía y se agitaba, entre el fusil y el revólver, inquieto en sus pesadillas.
2. ALGO ESTÁ HECHO
Sheldon se sintió peor al despertar. Su debilidad seguía creciendo y habían hecho su aparición algunos síntomas alarmantes. Comenzó sus visitas buscando a alguien en quien poder descargar su enfado y despejar una situación que, si ya era complicada para quien tuviese salud, resultaba insostenible para quien, como él, se encontraba totalmente abandonado de energías y de ayuda. Los negros eran cada vez más osados y peligrosos, y la visita de aquella noche al bungalow, el delito más grave de Beranda, era ofensiva. Tarde o temprano se ocuparían de él, si él no se ocupaba antes de ellos, convenciéndoles nuevamente de la indiscutible superioridad de la raza blanca, e iluminándoles la mente a fogonazos.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























