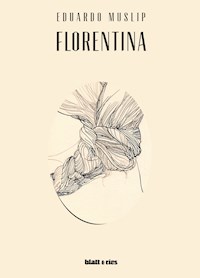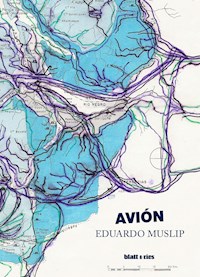
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El relato en tiempo presente de un viaje en avión entre Los Ángeles y Buenos Aires es la excusa que encuentra el narrador para contemplar escenarios, reflexionar, recordar eventos del pasado y moverse con pericia en una trama sutil, casi transparente: se cuenta un viaje en avión y al mismo tiempo mucho más que eso. Con una mirada atenta a los detalles, al brillo de los personajes que entran y salen de la novela, y con una prosa rica y sensible que describe situaciones en las que no faltan la tensión narrativa y el humor, este bello libro, a veces sentimental, a veces erótico, se dedica a resucitar las horas muertas en las que el hombre contemporáneo se detiene en el cielo, y hace de esas horas un mundo, mundo que los lectores ya identificamos con el de Eduardo Muslip.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portada
Epígrafe
Avión
Sobre el autor
Créditos
Tenho sentido muita saudade de tudo e sei o que é isso:
vontade de voar
Mais ao sul, Paloma Vidal
Somos tantos los que nos fuimos, parecería que somos tan pocos los que estamos volviendo. ¿Es acá el vuelo a Buenos Aires? ¿Por qué casi no hay gente si, según decían, el vuelo está completo, y faltan apenas minutos para el embarque? ¿Habrá otro aeropuerto en Los Ángeles, y estaré en el equivocado? ¿Es el día y horario correcto? 07:02 pm, 07/05/02: cuanto más miro el ticket, los números se me vuelven más inestables, intercambiables; busco en ellos algo más que lo que hay, y termino por despertarles el deseo de combinarse con libertad en cualquier otra secuencia. Sigo haciéndome preguntas, no con la vaguedad del lenguaje interior, sino con una formulación muy precisa: las pulo, pienso alternativas, las rehago un poco, como preparándome para una clase de inglés. Pero nunca llego a decirlas: sigo sentado, no me animo a preguntar nada, me da vergüenza mostrar la ansiosa inseguridad del que no viaja seguido, que más que información concreta busca alguien que lo conforte, que se le acerque y le diga todo está en orden, no hay nada de qué preocuparse. Pero dar esa protección no parece parte de las funciones de los empleados de la compañía, que están en su propio mundo de sonrisas y comentarios casuales, separados de los pasajeros por una invisible pero sólida burbuja.
El acento argentino en las voces de un grupo amplio me tranquiliza, es una señal más de que acá es el vuelo a Buenos Aires. A lo mejor lo que me tranquiliza son los sedantes. Pero los sedantes me relajan y entonces me hacen más distraído; sé que me puedo distraer y entonces me pongo nervioso. Tendría que haber tomado recién al subir al avión. Llega un grupo familiar: un matrimonio de mediana edad, dos niños pequeños con una señora que los cuida, dos gemelas de unos dieciséis años, muchas valijas. Algunas valijas son grandes, sólidas, oscuras; otras son más chicas y coloridas. Amplían el grupo familiar, aportando rasgos de personalidad no necesariamente relacionados con sus dueños. Se ven compactas, como si estuvieran todo lo llenas que pueden estar. Como yo, esa familia habrá tenido unas vacaciones de unos diez días, mucho más que suficientes para que los centros comerciales de Los Ángeles aporten todo lo que pueda entrar en el equipaje. Tal vez, incluso, estén viajando a Buenos Aires más valijas que las que partieron, se habrá debido agregar alguna nueva para lo que no entraba en las otras. Las valijas se ven pesadas, aunque se dejan mover con ligereza y desaparecen con rapidez cuando las despachan. Las personas se ven, por contraste, muy livianas, pero se mueven con morosidad. Las más livianas y morosas entre todas las personas que andan por acá son las gemelas, veo que una de ellas suspira, en el aire de Los Ángeles uno respira hondo y se siente más ligero al exhalar. Las valijas, en cambio, respiran hondo y se llenan de objetos.
Las gemelas son hermosas. No sonríen, pero tienen algo tranquilo en la expresión. O más que tranquilo, tienen algo desconectado de posibles fuentes de tensión. Son rubias, rubias para lo que en Argentina se considera rubio; no sé si serían consideradas rubias en este país. El pelo es lacio, tiene un brillo suave. Es de un dorado oscuro. Trigueño. O el color que, hasta no hace mucho, yo pensaba que indicaba la palabra trigueño. Leía “trigueño” y me imaginaba el dorado del trigo, incluso aclarado por el reflejo del sol. Hace poco me enteré que trigueño significa moreno, y todavía no pude acostumbrarme a ese cambio. También la piel de las gemelas es de un color similar al que para mí indicaba la palabra trigueño. La madre es obviamente la madre, aunque hay diferencias entre madre e hijas, por ejemplo, en los colores: el pelo de las gemelas no es tan claro como el dorado artificial de la madre; la piel de la señora, con un tostado intenso, es más oscura que el de sus hijas. Las adolescentes fueron sin duda bien cuidadas, y dan la impresión que siempre dan las personas muy cuidadas, la de que no necesitan ninguna protección porque no corren ni correrán peligro alguno; la cápsula que las cuida es tan perfecta que no se ve. Tal vez las gemelas fueron cuidadas por la señora que ahora se está ocupando de los dos niños más pequeños. Las gemelas hablan entre ellas, muy poco con la madre, muy poco con la empleada. Las gemelas ya se separaron de la señora que las cuidó; son aves que desde el momento en que pueden volar solas olvidan para siempre los cuidados recibidos. En realidad no vuelan solas, vuelan gracias a los padres, vuelan gracias a la compañía aérea, pero no hay deuda. Las gemelas están en un mundo tan lejano del mío que puedo observarlas con detenimiento, sin ningún disimulo, como quien desde la tierra ve en el cielo un grupo de aves migratorias. Estoy tan lejos del mundo de esas chicas que consigo una increíble invisibilidad. Soy transparente. Leí que un hombre invisible no podría observar a nadie, el sistema ocular necesita ciertas opacidades para no sé qué asuntos de la refracción. Pero eso no importa, yo puedo ser invisible y observar.
Llega un hombre de unos treinta y pico, o cuarenta años; no debe ser mucho mayor o menor que yo. Tiene una camisa escocesa. Es pelirrojo. Las camisas escocesas son muy apropiadas para los pelirrojos. Hay delgadas líneas rojas en la trama de la camisa. El rojo del pelo es el rojo amarronado que normalmente ofrece la naturaleza. Así como en el dorado oscuro de las gemelas domina lo rubio, en el pelo del hombre domina lo rojo. Uno diría, si quisiera identificarlo entre otros, mirá a ese pelirrojo. Mirá al colorado, uno diría también, si fuera entrando en confianza con su imagen. Y Colorado se volvería enseguida su apodo. Además, lo de colorado es más amplio, habla del pelo y de la piel. Y es más preciso, porque hablo de una cualidad rojiza general de él, no sólo de su pelo; lo de pelirrojo refiere al pelo pero apenas indirectamente a la piel. Tiene un vaquero común. Para los criterios medios de Estados Unidos, el vaquero es un poco ajustado, pero no para Argentina.
Lo miro sin disimulo, tranquilo en mi invisibilidad, como miraba a las gemelas. Su camisa es de mangas largas. Se las sube, y noto que los brazos tienen el mismo pelo rojizo, la piel algo más morena por el sol, el pelo algo más claro, tal vez también por el sol. Anda con una única valija, grande, compacta y negra, y una mochila. Termina sus trámites, despacha la valija, que es un oscuro y entrañable camarada del que puede separarse pero que sabe que reencontrará pronto y sin problemas. Se da vuelta y camina hacia la zona de espera en la que estoy yo. Su mirada se cruza con la mía, tiene ojos negros, el contacto visual se mantiene. Se mantiene un larguísimo segundo. Tengo una erección. Me la indica la presión en el vaquero. La erección es una respuesta rápida a una excitación de la que soy consciente recién después. La excitación y erección sobresaltan el ritmo de mis pensamientos. Una serie de acontecimientos inesperados y casi simultáneos, como cuando hay un accidente de tránsito y cualquier relato suena artificial y lento. Lo de ahora no es para tanto, un accidente íntimo, hubo apenas un contacto visual y sus pequeñas consecuencias, no va a haber un arremolinamiento de personas para ver los resultados del accidente, mi erección no es algo tan llamativo, tampoco lo es mi sobresalto. No hay nada que se note. Además, la excitación ordena al resto del cuerpo que no dé ninguna señal, una impasibilidad exterior que disimule la agitación interna. Nada se nota y sin embargo hay algo importante que cambió de golpe. En mí y en el entorno. Sonrisas de aeropuerto, dorado grupo familiar, suaves oleadas de perfume de free shop; mi registro del entorno venía por otro lado. Hacía diez días que no tenía erecciones. ¿Habrá sido un efecto secundario del sedante?
La poción del hombre invisible, que habré recibido cuando llegué a Los Ángeles, está dejando de hacer efecto. Me dan ganas de controlar qué es lo que de golpe se hace visible para los demás. Hay una pared espejada a la izquierda; la pared está lejos pero es inmensa. Aparecen allí la familia de las gemelas, el Colorado y yo; se agregan dos o tres mujeres. Compruebo mi visibilidad, aunque no del todo mi materialidad, soy parte de un grupo fantasmal. Veo en el reflejo al padre de las gemelas, un señor con aire ausente; mira con pereza a los suyos, su familia es el enorme living de una casa instalada y decorada por otro. Me viene una sensación general de ociosidad, insignificancia. De que somos un conjunto de gente globalmente inútil. Mantenidos. Medio parásitos. Vampiros no somos porque nuestras imágenes se reflejan bien, es más, somos más visibles que materiales. Fantasmas ociosos. Nadie tiene aspecto de estar en viaje de negocios o algo así. Nadie parece gente que trabaja o trabajó y que ahora está de vacaciones. Todos venimos de tener diez días de paseo en mayo, un mes que no es común para las vacaciones. Las gemelas tendrían que estar en la escuela, pero no están muy angustiadas por atrasarse con alguna materia. Cada uno debe su viaje al favor de algún tercero. En mi caso, se lo debo al favor de mi hermana.
Mi hermana no está en esta zona del aeropuerto, pero los últimos días estuvo tan presente que de algún modo sigue estando. Ella se mudó hace muchos años a Estados Unidos. Es su espíritu el que me sugiere mucho de lo que estoy pensando: que evaluaría que en este país las gemelas no serían consideradas propiamente rubias, que señalaría con desdén el teñido dorado y el tostado muy intenso de las que están en la sala de espera, que consideraría que el vaquero del Colorado debería ser un talle más grande, que criticaría la artificialidad de las sonrisas de los empleados del aeropuerto. Mi hermana me lleva unos años, y siempre tomó conmigo la actitud de un guía de turismo, conoció el mundo antes que yo, y me lo muestra e indica a qué hay que prestarle atención y cómo evaluarlo. Critica a los argentinos con argumentos norteamericanos, y de vez en cuando critica a los norteamericanos con argumentos argentinos. Tiene un buen trabajo, en las oficinas de una empresa de colchones; vive en una buena casa en Reno, una ciudad sobre un lago. Se descubre con la libertad de la mujer que tiene casa, profesión, ahorros, y que de golpe se ve sola. Es delgada, se tiñe el pelo con el que fue su color natural, no toma sol. Mi hermana se observa en los espejos como yo observo al grupo en el aeropuerto, como si sospechara de la realidad reflejada. Evalúa bastante positivamente cómo está y cómo se ve, pero necesita que le confirmen esa evaluación positiva. ¿Estoy bien?, la vi preguntarse como si la respuesta tuviera que venir de algún tipo de ser sobrenatural. Mi hermana hace ejercicios de imaginarse en otra situación muy distinta. A ver, dijo: imaginemos que vuelvo a tener un marido. Imaginemos que tengo muchos hijos, o al menos uno. Imaginemos que no tengo trabajo, ni casa, ni ahorros. Que soy mucho más vieja o mucho más joven, no sé, que tengo veinticinco, o sesenta y cinco. Que sos lesbiana, propuse. No retomó esa idea, eso no tenía ganas de imaginarlo. Que volverías a Argentina. Eso tampoco. En promedio estás muy bien así, la interrumpo, como cuando en alguna escuela tomo exámenes a estudiantes aburridores y me impaciento y digo basta, estás aprobado. No es mi tono habitual, pero cuando le digo esas cosas a mi hermana quiero ser contundente, mi voz no tendría importancia en sí sino que sería el portavoz casual del ser o de la verdad superior a la que en realidad ella le está preguntando. Sí, creo que prefiero estar como estoy, dijo ella, dejando de mirarse al espejo. Venía mi turno de imaginarme en una situación diferente. Pero tuve un rechazo fuerte a la idea de hacerlo, y mi hermana cambió de tema.
Mi hermana está muy presente, tanto que casi podría verla en los inmensos espejos de esta sala. Ella tenía unos días de vacaciones que podía tomarse, yo también los tenía, y me ofreció pagarme casi todo: estaríamos por diez días en Los Ángeles y otros lugares cerca. Me dijo que no le resultaba caro llevarme, me explicó algo de pasajes con millas y bonificaciones de hotel; a ella le gusta minimizar la importancia de lo que les da a los demás, aunque le disgusta que los beneficiarios no protesten contra esa minimización. Vamos a pasear, vamos a ver la playa, vamos a distraernos. Una propuesta ligera como el andar de los que están esperando por acá, o como los turistas que dicen frases simples en las ilustraciones de un manual de lenguas extranjeras. Paseamos mucho. Miramos mucho, pero las doradas imágenes del presente pasaban a veces inadvertidas por los otros temas de los que conversábamos: le debo haber hablado muchísimo de cuando éramos chicos; recordé muchas escenas que no me habían venido a la memoria por mucho tiempo. Ella recordó otras, nos sorprendimos de lo poco que el otro recordaba cosas que uno consideraba significativas para ambos, nos sorprendimos también de que el otro trajera a cuento escenas que habían sido importantes sólo para uno. Dentro de los temas más recientes, mi hermana habló de su ex marido, yo hablé de mi difuso conjunto de ex parejas. Hablamos de nuestros trabajos. Ella trabajó en un pueblo pequeño cerca de Reno, hasta que cerró la empresa. El pueblo quedó medio muerto. Se divorció en ese tiempo, y se mudó al centro de Reno, y consiguió su nuevo trabajo. Yo le hablé de unas horas de clase que conseguí en un lado, en otro; las horas de lengua que dejé en un lado, en otro; los pequeños problemas y las pequeñas ventajas de uno, de otro, o de un tercero o cuarto lugar; era una descripción confusa e impaciente como la que había hecho sobre mis ex parejas, así que tampoco desarrollé ese tema.
Mucho se ofreció a mi mirada en estos días: vi las rutas que serpentean en la costa. Miré a las personas que tomaban sol en las playas, o hacían surf o algún otro deporte. Miré las montañas, las autopistas, las palmeras, los cuadros de los museos, la gente que corría en la playa, las nubes, las señales de tránsito, los clientes de los restaurantes: todo se ofrecía a la mirada de cualquiera, a su vez nunca me sentí observado. El escenario de la costa californiana fue una película que transcurría mientras hablábamos sobre todo de cosas sucedidas muchos años atrás. A veces nos esforzábamos en prestar atención a lo que nos rodeaba: miramos por unos atentos segundos un cuadro en un museo. El cuadro recibía con naturalidad nuestra mirada, estaba acostumbrado al turismo. Pero también se lo veía indiferente, no estaba dispuesto a darnos nada más que su propia existencia. A veces yo miraba con atención a alguien, con detenimiento más que atención, o con una suerte de larga atención distraída, dejaba mi mirada sobre la persona como quien apoya un vaso en una mesa y lo olvida, y cuando ese alguien se daba cuenta de que lo miraba me devolvía la mirada con un acento de rechazo. Entonces yo me sentía mal al percibir ese rechazo y miraba hacia algún objeto o lugar al que no le molestaría ser mirado, una palmera, un auto estacionado y vacío, una nube, una vidriera.
Dos hermanos, en un ambiente extraño, habitan una especie de cápsula que se escapa del lugar y del tiempo presente. Yo pensaba algo así, pero la que terminaba por decir esas cosas era ella. Si fantaseabas con una aventura en Los Ángeles, imposible, me dijo, mirando a un señor con bermudas y un trago en la mano, que pensé que podía ser más bien un candidato para mi hermana. ¿Qué estará haciendo ella en este momento, en la zona de embarque del vuelo a Reno? Me la imagino hablando con un hombre de negocios, que trabaja en una famosa empresa de sillones, estamos en ramos afines, observarían, el año pasado se fusionaron dos compañías de sillones y de colchones. Ella también, después de tanto pasado como el que yo le traje al presente, debe disfrutar de una charla liviana con un señor norteamericano, la ligereza de hablar con alguien con el que no se comparte ninguna historia.
A mi hermana le debo el viaje, los paisajes, los recuerdos de cosas de la infancia como si fueran el presente; le debo también mi alegría de estar solo ahora. ¿Le debo mi erección? En los diez días en que estuve en Los Ángeles, no hubo un instante de contacto visual como el que tuve con el Colorado. Me viene la idea de que mi vida sexual me liga a Buenos Aires. Lo siento con la fuerza de una verdad total, una revelación del tipo de las que se pueden producir en los viajes. Es efecto del sedante; en general cuando tomo alguna droga me viene una súbita confianza en cualquier cosa que se me ocurre. En California todo fue hermoso, pero para que se me despierte alguna excitación debo recibir una señal del otro, lo que me pasó tan fugaz como claramente con el Colorado. Él está esperando lejos de mí, apenas llego a ver su pelo. Hay una probabilidad muy baja de que cuando subamos al avión se siente a mi lado, y no creo que sería deseable: es más tolerable el viaje solo que con alguien del que uno, por el motivo que sea, esté pendiente. La excitación inicial pasaría y terminaríamos hablando de pavadas, los paisajes de California o las diferencias entre compañías aéreas. Yo hablaría de películas; hay demasiado cine ambientado en California en mi cabeza. Estaría tentado de sacar un mapa y mostrarle por dónde anduve; le pediría que él también me mostrara. A lo mejor él no se siente cómodo con los mapas. Le mostraría las zonas del interior de California y de Arizona por las que pasé. Mi dedo pasaría por el Gran Cañón del Colorado.
Recuerdo que cuando era chico vi en el diario que en un cine del Centro proyectaban El Gran Cañón del Colorado; mi hermana había señalado ese nombre con el dedo, en la pequeñísima tipografía de la página, casi tan pequeña como la de los avisos clasificados. Me dan ganas de que por unos minutos reaparezca mi hermana, para hablar de las carteleras de espectáculos del diario, que mirábamos juntos con atención. En la sección de obras de teatro, a veces el título venía en letras un poco más grandes, y algún otro dato: dirección, actores, autor. Estreno en Buenos Aires. Última semana. Una obra de Carlos Mathus. Cuarto año de éxito. Mi hermana y yo íbamos poco al cine y nada al teatro, pero la cartelera la mirábamos mucho. Me gustaban los mapas y las enciclopedias, y la cartelera era una suerte de mapa, con breve información enciclopédica de un luminoso mundo distante, aunque viviéramos a veinte cuadras del Centro, donde se concentraban la mayoría de las salas. Los títulos de las obras de teatro (recuerdo Coqueluche, o El gran deschave, o Potiche o Pigmalión) venían cargados de misterio, no sabía qué era coqueluche, deschave, potiche, pigmalión, y ni se me ocurría preguntar por el significado de esas palabras. Me estimulaban también los comentarios de parientes sobre alguna película o una obra de teatro; era como escuchar los relatos de algún viajero por tierras extrañas, o ver imágenes de tribus selváticas. Existía gente, por ejemplo, que andaba enteramente cubierta, con velos o máscaras, o todo lo contrario, que se mostraba sin ropa, lo que no avergonzaba al observador ni al observado. En la representación de La lección de anatomía, según una tía, había toda gente desnuda que caminaba con seriedad extrema por un escenario, en silencio; en Equus también había desnudez, según el relato que otro pariente les hizo a mis padres: aparecía Miguel Ángel Solá en las penumbras, de golpe lo iluminaba un reflector, estaba desnudo pero de espaldas, después desnudo pero de frente, pegaba un alarido, la luz se apagaba de nuevo, otro reflector en la otra punta del escenario, otro cuerpo desnudo, otro grito. En el cine que mis parientes veían no pasaban esas cosas, en Kramer vs. Kramer el padre norteamericano divorciado prepara la comida, vestido de traje de oficina, para el pequeño hijo; mi papá nunca cocinó ni estuvo de traje, un hombre joven desnudo y gritando y un padre de traje cocinando en la casa, todo era igualmente extraño y sugerente para mí.
Dentro de la diversidad de películas que se listaban en la cartelera, en el orden alfabético riguroso de cines, aparecían también las salas pornográficas. La única diferencia es que no indicaban los horarios; eso no le interesa a nadie, decía mi hermana, a esos cines la gente debe llegar cuando llega. Para mí no era aceptable que no estuvieran los horarios, y esa falta era la indicación de la anormalidad de los espectadores más que de las películas. Después del cine Monumental, con Kramer vs. Kramer, y antes del Normandie, con otra película de ese tipo, estaba el Multicine, sala 1 Portero afortunado, sala 2 Campamento caliente, sala 3 La cárcel del amor, sala 4 Una chacra movidita. En ocasiones mezclaban con una película seria, en sala 1 tal vez Enano Cumplidor, pero en sala 2 podía estar el Decamerón. Ésa es una película de Pasolini, haceme el favor, qué hace Pasolini entre esas películas, decía mi hermana, que tendría apenas unos veinte años pero que siempre fue una chica culta. Por varios meses proyectaron en la sala 3 El Gran Cañón del Colorado