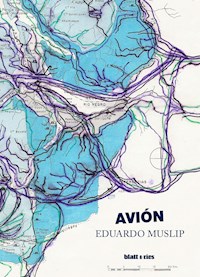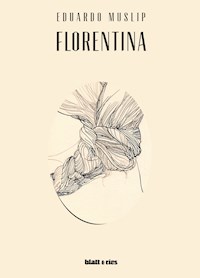
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Aparece Florentina", así empieza esta novela de Eduardo Muslip que se concentra en el recuerdo vívido de una abuela. Florentina aparece en un cuarto, pero está en una sala de estar. Su sola presencia le impone al narrador esta novela. Retrato e hilvanado relato, Florentina es una muestra de la destreza con la que Muslip se entrena en el ejercicio de la narrativa: la abuela, el recuerdo de Galicia, el anticlericalismo, la alimentación, el mundo de las primeras lecturas, diez años en la vida del narrador y diez años en la vida de Florentina, la vejez, el amoroso diálogo con los muertos, le dictan al autor una novela conmovedora y extraordinaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FLORENTINA
EDUARDO M
Índice
Cubierta
Portada
Dedicatoria
Epígrafe
Florentina
Sobre el autor
Créditos
Otros títulos de Blatt & Ríos
No pediría un cuento que me cierre los ojos, prefiero estar atenta para sentir cómo todo se calla, cómo termina por un rato, antes de que yo pierda la conciencia.
Marina Yuszczuk
Siempre habrá algo inconcluso en esos ojos que miran aunque estén cerrados.
Verónica Yattah
Cantádeme un maio sin bruxas nin demos; un maio sin segas, usuras nin preitos,
Aparece Florentina. Lo que aparece es su recuerdo, porque mi abuela murió hace treinta años, pero si dijera sin más “recuerdo a mi abuela” la frase me sonaría escasa, incluso falsa, porque la imagen se presenta con mucha precisión, nitidez, actualidad. Mi abuela aparece de la nada, tengo el impulso de decir. La fuerza con la que surge el recuerdo debería hacer que no importe qué lo dispara, ni cuándo, ni dónde. Pero a lo mejor importa: mi abuela se me aparece en mi dormitorio, a una hora en la que nunca estoy despierto, las seis de la mañana, después de pocas horas de sueño y de un viaje en micro de casi un día, de retorno de una playa del sur de Brasil. Nunca me duermo con las persianas abiertas ni me despierto con la luz del día; hay un resplandor leve que no recuerdo haber visto entrar en mi cuarto.
Digo que se me aparece mi abuela, pero lo que se me aparece primero es el living de la casa de mi tía menor, en una calle baja y arbolada del barrio de Barracas, una casa que yo visitaba cuando era chico, cuando mi abuela aún vivía. Un living que nadie utilizaba, pero que estaba decorado con esmero: sillones haciendo juego, bibliotecas, cuadros, piso de mármol, pequeños objetos de decoración. Había, a pesar de ese esmero, una sensación de vacío que no podía disiparse, como si nunca estuviera terminado; nunca se entendió bien por qué había que crear ese espacio. Qué nombre darle fue parte de las tareas de creación: la dueña de casa, mi tía menor, había resuelto llamarlo sala. O sala de estar. No quería llamarlo living: el encargado de la mueblería de donde ella tomaba la mayoría de las ideas y los objetos decía sala o sala de estar, nunca living. Lo de sala suena, en Buenos Aires, a telenovelas o a revistas extranjeras de decoración. Lo de sala de estar era un poco más normal, pero no tanto, era entre redundante y equívoco, porque ese lugar sería más una sala de no estar: en general no había nadie, a duras penas si estábamos mi abuela o yo. Así que para todos los demás siguió siendo un living. Mis parientes preferían reunirse en una cocina-comedor que estaba en la otra punta de la casa, más pequeña y menos formal. Yo me iba de la cocina-comedor hacia el living, y mi abuela también: ella se sentaba en un sillón, y yo me quedaba en el piso, hojeando las enciclopedias de la biblioteca.
Se me aparece el living de mis tíos, y enseguida mi abuela, con naturalidad, como cualquier personaje del pasado en los sueños que tienen lugar durante las vacaciones. Mi abuela ingresa al living muy delgada, muy anciana. La palabra anciana intenta inclinar la imagen de mi abuela y hacer vacilante su paso, pero la veo muy erguida (la edad nunca llegó a encorvarla) y su paso es lento pero firme, nada vacilante. Mi abuela entra caminando tranquila, como si se apareciera en mi memoria todos los días, y se instala en uno de los enormes sillones de la casa de mis parientes.
Se sentaba derecha, con los brazos cruzados, y las piernas también cruzadas. El sillón tenía unos almohadones marrones inmensos, que resoplaban con energía cuando alguien se sentaba, eran puro aire, montañas de solidez engañosa. Mi abuela se iba hundiendo hasta que los almohadones tenían un grosor mínimo, y así quedaba. Cuando alguien abandonaba el sillón, a los almohadones les tomaba un lento minuto volver a su forma original. Me interesaba ese fenómeno, era como si tuvieran algún dispositivo que los hiciera inflarse. Una vez que mi abuela se sentaba, parecía que se quedaría allí para siempre, con los otros objetos de decoración del living. Había tres estatuitas de chinos, de unos veinte centímetros de alto, tan ancianos como mi abuela, de pie, con complejos ropajes y largos bigotes, de porcelana tenuemente pintada. Los tres chinos tenían una expresión más embotada que reflexiva. La ropa les pesaba. Uno tenía en sus brazos un libro, los otros dos no tenían nada. Los brazos estaban paralizados en gestos prudentes. Yo me sentaba en el piso, me resultaba más cómodo que esos almohadones del sillón. Y me ponía a hojear enciclopedias. En el living había grandes bibliotecas con pocos libros, sobre todo enciclopedias. Había de geografía (Geografía Universal Ilustrada), de animales, de conocimiento general (la mayor era Maravillas del Saber). Había una edición de doce tomos de Las mil y una noches. Había diccionarios, el Pequeño Larousse Ilustrado. Lo de pequeño era engañoso: la letra apretadísima y el papel muy delgado permitían que acumulara más información que las enciclopedias más imponentes. Todo ese saber enciclopédico era universal e ilustrado. Y acumulaba maravillas: uno leía la descripción de Liberia, la órbita de Plutón, la trágica noche de San Valentín y, aunque se suponía que era conocimiento concreto, eventos y personajes verdaderos, todo tenía un matiz de historias fabulosas. No había mucha diferencia entre la descripción e ilustraciones de la noche de San Valentín –multitudes corriendo y asesinándose por las calles de París, mientras gentes de la nobleza miraban por altas ventanas de sus palacios– y la cueva en la que Alí Babá descubría los tesoros de los cuarenta ladrones. Yo iba a los doce tomos de Las mil y una noches tanto como a Maravillas del Saber; mis parientes los habían ido comprando en fascículos y encuadernando. En las ilustraciones de Las mil y una noches, las mujeres estaban extendidas en divanes, que invitaban al que los usaba más a recostarse que a mantenerse derecho, y los hombres tendían a estar de pie, a punto de encarar alguna acción. No era una edición para niños, pero si pienso en relatos propiamente maravillosos que haya leído en esa época recuerdo sólo Las mil y una noches; ni en esa casa ni en la de mis padres había libros con historias infantiles, y tampoco nadie se puso nunca a contármelos.
Yo leía, y mi abuela permanecía sentada. Mi abuela era un adorno más, bien colocado. Como lo era yo. Lo normal era que no habláramos. Ese espacio no predisponía a hablar, era tan improcedente que mi abuela y yo conversáramos como que uno de los chinos se largara a hablar con otro. Nos hacíamos compañía, pienso ahora, aunque habláramos tan poco. Cuando dos personas se “hacen compañía” se entiende que predominan los momentos de silencio. Ella estaba mucho más integrada a ese espacio que a cualquiera de los otros lugares en los que pasaba su vida. Ella vivía en las casas de sus hijas, un tiempo con cada una. Siempre estaba por irse de una a otra de las casas; esos traslados siempre eran inminentes, o se deseaba que lo fueran. Se sentaba con la misma actitud en todos lados, no registraba que su presencia podía molestar, y no se disculpaba por eso.
A mi abuela jamás se le hubiera ocurrido disculparse por su presencia en esa casa ni en ningún otro lado, porque nunca había querido estar en esa casa ni en la de mis padres ni en la de la tercera hija, ni en ninguno de los diferentes lugares del barrio de Barracas por los que pasó los últimos setenta años de su vida. Mi abuela era de Galicia, un pequeño pueblo en Orense. Se casó muy joven; su marido se fue a Buenos Aires, y ella lo siguió un año después. Tenía dos hermanos varones, que se quedaron allá. Sus hermanos la casaron y la mandaron a Buenos Aires. No le gustó nada Argentina, y al año siguiente se volvió sola, con un bebé en brazos, y embarazada de otro, que nació ya en Galicia. Se enfermaron ella y sus dos hijos, murió el bebé con el que había viajado desde Buenos Aires: se lo llevaron las fiebres, decía; ella y la nueva hija sobrevivieron. Mi abuela estuvo en Galicia pocos meses, el tiempo que necesitó para recuperarse de las fiebres; los hermanos le compraron el pasaje y la despacharon con su hija de nuevo a Argentina. Nunca volvió a Galicia.
Tenía por entonces veinte años y vivió en Buenos Aires hasta los noventa y dos; cuando murió, yo tenía dieciséis. Yo no me acuerdo de nada de antes de los seis años, ni de mi abuela ni de nadie, así que mis recuerdos directos de ella abarcan unos diez años. Pasan muchas cosas entre los seis y los dieciséis, y entre los ochenta y dos y los noventa y dos, como en cualquier tramo de diez años de vida, pero mi sensación en este instante es que durante todo ese tiempo lo único que hice fue leer Maravillas del Saber, el Larousse, la Geografía Universal Ilustrada y Las mil y una noches en el piso de ese living, y que ella permaneció allí sentada por esos diez años, hasta que murió.
En Las mil y una noches había dioses, o genios, o espíritus, que tomaban a alguien y de golpe lo mandaban, por pedido o por capricho, en un abrir y cerrar de ojos, a un lugar al que llegar por tierra o barco llevaría meses o años. Los viajeros veían sin mucha sorpresa el lugar de destino, que podía ser alguna ciudad conocida o un lugar que ningún humano pisó jamás; se podían maravillar de lo que encontraban, pero tomaban con naturalidad el traslado en sí. Mi viaje a Brasil fue en ómnibus, con lo que no hubo un parpadeo y un aparecer allá, tardé veinte horas en salir de Buenos Aires y llegar a destino, otras veinte para volver. El súbito recuerdo de mi abuela en el living de la casa de mis parientes es otro viaje, más parecido a los de Las mil y una noches que a mi viaje a Brasil, porque en un abrir y cerrar de ojos hago un viaje de treinta años; un viaje casi sin escalas, porque casi nunca en los últimos treinta años pensé en ella ni en ese living. El viaje de mi abuela desde Galicia hasta Buenos Aires fue muchísimo más largo que mis veinte horas de ómnibus; sin embargo, ese tiempo no la preparó para admitir la realidad del nuevo lugar. En el tiempo en que la conocí, todo se resumía en “el viaje”; la habían trasladado en un parpadeo. En un abrir y cerrar de ojos. Más bien primero un cerrar los ojos, un mantenerlos cerrados por uno o dos largos segundos, y después un abrir, y apareció Buenos Aires. Para mi abuela, en sus más de setenta años de vida fuera de Galicia, nunca fue del todo real Buenos Aires, fue un paisaje creado por caprichosos demonios. Lo que más le molestaba de la imperfección del nuevo lugar era la comida. Una prueba de que un lugar no es real es que los alimentos pueden tener una apariencia convincente pero fallan en su olor o sabor; se sabe que en un paisaje encantado, la prueba que revela su falsedad es que uno muerde una manzana y resulta incomible, es un objeto de utilería.
Para mi abuela, los seres sobre cuya realidad no podía haber cuestionamiento alguno eran los del mundo natural de Galicia: los animales y las plantas, y los alimentos que se hacían con ellos. Hablaba de vacas, cabras, perros ovejeros, ovejas, guisantes, moras, chorizos, quesos, guisos. En este momento me viene la imagen de una gran vaca. No era una gran vaca por sus grandes virtudes o un tamaño fuera de lo normal; la vaca aparecía en el relato muy cerca de mi abuela, vivían en partes diferentes de la misma casa. Mi abuela o alguien de la familia ordeñaba la vaca, y uno podía tomar un vaso de leche tibia, a temperatura natural, no natural del ambiente sino a la temperatura de la vaca, y manteniendo esa vaca a la vista, aunque uno al beber no mirara nada en particular. La vaca a su vez lo miraba a uno, pero sin mucho interés; aunque son animales curiosos, miran más lo que está lejos que lo que tienen al lado. Estaba el perro ovejero, que, sin la ayuda de ningún humano, tomaba con responsabilidad la tarea de llevarse, vigilar, cuidar, recoger y traer de regreso las ovejas que debían pastar. El perro volvía de su tarea, daba unos ladridos cortos y enérgicos. Se notaba por su forma de ladrar si había habido algún problema; en general todo estaba en orden. Un día de lluvias muy intensas, una de las ovejas se desbarrancó y murió, pero al perro se le perdonó ese descuido. A mí me entristecía imaginarme el retorno de las ovejas sobrevivientes, cabizbajas, mojadas. Malolientes: las ovejas mojadas huelen muy mal, apestan, decía mi abuela. Así que las ovejas volvían, con toda esa lana absorbiendo agua, empapadas y apestando. Las ovejas no son animales preparados para la lluvia. Las lluvias en Galicia no eran destructoras como huracanes tropicales, pero cuando había tormenta el aire se transformaba en agua, una especie de agua pulverizada que se rociaba en simultáneo desde diversos lugares, combinada con un viento que se movía de un modo caprichoso, envolvente; cuando la combinación de agua y viento se hacía más intensa se hablaba de un vendaval. Todo el mundo debía guarecerse de inmediato, animales inclusive; vacas, ovejas, cabras tenían tanto derecho y necesidad de refugio como las personas.
Había una cabra. La cabra se movía ágil en una montaña, una montaña por la que cualquiera podía ir, no esas monstruosamente frías y lejanas de los Andes que muestran los folletos turísticos argentinos. Había una gran cerda. Parturienta, una cerda madre echada y reciente, con muchos cerditos. Mi abuela recordaba con muchísima ternura los cerditos hijos de la gran cerda. Un día vi una foto de mi abuela, de pie, delgada y muy erguida, con un bebé en sus brazos, que, según me dijeron, era yo. Mi abuela miraba a ese bebé con ternura, y me emocioné al imaginarme que en ese momento sintió una ternura similar a la que manifestaba por haber tenido a los cerditos en sus brazos. Mi abuela hablaba también de los chorizos, largos y gordos; movía los dedos de las manos como si tuviera los chorizos entre ellos, y como si los que se movieran fuesen los propios chorizos y no los dedos. Los chorizos eran otra luminosa descendencia de los cerdos, tan viva y enternecedora como los cerditos hijos de la gran cerda.
Las legumbres eran también seres vivos y hermosos. Salían de plantas largas y ágiles, de crecimiento rápido y trepador, como las cabras que trepaban con facilidad árboles y montañas, que luego darían leche o se asarían. La muerte de un animal para la preparación de diverso tipo de alimentos no producía ningún pesar, todo lo contrario. Era un mundo de seres que uno veía nacer, vivir y morir; ver el ciclo completo de la vida de un ser crea con este un vínculo muy íntimo. Uno sólo puede ver el tiempo completo de vida de seres cuyo ciclo es más breve que el nuestro. Lo que uno sí puede hacer es conocer de primera mano un tramo de la vida de una persona e imaginar con eso la historia completa. En Galicia, mi abuela vio el ciclo completo de unas pocas personas, las que murieron muy jóvenes por accidentes o enfermedades, y el de las plantas y de los animales que recordaba tanto; a su vez, los animales o vegetales no morían sino que se metamorfoseaban en una vibrante variedad de seres. Había una continuidad entre el cerdo y los chorizos como entre la legumbre en su vaina y en el guiso. Las ensaladas eran jardines, los mariscos eran flores, los guisos y las sopas, para mi abuela, eran espacios con luces tenues en los que todo se mezclaba, espacios cálidos, protegidos; la zona de la memoria en la que se guardan los mejores recuerdos tenía en sí la luz, el olor y las texturas propias de los caldos.