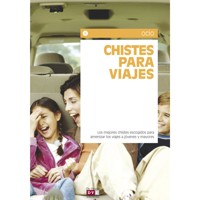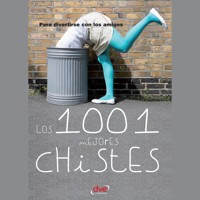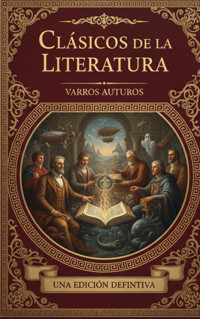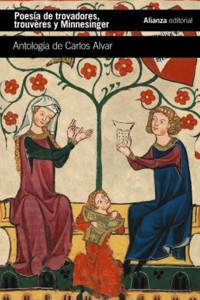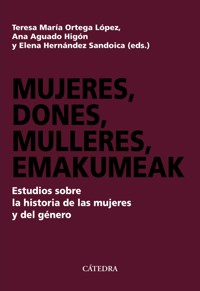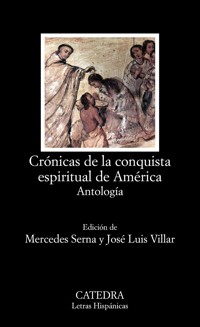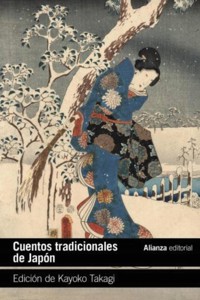Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paracaídas Editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Lancé la primera convocatoria para un taller virtual de creación literaria hace exactamente un año, luego de la declaratoria de pandemia mundial por el coronavirus. En el camino descubrí que, en lugar de entorpecer la dinámica de grupo, la comunicación virtual podía incluso estimularla. Otra ventaja ha sido la posibilidad de abarcar todo el mundo. Aunque la mayoría de integrantes de los talleres han sido peruanos, pueden encontrarse en los lugares más remotos. Esta pluralidad de orígenes y destrezas ha servido para enriquecer las discusiones con unas experiencias y un conocimiento imposibles de hallar en un grupo homogéneo de personas. Lo que comenzó como una a ventura eminentemente literaria ha evolucionado y, como esos personajes de las ficciones que escapan de las manos de su autor, se emancipan y comienzan a tomar sus propias decisiones, ha cobrado vida propia, autogenerando su propia dinámica. Tenemos un espacio para compartir nuestra descontrolada pasión por la literatura y, a través de ella, para sincerarnos, hablar de nuestros éxitos y reveses, de nuestros dolores y alegrías, de nuestras intimidades más in confesables y nuestras aspiraciones más absurdas con total confianza. Esta ha sido y sigue siendo una experiencia fascinante. (Raúl Tola) Participan de la antología: Adolfo Barrera, Hugo Bernardo, Pierina Camuzzo, José Dávila, Oscar Del Valle, Elmer Farro, Francisco Flores, Amanda Frisancho, Nelly García, Dennis Gastelú, Livia Huari, Emma Martínez, Javier Mujica, Carmen Oporto, Sandro Patrucco, Roxana Pérez, Miguel Pezzini, Magnolia Pinedo, Gerardo Ramos, Claudia Rodríguez Larraín, Julio César Rodríguez, Johnny Santillán, Martha Vargas, José Francisco Vega y Julio Villacorta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autores
(En orden alfabético)
Barrera, Adolfo
Bernardo, Hugo
Camuzzo, Pierina
Dávila, José
Del Valle, Oscar
Farro, Elmer
Flores, Francisco
Frisancho, Amanda
García, Nelly
Gastelú, Dennis
Huari, Livia
Martínez, Emma
Mujica, Javier
Oporto, Carmen
Patrucco, Sandro
Pérez, Roxana
Pezzini, Miguel
Pinedo, Magnolia
Ramos, Gerardo
Rodríguez Larraín, Claudia
Rodríguez, Julio César
Santillán, Johnny
Vargas, Martha
Vega, José Francisco
Villacorta, Julio
BORRONES Y CUENTOS NUEVOS
Primera edición electrónica: abril del 2022
© De los autores, 2022
© Paracaídas Soluciones Editoriales S. A. C., 2022
para su sello PSE
APV. Las Margaritas, Mz. C, Lt. 17, San Martín de Porres, Lima, Perú
(+51) 966 457 407
http://paracaidas-se.com/
Producción editorial: Participantes de los Talleres de Raúl Tola 2020-2021
Editor: Raúl Tola
Corrección de textos: Emma Martínez
Ilustración de portada: 04*34’00” S 081*18’00” W / Nelly García
Composición: Juan Pablo Mejía
Comité Editorial: Emma Martínez, Miguel Pezzini, Claudia Rodríguez Larraín y Julio Villacorta
ISBN ePub N.° 978-612-48639-4-3
Se prohibe la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio sin el correspondiente permiso por escrito de la editorial.
Producido en Perú
Agradecimiento a
Raúl Tola, maestro, mentor y amigo.
A nuestro amado Perú,
en el bicentenario de su independencia.
Prólogo
Lancé la primera convocatoria para un taller virtual de creación literaria hace exactamente un año, luego de la declaratoria de pandemia mundial por el coronavirus, cuando, como a tantísimas personas en el mundo, el cierre de las economías por razones sanitarias me dejó sin trabajo y me obligó a buscar una alternativa desesperada para seguir pagando las cuentas y llegar a fin de mes. Al hacerlo tuve muchas dudas: ¿funcionaría un taller en este formato o la distancia y frialdad de la comunicación digital lo volvería impersonal, poco instructivo e incluso hostil? ¿Habría interesados? ¿Y si nadie se matriculaba?
Publiqué el anuncio en la redes sociales y, para mi sorpresa, la primera convocatoria completó el cupo. Lo mismo ocurriría en las sucesivas invitaciones posteriores. Eran talleres de ocho sesiones, en los que repasábamos algunos conceptos fundamentales: el narrador, el tiempo, el estilo, la realidad, el origen de las historias. Obsesionado con los escritores norteamericanos de la llamada «generación perdida», ilustraba la teoría con relatos de Ernest Hemingway («Las nieves del Kilimanjaro»), William Faulkner («Dos soldados») o J.D. Salinger («El pez plátano»), a quienes añadía pequeñas obras maestras de Gabriel García Márquez («El verano feliz de la señora Forbes»), Ambrose Bierce («El incidente del Puente del Búho») o José Carlos Onetti («El infierno tan temido»).
En el camino descubrí que, en lugar de entorpecer la dinámica de grupo, la comunicación virtual podía incluso estimularla. Aplicaciones como la que empleo para los talleres permiten un orden, una proximidad, un nivel de participación y una concentración que a veces se pierden en un salón de clases.
Otra ventaja ha sido la posibilidad de abarcar todo el mundo. Aunque la mayoría de integrantes de los talleres han sido peruanos, pueden encontrarse en los lugares más remotos. Desde que comencé, he tenido alumnos en Italia, Suecia, Francia, Alemania, los Estados Unidos o España (donde yo mismo vivo). En el Perú los participantes han estado en Arequipa, Puno, Cusco, Piura, Huancayo, Ayacucho, Iquitos y Lima. Mujeres y hombres de todas las edades, unidos por el amor a la literatura, con toda clase de profesiones y pasatiempos: cocineros, estudiantes, maestros, historiadores, abogados, militares en retiro, psicólogos, fotógrafos, funcionarios públicos, museógrafos o periodistas. Esta pluralidad de orígenes y destrezas ha servido para enriquecer las discusiones con unas experiencias y un conocimiento imposibles de hallar en un grupo homogéneo de personas.
A medida que se sucedían estos talleres comencé a madurar la posibilidad de formar un grupo de alumnos fijos que, al estar enterados de las nociones del curso inicial, se dedicaran exclusivamente a la práctica, es decir a desarrollar ejercicios y analizar lecturas que les permitieran perfeccionarse en el arte de narrar. Comencé a compartir la idea al final de cada taller y remití un correo de invitación a los alumnos que habían participado desde la primera convocatoria. Así nacieron los talleres continuos de creación literaria, uno los miércoles por la tarde y el otro los sábados por la mañana, que celebran su primer aniversario de existencia con la publicación de este compendio de relatos.
Esta ha sido y sigue siendo una experiencia fascinante. Lo que comenzó como una aventura eminentemente literaria ha evolucionado y, como esos personajes de las ficciones que escapan de las manos de su autor, se emancipan y comienzan a tomar sus propias decisiones, ha cobrado vida propia, autogenerando su propia dinámica. Como solemos comentar, el resultado han sido unas sesiones muy intensas, dos horas que pasan volando, donde los intercambios de opiniones suelen ser apasionados, entusiastas, pueden combinar los elogios más encendidos y las críticas más feroces, pero siempre suceden en un tono distendido, tolerante, afectuoso, cómplice que resulta extraordinariamente didáctico y favorece de una manera asombrosa el aprendizaje. Lo digo por experiencia propia porque, como suelo repetir, desde mi posición de observador, árbitro e instigador del diálogo, quien aprende más con los talleres soy yo mismo.
Creo que sería injusto decir que el aprendizaje de la literatura y el desarrollo de los talentos creativos han sido los resultados más trascendentales de este año de talleres. Es verdad que, al estudiar conceptos, lecturas o entrevistas; al realizar ejercicios de todo calibre, compartirlos y debatir sus resultados; gracias al enorme, inquebrantable compromiso que ha mostrado cada tallerista en ese espacio solitario y muchas veces hostil que es el momento de la escritura, hemos emprendido una aventura del aprendizaje con resultados cada vez más asombrosos y tangibles, una evolución en la producción literaria que ha incluido la búsqueda y el descubrimiento del estilo, así como la temática y las técnicas que mejor se acomodan a cada escritor, haciéndolo único e irrepetible (es decir, dotándolo de una voz propia).
Sin embargo, es en otro campo donde se han producido los efectos más duraderos, profundos e imprescindibles de estos encuentros semanales. Porque aquello que comenzó como una idea desesperada para balancear mi presupuesto, golpeado por los efectos de la pandemia, hace rato dejó de ser un mero trabajo y en las clases no somos solo alumnos y profesor. En cambio, nos hemos vuelto un compacto grupo de amigos que saben que, al menos una vez por semana, tenemos un espacio para compartir nuestra descontrolada pasión por la literatura y, a través de ella, para sincerarnos, hablar de nuestros éxitos y reveses, de nuestros dolores y alegrías, de nuestras intimidades más inconfesables y nuestras aspiraciones más absurdas con total confianza, sabiendo que cada palabra que empleemos en las dos horas del taller (escritas o habladas) serán recibidas con aprecio, comprensión y afecto, como parte de un pacto de complicidad que se renueva y agranda con cada sesión.
Raúl Tola
Rapsodia Pandémica
Con la pandemia a cuestas y como dice el dicho «No hay mal que por bien no venga», busqué qué hacer —como muchos más— y me encontré con el taller literario de Raúl Tola Pedraglio.
¡Aquí la gente es brava! ¡Cuentan cada cuento! Mienten a sus anchas y dicen cosas sin decirlas, esperando que tú puedas intuirlas.
A pesar de que estamos dispersos por los cuatro puntos cardinales, gracias al Zoom nos hemos hecho amigos joviales, nuestras reuniones parecen carnavales. Miércoles y sábados son de jolgorio. Escribir y leer son nuestra pasión, regocijo, fiesta y diversión. ¡Qué misión más sublime abrazamos al querer ser creadores de un mundo mejor!
Los temas fueron hechos con valor y gallardía, ni una pizca de cobardía se asoma entre sus líneas. Por eso, de mil amores, aquí la relación de los autores.
Oscar nos habla de Abrazos Infinitos, como contó este joven que estudia en Alemania, que lo escribió rapidito. Amores con yaya, de película o fotografía, tenemos con Nelly en Amores de otra Laya. En Nube Gris, Javier nos cuenta la historia del tío Benigno, que, a pesar de estar loco, es el ser humano más digno. Miguel en Ceremonias nos cuenta de un quinceañero y de un padre reflexivo por todo lo vivido. El relato de un suicidio de conmoción en Angamos, la estación, de José Miguel. Una niña se convierte en mujer, a pesar de carecer y de crecer en un callejón de un solo caño, como los de antaño, nos relata Livia en Maynas. Y, de todas vainas, hay un milagrito del Patrón San Mateo bendito escrito por Adolfo. En relación al O2, Emma hilvanó finito para encontrar solución a un problema inaudito. De costureras que hacen el sacrificio y pensando pasar el oficio, desarrollaron en su hijo el amor al arte, así es el relato, por otra parte, sobre Yves Saint Laurent escrito por Julio César. Amanda nos traslada desde los Andes hasta París en una aventura musical guiada por los Apus, mientras sólo una tarjeta sale del país.
Enigmática y misteriosa es La Dama del Árbol de Elmer. Gerardo y su Mujer de la Hamaca, una calata olvidada en un rincón, después que por ella se peleara todo el salón. De una joven escritora, Pierina la autora, hace una premonición en Instinto. Roxana nos narra la historia de Erito, una criatura inmigrante con un corazón tan grande como sus faltas en la escritura. Mientras en un bar, Helena, descrita por Dennis es reemplazada, no por las puras, por Beatriz.
¿Cuál fue la sorpresa de no encontrar su raza de origen? Claudia relata que descubrió que no era blanca ni aborigen. Espejos volteados, de Paco, habla sobre una casa de aguas mansas y secretos terribles. Por allí viene la pregunta ineludible de Stefania, escrita por Martha, que me hizo meditar. Más aún la bronca que se va a armar por El Nombre de Juan Francisco, cuando la familia se entere cómo la niña se irá a llamar. Hugo, en el Ciruelo del Viejo, entendió que el agüelo, a pesar de estar añejo, no dejó de procrear. Así como Siempre Serás Mía, la historia de un amor apasionado tan grande como la amazonía, relatada por Julio; en Gárgolas, Johnny cuenta de robos e intrigas en la ciudad, mientras Magnolia en Piñata nos cuenta que no todas vienen premiadas; y Carmen nos habla de amor de solo 48 horas por semana en Un piso en San Hilarión, mientras una bomba llamada fat boy estalla y produce tremenda conmoción en el Pachinko de Sandro. Son apenas algunas de las historias que conforman esta humilde lista de aventuras que comenzó con dulzura a tomar forma y color.
Y sí que Raúl es un crack por habernos convertido en mejores lectores, cosa fundamental en este vendaval que es el oficio de ser creadores de ilusión, artífice de la emoción que nos hace sentir como espuma en la cresta de una ola, cada vez que el señor Tola nos vuelve a decir «A ver, taller, esta semana ¿sobre qué vamos a escribir?»
Adolfo Barrera
Pleasanton, abril de 2021
El patrón San Mateo
por Adolfo Barrera
La estatua llegó a la casa porque así lo decidió papá. Mi padre era médico, coronel de la policía y jefe del hospital; los policías le hacían el saludo militar al pasar a su lado. Seis pitas en sus mangas imponían respeto, pensaba yo; Alfonsito, el suboficial, chofer de papá, me miraba de reojo al ver mi reacción.
Alfonsito no parecía tombo, era tan sencillo y juguetón como cualquiera de mis patas. Siempre lo vi vestido de civil, lo que le daba cierta licencia para hacer cosas que, de otro modo, el uniforme no se lo permitiría.
Después de recogerme del colegio, íbamos al hospital; papá salía tarde del trabajo. Mientras lo esperábamos, hablábamos de Lobatón, el capitán de la selección; de cómo había que meter golpe cuando alguien se te ponía sabroso; de Teresita, mi vecina, la hija del sastre, me preguntaba si tenía enamorado, decía que era igualita a Camucha Negrete; me quería enseñar a afanar, de cómo había que actuar cuando una chica bonita pasaba. Alfonsito hacia su demostración, ponía cara de mongo y lanzaba unos comentarios que me hacían matar de risa. Nos hicimos amigos, le gustaba muchísimo el futbol, así como a mí. Alfonsito trabajó tantos años con papá, que pasó a ser parte de la familia; mis padres serían sus padrinos de matrimonio. Mi cumpleaños se acercaba, veinticinco de mayo, Alfonsito se casaba dos semanas después.
La estatua había venido de Contumazá, donde nacieron mis viejos. Un temblor la hizo brincar de su pedestal, cayó de cara contra la pila bautismal, pero necesitó de varios especialistas en ángeles arcabuceros y entendidos en esculturas del siglo dieciocho para reconstruirla.
Con las carreteras interrumpidas por los huaycos, la imagen recibió hospedaje en mi casa; la pusieron sobre el escritorio que servía de divisor entra la sala y la pequeña biblioteca de papá. Nosotros solíamos sentarnos a escuchar música en el sofá que estaba al frente del escritorio y, por consiguiente, frente a la imagen.
La mamita Ofelia nos contó que fue el Patrón (así lo llamaba ella) quien evitó que los chilenos entrarán a Contumazá. “El Patrón San Mateo tenía los pies con barro cuando fuimos a la iglesia a agradecer el milagro”, nos dijo con ojos saltones y voz emocionada.
Un mes antes del matrimonio, a la hora del lonche, Alfonsito, llegó a la casa con su novia Cecilia, una ayacuchana tímida de trenzas largas adornadas con ganchitos de colores, de mirada esquiva, como avergonzada; su hablar tenía el silbidito de los provincianos. Alfonsito me causó cierta desilusión, pues Cecilia no se parecía en nada a las chicas que él piropeaba, pero juntos se veían felices. Mi madre se dio cuenta que Cecilia estaba nerviosa, le sujetó las manos y le dijo, “eres linda y eres tan joven, me recuerdas a mí cuando me casé”. Mis padres eran de verdad buenas personas, generosos con el prójimo, cariñosos sobre todo con la gente provinciana.
La estatua sobre el escritorio medía casi dos veces mi tamaño; me asustaba pasar de noche por la sala, me daba miedo quedarme a escuchar música. Había veces que parecía mirarme con sus profundos ojos de apóstol juzgador. Sentía que él podía leer mis pensamientos y saber mis intenciones. Una túnica de dos colores cubría su cuerpo, tenía una mano extendida como quien pide un favor y sus pies eran blancos y perfectos.
Las chicas me gustaban, pero no sentía la “arrechura” a la que se referían mis amigos, cuando hablábamos. Le pedí a Alfonsito que me explicara qué era eso, se cagó de risa y me dijo, “huevón, eso no se explica, se siente”. Y de verdad que se siente. Me agarró por sorpresa una tarde que llegué a la casa, después de un partidito; mi prima estaba en la cocina, había venido a visitar a mamá. Vestía su uniforme de enfermera, zapatos negros cerrados de tacón, pantys azules que resaltaban sus estilizadas piernas y pronunciaban sus caderas, una faldita azul corta pero recatada, blusita blanca, medio desabrochada, producto de la fatiga del día, que mostraba parcialmente unos rotundos pechos; el saquito hacía juego con la falda, sus cabellos castaños caían sobre sus hombros, sus ojos claros, sus mejillas y sus labios la hacían verse como una muñeca. Sentí celos del gato que se sobaba en sus piernas; se me hacía agua la boca, sentía sed y no era por el partido, porque me había tomado toda la jarra de chicha morada y no me pasaba. Quise ser el gato para sobarme en esas piernas; allí me di cuenta de que era la otra sed, la sed que no se curaba con agua ni con cualquier cosa líquida, era la sed que esperaba sin saberlo, era la sed de la arrechura.
Vivíamos muy cerca del estadio nacional, tan cerca que se escuchaba cuando la gente gritaba el gol; sonaba como cuando la ola comienza a formarse lentamente hasta alcanzar ese desplome final que lo inunda todo.
Un día antes de mi cumpleaños, el veinticuatro de mayo, jugaba Perú contra Argentina para ir a las olimpiadas de Tokio. Había juntado dinero para la entrada e iba a ir con papá, pero ese domingo llegarían familiares; pensé ir con Alfonsito, pero con los gastos del matrimonio, estaba con las justas. Pedí ayuda a mamá, pues quería ver jugar a Lobatón, nunca había estado en el estadio. Me dijo: “Tu tío Carlos tiene dos entradas, no podrá ir porque se ha adelantado su viaje de trabajo, seguro te las da por lo que tienes ahorrado”. Dicho y hecho, el tío viajaba el viernes y yo tenía dos entradas en mi mano para el domingo; iría a ver jugar a “Loba” y llevaría a Alfonsito a ver el partido como regalo de bodas.
El estadio estaba lleno, era las tres de tarde de un mayo gris y la gente estaba ansiosa por que comenzara el partido. Había una torre grande, con inmensos parlantes, por donde un señor decía “atención al propietario del carro con placa …” La cancha era grandísima, los jugadores se veían pequeñitos; Alfonsito, estaba feliz, primera vez que iba el estadio. Argentina metió el primer gol; era difícil seguir el partido, había mucha gente gritando y se paraban con cada jugada emocionante. No me dejaban ver, nosotros necesitábamos empatar para ir a las olimpiadas. A los treinta y tantos del segundo tiempo, Lobatón pone el pie y el rechazo del defensa argentino termina en gol; todos nos abrazamos, gritábamos como locos. Después de una silbatina intensa, la gente comenzó a mentar la madre; el árbitro había anulado el gol, un moreno grandote entró en la cancha queriendo pegarle pero la policía lo detuvo. El descontento de la gente continuaba, insultaban al árbitro con lisuras que nunca había escuchado; los gritos se hicieron más intensos, puras lisuras, y mentadas de madre, más gente comenzó a entrar a la cancha, el árbitro había terminado el partido faltando cinco minutos y los policías trataban de controlar a los que entraban a la cancha con perros que mordían. Escuché disparos.
Alfonsito me tiró al suelo y me protegió con su cuerpo. El humo comenzó a subir a las tribunas como neblina de playa, era espeso, hacía que te ardieran los ojos y la garganta; creo que estaba hecho de rocoto, no podíamos ver bien y no parábamos de llorar. Buscamos la salida, en las escaleras nos convertimos en una mazamorra humana, estábamos apretados unos contra otros. Alfonsito trataba de protegerme, pero era inútil, la gente nos arrastraba hacia las puertas, sin saber que habían sido cerradas por los mismos porteros para evitar que la gente se zampe.
Me oriné, no sé si de miedo o porque no podía respirar; tal vez era el efecto de la neblina que se metía en mis pulmones, me temblaban las piernas y los brazos, ya no tenía más fuerza, me ahogaba, me estaba muriendo. Pensé en mis padres, me dio tristeza el no volver a verlos, me sentí culpable de que Cecilia se quedara viuda antes de casarse, me dio pena Alfonsito, ¿qué le iba a decir a papá? Lo poco que podía ver era el suelo que brillaba, como brea, me pareció ver unos pies blancos y perfectos, estaba divagando, me moría, me acorde del patrón, le recé… después sentí mucho sueño y una paz adormecedora. No recuerdo cómo salimos del estadio, ni cómo llegue al sillón de la sala donde me quedé dormido, esperando que volviera papá de buscarnos por todos los hospitales de la ciudad.
Cecilia estaba radiante, mamá tenía razón era joven y hermosa, brillaba de felicidad. Alfonsito no paraba de temblar de la emoción, tenía la mano enyesada; se la rompió tratando de evitar que la gente me aplastara. “Los declaro marido y mujer”, dijo el cura, y un grito de júbilo estalló en la iglesia.
Tengo el recuerdo de sentimientos, como la alegría de mamá al verme entrar, la angustia de todos por ubicar a papá y el júbilo en mi corazón al acercarme al Patrón. Al darle las gracias, instintivamente mis manos tocaron sus pies; estaban tibios y cubiertos con algo que brillaba como brea.
Adolfo Barrera (Lima 1959), fue creado para amar a Marie France con la que tiene dos hijos. Terco y pendenciero, positivo en los momentos inadecuados. Amante de la vida, a pesar de las injusticias. Vive en California hace 31 años, dentista de profesión, amante del fútbol y el buen vino por vocación. Feligrés de la amistad y la gente inteligente. Agradecido por la oportunidad de escribir y encontrar gente maravillosa en el taller literario de Raúl Tola.
Los ciruelos del viejo
Por Hugo Bernardo
El descenso era rápido, previamente había superado la estepa y la densa neblina, aquella que le hizo vacilar en muchas de las curvas sinuosas. Asimismo, el frío que asestaba sus mejillas y sus manos se fue disipando gradualmente. Pedro detuvo su marcha y, desde su motocicleta, observó hacia el horizonte cómo el sol poniente iba cayendo sobre las montañas. A la vez se remontaba a recuerdos de infancia: «¡No toquen los ciruelos, están envenenados!, con su voz gutural e imponente repetía con insistencia el viejo».
El valle era verdoso y el cielo cerúleo tenía algunas nubes fantasmales. Desde su posición inhaló y exhaló con rapidez, e inmediatamente fijó la mirada en tres edificios modernos rodeados por casitas menudas, algunas de adobe y otras de ladrillo. Las montañas estaban casi desnudas, sólo se distinguían algunos remanentes de bosques tupidos. El valle parecía un cuadro abarrotado por rectángulos imperfectos y atravesado por un río agonizante. Al retomar la marcha sentía que los latidos de su corazón se sobreponían al ronquido del motor de la motocicleta. Ya en la entrada, Pedro ahogó un suspiro melancólico mientras atravesaba un obelisco con ornamentos de vacas, cerdos y algunos bustos de artistas. Un rompe muelles le obligó a bajar la velocidad de la motocicleta, y un hombre de estatura mediana y aspecto gris le hizo un ademán con el brazo izquierdo; no correspondió al saludo debido a que los lentes ahumados del casco que llevaba dificultaban su visión. Avanzó cinco cuadras y ya estaba situado en la plaza principal, en cuyo centro se distinguía una pileta compuesta por tres esculturas en forma de copa. El agua turbia y quieta del estanque acompasaba su nostalgia. Estaban algunos transeúntes en las esquinas y en el centro mismo de la plaza; el pueblo estaba más silencioso que de costumbre.
Se detuvo frente a la iglesia. Recientemente los tres torreones de cemento y piedra habían sido revestidos con pintura color mostaza, mientras las tres cruces que las enarbolaban, con pintura blanca. Notó cómo los rayos del sol incidían oblicuamente en las rejas oxidadas de la iglesia, pensó entonces que el ocaso se aproximaba.
Una anciana llena de arrugas, como un fruto deshidratado, se le acercó y a la vez lo examinaba.
—Hace una hora que se fueron joven —le dijo la anciana de ojos lánguidos y pequeños—. El padrecito también fue.
Pedro asintió con la cabeza y avanzó deprisa por las calles estrechas del pueblo. Sorteando baches y hendiduras, pensaba firmemente en desconocer e ignorar a todos los que se le pondrían en frente: «Las lamentaciones y la lástima incomodaban mucho al viejo. A mí también»
A dos cuadras de su destino divisó dos columnas de vehículos apostados en ambos extremos de la calle, y en la berma central unos arbustos marchitados lo recibían trémulamente. En la puerta divisó grupos de personas mayores con gestos adustos e invariables; parecían absorbidos por el frío que empezaba a disipar el valle. Pedro descendió de su vehículo e inmediatamente se topó con varios niños que arranchaban las flores situadas alrededor de una hilera de nísperos que antecedían a una capilla pequeña y descascarada. Avanzó con pasos firmes, sorteando miradas y susurros de personas vestidas con prendas negras. Tuvo que recorrer una cuesta ligeramente empinada para llegar a su destino final y pidió permiso a las personas que se habían agrupado alrededor del viejo. Pedro reconoció muchos rostros de familiares, amigos y personas que habían sido parte de su infancia; algunos desprendían llantos asolapados y otros quejidos chirriantes.
Un sacerdote, de mirada fría y cabellos blancos, daba unas palabras finales que hacían alusión a lo buen padre y a la familia funcional que había formado el viejo. Pedro emitía gestos casi inexpresivos que denotaban hartazgo y sopor; todo empezaba a generarle irritación.
—Procederemos a introducir el ataúd en el nicho —pronunció un hombre rubicundo y bajito.
Con un movimiento brusco y atropellando al sacerdote que estaba muy cerca del féretro, Pedro se acercó.
—¡Voy a despedirme! ¡Un momento! —vociferó resuelto.
El sacerdote, con cierta confusión, pero recompuesto, dirigió su mirada al hombre bajito y rubicundo que había dado la orden previa.
—Dejemos que se despida, hermanos —añadió el sacerdote.
Por unos segundos el silencio fue contundente, pese a la gran cantidad de personas que se habían reunido en el cementerio para despedir al Sr. Antero; “Don Antero”, “Papá Antero”, “Papá-abuelo”, para Pedro era simplemente “El viejo”.
El viejo tenía el rostro robusto, los ojos grandes, la nariz aguileña y el cabello ceniciento con matices negros como un carbón apagado. Un vidrio, un cajón de cedro y la muerte misma lo separaban del viejo. Quieto y con los ojos fijos en el ataúd, Pedro pensaba: «Hay mucha gente, tus seis hijos (mis tíos) lloran tu partida, te entierran al lado de mi tía Hilda y tu querida Mery. Y yo aquí viejo, después de mucho tiempo te veo, sólo te veo, mis demás sentidos no te perciben. Naturalmente reprimo el llanto y es porque tu dureza se me impregnó hasta el alma. Repelo el pesar de mis hermanos y primos, esos tus numerosos nietos ¡Ingratos! ¡También soy ingrato! Has tenido que morir para reunirnos. ¡Adiós, viejo!».
Después del silencio prolongado, unos hombres ataviados de mariachis, con guitarras, vihuelas, violines, trompetas y un guitarrón empezaron a cantar: “Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita…”. Azorado y con gestos de disgusto, Pedro salió del cementerio de la misma manera abrupta con la que había llegado. Su madre intentó detenerlo, pero no pudo.
Ya en su motocicleta, avanzó por una pista delgada y destartalada. En medio de la penumbra, se aproximaba al lugar que le daba tranquilidad a él y al viejo Antero, a la casa de campo.
En la oscuridad, bajo el cielo despejado y una luna tímida, Pedro atravesó la puerta de ingreso a la casa que daba hacia el patio principal. En el centro mismo del patio se distinguía un pozo de agua y al costado había un árbol de ciruelos, en cuyas ramas se posaban unos zorzales negros que huyeron al percibir sus pasos sigilosos. Frente al árbol cayó de bruces contra el suelo y soltó un alarido desgarrador, hacía movimientos desordenados con la cabeza para cerciorarse de la ausencia de personas y las lágrimas caían a raudales en sus mejillas. Mientras aplacaba el llanto sintió súbitamente una mano sobre el hombro; su cuerpo reaccionó con un sobresalto exagerado.
—Joven, joven —le habló un hombre en medio de la oscuridad, mientras quitaba su mano del hombro de Pedro—. Te estaba esperando.
—¿Me esperabas?
—¿Tú eres Pedro, el nieto de Don Antero?
—Sí —respondió con movimientos amenazantes en las manos, mientras se ponía de pie—. ¡Carajo, me has dado un susto!
En medio de la confusión, Pedro con el rostro empalidecido examinaba al extraño. Tenía los hombros anchos, el vientre plano y una voz temerosa.
—Cuando llegaste y estabas cerca al obelisco, te pasé la voz. Creo que no me viste —dijo el extraño.
—No te conozco. ¿Quién eres? ¿Qué haces en la casa de mi abuelo?
—También me llamo Antero. Tu abuelo es mi papá, pero mi mamá no es Doña Mery. Algunas de tus tías saben de mí, ellas no quieren ni verme.
—¿Fuiste al cementerio?
—No fui, el padrecito me lo prohibió. Con tu abuelo solo nos veíamos a escondidas. Me hablaba mucho de ti y si pasaba algo siempre me decía que tenía que buscarte —añadió—. Yo sabía que ibas a venir aquí.
Pedro contrariado por el frío, por la presencia difusa e inextricable de aquel hombre en medio de la penumbra y por las palpitaciones propias de su crispado cuerpo, trataba de tejer y anexar ideas coherentes: «¿Era este hombre parte de esas conversaciones de reuniones familiares, esas que generaban silencios prolongados o cambios repentinos de temas en medio de enervaciones disimuladas?»
Estaba frente al árbol de ciruelos, de frutos rojizos y tallos vetustos, esos que le habían generado tentaciones inocuas en su infancia y que a la vez el viejo prohibía tocarlos. Fue ese mismo árbol el testigo de una revelación, de una verdad póstuma disfrazada de perfecciones falsas y de recatos inexistentes.
Hugo Bernardo. Nací en Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica — Perú, en 1991. Estudié Economía en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la ciudad de Huancayo. Desde que culminé mis estudios superiores, laboré en una entidad financiera, hasta que un accidente me ocasionó una paraplejia. Esta situación inesperada me ha llevado a reestructurar mi vida, principalmente a retomar la lectura, y ahora pretendo incursionar en la escritura, que siempre estuvo dentro de mis objetivos de vida.
Instinto
Por Pierina Camuzzo
Forman una pared humana alrededor de Martina bloqueando mi visión de la piscina. Me quedo en silencio a unos metros del resto. Hago mi mayor esfuerzo por identificar las frases perdidas en llantos ahogados. Solo capto algunos intentos de palabras mal articuladas, difusas entre respiraciones agitadas y mojados sollozos. Esquivo los flotadores haciendo espacio entre todos hasta llegar a mi hermana.
Esa madrugada desperté acalambrada. No encontré una posición que me ofreciera dulces sueños. Al medio día mis sábanas no podían estar más enredadas. Seguía con los mareos del día anterior. No habían hecho más que intensificarse desde que recibí la invitación al cumpleaños de mi sobrina. Mi vista también se mantenía ligeramente nublada. Abrí las cortinas y las cerré al instante. El sol me dejó ciega por unos largos segundos. Me dirigí hacia el baño guiándome por la imagen del dormitorio que proyectaba en mi mente mientras recuperaba la visión. Contaba también con la ayuda de ambas manos. La derecha se deslizó por mi cama hasta un poco antes de llegar a mi destino. La izquierda la mantuve estirada en frente de mí moviéndose de arriba a abajo y de un lado a otro. Llegué al lavatorio sin estrellarme con nada. Abrí el caño e inundé mi cara en agua helada.
Después de una refrescante ducha me tomé el menor tiempo posible para desayunar. Me sentía mejor después del agua fría y el batido de lúcuma. La humedad de mi cabello disminuía el sofoco provocado por la blusa. Su color, sumado con los rayos solares que ingresaban por la mampara, me daba la sensación de estar envuelta en brasas incandescentes. Sonó mi celular en la mesa de la cocina. Cerré el caño y me saqué los guantes. Era Martina.
—¿Qué tal Mar? Te escucho.
Mencionó el cumpleaños de su hija, para el que ya estaba tarde. El nombre de la pequeña fue lo último que escuché. Su nombre resonó varias veces en mi cabeza. Empezó como un eco descontrolado y terminó en balbuceos carentes de oxígeno. No divisaba más que sombras en escala de grises. Recosté medio cuerpo sobre la mesa que aún tenía restos de comida. La baja temperatura del mármol con el sudor frío de mi rostro me devolvió a la realidad.
—Llego en diez.
Caminé de prisa por la vereda hasta la siguiente cuadra. Llevaba la pistola de agua dentro de una bolsa de regalo. Busqué estar siempre bajo sombra a excepción de la única calle que tuve que cruzar. La adrenalina de mi tardanza favoreció mis intentos por no desvanecerme. Extendía y contraía mis dedos. No quería perder el control sobre ellos. Se durmió el brazo con el que cargaba el regalo, como si no quisiera llevar el paquete a su nueva dueña. Cerraba los ojos con fuerza cada vez que parpadeaba para así ser capaz de abrirlos nuevamente.
La empleada no demoró en abrir. La corriente de aire en la entrada se llevó con ella mi malestar por unos instantes. Los necesarios para saludar. Todos se encontraban afuera. Saludé a mi hermana, mientras exhibía su destreza en la parrilla, y a sus amigos en el bar. Mi hermano y las empleadas bajaron toallas a la piscina para que los niños salieran a comer. Yo era la única que faltaba para servir el almuerzo.
Instantes después subió mi sobrina corriendo descalza. Me acerqué a ella con el regalo por su quinto cumpleaños. Una profunda inquietud recorría mis brazos al sostenerlo. Tenía la impresión de que pesaba tanto que en cualquier momento perdería la capacidad de seguir sujetándolo. Sentí como si la hubiera echado mucho de menos, pero no había pasado ni una semana desde la última vez que la vi. Con la escasa fuerza que me quedaba articulé la sonrisa que mostré al pasarle el regalo a mi sobrina. Lo puse en sus brazos casi con brusquedad. Los calurosos destellos del sol me empezaban a dejar ciega. Mis ojos ardían. Se habían llenado de lágrimas. No podía mantenerlos abiertos. Era igual que estar sumergida en la piscina sin lentes de agua. Acerqué mis nudillos para secar las lágrimas, pero noté que estaban secos. Me volví hacia mi sobrina, quien después de sacar el juguete de su bolsa, me agradecía empapándome la falda con un abrazo. Acaricié sus finos cabellos húmedos con la mirada incrustada en el lanzador rojo que había dejado en el suelo al lado de sus flotadores.
Sirvieron el almuerzo en la mesa de la terraza, frente a la parrilla. Corría aire suficiente como para despejarme y permitirme sostener una conversación estable. La sangría con más hielo que fruta, ofrecida por Martina, cooperaba también. Mi expresión de inseguridad se escondía tras los lentes de sol, pero mi postura movediza me mostraba un tanto vulnerable. Vacilé dando sorbos casi inexistentes mientras contemplaba el pasto mojado bajando las escaleras. Seguí con la vista el camino de piedras que conducía a la piscina y lo completé con mi imaginación puesto que las barandas no me permitían ver más allá.
Martina se lució en el arte culinario. Nos invitó unos cortes espectaculares que dejaron a todos babeando por repetir. Yo miraba la parrilla. Me acerqué y examiné la variedad de carnes, embutidos y vegetales. Lo mismo con las bebidas en el bar. Estiraba el cuello y me fijaba si había algo en plato ajeno que me provocara. Nada lo hacía. Martina me acercó la fuente un par de veces recomendándome por cual empezar, pero rechacé su oferta en ambas oportunidades y dejó de insistir un tanto decepcionada.
Los niños arrasaron con las hamburguesas en cuestión de minutos, corrieron a seguir jugando gracias a sus inagotables energías. Mi sobrina no se retiró sin antes preguntarme cómo funcionaba su nuevo lanzador. Desde ese instante, la figura de la niña alejándose con el juguete y mi intranquilidad en aumento se convirtieron en mi norte, sur, este y oeste durante el trascurso de la reunión, al punto que apenas lograba mantenerme mentalmente presente en la conversación que se desarrollaba en la mesa.
Inhalaba profundamente por la boca. El humo ocupó mis pulmones por completo. Una combinación de carne con cloro atormentaba mi olfato. Aguanté la respiración y te tapé la vista con ambas manos. Sentía cómo hervía la sangre en mis dedos e incineraba mis venas. Abrí lentamente mis ojos mientras los protegía poniéndome lentes oscuros.
Martina desapareció segundos antes de escuchar un grito desgarrador proveniente de la piscina. Me quedé helada. Noté mis pies bajando las escaleras sin que se los haya pedido. Seguían automáticamente al montón.
Mi hermana aún llora al borde de la piscina, junto a los flotadores de su hija. Tiene la espalda encorvada, su cabeza apunta hacia abajo en dirección al agua y sus manos forman un nudo entre su cuello y su pecho.