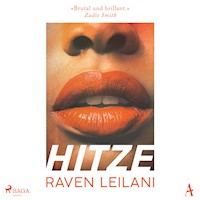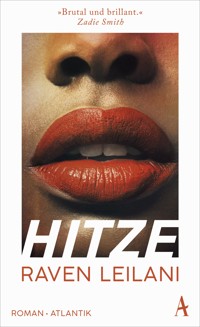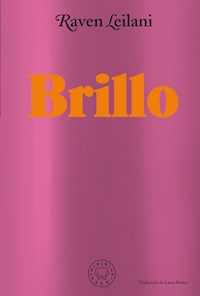
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La novela que por fin explica qué es ser joven hoy. Una escritora absolutamente brutal.» Zadie Smith Edie, una joven afroamericana de 23 años, tiene una aventura con Eric, un hombre blanco casado de 41. El hogar no se rompe. Este matrimonio privilegiado, pero progresista, la invita a trabajar en su casa. El hogar, lleno de tensiones y descubrimientos, se convierte en otra cosa. Libro favorito de Barack Obama y de The New Yorker. Best seller en la lista de The New York Times. Uno de los libros del año de The New York Times Review of Books, NPR, O Magazine, Vanity Fair, Los Angeles Times, Glamour, Shondaland, The Times (UK), Buzzfeed, Kirkus, Time, Good Housekeeping, InStyle, The Guardian, Literary Hub, Electric Literature, The New York Public Library y Wired, entre muchas otras cabeceras de lo más dispares. Ganador de los premios NBCC John Leonard Prize, Kirkus, Premio Primera Novela de The Center for Fiction, Premio Dylan Thomas, y el VCU Cabell al mejor debut. «Tan delicioso que es ilícito.» The New York Times El debut más premiado de los últimos tiempos, ya en adaptación a serie en una ambiciosa producción de HBO.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie sabía que querer y doler riman, pero no casan.
Y eso ya era saber mucho.
Índice
Portada
Brillo
Créditos
1
2
3
4
5
6
7
8
Agradecimientos
RAVEN LEILANI nació en 1990 en el Bronx, pero a los siete años su familia se mudó a una pequeña ciudad cerca de Albany. En 2017 comenzó a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Nueva York, donde fue alumna de Zadie Smith. Entonces empezó a escribir, y a despuntar. Ha publicado en The Yale Review, McSweeney’s Quarterly Concern, Conjunctions, The Cut, y New England Review, entre otros medios. Brillo, su primera novela, ha sido un éxito total de crítica y ventas, y ha sido galardonada con los premios Kirkus for fiction, Center for Fiction Novel, National Books Critics Circle, Andrew Carnegie Medal for Excellence y el Dylan Thomas. Es, por unanimidad, el debut literario más rotundo y brillante del año.
Título original: Luster
Diseño de colección y cubierta: Setanta
www.setanta.es
© de la fotografía de la autora: Raven Leilani
© del texto: Raven Leilani, 2020
Edición original publicada por Farrar, Straus and Giroux
© de la traducción: Laura Ibáñez, 2021
© de la edición: Blackie Books S.L.U.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Newcomlab
Primera edición digital: marzo de 2022
ISBN: 978-84-19172-03-7
Todos los derechos están reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
A mi madre.
1
La primera vez que lo hacemos, estamos vestidos de pies a cabeza, en nuestros escritorios, en horas de trabajo, bañados por la luz azul del ordenador. Él está en las afueras, procesando un nuevo lote de microfichas, y yo en el centro, ocupándome de las correcciones de un manuscrito nuevo sobre un perro labrador que es detective. Me dice lo que ha comido y me pregunta si soy capaz de quitarme la ropa interior en mi cubículo sin que nadie se dé cuenta. Sus mensajes van acompañados de una puntuación impecable. Le gustan palabras como saborear o abrir. La caja de texto vacía está llena de posibilidades. Sí, vale, me da cosa que desde Informática se conecten en modo remoto a mi ordenador o que mi historial de internet me haga ganarme otra reunión disciplinaria con Recursos Humanos, pero, ay, ese riesgo. Lo excitante de un tercer par de ojos inadvertidos. La idea de que alguien de la oficina, con ese optimismo ingenuo que sigue a la pausa de la comida, pueda toparse con nuestro hilo y ver con cuánto mimo Eric y yo hemos construido este mundo privado.
En su primer mensaje me señala algunas erratas en mi perfil online y me dice que tiene un matrimonio abierto. Sus fotos de perfil son espontáneas y distendidas: una foto granulada de él dormido sobre la arena, una foto de él afeitándose, sacada desde atrás. Es esta última imagen la que me conmueve. El azulejo sucio y el delicado retroceso del vapor. Su cara en el espejo; severa, de tranquila mirada escrutadora. Me descargo la foto en el móvil para poder mirarla en el tren. Las mujeres echan una miradita por encima del hombro y sonríen, y yo dejo que crean que es mío.
Por lo demás, no he tenido demasiado éxito con los hombres. No es una frase autocompasiva. Es una frase que expone los hechos. Ahí va uno: tengo unas tetas alucinantes (que me han deformado la columna). Algunos más: gano muy poco. Me cuesta hacer amigos, y los hombres pierden el interés en mí cuando hablo. Al principio siempre va bien, hasta que doy demasiados detalles sobre mi torsión ovárica o mi alquiler. Eric es distinto. A las dos semanas de escribirnos, me habla del cáncer que hizo estragos en media familia materna. Me habla de una tía muy querida que preparaba pócimas con pelo de zorro y cáñamo. Me dice que la enterraron con una muñeca de hoja de maíz que se había hecho a su viva imagen. Pese a todo, describe con cariño el hogar donde creció, las digresiones de terrenos agrícolas entre Milwaukee y Appleton, las reinitas grandes y los cisnes silbadores que aparecían en su jardín, en busca de alimento. Cuando yo hablo de mi infancia, solo hablo de lo bueno. Del VHS de Spice World que me regalaron por mi quinto cumpleaños, de la Barbie que fundí en el microondas cuando no había nadie en casa. El contexto de mi infancia (las boy bands, los almuerzos preparados industriales, el impeachment de Bill Clinton), claro, no hace más que acentuar nuestra brecha generacional. Lo de la edad es un tema delicado para Eric, y se esfuerza lo suyo por llevar lo mejor que puede los veintitrés años de diferencia. Me sigue en Instagram y me deja unos comentarios larguísimos en las publicaciones. Jerga de internet desfasada y sembrada de comentarios sinceros sobre mi rostro bañado por el sol. Comparado con las insondables insinuaciones de hombres más jóvenes, es un alivio.
Hablamos durante un mes antes de poder coordinar calendarios. Intentamos quedar antes, pero siempre surgía algún imprevisto. Es solo uno de los aspectos en que su vida es distinta a la mía. Hay gente que cuenta con él, y a veces lo necesita urgentemente. Entre cancelación y cancelación, me doy cuenta de que yo también lo necesito. Y hasta tal punto que mis sueños se convierten en delirantes manifestaciones de sed: largas extensiones de desierto amarillo, catedrales veteadas de musgo goteante. Cuando al fin quedamos para nuestra primera cita de verdad, no me habría negado a nada. Él quiso ir a un parque de atracciones.
Decidimos ir un martes. Cuando se presenta en su Volvo blanco, solo me ha dado tiempo a llegar a la parte de mi rutina precita en la que intento encontrar la risa más apropiada. Me pruebo tres vestidos antes de dar con el adecuado. Me ato las trenzas y me hago el eyeliner. Hay platos en el fregadero y un penetrante olor a salmón en el piso, y no quiero que piense que tiene algo que ver conmigo. Me pongo unas intrincadas braguitas, que más que braguitas son un embrollo de hilos, y me planto ante el espejo. Me digo para mis adentros: «Eres una mujer deseable. No eres una docena de jerbos bajo una envoltura de piel».
Fuera, ha aparcado en doble fila. Se apoya contra el coche y sigue en esa posición, con la mirada fija y vivaz, hasta que salgo. Tiene el pelo más oscuro de lo que esperaba, de un negro tan opaco que parece azul. Su cara es de una simetría casi obscena, aunque una ceja está más arriba que la otra, y eso hace que la sonrisa parezca un poco engreída. Es el segundo día del verano y ningún poder de la ciudad ejerce influjo alguno sobre él. Hago el gesto de cogerle la mano, intentando no tragarme la lengua, y la situación resulta extraña. Hay nervios, claro. En persona es un papi total; tiene una expresión alerta y seria en la cara, solo dulcificada por las ligeras entradas. Mi extrañeza, sin embargo, no tiene nada que ver con eso, nada que ver con ir más allá de su boca sensual y su nariz ligeramente torcida en busca de alguna señal que me diga que está tan nervioso como yo. Simplemente pasa que son las ocho y cuarto de la mañana y estoy contenta. No estoy en la línea L de metro oliendo el tufo a conserva rancia de nadie, deseando estar muerta.
—Soy Edie —le digo, ofreciéndole la mano.
—Ya lo sé —dice mientras sus largos dedos se acomodan entre los míos con demasiada delicadeza.
Quiero ser más directa, envolverlo en un abrazo espontáneo, extrovertido. Pero me quedo en un flácido apretón de manos, en una mirada esquiva, en una entrega de poder previsible e inmediata. Y luego viene lo peor de quedar con un hombre a plena luz del día: la parte en que lo ves viéndote, decidiendo en esa fracción de segundo si cualquier futuro cunnilingus será entusiasta o mecánico. Abre la puerta, y hay un dado azul de peluche colgado del retrovisor interior. Una bolsa de caramelos a medio terminar en el asiento del copiloto. Sus mensajes por internet han sido claros, cargados de sinceridad vacilante. Sin embargo, como ya nos hemos contado aquello de lo que sueles hablar en una primera cita, nos cuesta más arrancar. Saca el tema del tiempo y nos ponemos a hablar del cambio climático. Después de pasar un rato hablando en líneas generales sobre morir abrasados, paramos en el parque.
Cuesta no tener presente la diferencia de edad cuando te rodea la parafernalia más rococó de la infancia. Los globos de Piolín, los ojos de plástico y carentes de vida del Demonio de Tasmania, los helados Dippin’ Dots. Cuando cruzamos la verja, el sol alto en fructosa del parque me parece un insulto. Este es un sitio para niños. Me ha llevado a un sitio para niños. Observo su rostro en busca de algún indicio de que esto sea una broma o una elocuente revelación de la angustia que le causan los meros veintitrés años que he pasado en la Tierra.
La diferencia de edad no me importa. Más allá del hecho de que los hombres mayores tienen una economía más saneada y un conocimiento distinto del clítoris, está la potente droga que es el profundo desequilibrio de poder. El estar atrapada en el insoportable limbo que queda entre su desinterés y su experiencia. Su pánico ante la creciente indiferencia del mundo. Su rabia, su fracaso adulto, canalizados hasta reducir tu cuerpo a partes relucientes y elásticas.
Salvo que, para él, esto parece terreno inexplorado. No solo lo de tener una cita con alguien que no es su mujer y sí varias décadas más joven, sino lo de salir con una chica que resulta ser negra. Lo noto en la cautela con la que dice «afroamericano». En que se niega en redondo a usar la palabra negro. Por norma, procuro no hacerme cargo de ese oscuro desfloramiento. No puedo ser la primera chica negra con la que salga un hombre blanco. No soporto los torpes numeritos de rap de medio pelo, el intento descarado de ir en plan coloquial ni la autocomplacencia de los hombres sonrosados que visten con tejidos kente. De camino a la consigna, un padre y su hijo vomitan detrás de una pancarta de pie de Bugs Bunny. Abro mi taquilla y dentro hay un pañal. Eric lo ve y llama al conserje. Eric dice que lo siente y noto que la disculpa no solo tiene que ver con el pañal, sino sobre todo con haber elegido ese sitio. Eso me sabe mal. Y me sabe mal que mi primera reacción sea pensar qué hacer para que se sienta mejor en vez de sugerir otro sitio al que ir. Que los dos tengamos que soportar mi empeño por demostrar durante el transcurso de esta cita que ¡Me lo estoy pasando bien! y que ¡No es culpa tuya!
Un mes hablando por internet se hace demasiado largo. En todo ese tiempo, mi imaginación se ha desbocado. Basándome en su uso indiscriminado del punto y coma, di por sentado, sin más, que la cita iría bien. Pero todo es diferente en la vida real. Para empezar, no soy tan rápida. No me da tiempo a plantearme lo que digo ni a redactar una contestación inteligente en Notas. También está el asunto del calor corporal. Lo inexpresable de estar cerca de un hombre; eso dulce y salvaje que se intuye bajo la colonia, cómo a veces parece que no tengan blanco de los ojos. La locura profunda y adrenalítica de un hombre, la fragilidad de su contención. La siento sobre mí y dentro de mí, como si estuviera poseída. Cuando hablábamos por internet, los dos poníamos de nuestra parte por rellenar los espacios en blanco. Lo hacíamos con optimismo, con esa clase de anhelo que ilumina y distorsiona. Celebrábamos elaboradas cenas irreales y hablábamos de las citas médicas que nos daba miedo concertar. Ahora no hay ningún espacio en blanco y, cuando me frota el protector solar en la espalda, se queda corto y a la vez es demasiado.
—¿Así está bien? —me pregunta, y noto su aliento caliente en la nuca.
—Ajá —le digo, intentando no convertir ese contacto en más de lo que es.
En cualquier caso, tiene muy buenas manos. Son cálidas, grandes y suaves, y hace meses que nadie me echa un polvo. Por un momento estoy segura de que voy a echarme a llorar, cosa que no es rara, porque lloro mucho y en cualquier sitio, y muy en especial por un anuncio que hay de un restaurante italiano. Me disculpo y me voy corriendo al baño, donde me miro al espejo y me digo, para tranquilizarme, que hay cosas más importantes que el momento en el que estoy. El fraude electoral. Los conglomerados de empresas genealógicas que le venden mis frotis bucales al Estado.
Luego está, claro, el tema de intentar parecer sexi mientras te precipitas al vacío. Como la mayoría de la gente blanca que come judías en el bosque tan campante sin dejarse amedrentar por las heces frescas que prueban la presencia de osos hambrientos, para Eric su mortalidad y su cuerpo carnoso y blando son algo trivial y secundario. Yo, por el contrario, soy sumamente consciente de todos los modos en que puedo palmarla. Así que cuando el refunfuñón empleado adolescente del parque me baja de un manotazo el arnés y se va arrastrando los pies hacia las palancas, pienso en todos los asuntos que tengo pendientes: el cuarto de gelato de pistacho en el congelador, la paja y media que le queda a mi vibrador moribundo, mi cofre recopilatorio de Mister Rogers.
El entusiasmo de Eric es contagioso. A la que me he montado dos veces, empiezo a pasármelo bien, y no solo porque morirme signifique no tener que pagar mis créditos de estudios. Entrelaza sus dedos con los míos y me arrastra al frente; parece que se toma tan en serio su experiencia ferial como para haber pagado el suplemento extra que permite saltarse las colas. Voy a atarme los cordones y a la vuelta me lo encuentro hablando con la mascota Porky —el cerdito—, sobre empleos para aprendices en el archivo.
—Siempre necesitamos atención al cliente de calidad —dice apretando fuerte su número de teléfono contra la manopla de felpa de Porky.
Nos subimos a la montaña rusa más alta del parque por tercera vez y grita como si fuera la primera. Grita, grita de verdad. Al principio me corta el rollo, pero a medida que ascendemos por el último tramo, me doy cuenta de que me gusta. Me gusta mucho. No sé si es por la discordancia, por lo aniñado de esta tendencia que contrasta con su masa corporal o porque envidio su asombro; el regocijo que hay en su terror, su predisposición a experimentar lo conocido como si fuera algo nuevo. Su alegría es tan pura que me hace sentir que puedo desabrocharme mi traje de piel y mostrarle todos los secretos que contiene. Pero todavía no. Hay una tristeza en su vehemencia, en cómo parece un poco autoimpuesta, como si tuviera algo que demostrar. Me mira cuando llegamos arriba del todo. El viento le ahueca el pelo. Detrás de sus ojos, me veo fracturada en pedazos. De repente me duele ser tan corriente, tan transparente, cuando me mira y finge que no soy solo la versión económica de un deportivo italiano.
—Ojalá todos los días fueran así —me dice cuando llegamos a la parte más aterradora del circuito, en la que te dejan colgado en el aire y te obligan a presentir la caída.
A nuestros pies, el parque enciende sus luces. Yo solo quiero que tenga lo que quiere. No quiero ser complicada ni cargante. No quiero que haya ninguna desavenencia entre su fantasía y la persona que soy en realidad. Quiero todo eso y no quiero nada de eso. Quiero que el sexo sea algo acostumbrado y poco entusiasta, que no sea capaz de que se le levante, hablarle con demasiada claridad de mi síndrome del intestino irritable y así estar unidos en un consuelo recíproco. Quiero que nos peleemos en público. Y que cuando nos peleemos en privado, quizá me suelte un puñetazo sin querer. Quiero que tengamos una larga y fructífera carrera avistando aves, y luego quiero que descubramos justo a la vez que los dos tenemos cáncer. Entonces me acuerdo de su mujer, el vagón empieza a descender y caemos.
Muy a mi pesar, llevo todo el día pensando en su mujer. Me sorprendo deseando que sea una integrante peleona de la patrulla de vigilancia vecinal. También me tranquilizaría que se quedara completamente quieta durante el sexo. Cabe la posibilidad de que lo lleve bien. Puede que realmente no le importe que su marido tenga una cita con una chica cuyos óvulos son dieciséis veces más viables. Puede que sea ágil, que esté en armonía con Venus retrógrado y que prefiera usar desodorantes naturales. Una mujer tan poco amenazada por todas las mujeres de Nueva York que le ha dado a esta horda núbil carta blanca para que se folle a su marido.
Después de montarnos algunas veces más, Eric y yo nos encaminamos hacia una falsa cantina del oeste con una llamativa abundancia de mimbre. Es el único restaurante del parque donde se permite la venta de alcohol, y encima de la barra hay una reproducción con luces de neón del bigote de manillar de Sam Bigotes. Una camarera con un enorme sombrero vaquero tira un par de cartas pegajosas en la mesa. Por cómo nos explica los platos del día sabemos que nuestra única responsabilidad como clientes de la zona que tiene asignada es hacer el favor de irnos a tomar por el culo. Hasta este momento, hemos pasado el día el uno al lado del otro. Lo miro a los ojos y casi me duele. Noto su atención como si fuera un punto concreto de calor.
—¿Te lo estás pasando bien? —me pregunta.
—Sí, claro.
—Porque, si te soy sincero, me está costando adivinar lo que se te pasa por la cabeza, y normalmente se me da bastante bien. —Me acabo la cerveza e intento disimular mi alegría porque no haya detectado mi desesperación ni lo mucho que me odio—. Estás como distante —me dice, y todos los niños que se amontonan bajo mi gabardina se alborozan. «Distante» es una pose natural, una elección. No es una chica que rebaña una lata de atún en Bushwick.
—Soy un libro abierto —le digo, pensando en todos los hombres a los que les he parecido ilegible. Con ellos cometí errores. Me lancé a sus pies cuando intentaban marcharse de mi casa. Los perseguí por el pasillo con una botella de Listerine en la mano mientras les decía: «Puedo ser una lectura de verano, puedo quitar las frases que sobran; por favor, lo revisaré todo bien».
Así que me esfuerzo por hacerme la dura. Durante el máximo tiempo posible, procuro que mi silencio parezca perspicaz y no temeroso del siguiente disparate que pueda salir de mi boca.
—¿Sales con alguien más? —me pregunta.
—No. ¿Me deseas menos por eso?
—No. ¿Tú me deseas menos porque estoy casado?
—Eso hace que te desee más —le digo mientras me pregunto si estoy empezando a hablar demasiado, si ha sido un error decirle que él es el único.
Nadie quiere lo que nadie quiere. Hay un tufo fuerte a maría, váter y palomitas, y en la barra un hombre llora discretamente junto a un oso de peluche gigante. Por primera vez caigo en que quizás Eric ha elegido este sitio para no encontrarse con ningún conocido de la ciudad.
—Me gustó que me preguntaras si me lo estaba pasando bien —le digo.
—¿Por qué? —Frunce el ceño y me doy cuenta de que esta ya la he visto antes, de que pasadas unas horas sus expresiones faciales ya empiezan a resultarme familiares.
Cuando pienso en que a partir de aquí ya solo iremos hacia delante, en que nunca más volveremos al relativo anonimato de internet, quiero hacerme un ovillo. Odio pensar que he repetido una acción, que me ha mirado, ha detectado un patrón y ha decidido en silencio si es algo que puede soportar volver a ver. No puedo hacer nada para estar en igualdad de condiciones. Hay hombres que, por lo menos, tienen la decencia de guiarte directamente y de inmediato a todos sus aspectos problemáticos. Pero todo lo que he visto de Eric quiero volverlo a ver. Como este ceño fruncido de hombre mayor, remotamente paternal, su delicada disconformidad.
—Porque noté que te interesaba mi respuesta, que no era una de esas preguntas que se hacen porque esperas que te digan que sí —le dije.
—Dame un ejemplo de una pregunta así.
—Vale: ¿Te has corrido?
—¿O sea que dices que sí aunque la respuesta sea que no?
—Claro.
—Menuda mentirosilla estás hecha, ¿eh? —me pregunta, y yo quiero decirle: «Sí, sí. Soy una mentirosilla».
—¿Tú nunca mientes para no hacer daño?
—Jamás.
—Qué interesante —respondo.
Lo interesante, claro, no es que se le haya permitido vivir sin morderse la lengua. Ni que sea incapaz de verlo de otra manera. Ha equiparado su margen de movimiento al mío. No se ha planteado las mentiras que se cuentan para sobrevivir, el acto amable de fingir que yo misma ilustro en este preciso momento comiéndome esta salchicha de Frankfurt bacteriana. Por primera vez me parece que lo entiendo un poco. Él cree que somos iguales. No tiene ni la más remota idea del esfuerzo que estoy haciendo.
—Oye, conmigo puedes ser tú misma —me dice.
Y no puedo hacer otra cosa que intentar no reírme en su cara.
—Gracias —le respondo, pero sé que no lo dice de verdad.
Quiere que sea yo misma igual que un leopardo puede ser él mismo en un zoo urbano, donde languidece a la espera de que le den de comer en vez de estar en plena naturaleza con un tendón desgarrado en las fauces.
—Y otra cosa: si no consigo que te corras, quiero que me lo digas —añade mientras hace un gesto para pedir la cuenta.
—Entonces, ¿vamos a acostarnos? ¿Vamos bien?
—¿No te lo parece?
De camino al coche, empieza a llover. Es una lluvia ligera pero inesperada, y en el parque el espectáculo pirotécnico de cierre va ya por la mitad. Nos paramos en el aparcamiento y esperamos a que llegue la traca final. Me rodea con el brazo cuando empiezan a estallar en el cielo las dalias blancas. Aprieto el rostro contra su camisa, que está empapada en sudor y cloro. Durante todo este día ha sido imposible estar seco. Me toca la nuca y se le pegan los dedos.
Cuando nos metemos en el coche, las ventanillas están mojadas por la parte interior. Le da al limpiaparabrisas y se quita la camisa, con una sonrisilla que me da a entender que es consciente de lo que hace, y me entran ganas de sentarme en su cara. Me he preparado para esto. Me he puesto este vestido porque es fácil de quitar. Pero entonces, pone el coche en marcha y estamos en la carretera. Me siento y observo cómo las luces de la carretera se le reflejan de modo intermitente en el rostro. La carretera de Jersey a la ciudad está extrañamente despejada. Descuelga el brazo por la ventanilla y se arranca a cantar al son de la radio con voz pausada y segura. La canción que suena es «Could Heaven Ever Be Like This», de Idris Muhammad. Es un tema que salió en 1977, tres años después de que naciera Eric. Me uno, aparentando una naturalidad que de natural tiene muy poco.
–¿Cómo es que la conoces? —me dice, y yo quiero hacerme la interesante.
Quiero decirle que encontré el disco en una tienda porque se les había traspapelado detrás de un disco prog de Goblin. No que oí cachos del tema en dos canciones distintas y me pasé de 2003 a 2006 entrando en foros chungos para intentar dar con él. Quiero decirle que «Spring Affair», de Donna Summer, es lo único que me ayudó a superar 2004, pero he omitido los acontecimientos de ese año en nuestros mensajes.
—Me encanta la música disco —le digo, y él sonríe y sube el volumen.
Así viajamos hasta la ciudad, transportados en volandas por el sonido de finales de los setenta. Conduce tranquilo, con una mano en el volante, y sé que casi he llegado a casa cuando empieza a oler mal. Para junto al bordillo, baja la música y me vuelve a preguntar si me lo he pasado bien.
—Sí —le digo con el aire de la autopista todavía en los oídos.
—Espero que no me estés mintiendo —me dice, y noto su mano en el muslo. Envolviéndome el cuello por detrás. Su roce carece de un patrón predecible, y es tan silencioso que ni lo oigo respirar. Por lo demás, soy consciente de la mínima fluctuación atmosférica en el interior del coche: la señal perdida de la cadena de radio y el zumbido grave de la frecuencia modulada, que viene y va, de manera que contra los remolones movimientos circulares de sus dedos surge de vez en cuando una voz que dice, con el brío engolado de un DJ, «estás escuchando a»; la luz del techo; el tenue halo que le baña la cabeza; sus ojos grandes y brillantes.
—Quiero que me chupes los dedos —me dice.
—Vale —le contesto, y me meto un dedo en la boca. Y luego dos. Y luego tres. Y entonces, de repente, flexiona los dedos y me acerca a él tirando de la fila de dientes de abajo.
—Serás puta... —dice, y entonces me suelta.
—Sube a casa.
—Esta noche no. Sal conmigo el jueves.
—Vale —le contesto, pero me he quedado cortada. Llevo esperando todo el día para hacerlo pedazos. Limpié mi habitación y compré tres cajas de pastillas del día después. Me bajo del coche y le digo adiós con la mano mientras se aleja conduciendo. Cuando subo las escaleras del apartamento, ya he decidido que no iré a trabajar mañana y que me pasaré toda la noche masturbándome furiosamente viendo Top Chef.
Por desgracia, el vibrador está muerto. Lo revuelvo todo en busca de pilas, pero ninguna de las que encuentro es AA. Me pongo con los dedos, pero una cucaracha repta por el techo cuando estoy a punto de llegar. Al mirarme al espejo, veo que no llevo una de las pestañas postizas. Espero que sea algo reciente y que no me haya pasado todo el día con esta lástima de ojo empapado en pegamento. Todos los preparativos que he hecho para su visita me abochornan. El cepillo de dientes extra, los huevos y el agua con gas que compré para nuestro brunch postcoital. Me hago una tortilla y me la como a oscuras. Pienso en su expresión cuando tenía sus dedos en la boca. En su mueca burlona, suspendida en el azul oscuro.
Busco mis pinturas y, cuando las encuentro, veo que casi todas se han solidificado. Hace dos años que no pinto nada, pero (optimista de mí) he guardado a mano una bolsa de material de pintura. Dentro hay un ratón muerto, y no tengo ni idea de cuánto lleva ahí. Porque, durante dos años, he ido apartando poco a poco todos estos materiales de mi vista. He despertado de sueños en los que tenía las manos pringosas de óleo y aguarrás, y se me ha ido la inspiración antes de acabar de cepillarme los dientes. La última vez que pinté, tenía veintiún años. El presidente era negro. Tenía más serotonina y menos miedo de los hombres. Ahora cuesta sacar el cian y el amarillo. Necesito agua caliente para mezclarlos. Me pongo manos a la obra con la pintura, dejo que se seque el acrílico y, como no me queda bien, vuelvo a trabajarla. Soy todo lo fiel que puedo a la escala. Mezclo trece tonos de verde, cinco de violeta que no necesito. La espátula se me parte en dos. Cuando ya casi son las cinco de la mañana, tengo una reproducción pasable de la cara de Eric. La pendiente de su nariz bañada contra la suave luz roja del salpicadero. Aclaro los pinceles y observo el amanecer materializarse en su humeante forma metropolitana. En algún lugar del condado de Essex, Eric está en la cama con su mujer. No es que yo quiera exactamente eso, tener un marido o un sistema de seguridad para el hogar que no se apague jamás durante los años que dure nuestro matrimonio. Pasa que hay horas grises y anónimas, como esta. Horas en las que me desespero, en las que siento un hambre voraz, en las que sé cómo una estrella se convierte en un vacío.
2
El jueves por la mañana el agua caliente no va y hay otro ratón apresado en la trampa. Mi compañera de piso y yo llevamos seis meses dando cobijo y sustento a una familia de ratones. Hemos probado varios tipos de ratoneras y debatido a gritos en Home Depot qué se considera una muerte compasiva. Mi compañera quería fumigarlo todo, pero ninguna de nuestras ventanas se abre. Así que usamos unos cebos que llevan un pegamento manipulado para que huela a mantequilla de cacahuete. La cosa está en que para despegar al ratón tengo que salir afuera y untarle las patas con aceite de colza. Sí, en mi pan siempre hay túneles. Sí, mi casera, una trilera instagramera de veintitrés años que anuncia té para tener el vientre plano y que heredó el edificio de su abuelo, ignora mis correos. Pero aquí todos intentamos comer. Así que, cuando estoy fuera tratando de liberar al angustiado ratón medio pelado mientras el orondo gato me observa desde el colmado de enfrente, es como si esta plaga ratonil y yo estuviéramos compinchadas. Cuando vuelvo a entrar, pienso en lo poco que desea el ratón. Pienso en la grasa de pollo y en la mantequilla de cacahuete. Pienso en que, antes de la hora de comer, uno de los gatos de la tienda se levantará de una caja de geles de ducha Irish Spring y recibirá de mil amores al ratón entre sus fauces.
Una vez dentro, me pongo el vestido menos arrugado que tengo. Me miro al espejo y practico cómo sonreír, porque me han trasladado a un escritorio donde mi jefa puede verme la cara, y he notado su creciente preocupación. Desde dirección dicen que me han cambiado de sitio para que la plantilla pueda acceder a mí con más facilidad, pero yo sé que es por Mark. Los dos primeros años en el puesto los pasé sentada en el límite de la oficina, donde el sello infantil muta en novela romántica solo apta para epub. Allí tuve la gran suerte de estar de cara a una pared, donde podía sonarme la nariz con total privacidad. Ahora me toca socializar. Enseño los dientes a los compañeros de trabajo y finjo sorpresa ante lo mal que funciona el transporte público. Hay una parte de mí que está orgullosa de poder participar en estas interacciones mínimas que confirman que estoy aquí, que soy parcialmente visible y que Nueva York también se sienta en cuclillas sobre la cara de otra gente; pero hay otra parte de mí que suda a través del kabuki, que intenta alargar la mano y salirse del guion.
Faltan unas diez horas hasta la cita con Eric, lo que significa que tengo que comer lo menos posible. Soy incapaz de prever las reacciones exageradas de mi estómago, por lo que si creo que existe la mínima posibilidad de acostarme con alguien, tengo que privarme de comer. A veces el sexo vale la pena y a veces no. A veces me topo con una eyaculación precoz y son las once de la noche y me quedan veinte minutos para llegar al McDonald’s más cercano que tenga una máquina de helados en condiciones. Meto en el bolso un bote de aceitunas negras para la comida. Me pinto los labios con la esperanza de que mantener el color intacto me haga menos proclive a comer.
Cuando me subo al tren a empujones, el sol ya está pulverizando toda la basura de Manhattan. Nos paramos por atascos en Montrose, Lorimer y Bedford, y las oscuras paredes del túnel convierten las ventanas en espejos. Me aparto de mi reflejo y veo a un hombre masturbándose bajo una lona. Compito por un asiento que casi pierdo con una mujer que se sube en Union Square, pero por suerte su embarazo la hace ir a la zaga. Llego al trabajo dieciocho minutos tarde, y los auxiliares de edición ya están redirigiendo la oleada de llamadas telefónicas a Publicidad.
Soy la coordinadora editorial de nuestro sello infantil, lo que significa que, de vez en cuando, tengo que decirles a los auxiliares de edición que verifiquen cómo hacen la digestión los peces de acuario. Convoco reuniones en las que debatimos por qué los osos ya no están de moda y por qué los niños solo quieren leer cosas sobre peces. Los auxiliares de edición no me invitan a comer con ellos. Intento ser cercana. Intento entender a mi grupo de lapidarios nihilistas surgidos del tramo final de la generación Z. Solo procuro evitar a una persona de este grupo, y justamente es la primera que me aborda este jueves por la mañana en mi nuevo y céntrico escritorio.
—De verdad que no entiendo cómo los periodistas consiguen nuestros teléfonos directos. ¿Has visto a Kevin?
Aria es la auxiliar de edición más veterana. También es la única otra persona negra de nuestro departamento, lo que genera una comparativa entre las dos que nunca me favorece. No solo es que siempre esté ahí para aportar un dato trivial que nadie sabía sobre el Dr. Seuss, sino que además es preciosa. De una belleza que solo tienen las mujeres isleñas; su piel es como una aleación sintética y cálida. De modo que es muy popular en la oficina, con sus pensativos ojos trinitenses y sus mejillas de rosa, con su inofensivo numerito de hacerse la cándida ante todos los blanquitos trabajadores. Se le da bien ese juego, quiero decir. Mejor que a mí. Así que cuando estamos solas, pese a que nos miramos con rostros prestados, nos vemos. Yo veo sus ganas y ella ve las mías.
—No sé, puede que por fin los de la Heritage Foundation hayan abducido a Kevin —le digo cogiendo el café.
—Oye, que yo esto no me lo tomo a broma —me responde.
Por lo general, he dejado de preocuparme de que esté preparando una lista de razones por las que debería tener mi trabajo, porque ahora el tema no es si me quitará el puesto, sino cuándo lo hará. Lo único que me fastidia es que sigo queriendo ser su amiga. El primer día llegó a la oficina modosa y divina, preparada para ser un elemento simbólico de la discriminación positiva superficial. Y como te acostumbras a hacer (cuando siempre has sido la única en un sitio y sigues albergando, sin saber muy bien cómo, la esperanza de que la cosa cambiará la próxima vez), ella miró a su alrededor, buscándome. Y cuando me encontró, cuando nos miramos la una a la otra por primera vez, al fin liberadas de nuestra respectiva condición simbólica, sentí un increíble alivio.
Y entonces erré el tiro. Demasiada rabia compartida demasiado pronto. Demasiado te puedes creer cómo son estos blancos. Demasiado fuck the police. Las dos nos graduamos en la escuela de El doble de calidad por la mitad de precio, pero estoy segura de que haber pagado esa entrada le sigue pareciendo razonable. Ella sigue reajustándose, esperando ser elegida. Y lo será. Porque es un arte ser negra y tenaz e inofensiva. Todo eso es ella, y le avergüenza que yo no lo sea también.
Quiero pensar que la razón de que yo no sea más tenaz es que a mí no me la cuelan. Sin embargo, a veces la miro y me pregunto si el problema no lo tendré yo, y no ella. Quizá soy una pusilánime ultrasensible. Quizá lo que pasa es que soy la zorra de la oficina.
—Nunca te darán el poder que quieres —le digo, porque estoy celosa, y es interesante verla debatiéndose entre su máscara y esta propuesta de complot.
Se agacha y ahí está, ese olor dulzón de chica negra marca de la casa: aceite de jojoba, protector Pink Lotion, acondicionador Blue Magic.
—Y eso ¿cómo lo sabes? Tú sigues siendo coordinadora editorial y llevas aquí tres años —me contesta; y yo podría hacer valer mi veteranía, pero sería un poco bochornoso. La diferencia entre lo que ganamos al año es una cuota mensual del crédito de estudios.
—Nos acaba de llegar una pila de galeradas de la serie esa que estamos haciendo sobre la hora del baño. ¿Te ocupas tú? —le digo dándole la espalda.
Miro el móvil con la esperanza de que Eric me haya mandado un mensaje. Algo que confirme que nuestra primera cita fue bien de verdad, o alguna señal de que esté ansioso por vernos esta noche. Pienso en mandarle una lista pormenorizada de todas las cosas que le doy permiso para que me haga, para que no haya ningún malentendido; pero cuando tengo preparado el borrador, me siento un poco como Helga Pataki. Me doy algunas oportunidades más hasta que me rindo y salgo en busca de Kevin, el responsable de comprar el libro que está en el ojo del huracán de esta crisis de imagen de la editorial: una historia ilustrada para el niño conservador, una reflexión lírica sobre el radicalismo de los medios liberales y el calvario que viven los estados rurales.
Para ser objetiva, las ilustraciones del libro son una pasada. Las hostiles puestas de sol al gouache sobre el campo confederado. El bocadillo desmadejado que contiene los pensamientos de Lincoln sobre el futuro, decepcionado por el estado de su partido. Las descripciones fotorrealistas de la delincuencia urbana. Me encuentro a Kevin deambulando por su oficina con un solo calcetín puesto, colgado al teléfono mientras esta obra de agitprop para todos los públicos se vende como rosquillas. Y entonces veo a Mark. No estoy orgullosa de lo que hago, que es esconderme en el hueco de la escalera y contener la respiración. De todos los hombres del trabajo con los que me he acostado, el precio más alto lo he pagado por este. Eso que dicen de que donde tengas la olla no metas la polla tiene sentido si el sueldo, de entrada, te llega para echar algo de comida en la olla. Las más de las veces, esta parte del trabajo ha sido la mejor.
El proceso de incorporación al puesto con Mike, sus dedos menudos y su jerga de novato en Recursos Humanos mientras lo engatuso para quitarle los pantalones. Jake, de Informática, subiendo las escaleras a las seis de la tarde con su llavero, echándome el aliento en la nuca al hablarme de los permisos del administrador mientras pone una incidencia en el centro de asistencia técnica para avisar de que mi monitor se ha estropeado. Hamish, de Contratos, en la sala de lactancia con esa mecha azul en el pelo y sus muslos peludos preguntándome muy dulcemente si podría llamarlo «milord». Tyler, director editorial de Estilo de vida y Autoayuda, con sus lustrosas revistas dispuestas en abanico y sus ligas para los calcetines, bajándome la cabeza mientras habla por teléfono con la oficina de Dublín. Vlad, de Correo, con su inglés macarrónico y todas las bolitas de porespán esparcidas por el suelo a nuestro alrededor. Arjun, del departamento británico de Ventas, con su pelo negro engominado y sus antebrazos de malo de dibujos animados, resentido porque los de Escolar le roban a la gente que más rinde de su equipo. Jake, de Informática, otra vez, porque tenemos unos ordenadores de mierda, y él la polla más bonita que he visto nunca. Tyrell, de Producción, con su media sonrisa en el cubículo del baño en la fiesta de Navidad de la oficina; las tiras de lucecitas, un eco fractal en sus ojos oscuros y pensativos. Michelle, de Jurídico, sentada en la fotocopiadora, con las medias colgadas alrededor del cuello mientras los fluorescentes parpadean en el techo. Kieran, de Novela Erótica, dándome por detrás y hablando sin parar de descuartizarme y yo riéndome todo el rato sin saber por qué. Jerry, que va a comprar todo el fondo de literatura juvenil centrada en el cáncer, haciendo tratos bancarios y carnales conmigo en el salón de actos con vistas a Rockefeller Plaza, y yo que lloro y no sé por qué. Joe, de True Crime, que no lee nada y que se corre rápido y grita y me llama «negrata» y luego «mamacita». Jason, de Libros de texto CTIM, queriendo que llore igual que hice con Jerry; una experiencia que sí me hace llorar, en casa. Adam, de Erótica Cristiana, corriéndose en mi cara y yo ni me inmuto. Y luego Jake, una vez más, porque mi teclado está frito; pero no es Jake el que viene sino John, de Informática, metiéndome la mano por debajo de la blusa, diciéndome que Jake ha tenido un accidente de coche y que pinta muy mal.
Y en algún momento, entremedias, Mark. El jefe del departamento gráfico, donde el aire huele a papel caliente y todo el mundo es feliz. Donde hay sedosos mazos de hojas de cuarenta y cinco por sesenta y uno y las impresoras suspiran por el calor autogenerado para producir negros intensos y azules líquidos con la precisión de un reloj, paneles tan cristalinos como el agua, tan saturados que si los tocas recién imprimidos te mojas. La gente del departamento gráfico se mueve por la oficina en sonrientes racimos, ciñendo entre los brazos su trabajo conceptual. Tienen apasionados debates en el ascensor sobre el gofrado y las fuentes Verdana y Courier New. Su horario es distinto y también su dress code; todos y cada uno de ellos habitan en ese limbo chic y extravagante propio de la chavalería que ha estudiado Bellas Artes. Y yo solo quiero ser una más. Quiero pedir dumplings para llevar en el restaurante de enfrente y quedarme en la oficina hasta las diez de la noche cambiando la vista que hay detrás del zorro Frank de azul ultramarino a cerúleo y a cian. Les he mandado el currículum tres veces. Me han entrevistado dos. Y en ambos casos me pidieron que perfeccionara mis habilidades con el dibujo figurativo básico. Mark me dijo que guardarían mi candidatura en el registro, de modo que tiré millas y suspendí un curso nocturno que no me podía permitir, frustrada por las oquedades del músculo humano y, en especial, por los huesos metatarsianos del pie. Me ceñí al carboncillo y al papel con la esperanza de que, a diferencia de la pintura, ese medio me permitiera un mayor control, pero todo el rato las figuras se me emborronaban bajo la palma de la mano.