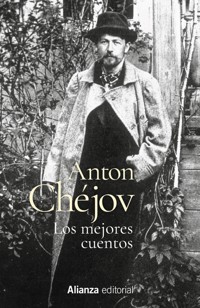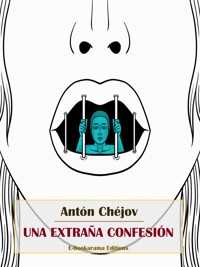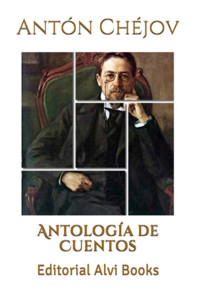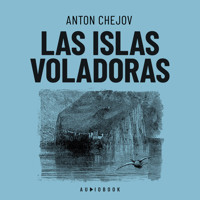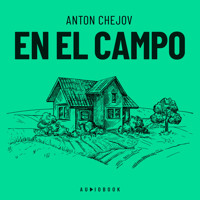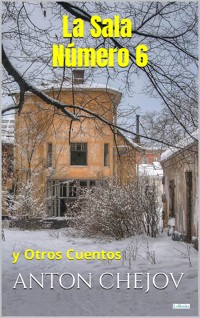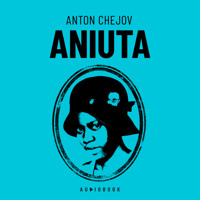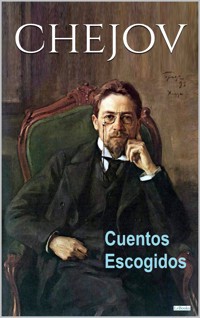
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Mejores Cuentos
- Sprache: Spanisch
Cuando se habla de cuentos, es imposible no mencionar a Anton Chejov, un gran exponente de la literatura rusa y universal reconocido como un maestro de talento sin igual en este género literario. Chéjov tenía un gusto especial por los cuentos y escribió cientos de ellos a lo largo de su vida, lo que, en parte, quizás explique la calidad de sus cuentos y su enorme éxito como cuentista. En Chejov: Cuentos Escogidos, el lector descubrirá una parte representativa de su vasta obra. Son 40 de sus mejores cuentos escritos en diferentes etapas de la vida del autor. Este ebook es un regalo para cualquier apasionado de los cuentos y para aquellos que sin duda lo serán después de leer los cuentos de Anton Chejov.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Antón Chejov
CUENTOS ESCOGIDOS
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
La Casa con desván
Aniuta
¡Chist!
El estudiante (1894)
Cirugía
El álbum
El beso
El camaleón
El fracaso
El gordo y el flaco
Exageró la nota
Historia de un contrabajo
Iónich
Iván Matveich
La colección
La corista
La cronología viviente
La máscara
La muerte de un funcionario público
La mujer del boticario
La obra de arte
La señora del perrito
La tristeza
La víspera de la Cuaresma
Poquita cosa
Un asesinato
Un drama
Un escándalo
Un hombre conocido
Un hombre enfundado
Un hombre irascible
Un niño maligno
Un padre de familia
Un portero inteligente
Una noche de espanto
Una pequenez
Una perra cara
Vanka
Vecinos
Zínochka
Consejos a un escritor
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Antón Pávlovich Chéjov Taganrog, — Gobernación de Yekaterinoslav, Imperio ruso; 29 de enero de 1860n. - Badenweiler, Baden, Imperio alemán; 15 de julio de 1904 — fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso. Encuadrado en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto, y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura.
Como dramaturgo, Chéjov se encontraba en el naturalismo, aunque contaba con ciertos toques del simbolismo. Sus piezas teatrales más conocidas son: La gaviota (1896), Tío Vania (1897), Las tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904).
En ellas Chéjov ideó una nueva técnica dramática que él llamó «de acción indirecta», fundada en la insistencia en los detalles de caracterización e interacción entre los personajes más que el argumento o la acción directa, de forma que en sus obras muchos acontecimientos dramáticos importantes tienen lugar fuera de la escena y lo que se deja sin decir muchas veces es más importante que lo que los personajes dicen y expresan realmente. La mala acogida que tuvo su obra La gaviota en el año 1896 en el teatro Aleksandrinski de San Petersburgo casi lo desilusionó del teatro, pero esta misma obra obtuvo su reconocimiento dos años después, en 1898, gracias a la interpretación del Teatro del Arte de Moscú, dirigido por el director teatral Konstantín Stanislavski, quien repitió el éxito para el autor con Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos.
Al principio, Chéjov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto. Su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo —adoptada más tarde por James Joyce y otros escritores del modernismo anglosajón— y por el rechazo de la finalidad moral presente en la estructura de las obras tradicionales. No le preocupaban las dificultades que esto último planteaba al lector, porque consideraba que el papel del artista es realizar preguntas, no responderlas. Chéjov compaginó su carrera literaria con la medicina; en una de sus cartas, escribió al respecto: «La medicina es mi esposa legal; la literatura, solo mi amante».
Según el escritor estadounidense E. L. Doctorow, Chéjov posee la voz más natural de la ficción: «Sus cuentos parecen esparcirse sobre la página sin arte, sin ninguna intención estética detrás de ellos. Y así uno ve la vida a través de sus frases».
Si bien Chéjov ya era reconocido en Rusia antes de su muerte, no se hizo internacionalmente reconocido y aclamado hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando las traducciones de Constance Garnett al inglés ayudaron a popularizar su obra. Las mismas se hicieron tremendamente famosas en Inglaterra en la década de 1920 y se convirtieron en todo un clásico de la escena británica.
Legado
Como dramaturgo sus obras más conocidas son: "Las tres hermanas", "Ivanov", "El tío Vania y el cerezo". Estas tres piezas formaron el ambiente para la fundación del Teatro de Arte de Moscú, que se creó bajo el signo del "impresionismo".
Como narrador Chéjov se volvió insuperable. Sus cuentos, tanto como sus obras de teatro, son, en general, obras maestras que armonizan a la perfección la forma y la precisión del vocabulario con una fluidez verbal seductora y muy correcta, sin dejar de contener también un denso contenido lírico.
Pesimista melancólico y valorizador de todas las experiencias humanas y sociales, Chéjov sería el creador de una escuela literaria que luego encontraría, incluso en los países occidentales, una enorme repercusión.
En los Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron técnicas de Chéjov para escribir algunas de sus obras y fueron influidos por él. Para el escritor uruguayo Eduardo Galeano, Chéjov «escribió como diciendo nada. Y dijo todo».
En este ebook, el lector descubre una parte representativa de la vasta obra de Chejov. Son 40 de sus mejores cuentos escritos en diferentes etapas de su vida.
La Casa con desván
I
Todo sucedió hace unos seis o siete años, cuando yo vivía en uno de los distritos de la provincia de T., en la propiedad del hacendado Belokúrov, un hombre joven que se levantaba muy temprano, iba vestido con un largo abrigo, bebía cerveza por la noche y no paraba de quejarse de que nadie ni nada le ofrecía consuelo. Vivía en un pabellón levantado en el jardín, mientras yo me alojaba en la vieja casa señorial, en una enorme sala con columnas carente de cualquier mobiliario, a excepción de un amplio diván que me servía de cama y una mesa en la que hacía solitarios. En aquella casa, al llegar el buen tiempo, algo zumbaba siempre en las viejas estufas, y durante las tormentas la casa entera temblaba y parecía que iba a hacerse pedazos; daba algo de miedo, sobre todo por la noche, cuando hasta diez grandes ventanas se iluminaban de pronto con el resplandor de los relámpagos.
Condenado por el destino a una constante ociosidad, no hacía absolutamente nada. Pasaba horas enteras contemplando desde las ventanas el cielo, los pájaros, la alameda, leía todo lo que me llegaba a través del correo, dormía. A veces salía de la casa y vagaba por los alrededores hasta la caída de la tarde.
En una ocasión, al regresar a casa, entré sin darme cuenta en una propiedad desconocida. El sol ya se había puesto y sobre el centeno florido caían las sombras vespertinas. Dos filas de altos y viejos abetos, plantados muy cerca unos de otros, se alzaban como dos muros compactos, formando una sombría y bella alameda. Atravesé con facilidad la cerca y me adentré en el sendero, deslizándome sobre las agujas de los abetos, que cubrían la tierra con una capa de varios centímetros de espesor. En el lugar reinaban la oscuridad y el silencio; tan sólo en las copas de los árboles temblaba algún brillante rayo dorado, que se irisaba en las telas de araña. Los abetos exhalaban un olor intenso, sofocante. Al poco tiempo me interné en una larga alameda de tilos. También allí tenía todo un aspecto abandonado y viejo; las hojas del pasado año susurraban tristemente bajo mis pies, y las sombras se extendían entre los árboles a la luz del crepúsculo. A la derecha, en un viejo jardín con árboles frutales, resonaba el débil y desganado canto de una oropéndola, probablemente también vieja. Al poco tiempo las hileras de tilos desaparecieron; pasé junto a una casa blanca con terraza y desván y de pronto surgieron ante mí un patio señorial, un amplio estanque con casetas de baño, una multitud de verdes sauces y una aldea en la otra orilla del estanque, con un campanario alto y estrecho en cuya cruz se reflejaban los rayos del sol poniente. Por un instante se apoderó de mí la sensación de que estaba contemplando un cuadro familiar y conocido, un panorama ya visto en algún momento de la infancia.
Junto al blanco portón que separaba el patio de los campos circundantes, viejo, fuerte y adornado con leones de piedra, había dos muchachas. Una de ellas, de mayor edad, delgada, pálida, muy bella, con espesos cabellos castaños y una boca pequeña y rígida, lucía una expresión severa y apenas me prestaba atención; la otra, bastante joven aún — tendría diecisiete o dieciocho años, no más — también delgada y pálida, con una gran boca y unos grandes ojos, me miró con asombro cuando pasé a su lado, profirió un comentario en inglés y se mostró confundida; de mí se apoderó la impresión de que esos hermosos rostros también me resultaban conocidos, y regresé a casa con la sensación de haber vivido un bello sueño.
Poco tiempo después, cuando paseaba a mediodía con Belokúrov por los alrededores de la casa, entró en el patio de manera inesperada, susurrando sobre la hierba, un coche con ballestas en el que iba sentada una de esas muchachas, en concreto la mayor. Venía con una lista de suscripción en favor de las víctimas de un incendio. Sin mirarnos, con gran seriedad y detalle, nos informó de cuántas casas habían ardido en la aldea de Sianov, de cuántos hombres, mujeres y niños se habían quedado sin hogar y de cuáles serían las primeras medidas del comité de salvación, del que ella formaba parte. Una vez que obtuvo nuestra firma, guardó la lista e inició la despedida.
— Nos ha olvidado usted por completo, Piotr Petróvich — le dijo a Belokúrov, tendiéndole la mano — Venga a vernos, y si monsieur N. (en ese momento pronunció mi apellido) quiere ver cómo viven los admiradores de su talento y se digna visitarnos, tanto mi madre como yo nos sentiremos muy reconocidas. Hice una reverencia.
Cuando se marchó, Piotr Petróvich me contó algunas cosas. Esa muchacha, según sus palabras, era de buena familia y se llamaba Lidia Volchanínov; en cuanto a la hacienda en la que vivía con su madre y su hermana, recibía el nombre de Shelkovka, lo mismo que la aldea de la otra orilla del estanque. En el pasado, el padre había ocupado un puesto importante en Moscú y había muerto con el grado de consejero privado. A pesar de su buena posición, las Volchanínov vivían en la aldea de manera permanente, tanto en verano como en invierno, y Lidia trabajaba como profesora en la escuela rural de Shelkovka, actividad por la que percibía veinticinco rublos mensuales. Para sus gastos sólo empleaba esa cantidad, y se enorgullecía de vivir a sus expensas.
— Es una familia interesante — exclamó Belokúrov — Deberíamos visitarlas en alguna ocasión. Se alegrarán mucho de conocerle.
Un día festivo, después de la comida, nos acordamos de las Volchanínov y decidimos dirigirnos a Shelkovka. Tanto la madre como las hijas estaban en casa. La madre, Yekaterina Pávlovna, que había sido bella en el pasado, aunque ahora estaba gorda, padecía de asma y tenía un aspecto triste y distraído, trataba de entablar conmigo una conversación sobre pintura. Cuando su hija le informó de que quizás iría a visitarlas, se había acordado apresuradamente de dos o tres paisajes míos contemplados en exposiciones de Moscú, y ahora me preguntaba qué había querido expresar en ellos. Lidia o Lida, como la llamaban en casa, hablaba más con Belokúrov que conmigo. Seria, sin sonreír, le preguntaba por qué no prestaba ningún servicio en el zemstvo y por qué no había acudido hasta la fecha a ninguna de sus reuniones.
— Eso no está bien, Piotr Petróvich — le dijo en tono de reproche — Eso no está bien. Debería darle vergüenza.
— Tienes razón, Lida, tienes razón — convino su madre — Eso no está bien.
— Todo nuestro distrito se encuentra en manos de Balaguin — continuó Lida, dirigiéndose a mí — Él mismo es presidente del consejo y ha repartido todos los cargos del distrito entre sus sobrinos y yernos, de modo que puede hacer cuanto se le antoja. Hay que luchar. Los jóvenes deberían componer un partido fuerte, pero ya ve usted qué jóvenes tenemos. ¡Debería darle vergüenza, Piotr Petróvich!La hermana pequeña, Zhenia, guardó silencio mientras se habló del zemstvo. No tomaba parte en las conversaciones serias, pues en la familia aún no se la consideraba adulta. Como si aún fuera pequeña, la llamaban Misius, nombre que en la infancia ella había dado a su miss, a su institutriz.
Estuvo mirándome todo el tiempo con curiosidad y cuando me puse a hojear el álbum de fotografías, me ofreció algunas explicaciones: “Ése es mi tío… Ése es mi padrino”, decía, al tiempo que pasaba el dedo por los retratos y me rozaba infantilmente con su hombro, permitiéndome contemplar de cerca su pecho débil, poco desarrollado, sus finos hombros, su trenza y su cuerpo delgado, ceñido con fuerza por el cinturón.Jugamos al croquet y al lawn-tennis, paseamos por el parque, tomamos el té y estuvimos largo rato cenando. Después de la enorme sala vacía con columnas, me sentía a gusto en esa pequeña y acogedora casa en cuyas paredes no había oleografías y donde a la servidumbre se la trataba de “usted”; además, gracias a la presencia de Lida y de Misius, todo se me antojaba joven y pulcro, rodeado de un aura de corrección. Después de la cena Lida volvió a hablar con Belokúrov del zemstvo, de Balaguin, de las bibliotecas escolares. Era una muchacha vivaz, sincera, convencida, y su conversación resultaba interesante, aunque hablaba mucho y en voz demasiado alta — probablemente había adquirido esa costumbre en la escuela. En cambio, Piotr Petróvich, que desde los tiempos de estudiante estaba habituado a convertir cualquier conversación en una discusión, hablaba con indiferencia, desapasionamiento y prolijidad, mostrando un claro deseo de aparecer como una persona inteligente y avanzada. En un determinado momento, volcó la salsera con la manga y sobre el mantel apareció una gran mancha; no obstante, al parecer, sólo yo reparé en ese hecho.
Durante el camino de regreso a casa, todo estaba oscuro y en silencio.
— La buena educación consiste no en no volcar la salsa sobre el mantel, sino en no darte cuenta cuando lo hace otro — exclamó Belokúrov y suspiró — Sí, una familia encantadora, inteligente. ¡Cuánto me he apartado de la buena sociedad! ¡Cuánto me he apartado! ¡Y es que tengo tantos quehaceres! ¡Me paso el día ocupado!Habló de lo mucho que debe trabajar una persona cuando quiere convertirse en un agricultor ejemplar. Pero yo pensaba: ¡qué hombre tan indolente y perezoso! Cuando hablaba con seriedad de algún asunto, arrastraba con esfuerzo la “e”, y así era como trabajaba: con lentitud, desgana y constantes retrasos. Me resultaba difícil creer en su diligencia, porque las cartas que le confiaba para que las depositara en el correo pasaban semanas enteras en su bolsillo.
— Lo más duro de todo — murmuraba, mientras caminaba a mi lado — lo más duro de todo es que te pasas todo el tiempo trabajando y no encuentras comprensión en nadie. ¡Ninguna comprensión!
II
Empecé a frecuentar la casa de las Volchanínov. Por lo común, me sentaba en el escalón inferior de la terraza. Me sentía descontento conmigo mismo, me apenaba mi vida, que tan deprisa y de forma tan banal pasaba, y no hacía más que pensar en lo bueno que sería extirparme del pecho el corazón, que tanto me pesaba. A mi lado, en la terraza, se oían voces, rumores de vestidos, el roce de las páginas de un libro. Pronto me habitué a las actividades de Lida, que durante el día recibía enfermos, repartía libros y a menudo marchaba hasta la aldea con la cabeza descubierta, bajo una sombrilla, mientras por la noche hablaba en voz alta del zemstvo y de las escuelas. Esa muchacha delgada, hermosa, invariablemente estricta, con una boca pequeña, de delicados contornos, siempre que iniciaba una conversación seria me decía con sequedad:
— Esto no puede interesarle a usted.
No le caía simpático. Le desagradaba porque era paisajista y en mis cuadros no representaba las necesidades del pueblo y porque, según su parecer, mostraba indiferencia por aquellos principios en los que ella creía con tanto apasionamiento. Recuerdo que en una ocasión, a orillas del lago Baikal, conocí a una muchacha buriata que iba montada a caballo y vestía camisa y pantalones azules de tela china; le pregunté si quería venderme su pipa; mientras hablábamos, ella contemplaba con desprecio mi rostro europeo y mi sombrero; al cabo de un minuto se aburrió de mi conversación, dio un alarido y partió al galope. De la misma manera, Lida me consideraba un extraño y me despreciaba por ello. No exteriorizaba su antipatía por mí, pero yo me percataba de ella. A veces, cuando estaba sentado en el peldaño inferior de la terraza me sentía dominado por la ira y me decía que curar campesinos sin ser médico equivale a engañarles y que es fácil practicar la filantropía cuando se poseen dos mil desiatinas de tierra.
En cuanto a su hermana Misius, no tenía ninguna preocupación y pasaba la vida en una completa ociosidad, como yo. Nada más levantarse por la mañana, cogía su libro y se ponía a leer; se sentaba en la terraza, en un sillón tan hondo que sus pequeños pies apenas alcanzaban el suelo o se ocultaba con el libro en la alameda de tilos o atravesaba el portón y se dirigía al campo. Se pasaba el día entero leyendo, devorando con avidez una página tras otra, y sólo en el cansancio y aturdimiento de su mirada y en la intensa palidez de su rostro se adivinaba lo mucho que esa lectura fatigaba su cerebro. Cuando yo llegaba, ella se ruborizaba, dejaba el libro, fijaba en mi cara sus grandes ojos y me contaba algún suceso de la jornada: por ejemplo, que en las dependencias de los criados había empezado a arder el hollín o que un trabajador había pescado en el estanque un enorme pez. Los días de diario solía ir vestida con una camisa de color claro y una falda azul oscuro. Paseábamos juntos, cogíamos cerezas para hacer mermelada, remábamos por el estanque, y cuando ella saltaba para atrapar una cereza o manejaba los remos, a través de las anchas mangas se transparentaban sus delgados y débiles brazos. En ocasiones, mientras yo pintaba un esbozo, ella permanecía en pie a mi lado y contemplaba mi trabajo con admiración.
Un domingo de finales de julio fui a visitar a las Volchanínov por la mañana, a eso de las nueve. Estuve vagando por el parque, a bastante distancia de la casa, buscando setas blancas, muy abundantes ese verano, y dejando una señal junto a ellas para recogerlas luego con Zhenia. Soplaba un viento tibio. Al poco rato vi cómo Zhenia y su madre, ambas con vestidos de domingo de color claro, regresaban a casa desde la iglesia; Zhenia sujetaba con la mano su sombrero para que el viento no se lo llevara. Más tarde oí cómo tomaban el té en la terraza.Para mí, una persona desocupada en busca de una justificación para su constante ociosidad, esas festivas mañanas veraniegas en nuestras haciendas poseían un especial atractivo. Cuando el verde jardín, aún húmedo a causa del rocío, resplandece risueño a la luz del sol; cuando en los alrededores de la casa huele a reseda y a adelfa y los jóvenes recién llegados de la iglesia beben té en el jardín, tan alegres y bien vestidos; y cuando uno sabe que esas personas saludables, bien alimentadas y hermosas se pasarán el día entero sin hacer nada, quisiera uno que toda la vida fuera así. En eso mismo pensaba yo entonces, mientras vagaba por el jardín, dispuesto a prolongar esos paseos sin rumbo y sin objeto todo el día, todo el verano.
Zhenia llegó con una cesta; por la expresión de su cara parecía como si supiera o presintiera que iba a encontrarse conmigo en el jardín. Estuvimos recogiendo setas y charlando; cuando me hacía alguna pregunta se adelantaba unos pasos para verme el rostro.
— Ayer en nuestra aldea se produjo un milagro — exclamó — La coja Pelagueia llevaba enferma todo el año, sin que médicos ni medicamentos pudieran aliviarla; pero ayer una vieja le susurró unas palabras y la enfermedad desapareció.
— Eso no tiene importancia — le dije yo — No hay que buscar milagros sólo en los enfermos y en las viejas. ¿Acaso la salud no es un milagro? ¿Y la misma vida? Todo lo que es incomprensible es un milagro.
— ¿Y a usted no le asusta lo incomprensible?
— No. Me aproximo con seguridad a los acontecimientos que no comprendo, sin someterme a ellos, situándome por encima. El hombre debe sentirse superior a los leones, a los tigres, a las estrellas, superior a todo cuanto hay en la naturaleza, superior incluso a lo que no comprende y parece milagroso; de otro modo, no es un hombre sino un ratón que se asusta de todo.
Zhenia pensaba que yo, al ser pintor, sabía muchas cosas y podía adivinar otras muchas. Le gustaba que la condujera a las regiones de lo eterno y de lo bello, a ese mundo superior que, según su opinión, me era propio, y hablaba conmigo de Dios, de la vida eterna, de los milagros. Y yo, que no podía admitir que mi persona y mi imaginación desaparecerían para siempre después de la muerte, contestaba: “Sí, el hombre es inmortal”; “Sí, nos espera la vida eterna”. Y ella me escuchaba, me creía y no me exigía pruebas.
Cuando nos dirigíamos a la casa, se detuvo de repente y exclamó:
— Lida es una persona extraordinaria. ¿No es verdad? La quiero muchísimo y estaría dispuesta a sacrificar mi vida por ella en cualquier momento. Pero dígame — en ese momento Zhenia me tocó la manga con un dedo — dígame, ¿por qué está discutiendo usted siempre con ella? ¿Por qué se muestra tan irritado?
— Porque no tiene razón.
Zhenia negó con la cabeza y unas lágrimas asomaron a sus ojos:
— ¡Qué incomprensible es todo esto! — exclamó.
En ese momento Lida, que acababa de regresar de algún lugar, apareció junto al porche con una fusta en la mano, esbelta, hermosa, iluminada por el sol, e impartió alguna orden a un trabajador. Con gran premura y destempladas voces, atendió a dos o tres enfermos; después, con aspecto preocupado y hacendoso, se paseó por las habitaciones, abriendo ya un armario, ya otro, subiendo al desván. Estuvieron largo tiempo buscándola y llamándola para que viniera a comer, pero cuando se presentó ya habíamos acabado la sopa. Por alguna razón recuerdo y aprecio todos esos pequeños detalles; de hecho, mi memoria guarda una imagen precisa de toda esa jornada, aunque no sucedió en ella nada especial. Después de la comida, Zhenia se tumbó en un hondo sillón y se puso a leer; yo me senté en el peldaño inferior de la escalera. Guardamos silencio. Todo el cielo se cubrió de nubes y empezó a caer una lluvia fina e intermitente. Hacía calor, el viento se había aquietado hacía tiempo; parecía como si ese día no fuera a concluir nunca. Yekaterina Pávlovna, soñolienta, con un abanico, salió a la terraza y se acercó a nosotros.
— Ay, mamá — exclamó Zhenia, besándole la mano — no te sienta bien dormir de día.
Se adoraban. Cuando una salía al jardín, la otra ya estaba en la terraza y, mirando hacia los árboles, llamaba: “¡Zhenia!”, o bien: “Mamaíta, ¿dónde estás?” Rezaban siempre juntas, tenían las mismas creencias y se comprendían muy bien, incluso cuando guardaban silencio. Además, su actitud hacia la gente era la misma. Yekaterina Pávlovna también se acostumbró pronto a mí y me cogió cariño, y cuando dejaba de aparecer durante dos o tres días, mandaba a alguien a preguntar por mi salud. Contemplaba mis esbozos con admiración, me contaba con la misma locuacidad y sinceridad de Misius lo que había sucedido a lo largo de la jornada y con frecuencia me confiaba sus secretos domésticos.
Reverenciaba a su hija mayor. Lida nunca era cariñosa y sólo hablaba de cosas serias; vivía su propia vida y para su madre y su hermana era una persona sagrada y algo enigmática, como para los marineros el almirante que pasa todo el tiempo en su camarote.
— Nuestra Lida es una persona extraordinaria — solía decir la madre — ¿No es verdad?
También entonces, mientras lloviznaba, hablábamos de Lida.
— Es una persona extraordinaria — exclamó la madre y añadió en voz baja, mirando temerosamente a su alrededor, como si estuviera conspirando — Mujeres así se cuentan con los dedos de una mano, pero, sabe usted, empiezo a estar algo preocupada. La escuela, los dispensarios, los libros: todo eso está muy bien, ¿pero por qué llegar a esos extremos? Ya tiene veinticuatro años, es hora de que empiece a pensar seriamente en sí misma. Con tanto libro y tantos dispensarios no ves cómo pasa la vida…
Hay que casarse.
Zhenia, pálida a causa de la lectura, con el pelo desordenado, levantó la cabeza y dijo como para sí misma, mirando a su madre:
— ¡Mamá, todo está en manos de Dios!
Y de nuevo se sumergió en la lectura.
Llegó Belokúrov con su largo abrigo y una camisa bordada. Jugamos al croquet y al lawn-tennis; luego, cuando oscureció, cenamos y disfrutamos de una larga sobremesa; Lida volvió a ocuparse de las escuelas y de Balaguin, el que tenía en sus manos todo el distrito. Esa noche, al salir de casa de las Volchanínov, tuve la impresión de que había gozado de un día festivo largo, larguísimo, pero también me asaltó el triste convencimiento de que todo en esta vida, por muy largo que sea, tiene su fin. Zhenia nos acompañó hasta el portón; tal vez porque había pasado el día entero con ella, de la mañana a la noche, sentía que en su ausencia todo me resultaría aburrido y que esa simpática familia estaba muy unida a mí. Por primera vez en todo el verano me entraron ganas de pintar.
— Dígame, ¿por qué lleva una vida tan insulsa y anodina? — le pregunté a Belokúrov de camino a casa — Mi vida es aburrida, pesada y monótona porque soy un artista, un hombre extraño; desde los tiempos de la juventud estoy trabajado por la envidia, por la insatisfacción, por la desconfianza en mi actividad; siempre he sido pobre y no he dejado de ir de un lado para otro, pero usted es un hombre sano, normal, un propietario, un señor, ¿por qué lleva una vida tan poco interesante? ¿Por qué disfruta tan poco de la existencia? ¿Por qué, por ejemplo, no se ha enamorado todavía de Lida o de Zhenia?
— Olvida usted que estoy enamorado de otra mujer — respondió Belokúrov.
Se refería a su amiga Liubov Ivánovna, que vivía con él en el pabellón. Todos los días veía cómo esa dama, corpulenta, rolliza, grave, semejante a un ganso bien cebado, se paseaba por el jardín con un vestido ruso adornado de abalorios, siempre bajo una sombrilla, mientras la criada venía a buscarla a cada momento, bien para comer, bien para tomar el té. Tres años antes había alquilado uno de los pabellones cercanos a la casa, y desde entonces se había quedado a vivir con Belokúrov, al parecer para siempre. Era diez años mayor que él y le controlaba de cerca, hasta el punto de que él debía pedirle permiso para ausentarse de la casa. A menudo sollozaba con voz de hombre; en tales ocasiones yo mandaba decir que si no paraba me iría del apartamento; y ella, entonces, dejaba de llorar. Cuando llegamos a casa, Belokúrov se sentó en un diván y se hundió en sus pensamientos; yo empecé a pasear por la sala, experimentando una ligera inquietud, como un enamorado. Me apetecía hablar de las Volchanínov.
— Lida sólo puede enamorarse de un funcionario del zemstvo tan interesado como ella en los hospitales y las escuelas — exclamé — Por una muchacha como ésa puede uno convertirse en funcionario del zemtsvo e incluso gastar zapatos de hierro, como los personajes de los cuentos. ¿Y Misius? ¡Qué encanto es esa Misius!Belokúrov, alargando mucho la “e”, empezó a hablar de la enfermedad del siglo: el pesimismo. Habló con convencimiento y con un tono de voz como si yo estuviera discutiendo con él. Cientos de kilómetros de desierta, monótona y ardiente estepa no pueden causar tanto hastío como un hombre que se sienta, se pone a hablar y no hace ningún indicio de marcharse.
— No se trata de pesimismo ni de optimismo — exclamé yo con irritación — El problema es que noventa y nueve personas de cada cien no tienen inteligencia. Belokúrov se dio por aludido, se ofendió y se marchó.
III
— El príncipe está de visita en Maloziómovo y te manda saludos — dijo Lida a su madre. Acababa de llegar y se estaba quitando los guantes — Contó muchas cosas interesantes… Prometió elevar de nuevo al consejo provincial la cuestión del centro médico, pero dice que hay pocas esperanzas — Y dirigiéndose a mí, añadió: — Perdone, siempre me olvido de que estos asuntos no pueden interesarle. Me sentí irritado.
— ¿Por qué no pueden interesarme? — pregunté y me encogí de hombros — A usted no le importa mi opinión, pero le aseguro que esa cuestión me interesa mucho.
— ¿Sí?
— Sí. A mi modo de ver, en Maloziómovo no hace falta ningún centro médico. Mi irritación se transmitió también a ella. Me miró, entornó los ojos y preguntó:
— ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Paisajes?
— Tampoco paisajes. Allí no hace falta nada.
Terminó de quitarse los guantes y desplegó un periódico que acababan de traer del correo; al cabo de un minuto dijo en voz baja, tratando de contenerse:
— La semana pasada Anna murió durante el parto; si hubiera habido un centro médico cerca aún estaría viva. Y los señores paisajistas, me parece, deberían tener alguna opinión sobre el particular.
— Tengo una opinión muy concreta sobre el particular, se lo aseguro — contesté yo, pero ella se cubría con el periódico como si no quisiera escucharme — Según mi parecer, los centros médicos, las escuelas, las bibliotecas y los dispensarios, dadas las actuales condiciones de vida, sólo sirven para subyugar. El pueblo está sujeto por una gran cadena, y ustedes, en lugar de romper esa cadena, añaden nuevos eslabones: ésa es mi opinión.
Me miró a los ojos y sonrió con aire burlón, pero yo continué, tratando de expresar mi idea principal:
— Lo importante no es que Anna haya muerto durante el parto, sino que todas las Annas, Mavras y Pelagueias van con la espalda doblada de la mañana a la noche, enferman a causa del trabajo excesivo, se pasan la vida sufriendo por sus hijos enfermos y hambrientos, se sienten acuciadas por la enfermedad y la muerte, están siempre luchando por restablecerse, se marchitan pronto, envejecen de manera prematura y mueren cercadas por la suciedad y la inmundicia; sus hijos, al crecer, inician el mismo camino, y así pasan cientos de años; millones de personas, para ganar un pedazo de pan, viven peor que los animales, experimentando un terror continuo. Todo el horror de su situación reside en que no tienen tiempo de pensar en su alma, de recordar que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios; el hambre, el frío, el terror cerval, el trabajo agobiante, lo mismo que aludes de nieve, les obstruyen todos los caminos que conducen a la actividad espiritual, lo único que distingue al hombre del animal, lo único por lo que merece la pena vivir. Ustedes tratan de ayudarlos con hospitales y escuelas, pero esas cosas no los liberan de sus cadenas; al contrario, los esclavizan ustedes aún más, ya que, al introducir en sus vidas nuevos prejuicios, aumenta el número de sus necesidades, por no hablar ya de que por los emplastos y los libros deben pagar al zemstvo y, por tanto, doblar aún más la espalda.
— No quiero discutir con usted — exclamó Lida, bajando el periódico — Ya he escuchado antes esas razones. Sólo le diré una cosa: no puede uno quedarse con los brazos cruzados. Es verdad que no vamos a salvar a la humanidad entera y que quizás cometemos muchos errores, pero hacemos lo que podemos y tenemos razón. La tarea más elevada y sagrada de una persona cultivada es ayudar a sus semejantes, y nosotros tratamos de ayudarlos como podemos. A usted no le gusta, pero no se puede dar satisfacción a todo el mundo.
— Tienes razón, Lida, tienes razón — exclamó la madre.En presencia de Lida siempre se sentía intimidada y cuando conversaba con ella la miraba con inquietud, temiendo decir algo superfluo o inconveniente. Nunca la contradecía; al contrario, siempre estaba de acuerdo con ella: “Tienes razón, Lida, tienes razón”.
— La alfabetización de los campesinos, los libros con lamentables instrucciones y máximas y los centros médicos no pueden reducir la ignorancia ni la mortalidad, lo mismo que la luz de sus ventanas no basta para iluminar este enorme jardín — exclamé yo — Ustedes no aportan nada; con su intromisión en la vida de esas personas sólo crean nuevas necesidades, nuevos motivos para el trabajo.
— ¡Ah, Dios mío, pero algo hay que hacer! — dijo Lida con enfado; y en el tono de su voz se adivinaba que juzgaba mis reflexiones insignificantes y las despreciaba.
— Hay que liberar a las personas del pesado trabajo físico — exclamé yo — Hay que aligerar su yugo, concederles un respiro para que no se pasen toda la vida junto a las estufas, junto a las artesas o en el campo, para que tengan también tiempo de pensar en su alma, en Dios, para que puedan desarrollar más ampliamente sus aptitudes espirituales. La más alta vocación del hombre es la actividad espiritual, la búsqueda constante de la verdad y el sentido de la vida. Consiga liberarlos del rudo y bestial trabajo, permítales sentir la libertad y entonces verá qué absurdos son en realidad esos libros y esos hospitales. Una vez que el hombre tiene conciencia de su verdadera vocación, sólo pueden satisfacerle la religión, la ciencia, el arte, y no esas naderías.
— ¡Liberarles del trabajo! — se rió Lida — ¿Acaso eso es posible?
— Sí. Asuman ustedes una parte de su trabajo. Si todos nosotros, habitantes de la ciudad y del campo, todos sin excepción, nos pusiéramos de acuerdo para repartir entre nosotros el trabajo que la humanidad realiza para la satisfacción de sus necesidades físicas, probablemente a cada uno de nosotros no nos corresponderían más de dos o tres horas al día. Imagínese que todos nosotros, ricos y pobres, trabajáramos sólo tres horas al día y dispusiéramos libremente del resto del tiempo. Imagínese también que, para depender menos de nuestro cuerpo y fatigarnos menos, inventamos máquinas que se ocupen del trabajo y tratamos de reducir el número de nuestras necesidades al mínimo. Imagínese que nos armamos de valor para no temerles al hambre y al frío, para no sufrir constantemente por la salud de nuestros hijos, como sufren Anna, Mavra y Pelagueia. Imagínese que no nos curamos, no mantenemos farmacias, ni fábricas de tabaco ni destilerías de alcohol: ¡cuánto tiempo libre nos quedaría entonces! Todos nosotros emplearíamos ese ocio en las ciencias y las artes. Así como a veces los campesinos se unen para arreglar un camino, de la misma manera todos nosotros, en paz, buscaríamos la verdad y el sentido de la vida, y esa verdad — estoy convencido de ello — se nos revelaría muy pronto; el hombre se libraría de ese constante, angustioso y opresivo miedo a la muerte e incluso de la misma muerte.
— Se contradice usted — exclamó Lida — No deja de referirse a la ciencia, y sin embargo rechaza la alfabetización.
— Para qué vale la alfabetización cuando el hombre sólo tiene la posibilidad de leer los letreros de las tabernas y libros que no comprende; esa alfabetización existe entre nosotros desde los tiempos de Riurik; el gogoliano Petrushka hace ya tiempo que sabe leer, pero las aldeas siguen igual que en tiempos de Rurik. No es alfabetización lo que se necesita, sino una libertad que permita una amplia manifestación de las aptitudes espirituales. No se necesitan escuelas, sino universidades.
— Rechaza usted también la medicina.
— Sí. Sólo sería necesaria para estudiar las enfermedades como manifestaciones de la naturaleza, no para curarlas. No se trata de curar enfermedades, sino de prevenir sus causas. Elimine usted la causa principal — el trabajo físico — y desaparecerán las enfermedades. No reconozco una ciencia que cura — añadí con apasionamiento — Las ciencias y las artes, cuando son verdaderas, no ambicionan fines temporales o parciales, sino otros eternos y universales: buscan la verdad y el sentido de la vida, buscan a Dios, el alma; cuando descienden a las necesidades y cuestiones diarias, a los dispensarios y las bibliotecas, lo único que hacen es complicar y entorpecer la vida. Entre nosotros hay muchos médicos, farmacéuticos, juristas, mucha gente sabe leer y escribir, pero carecemos de biólogos, matemáticos, filósofos, poetas. Toda la inteligencia, toda la energía espiritual se ha gastado en la satisfacción de necesidades temporales y pasajeras… Los sabios, los escritores y los artistas están abarrotados de trabajo; gracias a su talento, las comodidades de la vida aumentan día a día. Nuestras demandas físicas se multiplican, pero estamos aún lejos de la verdad, y el hombre, lo mismo que antes, sigue siendo el más cruel y ruin de los animales; todo contribuye a que los seres humanos, en su gran mayoría, degeneren y pierdan para siempre cualquier capacidad vital. En esas condiciones la vida del artista no tiene ningún sentido, pues cuanto más talento tiene, más extraña e incomprensible resulta su posición, ya que en realidad trabaja para entretener a un animal cruel y ruin, y contribuye a mantener el orden establecido. Yo no quiero trabajar y no trabajaré… Nada es necesario. ¡Que la tierra se hunda en el infierno!
— Misius, retírate — dijo Lida a su hermana, considerando, por lo visto, que mis palabras eran perjudiciales para una muchacha tan joven.
Zhenia miró con ojos tristes a su hermana y a su madre y salió de la habitación.
— La gente suele decir todas esas cosas cuando quiere justificar su indiferencia — exclamó Lida — Rechazar los hospitales y las escuelas es más fácil que curar y enseñar.
— Tienes razón, Lida, tienes razón — convino su madre.
— Amenaza usted con dejar de trabajar — continuó Lida — Es evidente que valora usted mucho su trabajo. Pero dejemos de discutir; no vamos a ponernos de acuerdo, ya que la más deficiente de todas las bibliotecas o dispensarios, de los que usted acaba de hablar con tanto desprecio, es más importante para mí que todos los paisajes del mundo — En ese momento, dirigiéndose a su madre, añadió en un tono completamente distinto: — El príncipe está muy delgado y ha cambiado mucho desde que estuvo en nuestra casa. Lo envían a Vichy.
Hablaba con su madre del príncipe para no tener que dirigirse a mí. Su rostro ardía; para ocultar su agitación se inclinaba mucho sobre la mesa, como si fuera miope, y aparentaba leer el periódico. Mi presencia le desagradaba. Me despedí y salí de la casa.
IV
Todo era tranquilidad en el patio; la aldea del otro lado del estanque ya dormía. No se veía ni una luz; tan sólo en el estanque lucían los pálidos reflejos de las estrellas. Junto al portón con los leones, Zhenia, inmóvil, me esperaba para acompañarme.
— Todos duermen en la aldea — le dije, tratando de distinguir en la oscuridad su rostro; al fin vislumbré sus ojos tristes y oscuros, fijos en los míos — El tabernero y el cuatrero duermen plácidamente, mientras nosotros, personas honradas, nos irritamos y discutimos.
Era una melancólica noche de agosto; melancólica porque olía ya a otoño. La luna estaba saliendo detrás de una nube púrpura e iluminaba levemente el camino y los oscuros campos otoñales que lo rodeaban. Caían estrellas fugaces. Zhenia iba a mi lado, tratando de no mirar el cielo para no ver la caída de las estrellas, que por algún motivo le asustaba.
— Yo creo que tiene usted razón — dijo, temblando a causa de la humedad de la noche — Si las personas, conjuntamente, pudieran entregarse a las actividades espirituales, pronto lo sabrían todo.
— Claro que sí. Somos criaturas superiores; si fuéramos conscientes de toda la fuerza del genio humano y pensáramos sólo en los fines supremos, acabaríamos siendo como dioses. Pero eso no sucederá nunca: la humanidad degenerará y del genio no quedará ni huella.
Cuando ya no se veía el portón, Zhenia se detuvo y apresuradamente me apretó la mano.
— Buenas noches — exclamó temblando, encogiéndose de frío, pues sus hombros sólo estaban cubiertos por una blusa — Venga mañana.
Me aterraba la idea de quedarme solo, irritado, descontento conmigo mismo y con los otros; también yo trataba de no mirar las estrellas fugaces.
— Quédese conmigo un minuto más — exclamé — Se lo ruego.
Amaba a Zhenia. Ese amor acaso se debiera a que salía a recibirme y me acompañaba, a que me miraba con ternura y admiración. ¡Qué conmovedores y bellos eran su pálido rostro, sus finas manos, su debilidad, su ociosidad, sus libros! ¿Y la inteligencia? Tenía la sospecha de que poseía una inteligencia poco común; me admiraba la amplitud de sus opiniones, quizás porque razonaba de otro modo que la severa y hermosa Lida, que no me quería. A Zhenia le atraía mi condición de artista; había conquistado su corazón con mi talento y ahora sentía unos enormes deseos de pintar sólo para ella. Soñaba que era una pequeña reina que dominaría conmigo esos árboles, esos campos, la niebla, el amanecer, esa naturaleza maravillosa y encantada, en medio de la cual me había sentido hasta entonces desesperadamente solo y superfluo.
— Quédese un minuto más — le pedí — Se lo suplico.
Me quité el abrigo y se lo puse sobre los hombros ateridos; ella, temiendo parecer ridícula y fea con un abrigo de hombre, se echó a reír y se lo quitó; en ese momento la abracé y empecé a cubrir de besos su rostro, sus hombros, sus manos.
— ¡Hasta mañana! — susurró ella, y con mucho cuidado, como si temiera destruir la quietud de la noche, me abrazó — No existen secretos entre nosotras; debo contárselo todo ahora mismo a mi madre y a mi hermana… ¡Qué miedo me da! No por mi madre, mi madre le quiere, ¡pero Lida! Volvió corriendo al portón. — ¡Adiós! — gritó.
Luego, durante unos dos minutos, la oí correr. No me apetecía volver a mi alojamiento, pues nada tenía que hacer allí. Permanecí inmóvil unos instantes y después, en silencio, volví sobre mis pasos para mirar una vez más la casa en la que ella vivía, la encantadora, ingenua y vieja casa, que parecía mirarme con las ventanas del desván, semejantes a ojos, y comprenderlo todo. Pasé junto a la terraza, me senté en el banco junto a la pista de lawn-tennis, en la oscuridad, bajo el viejo olmo, y desde allí contemplé la mansión. En las ventanas del desván, donde vivía Misius, lució una brillante luz, que luego se volvió de un verde suave: habían cubierto la lámpara con una pantalla. Unas sombras se movieron…
Me sentía lleno de ternura, de paz, de satisfacción; de satisfacción porque me había dejado llevar por mis sentimientos y me había enamorado, aunque al mismo tiempo me causaba inquietud el pensamiento de que en ese momento, a unos pocos pasos de mí, en una de las habitaciones de esa casa, se encontraba Lida, que no me quería, que probablemente me odiaba. Seguía sentado, esperando que saliera Zhenia, y al aguzar el oído me pareció oír voces en el desván.
Pasó cerca de una hora. La luz verde se apagó y las sombras dejaron de verse. La luna se elevaba ya sobre la casa y alumbraba el jardín dormido y los senderos; los macizos de dalias y de rosas que había delante de la casa, claramente visibles, parecían de un mismo color. Empezó a hacer mucho frío. Salí del jardín, recogí el abrigo del suelo y sin mayores premuras me encaminé a la casa.
Al día siguiente, cuando llegué a la mansión de las Volchanínov después de la comida, la puerta de cristal del jardín estaba abierta de par en par. Me senté en la terraza, esperando que de un momento a otro, desde detrás del parterre de la plazoleta o por una de las alamedas, apareciera Zhenia o me llegara su voz desde las habitaciones; al cabo de un rato pasé a la sala, al comedor. No había nadie. Del comedor me dirigí al recibidor, atravesando un largo pasillo; luego volví sobre mis pasos. En el pasillo había algunas puertas; tras una de ellas resonó la voz de Lida.
— A un cuervo en cierto lugar… Dios… — decía en voz alta y alargando las palabras, probablemente dictando — Dios envió un pedazo de queso… a un cuervo… en cierto lugar… ¿Quién está ahí? — exclamó de pronto, al escuchar mis pasos.
— Soy yo.
— ¡Ah! Perdone, ahora no puedo atenderle, estoy ocupada con Dasha.
— ¿Yekaterina Pávlovna está en el jardín?
— No, se ha ido hoy con mi hermana a casa de mi tía, en la provincia de Penza. Y en invierno, probablemente, se marcharán al extranjero… — añadió, después de una pausa — A un cuervo en cierto lugar… Di-os envió un pe-dazo de queso… ¿Lo has escrito?
Salí al vestíbulo y sin pensar en nada me quedé mirando el estanque y la aldea; hasta mí llegaban algunas palabras:
— Un pedazo de queso… A un cuervo en cierto lugar Dios envió un pedazo de queso…
Salí de la hacienda siguiendo el mismo camino que la primera vez, sólo que en sentido contrario: primero pasé del patio al jardín que rodeaba la casa; después a la alameda de tilos… Allí me alcanzó un muchacho que me entregó una nota: “Se lo he contado todo a mi hermana, y ella exige que me separe de usted — leí — No sería capaz de entristecerla con mi desobediencia. Que Dios le conceda felicidad, perdóneme. ¡Si supiera con qué amargura lloramos mi madre y yo!”
Luego la sombría alameda de abetos, la cerca desmoronada… En ese mismo campo en el que antaño florecía el centeno y piaban las perdices, pastaban ahora las vacas y los caballos trabados. Más allá, en las colinas, destacaba el intenso verdor de la sementera de otoño. Un humor sobrio y prosaico se apoderó de mí; me dio vergüenza todo cuanto había dicho en casa de las Volchanínov. Volví a sentir el tedio de la vida. Al llegar a casa, hice las maletas y por la noche me marché a San Petersburgo.
No he vuelto a ver a las Volchanínov. Hace poco, yendo a Crimea, me encontré en el tren con Belokúrov. Lo mismo que antes, iba vestido con un abrigo largo y una camisa bordada. Cuando le pregunté por su salud, me contestó: “Bien, gracias a sus oraciones”. Nos pusimos a charlar. Había vendido su hacienda y comprado otra más pequeña, que había puesto a nombre de Liubov Ivánovna. Me contó algunas cosas de las Volchanínov. Lida, según sus palabras, seguía viviendo en Shelkovka, y enseñaba a los niños en la escuela; poco a poco, había conseguido reunir en torno suyo un grupo de gentes afines que, tras constituir un partido fuerte, había “desalojado” en las últimas elecciones del zemstvo a Balaguin, aquel que hasta entonces había tenido todo el distrito en su poder. De Zhenia sólo me dijo que no vivía en la casa y que no sabía dónde se encontraba.
Empiezo ya a olvidarme de la casa con desván; sólo alguna que otra vez, cuando pinto o leo, de repente, sin causa ninguna, me acuerdo de la luz verde en la ventana, del rumor de mis pasos en el campo por la noche, cuando regresaba a casa lleno de amor y a causa del frío me frotaba las manos. Y en muy raros momentos, cuando me atormenta la soledad y me agobia la tristeza, algunos vagos recuerdos me visitan; entonces, por alguna razón, empieza a parecerme que también ella se acuerda de mí y me espera, y que algún día nos encontraremos…Misius, ¿dónde estás?
Aniuta
Por la peor habitación del detestable Hotel Lisboa paseábase infatigablemente el estudiante de tercer año de Medicina Stepan Klochkov. Al par que paseaba, estudiaba en voz alta. Como llevaba largas horas entregado al doble ejercicio, tenía la garganta seca y la frente cubierta de sudor.
Junto a la ventana, cuyos cristales empañaba la nieve congelada, estaba sentada en una silla, cosiendo una camisa de hombre, Aniuta, morenilla de unos veinticinco años, muy delgada, muy pálida, de dulces ojos grises.
En el reloj del corredor sonaron, catarrosas, las dos de la tarde; pero la habitación no estaba aún arreglada. La cama hallábase deshecha, y se veían, esparcidos por el aposento, libros y ropas. En un rincón había un lavabo nada limpio, lleno de agua enjabonada.
— El pulmón se divide en tres partes — recitaba Klochkov — La parte superior llega hasta cuarta o quinta costilla...
Para formarse idea de lo que acababa de decir, se palpó el pecho.
— Las costillas están dispuestas paralelamente unas a otras, como las teclas de un piano — continuó — Para no errar en los cálculos, conviene orientarse sobre un esqueleto o sobre un ser humano vivo... Ven, Aniuta, voy a orientarme un poco...
Aniuta interrumpió la costura, se quitó el corpiño y se acercó. Klochkov se sentó ante ella, frunció las cejas y empezó a palpar las costillas de la muchacha.
— La primera costilla — observó — es difícil de tocar. Está detrás de la clavícula... Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta... Es raro; estás delgada, y, sin embargo, no es fácil orientarse sobre tu tórax... ¿Qué te pasa?
— ¡Tiene usted los dedos tan fríos!...
— ¡Bah! No te morirás... Bueno; esta es la tercera, esta es la cuarta... No, así las confundiré... Voy a dibujarlas...
Cogió un pedazo de carboncillo y trazó en el pecho de Aniuta unas cuantas líneas paralelas, correspondientes cada una a una costilla.
— ¡Muy bien! Ahora veo claro. Voy a auscultarte un poco. Levántate.
La muchacha se levantó y Klochkov empezó a golpearle con el dedo en las costillas. Estaba tan absorto en la operación, que no advertía que los labios, la nariz y las manos de Aniuta se habían puesto azules de frío. Ella, sin embargo, no se movía, temiendo entorpecer el trabajo del estudiante. «Si no me estoy quieta — pensaba — no saldrá bien de los exámenes.»
— ¡Sí, ahora todo está claro! — dijo por fin él, cesando de golpear — Siéntate y no borres los dibujos hasta que yo acabe de aprenderme este maldito capítulo del pulmón. Y comenzó de nuevo a pasearse, estudiando en voz alta. Aniuta, con las rayas negras en el tórax, parecía tatuada. La pobre temblaba de frío y pensaba. Solía hablar muy poco, casi siempre estaba silenciosa, y pensaba, pensaba sin cesar.
Klochkov era el sexto de los jóvenes con quienes había vivido en los últimos seis o siete años. Todos sus amigos anteriores habían ya acabado sus estudios universitarios, habían ya concluido su carrera, y, naturalmente, la habían olvidado hacía tiempo. Uno de ellos vivía en París, otros dos eran médicos, el cuarto era pintor de fama, el quinto había llegado a catedrático. Klochkov no tardaría en terminar también sus estudios. Le esperaba, sin duda, un bonito porvenir, acaso la celebridad; pero a la sazón se hallaba en la miseria. No tenían ni azúcar, ni té, ni tabaco. Aniuta apresuraba cuanto podía su labor para llevarla al almacén, cobrar los veinticinco copecs y comprar tabaco, té y azúcar.
— ¿Se puede? — preguntaron detrás de la puerta.
Aniuta se echó a toda prisa un chal sobre los hombros.
Entró el pintor Fetisov.
— Vengo a pedirle a usted un favor — le dijo a Klochkov — ¿Tendría usted la bondad de prestarme, por un par de horas, a su gentil amiga? Estoy pintando un cuadro y necesito una modelo.
— ¡Con mucho gusto! — contestó Klochkov — ¡Anda, Aniuta!
— ¿Cree usted que es un placer para mí? — murmuró ella.
— ¡Pero mujer! — exclamó Klochkov — Es por el arte... Bien puedes hacer ese pequeño sacrificio.
Aniuta comenzó a vestirse.
— ¿Qué cuadro es ése? — preguntó el estudiante.
— Psiquis. Un hermoso asunto; pero tropiezo con dificultades. Tengo que cambiar todos los días de modelo. Ayer se me presentó una con las piernas azules. «¿Por qué tiene usted las piernas azules?», le pregunté. Y me contestó: «Llevo unas medias que se destiñen...» Usted siempre a vueltas con la Medicina, ¿eh? ¡Qué paciencia! Yo no podría...
— La Medicina exige un trabajo serio.
— Es verdad... Perdóneme, Klochkov; pero vive usted... como un cerdo. ¡Que sucio está esto!
— ¿Qué quiere usted que yo haga? No puedo remediarlo. Mi padre no me manda más que doce rublos al mes, y con ese dinero no se puede vivir muy decorosamente.
— Tiene usted razón; pero... podría usted vivir con un poco de limpieza. Un hombre de cierta cultura no debe descuidar la estética, y usted... La cama deshecha, los platos sucios...
— ¡Es verdad! — balbuceó confuso Klochkov — Aniuta está hoy tan ocupada que no ha tenido tiempo de arreglar la habitación.
Cuando el pintor y Aniuta se fueron, Klochkov se tendió en el sofá y siguió estudiando; mas no tardó en quedarse dormido y no se despertó hasta una hora después. La siesta lo había puesto de mal humor. Recordó las palabras de Fetisov, y, al fijarse en la pobreza y la suciedad del aposento, sintió una especie de repulsión. En un porvenir próximo recibiría a los enfermos en su lujoso gabinete, comería y tomaría el té en un comedor amplio y bien amueblado, en compañía de su mujer, a quien respetaría todo el mundo...; pero, a la sazón..., aquel cuarto sucio, aquellos platos, aquellas colillas esparcidas por el suelo... ¡Qué asco! Aniuta, por su parte, no embellecía mucho el cuadro: iba mal vestida, despeinada...
Y Klochkov decidió separarse de ella en seguida, a todo trance. ¡Estaba ya hasta la coronilla!
Cuando la muchacha, de vuelta, estaba quitándose el abrigo, se levantó y le dijo con acento solemne:
— Escucha, querida... Siéntate y atiende. Tenemos que separarnos. Yo no puedo ni quiero ya vivir contigo.
Aniuta venía del estudio de Fetisov fatigada, nerviosa. El estar de pie tanto tiempo había acentuado la demacración de su rostro. Miró a Klochkov sin decir nada, temblándole los labios.
— Debes comprender que, tarde o temprano, hemos de separarnos. Es fatal. Tú, que eres una buena muchacha y no tienes pelo de tonta, te harás cargo.
Aniuta se puso de nuevo el abrigo en silencio, envolvió su labor en un periódico, cogió las agujas, el hilo...
— Esto es de usted — dijo, apartando unos cuantos terrones de azúcar.
Y se volvió de espaldas para que Klochkov no la viese llorar.
— Pero ¿por qué lloras? — preguntó el estudiante.
Tras de ir y venir, silencioso, durante un minuto a través de la habitación, añadió con cierto embarazo:
— ¡Tiene gracia!... Demasiado sabes que, tarde o temprano, nuestra separación es inevitable. No podemos vivir juntos toda la vida.
Ella estaba ya a punto, y se volvió hacia él, con el envoltorio bajo el brazo, dispuesta a despedirse. A Klochkov le dio lástima...
«Podría tenerla — pensó — una semana más conmigo. ¡Sí, que se quede! Dentro de una semana le diré que se vaya.»
Y, enfadado consigo mismo por su debilidad, le gritó con tono severo:
— Bueno; ¿qué haces ahí como un pasmarote? Una de dos: o te vas, o si no quieres irte te quitas el abrigo y te quedas. ¡Quédate si quieres!
Aniuta se quitó el abrigo sin decir palabra, se sonó, suspiró, y con tácitos pasos se dirigió a su silla de junto a la ventana.
Klochkov cogió su libro de medicina y empezó de nuevo a estudiar en voz alta, paseándose por el aposento.
«El pulmón se divide en tres partes. La parte superior...»
En el corredor alguien gritaba a voz en cuello:
— ¡Grigory, tráeme el samovar!
¡Chist!
lván Krasnukin, periodista de no mucha importancia, vuelve muy tarde a su hogar, con talante desapacible, desaliñado y totalmente absorto. Tiene el aspecto de alguien a quien se espera para hacer una pesquisa o que medita suicidarse. Da unos paseos por su despacho, se detiene, se despeina de un manotazo y dice con tono de Laertes disponiéndose a vengar a su hermana:
— ¡Estás molido, moralmente agotado, te entregas a la melancolía, y, a pesar de todo, enciérrate en tu despacho y escribe! ¿Y a esto se llama vida? ¿Por qué no ha descrito nadie la disonancia dolorosa que se produce en el alma de un escritor que está triste y debe hacer reír a la gente o que está alegre y debe verter lágrimas de encargo? Yo debo ser festivo, matarlas callando, e ingenioso, pero imagínese que me entrego a la melancolía o, una suposición, ¡que estoy enfermo, que ha muerto mi niño, que mi mujer está de parto!...
Dice todo esto agitando los brazos y moviendo los ojos desesperadamente... Luego entra en el dormitorio y despierta a su mujer.
— Nadia — le dice — voy a escribir... Te ruego que no me molesten, me es imposible escribir si los niños chillan, si las cocineras roncan... Procura que tenga té y... un bistec, ¿eh?... Ya lo sabes, no puedo escribir sin té... El té es lo que me sostiene cuando trabajo.