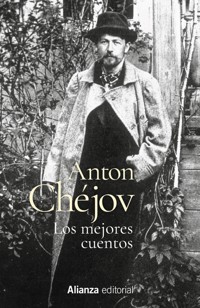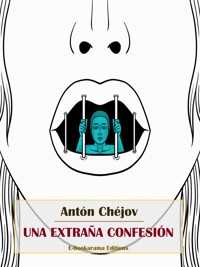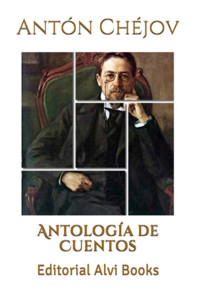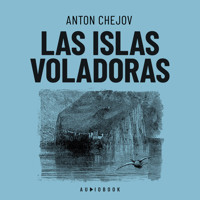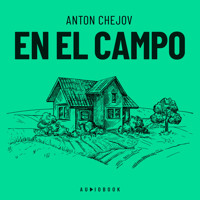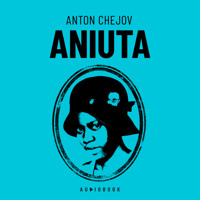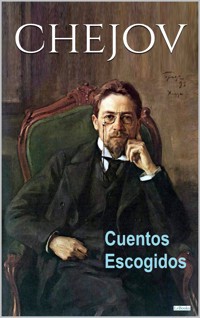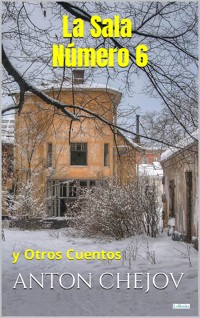
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Antón Chéjov fue un gran exponente de la literatura rusa y universal, también reconocido como un maestro cuentista de talento inigualable. Chéjov tenía un gusto especial por los cuentos y escribió cientos de ellos en su vida, lo que, en parte, quizás explique la calidad de sus relatos y su enorme éxito como cuentista. En este ebook conocerás el famoso cuento de Chéjov: "La sala número 6", además de otros cuatros de sus mejores cuentos. Este ebook es un regalo para aquellos apasionados por los cuentos y para aquellos que seguramente lo serán después de leer a Chéjov.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ﴍ
Antón Chéjov
LA SALA NÚMERO SEIS
y OTROS CUENTOS
Primera edición
Prefacio
Estimado lector
Antón Chéjov fue un gran exponente de la literatura rusa y universal, también reconocido como un maestro cuentista de talento inigualable. Chéjov tenía un gusto especial por los cuentos y escribió cientos de ellos en su vida, lo que, en parte, quizás explique la calidad de sus relatos y su enorme éxito como cuentista.
En este ebook conocerás el famoso cuento de Chéjov: "La sala número 6", además de otros cuatros de sus mejores cuentos. Este ebook es un regalo para aquellos apasionados por los cuentos y para aquellos que seguramente lo serán después de leer a Chéjov.
¡Una excelente lectura!
LeBooks Editora
El pensamiento de Antón Chéjov
“Cuando tenemos sed, nos parece que podríamos beber todo un océano: es la fe; y cuando bebemos, bebemos un vaso o dos: es la ciencia."
謍
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
Sobre la obra
LA SALA NÚMERO SEIS
UN ASESINATO
VECINOS
LA CORISTAS
LA BOTICARIA
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
Antón Pávlovich Chéjov Taganrog, — Gobernación de Yekaterinoslav, Imperio ruso; 29 de enero de 1860. — Badenweiler, Baden, Imperio alemán; 15 de julio de 1904 — fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso. Encuadrado en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto, y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura.
1860 — 1904
Como dramaturgo, Chéjov se encontraba en el naturalismo, aunque contaba con ciertos toques del simbolismo. Sus piezas teatrales más conocidas son: La gaviota (1896), Tío Vania (1897), Las tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904).
En ellas Chéjov ideó una nueva técnica dramática que él llamó “de acción indirecta”, fundada en la insistencia en los detalles de caracterización e interacción entre los personajes más que el argumento o la acción directa, de forma que en sus obras muchos acontecimientos dramáticos importantes tienen lugar fuera de la escena y lo que se deja sin decir muchas veces es más importante que lo que los personajes dicen y expresan realmente. La mala acogida que tuvo su obra La gaviota en el año 1896 en el teatro Aleksandrinski de San Petersburgo casi lo desilusionó del teatro, pero esta misma obra obtuvo su reconocimiento dos años después, en 1898, gracias a la interpretación del Teatro del Arte de Moscú, dirigido por el director teatral Konstantín Stanislavski, quien repitió el éxito para el autor con Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos.
Al principio, Chéjov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto. Su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo — adoptada más tarde por James Joyce y otros escritores del modernismo anglosajón — y por el rechazo de la finalidad moral presente en la estructura de las obras tradicionales. No le preocupaban las dificultades que esto último planteaba al lector, porque consideraba que el papel del artista es realizar preguntas, no responderlas. Chéjov compaginó su carrera literaria con la medicina; en una de sus cartas, escribió al respecto: “La medicina es mi esposa legal; la literatura, solo mi amante”.
Según el escritor estadounidense E. L. Doctorow, Chéjov posee la voz más natural de la ficción: “Sus cuentos parecen esparcirse sobre la página sin arte, sin ninguna intención estética detrás de ellos. Y así uno ve la vida a través de sus frases”.
Si bien Chéjov ya era reconocido en Rusia antes de su muerte, no se hizo internacionalmente reconocido y aclamado hasta los años posteriores a la Primera
Guerra Mundial, cuando las traducciones de Constance Garnett al inglés ayudaron a popularizar su obra. Las mismas se hicieron tremendamente famosas en Inglaterra en la década de 1920 y se convirtieron en todo un clásico de la escena británica.
Legado
Como dramaturgo sus obras más conocidas son: “Las tres hermanas”, “Ivanoy”, “El
tío Vania y el cerezo” Estas tres piezas formaron el ambiente para la fundación del Teatro de Arte de Moscú, que se creó bajo el signo del “impresionismo”.
Como narrador Chéjov se volvió insuperable. Sus cuentos, tanto como sus obras de teatro, son, en general, obras maestras que armonizan a la perfección la forma y la precisión del vocabulario con una fluidez verbal seductora y muy correcta, sin dejar de contener también un denso contenido lírico.
Pesimista melancólico y valorizador de todas las experiencias humanas y sociales, Chéjov sería el creador de una escuela literaria que luego encontraría, incluso en los países occidentales, una enorme repercusión.
En los Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron técnicas de Chéjov para escribir algunas de sus obras y fueron influidos por él. Para el escritor uruguayo Eduardo Galeano, Chéjov “escribió como diciendo nada. Y dijo todo”.
En este ebook, el lector descubre una parte representativa de la vasta obra de Chejov. Son 40 de sus mejores cuentos escritos en diferentes etapas de su vida.
Sobre la obra
La Enfermería Número 6" es un cuento del renombrado autor ruso Antón Chéjov, publicado por primera vez en 1892. La historia tiene lugar en una institución psiquiátrica, la Enfermería Número 6, donde el narrador, el médico Iván Dmítrich Gromov, desarrolla un interés inusual por el paciente Dmitri Gromov, un hombre de aspecto humilde y con un historial de participación en actividades revolucionarias.
A medida que se desarrolla la narrativa, el médico comienza a cuestionar las normas y prácticas del sistema psiquiátrico, acercándose más al paciente. Se da cuenta de la deshumanidad del tratamiento dispensado a los internos, muchos de los cuales son detenidos sin motivo aparente. La línea entre médico y paciente se vuelve borrosa, y Gromov comienza a cuestionar la propia naturaleza de la locura y la cordura.
El cuento se caracteriza por la habilidad de Chéjov para explorar las complejidades de la condición humana y criticar las instituciones sociales de la época. "La Enfermería Número 6" aborda cuestiones filosóficas y sociales, ofreciendo una perspicaz visión de la naturaleza de la locura, el poder institucional y la falta de empatía en la sociedad.
LA SALA NÚMERO SEIS
I
En el patio del hospital hay un pequeño pabellón circundado de un auténtico bosque de bardana, ortigas y cáñamo silvestre. Tiene el tejado herrumbroso, la chimenea semiderruida y los peldaños de la escalinata podridos y cubiertos de maleza; en cuanto al revoque, solo queda algún vestigio. La fachada principal da al hospital; la trasera, al campo, del que la separa una valla gris erizada de clavos. Esos clavos, puestos de punta, la valla y el propio pabellón tienen ese aire peculiar de tristeza y maldición que solo se advierte en nuestros edificios sanitarios y penitenciarios.
Si no teme usted picarse con las ortigas, intérnese conmigo en el angosto sendero que conduce al pabellón y veamos lo que sucede en su interior. Una vez abierta la primera puerta, entramos en el zaguán. A lo largo de las paredes y junto a la estufa se acumulan montañas enteras de cachivaches pertenecientes al hospital. Colchones, viejas batas hechas jirones, pantalones, camisas de listas azules, zapatos sin tacones y completamente inservibles; todos esos harapos, amontonados, apelotonados y revueltos, se pudren y despiden un olor sofocante.
En medio de tanto trasto está tumbado, siempre con la pipa entre los dientes, el vigilante Nikita, antiguo soldado retirado con galones descoloridos. Tiene un rostro severo, devastado por el alcohol, con cejas enmarañadas que le dan cierto aire de mastín de las estepas, y la nariz roja; es bajo de estatura, seco y fibroso, pero tiene un porte impresionante y puños vigorosos. Pertenece a esa categoría de hombres sencillos, positivos, concienzudos y limitados que aman el orden por encima de todas las cosas y, en consecuencia, están convencidos de la eficacia de los golpes. Él pega en la cara, en el pecho, en la espalda o donde se tercie, y está persuadido de que sin esa medida no habría ningún orden.
Más adelante entrará usted en una habitación grande y espaciosa que ocupa todo el pabellón, sin contar el zaguán. Allí las paredes están embadurnadas de un azul sucio, con un techo tiznado de hollín, como en una isba sin chimenea; es evidente que en invierno las estufas humean y el aire se llena de olor a carbón. La parte interior de las ventanas está desfigurada por rejas de hierro. El suelo es gris y está cubierto de astillas. Apesta a col agria, a mecha quemada, a chinches y a amoniaco, y ese hedor produce desde el primer momento la impresión de haber entrado en una casa de fieras.
En la habitación hay camas atornilladas al suelo en las que descansan, sentados o tumbados, hombres vestidos con batas azules de hospital y gorros de dormir a la vieja usanza. Son los locos.
En total hay cinco personas. Solo uno es de noble cuna, los demás pertenecen a la burguesía. El más cercano a la puerta, un tipo alto y enjuto con bigote rojizo y brillante y ojos humedecidos por las lágrimas, está sentado con la mano en el mentón y la mirada fija en un punto. La tristeza no lo abandona ni de día ni de noche, sacude la cabeza, suspira y sonríe con amargura; rara vez participa en las conversaciones y no suele responder a las preguntas. Come y bebe como un autómata, cuando le sirven. A juzgar por su tos penosa y extenuante, por su aspecto demacrado y por el rubor de sus mejillas, sufre un principio de tuberculosis.
Le sigue un viejecito pequeño, lleno de vitalidad y muy ágil, con una barbita puntiaguda y cabellos azabachados y rizados como los de un negro. Durante el día se pasea de una ventana a otra o se sienta en la cama, con las piernas cruzadas a la turca, y silba sin parar como un pinzón, canturrea en voz baja o se ríe solo. Su alegría infantil y la viveza de su carácter también se ponen de manifiesto por la noche, cuando se levanta para rezar, es decir, para golpearse el pecho con los puños y arañar las puertas con los dedos. Es el judío Moiseika, un pobre hombre que perdió el juicio hará cosa de veinte años, cuando se incendió su taller de sombrerería.
De todos los internos de la sala número seis es el único que tiene permiso para salir del pabellón e incluso del patio del hospital. Hace años que se beneficia de ese privilegio, probablemente por su condición de viejo paciente y porque solo es un pobre diablo, tranquilo e inofensivo, el tonto del pueblo, al que la gente ya se ha acostumbrado a ver por las calles, rodeado de niños y de perros. Con su bata vieja, su ridículo gorro y sus zapatillas, a veces descalzo e incluso sin pantalón, se pasea por las calles, se detiene ante la puerta de las tiendas y pide una moneda. En un lugar le dan un vaso de kvas, en otro, un pedazo de pan; en un tercero, un kopek, de modo que suele regresar con el estómago lleno y la bolsa repleta. Todo lo que lleva consigo, se lo queda Nikita. El soldado lo registra con brusquedad y enojo, dándoles la vuelta a los bolsillos y poniendo a Dios por testigo de que no dejará salir al judío nunca más y de que para él no hay nada peor en el mundo que el desorden.
A Moiseika le gusta ser útil. Lleva agua a sus compañeros, los tapa cuando están dormidos, promete traerles de la ciudad un kopek a cada uno y coserles un gorro nuevo; da de comer con una cuchara a su vecino de la izquierda, un paralítico. No actúa de ese modo por compasión o cualquier otra consideración de índole humanitaria, sino siguiendo el ejemplo de Grómov, su vecino de la derecha, a cuya voluntad se somete involuntariamente.
Iván Dmítrich Grómov, hombre de unos treinta y tres años, de origen noble, antiguo empleado de la Audiencia y secretario de la administración provincial sufre de manía persecutoria. Se pasa el tiempo tumbado en la cama, hecho un ovillo, o yendo y viniendo de un rincón a otro, como para hacer ejercicio, y rara vez se sienta. Siempre está agitado, nervioso, atormentado por una espera vaga e indefinida. Basta el menor susurro en el zaguán o un grito en el patio para que levante la cabeza y aguce el oído: ¿no vendrán a por él? ¿No lo estarán buscando? En esos momentos su rostro expresa una inquietud y una repugnancia extremas.
Me gusta su rostro ancho, de pómulos salientes, siempre pálido y pesaroso, en el que se refleja como en un espejo un alma atormentada por la lucha y por un temor incesante. Hace muecas extrañas y enfermizas, pero los finos rasgos que un sufrimiento profundo y genuino ha impreso en su rostro revelan buen juicio e inteligencia, y en sus ojos se aprecia un destello cálido y sano. Me agrada ese hombre cortés, servicial y de una delicadeza exquisita en su trato con los demás, excepto con Nikita. Si a alguien se le cae un botón o una cuchara, salta como un resorte de la cama para recogerlo. Todas las mañanas les da los buenos días a sus compañeros y cuando se va a la cama les desea buenas noches.
Además de esa tensión incesante y de sus constantes muecas, hay otro rasgo que testimonia su locura. A veces, por la noche, arrebujado en su bata, temblando de pies a cabeza y castañeteando los dientes, empieza a caminar de un rincón a otro y entre las camas, como si tuviera un violento acceso de fiebre. Por el modo en que se para en seco y examina a sus compañeros se adivina que quiere decir algo muy importante, pero, considerando acaso que nadie iba a escucharlo ni a comprenderlo, sacude la cabeza con impaciencia y continúa caminando.
No obstante, el deseo de hablar no tarda en imponerse a cualquier otra consideración, y Grómov da libre curso a su pensamiento, hablando con calor y apasionamiento. Aunque su discurso es desordenado y febril como un delirio, entrecortado y no siempre inteligible, en sus palabras y en su voz vibra una nota de extraordinaria bondad. Cuando habla, se reconoce a un tiempo al loco y al hombre que hay en él. Sería difícil trasladar al papel sus desatinadas razones. Habla de la mezquindad humana, de la coerción que maniata la justicia, de lo maravillosa que será la vida un día sobre la Tierra, de las rejas de la ventana, que le recuerdan a cada instante la cerrazón y la crueldad de sus opresores. En definitiva, un batiburrillo deslavazado e incoherente de tópicos que, por viejos que sean, no han perdido del todo su vigencia.
II
Hace doce o quince años el funcionario Grómov padre, hombre serio y acomodado, vivía en la calle principal de la ciudad, en una casa de su propiedad. Tenía dos hijos, Serguéi e Iván. Siendo estudiante de cuarto curso en la facultad, Serguéi contrajo una tisis galopante y murió; esa muerte en cierto modo fue el detonante de una serie de desdichas que se abatieron de pronto sobre la familia Grómov. Una semana después del entierro de Serguéi, el viejo padre fue acusado de fraude y malversación, y poco después murió de tifus en la enfermería de la prisión. La casa y todas las pertenencias se vendieron en subasta, e Iván Dmítrich y su madre se quedaron sin medios de subsistencia.
Antes, en vida de su padre, Iván Dmítrich vivía en San Petersburgo, en cuya universidad estudiaba, recibía entre sesenta y setenta rublos al mes y desconocía lo que significaba la necesidad; después de la desgracia, se vio obligado a cambiar radicalmente de vida. Tuvo que dar clases particulares de la mañana a la noche poco más que de balde, trabajar de copista y aun así pasar hambre, pues enviaba todos los ingresos a su madre para que pudiera subsistir. Iván Dmítrich no soportó ese género de vida; se desanimó, se quedó en los huesos, abandonó la universidad y volvió a su casa. Una vez en su ciudad natal, recibió un puesto de maestro en una escuela provincial gracias a una recomendación, pero no congenió con sus colegas ni fue del agrado de sus alumnos, y pronto dimitió del cargo. Murió su madre. Durante medio año vagó sin colocación, alimentándose de pan y agua; luego se convirtió en ujier del juzgado, cargo que ejerció hasta que lo licenciaron por motivos de salud.
Nunca, ni siquiera en sus tiempos de joven estudiante, había dado la impresión de gozar de buena salud. Siempre había sido un muchacho pálido, flaco y propenso a los resfriados; comía poco y dormía mal. Bastaba una copa de vodka para enturbiarle la cabeza y trastornarle los nervios. Aunque buscaba sin descanso la compañía de la gente, su carácter irritable y su susceptibilidad le impedían intimar con nadie y tener amigos. Siempre hablaba con desprecio de sus conciudadanos, afirmando que su crasa ignorancia y su existencia soñolienta y animal le parecían execrables y repugnantes.
Tenía voz fuerte, de tenor, y se expresaba con pasión, bien con indignación y resentimiento, bien con entusiasmo y sorpresa, y siempre con sinceridad. Cualquiera que fuera el tema del que se discutiera, acababa llevando la conversación a la misma cuestión: la vida en esa ciudad era aburrida y agobiante, la sociedad carecía de intereses elevados y arrastraba una existencia deslustrada y absurda, amenizada solo por la violencia, la depravación más grosera y la hipocresía; los bribones tenían el estómago lleno e iban bien vestidos, mientras la gente honrada se alimentaba de migajas; se necesitaban escuelas, un periódico local con un programa político digno, un teatro, conferencias públicas, la cohesión de las fuerzas intelectuales; era indispensable que la sociedad tomara conciencia de su propia mezquindad y se horrorizara. A la hora de juzgar a las personas utilizaba pinceladas gruesas, y solo blancas o negras, sin admitir matices; en su opinión, la humanidad se dividía en personas honradas y canallas; no había gradaciones intermedias. Sobre las mujeres y el amor hablaba siempre con pasión y entusiasmo, aunque nunca había estado enamorado.
En la ciudad, a pesar de la brusquedad de sus juicios y su temperamento nervioso, se le tenía aprecio y cuando no estaba presente lo llamaban afectuosamente Vania. Su delicadeza innata, su carácter servicial, su honradez, su rectitud moral, su levita raída, su aspecto enfermizo y sus desdichas familiares inspiraban un sentimiento de simpatía, de aprecio y de tristeza; además, era un hombre muy instruido y con amplias lecturas, y sus conciudadanos pensaban que lo sabía todo y lo consideraban una especie de enciclopedia ambulante.
Leía muchísimo. Solía pasarse el tiempo en el casino, acariciándose la barba con ademán nervioso y hojeando revistas y libros; no obstante, en su rostro se apreciaba que no leía los textos, sino que los tragaba, sin que le diese tiempo a digerirlos. Cabe suponer que la lectura era una de sus costumbres enfermizas, pues se lanzaba con la misma avidez sobre cualquier publicación que cayera en sus manos, incluso las revistas y los almanaques del año anterior. En su casa leía siempre tumbado.
III
Una mañana de otoño, con el cuello del abrigo levantado y chapoteando en el barro, Iván Dmítrich se dirigía por callejones y patios traseros a casa de un comerciante para entregarle un requerimiento de pago. Su estado de ánimo era sombrío, como todas las mañanas. En una callejuela se topó con dos presos encadenados, escoltados por cuatro soldados armados de fusiles. Más de una vez Iván Dmítrich había visto detenidos, que siempre despertaban en él un sentimiento de compasión e incomodidad, pero el encuentro de ese día le causó una impresión extraña y peculiar. De pronto, se le antojó que también a él podían encadenarlo y conducirlo de la misma manera, a través del barro, a la cárcel. Una vez cumplida su misión, en el camino de vuelta, se encontró cerca de la estafeta de Correos con un inspector de policía conocido, que lo saludó y lo acompañó unos pasos, circunstancia que a Iván Dmítrich le pareció sospechosa. Ya en su casa, se pasó todo el día pensando en los detenidos y los soldados con fusiles, y una inquietud incomprensible le impidió leer y concentrarse. Por la tarde no encendió la luz y por la noche no durmió, obsesionado con la idea de que podían arrestarlo, encadenarlo y meterlo entre rejas. Sabía que no era culpable de ningún delito y podía garantizar que en el futuro tampoco mataría, ni robaría ni quemaría nada; pero ¿acaso era tan difícil cometer un crimen por accidente, de manera involuntaria? ¿Acaso no existían las denuncias falsas y los errores judiciales? No en vano, una experiencia de siglos había enseñado a la gente que nadie está libre de la pobreza ni de la cárcel. Además, con los procedimientos actuales, los errores judiciales eran muy posibles y no tenían nada de sorprendentes. Las personas que, en razón de su cargo o de su actividad, tienen que vérselas a diario con los sufrimientos ajenos, por ejemplo, los jueces, la policía o los médicos, con el tiempo y por la fuerza de la costumbre acaban por insensibilizarse hasta tal punto que, aun queriéndolo, solo pueden entablar relaciones meramente formales con sus clientes; desde ese punto de vista no se diferencian en absoluto del campesino que degüella en su patio trasero corderos y terneras sin reparar en la sangre. Una vez adoptada una actitud formal e insensible con el ser humano, para privar a un inocente de todos los derechos de su condición y mandarlo al penal, un juez solo necesita una cosa: tiempo. El tiempo necesario para observar ciertas formalidades por las que le pagan el sueldo; nada más. ¡Y luego vaya usted a buscar justicia y amparo en ese villorrio pequeño y embarrado, a doscientas verstas del ferrocarril! ¿Acaso no es ridículo pensar en la equidad cuando cualquier medida de fuerza es acogida por la sociedad como una necesidad razonable y conveniente, y cada acto de misericordia, por ejemplo, una sentencia absolutoria, motiva una auténtica explosión de descontento y de deseos de venganza?
A la mañana siguiente Iván Dmítrich se levantó de la cama aterrorizado, con la frente cubierta de un sudor frío, ya plenamente convencido de que podían arrestarlo en cualquier momento. Si las angustiosas ideas de la víspera tanto se resistían a abandonarlo, pensaba, era porque tenían una parte de verdad. Después de todo, no podían haberle venido a la cabeza sin motivo.
Un guardia municipal pasó lentamente por delante de su ventana. Por algo sería. De pronto dos hombres se detuvieron junto a su casa y guardaron silencio. ¿Por qué callaban?