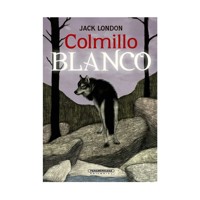
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Jack London escribe esta historia como una obra complementaria y, a su vez, como un reflejo de la llamada de «lo salvaje», en la cual Buck, el perro protagonista, descubre y emplea sus instintos más primitivos para sobrevivir a su secuestro y posterior vida en el bosque. En contraste, Colmillo Blanco, el lobo híbrido cuyo nombre titula esta novela, nacido en las agrestes y gélidas tierras del Klondike, deberá soportar el frío, el hambre y a mortales depredadores, valiéndose de su herencia e instinto salvaje; todo ello en un despiadado camino hacia la domesticación y sobreviviendo a la criatura más peligrosa de todas: el hombre. "Comparados con Colmillo Blanco, [los humanos] eran frágiles y flácidos y se aferraban a la vida sin ninguna fuerza en su agarre. Colmillo Blanco había venido directamente del bosque, donde los débiles perecen pronto y no se da refugio a nadie. Ni en su padre ni en su madre había debilidad alguna, ni en las generaciones anteriores. Una constitución de hierro y la vitalidad de «lo salvaje» eran la herencia de Colmillo Blanco, y se aferró a la vida, todo él y cada parte suya, en espíritu y en carne, con la tenacidad que antiguamente pertenecía a todas las criaturas".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Primera parte
Lo Salvaje
El rastro de la carne
La loba
Los aullidos del hambre
Segunda parte
Nacido en Lo Salvaje
La batalla de los colmillos
La madriguera
El cachorro gris
La pared del mundo
La ley de la carne
Tercera parte
Los dioses
de Lo Salvaje
Los hacedores de fuego
El cautiverio
El paria
El rastro de los dioses
El pacto
La hambruna
Cuarta parte
Los dioses
superiores
El enemigo de su especie
El dios loco
El reinado del odio
En las garras de la muerte
El indomable
El dios del amor
Quinta parte
Domesticado
El largo viaje
Las tierras del sur
Los dominios del dios
El llamado de la especie
El lobo dormido
Primera parte
Lo Salvaje
Capítulo 1
El rastro de la carne
Un oscuro bosque de abetos de aspecto inquietante se erguía a ambos lados del canal congelado. Un viento había barrido recientemente la escarcha blanca que cubría los árboles, los cuales parecían inclinarse unos hacia otros, negros y ominosos, bajo la luz mortecina. Un silencio sepulcral reinaba sobre la tierra. Aquella región era desolada, sin vida ni movimiento, tan fría y solitaria que parecía impregnada de algo aún más triste que la tristeza misma. Había un asomo de risa en ella, pero se trataba de una risa más terrible que cualquier tristeza, una risa taciturna como la sonrisa de una esfinge, una sonrisa tan fría como el hielo, en la que se percibía la amenaza sombría de la inevitabilidad. Era la sabiduría dominante e incomunicable de la eternidad, que se reía de la futilidad de la vida y de los esfuerzos de la humanidad. Era Lo Salvaje, la tierra áspera del norte, inhóspita y de corazón helado.
Sin embargo, la vida abundaba de un modo desafiante en esa región. Una jauría de perros lobunos avanzaba por el canal congelado. Su pelaje erizado estaba cubierto de escarcha. Su aliento se congelaba en el aire al salir de sus fauces, arrojando bocanadas de vapor que formaban cristales de escarcha y se asentaban en el pelaje de sus cuerpos. Los perros llevaban un arnés de cuero, y las correas los unían a un trineo sin patines que se deslizaba atrás. Estaba hecho de corteza maciza de abedul, y toda su superficie descansaba sobre la nieve. La parte delantera del trineo estaba doblada hacia arriba, como un pergamino, para lanzar hacia abajo el torbellino de nieve blanda que surgía como una ola frente a él. En ese vehículo había un cajón alargado y angosto, firmemente amarrado. Había también otras cosas: mantas, un hacha, una cafetera y una sartén; el cajón alargado y angosto ocupaba la mayor parte del espacio.
Un hombre con grandes zapatos de nieve avanzaba precariamente adelante de los perros. Un segundo hombre hacía lo mismo detrás del trineo. En el cajón alargado, yacía un tercer hombre, para quien todo esfuerzo había terminado; el mundo salvaje lo había sometido y derrotado hasta que dejó de moverse y de oponer resistencia. El movimiento no es del agrado del mundo salvaje. Para este, la vida es un insulto, porque la vida es movimiento, y el mundo salvaje siempre intenta destruir el movimiento. Congela el agua para evitar que llegue al mar, expulsa la savia de los árboles hasta dejarlos congelados en sus corazones poderosos; y lo más feroz y terrible de todo es que el mundo salvaje acosa, aplasta y somete al hombre, que es el más inquieto de todos los seres vivos, y que siempre se rebela en contra de la ley de que todo movimiento debe cesar finalmente.
Adelante y atrás, indomables e impasibles, avanzaban precariamente los dos hombres que no se habían muerto todavía. Iban vestidos con pieles y cueros ligeramente curtidos. Sus pestañas, mejillas y labios estaban tan cubiertos por los cristales de su respiración congelada, que sus rostros eran indistinguibles. Esto les confería el aspecto de máscaras fantasmales, sepultureros en el entierro de algún espíritu en un mundo espectral. Sin embargo, eran simplemente hombres aventurándose en parajes donde solo reinaban la desolación, la burla y el silencio. Eran aventureros enclenques, empeñados en aventuras colosales, enfrentándose al poderío de un mundo tan remoto, inanimado y hostil como los abismos del espacio.
Avanzaban sin hablar, reservando su aliento para los trabajos que habrían de enfrentar. El silencio los rodeaba, acosándolos con su presencia tangible. Afectaba sus mentes, así como la presión de las aguas profundas afecta el cuerpo del buceador. Los oprimía con el peso de una vastedad infinita y de una ley inalterable. Los aplastaba en los recovecos más remotos de sus propias mentes, exprimiendo de ellos, como si se tratara del jugo de la uva, todos los falsos ardores, las exaltaciones efímeras y la autoestima excesiva de la condición humana, hasta vislumbrar la pequeñez y limitación de sus vidas, simples partículas y moléculas, avanzando con astucia inútil y poca sabiduría en medio del juego y la interacción de las grandes fuerzas, ciegas y elementales.
Pasó una hora, y luego otra. La pálida luz del día breve y sin sol comenzaba a desvanecerse, cuando un aullido débil y lejano se elevó en el aire inmóvil. Surgió rápidamente, hasta alcanzar su nota más alta, donde persistió, tenso y palpitante, y luego se esfumó lentamente. Podría haber sido el lamento de un alma perdida, si no contuviera una cierta fiereza triste y una ansiedad vacía. El hombre que iba adelante giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los del que iba atrás. Y luego, a través del cajón alargado y estrecho, ambos asintieron con la cabeza.
Un segundo aullido se elevó en el aire, atravesando el silencio con una estridencia semejante a la de un alfiler. Ambos hombres localizaron el sonido. Venía de atrás, de algún lugar proveniente de la inmensidad nevada que acababan de cruzar. Un tercer aullido se elevó en respuesta, también desde atrás, al lado izquierdo del segundo.
—Nos están siguiendo, Bill —dijo el hombre que marchaba adelante.
Su voz sonaba ronca e irreal, y había hablado con esfuerzo visible.
—La carne está escasa —respondió su compañero—. Hace días que no veo rastros de conejos.
A partir de entonces dejaron de hablar, aunque estuvieron atentos a los aullidos de caza que seguían resonando atrás.
Tan pronto oscureció, llevaron a los perros a un bosque de abetos a la orilla del canal y acamparon allá. El féretro, a un lado del fuego, les servía de asiento y de mesa. Los perros lobos, agrupados al otro lado de la hoguera, gruñían y reñían entre sí, pero no mostraban ningún deseo de alejarse en la oscuridad.
—Creo que están muy cerca del campamento —comentó Bill.
Henry, acuclillado sobre el fuego mientras echaba un trozo de hielo en la cafetera, asintió con la cabeza. Habló después de sentarse en el ataúd y de empezar a comer.
—Saben dónde están seguros —dijo—. Prefieren comer a ser comidos. Esos perros son muy inteligentes.
Bill sacudió la cabeza.
—Ah, no lo sé.
Su compañero lo miró con curiosidad.
—Es la primera vez que te oigo decir que no son inteligentes.
—Henry —dijo el otro, masticando deliberadamente los fríjoles—, ¿viste cómo se alborotaron los perros cuando les di comida?
—Estaban más inquietos que de costumbre —reconoció Henry.
—¿Cuántos perros tenemos, Henry?
—Seis.
—Bueno… —Bill guardó silencio por un momento, para que sus palabras produjeran un mayor efecto—. Como decía, Henry, tenemos seis perros. Saqué seis pescados de la bolsa. A cada perro le di uno, y al final me faltó un pescado.
—Contaste mal.
—Tenemos seis perros —reiteró el otro con calma—. He sacado seis pescados. Una Oreja no recibió el suyo. Entonces busqué en la bolsa y saqué un pescado para él.
—Solo tenemos seis perros —insistió Henry.
—Henry —continuó Bill—. No diré que todos eran perros, pero les di pescado a siete animales.
Henry dejó de comer y miró al otro lado del fuego para contar los perros.
—Solo quedan seis —dijo.
—Vi al otro correr por la nieve —anunció Bill con calma y seguridad—. Eran siete.
Henry lo miró con compasión y dijo:
—Me alegraré mucho cuando este viaje termine.
—¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Bill.
—Quiero decir que la carga que llevamos te está poniendo nervioso y que estás empezando a ver ciertas cosas.
—Eso mismo pensé —respondió Bill con gravedad—. Por eso cuando lo vi escapar por la nieve, fui a mirar sus huellas. Luego conté los perros; eran seis. Las huellas todavía están en la nieve. ¿Quieres verlas? Te las puedo mostrar.
Henry masticó en silencio, sin responder. Terminó de comer y tomó una última taza de café. Se limpió la boca con el dorso de la mano y dijo:
—Entonces crees que era…
Un aullido prolongado y ferozmente triste lo interrumpió desde algún lugar en la oscuridad. Se detuvo a escucharlo, y terminó la frase moviendo la mano hacia el lugar de donde provenía el sonido.
—¿Es uno de ellos?
Bill asintió.
—No pensé en otra cosa que no fuera en eso. Tú mismo viste el alboroto que hicieron los perros.
Los numerosos aullidos estaban convirtiendo el silencio en una verdadera algarabía. Venían de todas partes, y los perros delataban su miedo acurrucándose juntos y tan cerca del fuego que su pelaje se quemaba. Bill echó más leña antes de encender su pipa.
—Me parece que estás un poco desanimado —dijo su compañero.
—Henry… —Aspiró pensativamente su pipa durante un tiempo antes de continuar—. Henry, estaba pensando que él tuvo más suerte de la que tú y yo tendremos jamás.
Y señaló al tercer hombre moviendo el pulgar hacia abajo, en dirección al cajón en el que estaban sentados.
—Henry, cuando tú y yo nos muramos, tendremos suerte si nuestros cadáveres quedan cubiertos con piedras suficientes para mantener a los perros alejados de nosotros.
—Pero no tenemos familia, dinero ni nada de lo que él tenía —replicó Henry—. Los entierros a distancia son algo que tú y yo no podemos permitirnos exactamente.
—Lo que más me molesta, Henry, es que un tipo como este, que era un lord o algo así en su país y que nunca tuvo que preocuparse por comida ni abrigo, haya venido a estos rincones de la Tierra olvidados por Dios; eso es lo que no me entra en la cabeza.
—Podría haberse muerto de viejo si se hubiera quedado en su casa —coincidió Henry.
Bill abrió la boca para hablar, pero cambió de opinión. Señaló hacia la muralla de oscuridad que los rodeaba por todas partes. No se podía distinguir ninguna forma en aquella penumbra total: tan solo un par de ojos que resplandecían como carbones ardientes. Henry señaló con su cabeza un segundo par, y luego un tercero. Un círculo de ojos brillantes se había formado alrededor del campamento. Un par de ellos se movían o desaparecían de tanto en tanto para asomar de nuevo un momento después.
La inquietud de los perros había aumentado, y presas de un miedo súbito, se precipitaron a un lado del fuego, arrastrándose entre las piernas de los hombres. Uno de los perros cayó en el borde del fuego en medio de la confusión, y aulló de dolor y de miedo mientras el olor de su pelaje chamuscado impregnaba el aire. La conmoción hizo que el círculo de ojos se moviera inquietamente por unos instantes y retrocediera un poco, pero se aquietó de nuevo cuando los perros se calmaron.
—¡Qué mala suerte, Henry, no tener municiones!
Bill había terminado de fumar su pipa, y estaba ayudando a su compañero a extender la cama de pieles y las mantas sobre las ramas de abeto, que habían colocado sobre la nieve, antes de la cena. Henry gruñó, y comenzó a desamarrar sus mocasines.
—¿Cuántos cartuchos dijiste que quedaban? —preguntó.
—Tres —fue la respuesta—. Cuánto daría por que fueran trescientos. Les mostraría a esos desgraciados lo que haría con ellos.
Agitó el puño enojado hacia los ojos brillantes, y comenzó a sostener firmemente sus mocasines ante el fuego.
—Quisiera que esta ola de frío terminara —continuó—. Llevamos dos semanas a diez grados bajo cero. Yo tampoco quisiera haber emprendido este viaje, Henry. No me está gustando para nada. Tengo un mal presentimiento. Qué bueno sería que ya hubiera terminado y que estuviéramos sentados, jugando cartas junto al fuego en el fuerte McGurry…, eso es lo que quisiera.
Henry refunfuñó y se metió debajo de la manta. Se estaba durmiendo cuando lo despertó la voz de su compañero.
—Oye, Henry, a ese otro que vino y se comió un pescado, ¿por qué no lo atacaron los perros? No entiendo.
—Te estás preocupando demasiado, Bill —fue la respuesta somnolienta—. Nunca habías estado así. Ahora cállate y trata de dormir; te sentirás bien por la mañana. El problema que tienes es acidez estomacal.
Los hombres dormían, respirando pesadamente, uno al lado del otro, bajo la misma manta. El fuego se apagó, y los ojos resplandecientes se acercaron al círculo que habían formado alrededor del campamento. Los perros se apretujaron entre sí con miedo, y de vez en cuando gruñían amenazadoramente mientras un par de ojos se aproximaba cada vez más. El alboroto se hizo tan fuerte que Bill se despertó. Se levantó con cuidado, para no perturbar el sueño de su compañero, y le echó más leña al fuego. Cuando las llamas brotaron, el círculo de ojos retrocedió. El hombre miró con indiferencia a los perros, que se apretujaban unos contra otros. Se frotó los ojos y los miró con mayor detenimiento. Luego se acostó de nuevo.
—Henry —dijo—. ¡Henry!
Henry gruñó mientras pasaba del sueño a la vigilia y preguntó:
—¿Qué pasa ahora?
—Nada —fue la respuesta—, otra vez hay siete. Acabo de contarlos.
Henry recibió la información con un gruñido que se transformó en ronquido mientras se dormía de nuevo.
Por la mañana, fue Henry quien se despertó primero y sacó a su compañero de la cama. Faltaban tres horas para que amaneciera, aunque eran ya las seis de la mañana. Henry comenzó a preparar el desayuno en la oscuridad, mientras Bill enrollaba las mantas y preparaba el trineo.
—Oye, Henry —preguntó de repente—, ¿cuántos perros dijiste que teníamos?
—Seis.
—Falso —exclamó triunfalmente.
—¿Otra vez siete? —preguntó Henry.
—No, cinco; falta uno.
—¡Diablos! —gritó Henry con rabia, y dejó de cocinar para ir a contar los perros.
—Tienes razón, Bill —concluyó—. El Gordito desapareció.
—Empezó a correr y desapareció como un rayo. No habríamos alcanzado a verlo.
—Era imposible —coincidió Henry—. Seguramente se lo tragaron vivo. Apuesto a que seguía aullando mientras bajaba por sus gargantas, ¡malditos sean!
—Siempre fue un perro tonto —dijo Bill.
—Pero ningún perro, por más estúpido que sea, puede suicidarse de esa manera.
Observó a los otros perros con una mirada especulativa, evaluando instantáneamente las características principales de cada animal.
—Apuesto a que ninguno de los otros lo haría.
—No podría alejarlos del fuego ni con un garrote —coincidió Bill—. De todos modos, siempre pensé que el Gordito tenía un problema.
Y este fue el epitafio de un perro que murió en la trocha de las tierras del norte, aunque menos escueto que el de muchos otros perros, y de muchos otros hombres.
Capítulo 2
La loba
Una vez desayunados y con el reducido equipo de campamento amarrado al trineo, los hombres le dieron la espalda al fuego alegre y se adentraron en la oscuridad. Inmediatamente comenzaron a oírse unos aullidos que eran ferozmente tristes, que llamaban a través de la oscuridad y el frío y que eran respondidos. La conversación cesó. La luz del día llegó a las nueve en punto. Al mediodía, y hacia el sur, el cielo adquirió un color rosado, marcando el lugar donde el abultamiento de la Tierra se interponía entre el meridiano y el hemisferio norte. Pero el color se desvaneció rápidamente. La luz grisácea del día duró hasta las tres de la tarde, y también se desvaneció, y la mortaja de la noche ártica descendió sobre la tierra solitaria y silenciosa.
Cuando la noche cayó, los aullidos de caza que se oían a derecha, izquierda y atrás, se fueron aproximando, y sonaron tan cerca que, en más de una ocasión, los perros, cansados, sintieron oleadas de miedo, y el pánico se apoderó de ellos.
Después de uno de esos momentos de pánico, cuando los dos hombres lograron que los perros se pusieran de nuevo en camino, Bill dijo:
—Ojalá se fueran a cazar a otra parte y nos dejaran en paz.
—Realmente le ponen a uno los nervios de punta —coincidió Henry.
No hablaron más hasta armar el campamento.
Henry estaba agachado, echando hielo a la olla burbujeante de fríjoles cuando se sorprendió por el sonido de un golpe, una exclamación de Bill, y por un aullido penetrante de dolor que provenía del sitio donde estaban los perros. Se incorporó a tiempo para ver una forma tenue desaparecer a través de la nieve al amparo de la oscuridad. Entonces vio a Bill, de pie en medio de los perros, entre triunfante y acobardado, con un garrote grueso en una mano, y en la otra, la cola y parte del cuerpo de un salmón curado al sol.
—Se llevó la mitad —dijo—, pero logré darle un golpe. ¿No oíste el chillido?
—¿Y cómo era? —preguntó Henry.
—No pude ver. Pero tenía cuatro patas, boca y pelo, y parecía ser un perro.
—Creo que debe ser un lobo domesticado.
—Y debe estar muy bien domesticado el maldito, para venir aquí a la hora de comer y llevarse una ración de pescado.
Esa noche, cuando terminaron de comer y se sentaron en el cajón alargado y fumaron sus pipas, el círculo de ojos brillantes se acercó aún más que antes.
—Ojalá descubrieran un rebaño de alces o algo así, para que se fueran y nos dejaran en paz —dijo Bill.
Henry gruñó con un tono que no era del todo simpático, y durante un cuarto de hora permanecieron sentados en silencio, Henry mirando el fuego, y Bill, el círculo de ojos que resplandecía en la oscuridad, más allá de la luz de la hoguera.
—Ojalá estuviéramos entrando al fuerte McGurry en este instante —empezó a decir Bill.
—Cállate y termina de una vez con tus «ojalá» —estalló de rabia Henry—. Estás mal del estómago. Eso es lo que tienes. Tómate una cucharada de soda, y verás que tu ánimo mejora y eres una compañía más agradable.
Por la mañana, Henry fue despertado por una retahíla de palabrotas y maldiciones proferidas por Bill. Henry se apoyó en un codo y vio a su compañero entre los perros, junto al fuego reavivado, con los brazos levantados en señal de protesta y su rostro descompuesto por la rabia.
—¡Oye! —dijo Henry—. ¿Qué pasa ahora?
—La Rana desapareció —fue la respuesta.
—No puede ser.
—Te digo que sí.
Henry saltó de la cama y se acercó a los perros. Los contó con cuidado y luego se unió a su compañero para maldecir el poder del mundo salvaje que les había robado otro animal.
—Rana era el perro más fuerte del grupo —declaró Bill finalmente.
—Y tampoco era un perro tonto —añadió Henry.
Y así se registró el segundo epitafio en dos días.
Desayunaron abatidos, y engancharon los cuatro perros restantes al trineo. El día fue una repetición de los anteriores. Los hombres avanzaron penosamente por la superficie de aquel mundo congelado. El silencio era interrumpido apenas por los aullidos de sus perseguidores, quienes, sin ser vistos, los seguían. Cuando oscureció a media tarde, los aullidos se oyeron más cerca a medida que los perseguidores se aproximaron según su costumbre; los perros se excitaron y asustaron cada vez más, y el pánico hizo que enredaran las correas, lo cual desmoralizó aún más a los dos hombres.
—Ya está, eso los obligará a quedarse quietos, animales estúpidos —dijo Bill con satisfacción, después de terminar su trabajo.
Henry dejó de cocinar para echar un vistazo. Su compañero no solo había agarrado a los perros, sino que los había amarrado a unas estacas, como acostumbran hacerlo los indios. Alrededor del cuello de cada perro amarró una correa de cuero, tan apretada que los animales no podían alcanzarla con los dientes, a la que amarró una estaca gruesa de casi un metro y medio de largo. El otro extremo de la estaca estaba amarrado a su vez por una correa de cuero a un poste incrustado en la tierra. Los perros no podían roer la correa en la extremidad de la estaca, la cual les impedía alcanzar el cuero que sujetaba el otro extremo.
Henry asintió con la cabeza en señal de aprobación.
—Es lo único que puede detener a Una Oreja —dijo—. Él puede romper el cuero como si lo hiciera con un cuchillo, y en la mitad del tiempo. Todos estarán aquí mañana, y no habrá ningún problema.
—Claro que sí —afirmó Bill—. Si uno de ellos termina desaparecido, me iré sin tomarme el café.
—Ellos saben que no tenemos municiones para matarlos —comentó Henry a la hora de dormir, señalando el círculo de ojos resplandecientes que los rodeaba—. Si pudiéramos pegarles un par de tiros, serían más respetuosos. Cada noche se acercan más. ¡Aparta tus ojos de la luz y mira bien! ¿Viste a ese?
Durante algún tiempo, los dos hombres se entretuvieron observando los movimientos de formas vagas en los bordes de la luz del fuego. Tras mirar fijamente el lugar donde un par de ojos resplandecían en la oscuridad, la silueta del animal tomó forma lentamente. Incluso pudieron verlo moverse en algunas ocasiones.
Un sonido que provenía del grupo de los perros llamó la atención de los hombres. Una Oreja profirió quejidos breves y ansiosos, arremetiendo contra la oscuridad y desistiendo de vez en cuando para morder desesperadamente la estaca.
—Mira eso, Bill —susurró Henry.
A plena luz del fuego, con un movimiento lateral y sigiloso, se deslizó un animal semejante a un perro. Se movía con desconfianza y audacia, observando cautelosamente a los hombres, con su atención fija en los perros. Una Oreja empujó la estaca hacia el intruso mientras aullaba desesperadamente.
—Ese tonto de Una Oreja no parece muy asustado —dijo Bill en voz baja.
—Es una loba —susurró Henry—, y eso explica la desaparición de Gordito y de Rana. Ella le sirve de señuelo a la manada. Atrae a los perros y entonces los otros se abalanzan sobre ellos y se los comen.
El fuego crepitó. Un tronco se partió con un gran chisporroteo. Al oírlo, el animal intruso se internó de nuevo en la oscuridad.
—Henry, estoy pensando… —anunció Bill.
—¿Pensando en qué?
—Creo que fue a ese al que le di un garrotazo.
—No tengo la menor duda —respondió Henry.
—Y quiero que conste también —continuó Bill— que la familiaridad de ese animal con las fogatas es sospechosa e inmoral.
—Lo cierto es que sabe más de lo que debería saber un lobo decente —coincidió Henry—. Un lobo que se junta con los perros a la hora de comer es porque ha tenido ciertas experiencias.
—El viejo Villan tuvo una vez un perro que se escapó con los lobos —dijo Bill como si pensara en voz alta—. Estoy seguro. Lo maté de un balazo en una pradera donde pastaban los alces en Little Stick. Y el viejo Villan lloró como un niño. Dijo que llevaba tres años sin verlo. Había estado todo ese tiempo con los lobos.
—Supongo que tienes razón, Bill. Ese lobo es un perro, y muchas veces ha comido pescado de la mano del hombre.
—Y si tengo la oportunidad de hacerlo, ese lobo, que en realidad es un perro, pronto será solo carne —sentenció Bill—. No podemos darnos el lujo de perder más animales.
—Pero solo tenemos tres cartuchos —objetó Henry.
—Esperaré hasta que pueda pegarle un disparo certero —fue la respuesta que recibió.
Por la mañana, Henry reavivó el fuego y preparó el desayuno en medio de los ronquidos de su compañero.
—Estabas tan dormido —le dijo Henry, mientras lo llamaba a desayunar—, que no me atreví a despertarte.
Bill empezó a comer, aunque aún tenía sueño. Vio que su taza estaba vacía y trató de agarrar la olla. Pero esta se encontraba fuera del alcance de su brazo, a un lado de Henry.
—Dime, Henry —lo reprendió suavemente—, ¿no has olvidado algo?
Henry observó atentamente a su alrededor y sacudió la cabeza. Bill levantó la taza vacía.
—No hay café —anunció Henry.
—¿Se acabó? —preguntó Bill ansiosamente.
—No.
—¿Crees que me hará daño para la digestión?
—No.
Un rubor de sangre cubrió el rostro enojado de Bill.
—Pues, entonces, estoy muy ansioso por oír tu explicación —dijo.
—Veloz también desapareció —respondió Henry.
Sin prisa, y con aire de alguien resignado a la desgracia, Bill giró la cabeza, y contó los perros desde donde estaba sentado.
—¿Cómo sucedió? —preguntó con apatía.
Henry se encogió de hombros.
—No lo sé. A menos que Una Oreja lo hubiera soltado con los dientes. Lo cierto es que no podría hacerlo por sus propios medios.
—Maldito sea. —Bill habló lenta y gravemente, sin que su tono delatara la ira que lo poseía—. Como no podía soltarse a punta de mordiscos, entonces soltó a Veloz.
—Bueno, de todos modos, los problemas de Veloz terminaron; supongo que ya ha sido digerido y está saltando en las barrigas de veinte lobos diferentes. —Fue el epitafio de Henry para el último perro perdido.
—Toma un poco de café, Bill.
Pero Bill sacudió la cabeza.
—Dale, hombre —insistió Henry, levantando la olla.
Bill apartó su taza.
—Que me ahorquen si lo hago. Dije que no tomaría café si un perro desaparecía, y no lo haré.
—El café está realmente bueno —dijo Henry de forma provocadora.
Pero Bill era terco, y se tragó el desayuno en seco, el cual acompañó con maldiciones murmuradas a Una Oreja por la travesura que les había hecho.
—Los amarraré esta noche para mantenerlos bien separados —dijo Bill, mientras reanudaban el camino.
Habían recorrido poco más de cien metros, cuando Henry, que marchaba adelante, se agachó para recoger algo con lo que había tropezado su zapato de nieve. Estaba oscuro y no podía ver qué era, pero lo reconoció por el tacto. Arrojó el objeto hacia atrás, de modo que golpeó el trineo y fue a dar a los pies de su compañero.
—Tal vez te haga falta para lo que quieres hacer —dijo Henry.
Bill lanzó una exclamación. Era lo único que quedaba de Veloz; la estaca a la que estaba amarrado.
—Se lo comieron con piel y todo —señaló Bill—. La estaca está más pelada que un hueso. Se comieron el cuero de las dos patas. Están muy hambrientos, Henry, y creo que nos van a dar muchos problemas antes de finalizar este viaje.
Henry se rio con actitud desafiante.
—Nunca me habían seguido los lobos por este camino, pero he pasado por cosas mucho peores y sigo con vida. Un puñado de esos animales malditos no bastará para acabar con este servidor tuyo, hijo mío.
—No sé, no sé —murmuró Bill en un tono inquietante.
—Bueno, lo sabrás cuando lleguemos al fuerte McGurry.
—No me siento muy animado —insistió Bill.
—Lo que pasa es que estás muy pálido —afirmó Henry—. Necesitas tomar quinina, y te daré una dosis fuerte tan pronto lleguemos a McGurry.
Bill gruñó su desacuerdo con el diagnóstico y guardó silencio. Ese día fue igual a los otros. La luz apareció a las nueve en punto. Al mediodía, el sol invisible calentó el horizonte, primero al sur, y luego cayó la tarde grisácea que, tres horas más tarde, dio paso a la noche. Fue justo después del esfuerzo inútil del sol por aparecer, cuando Bill sacó el rifle de debajo de las correas del trineo y dijo:
—Sigue caminando, Henry, veré qué puedo hacer.
—Será mejor que no te alejes del trineo —protestó su compañero—. Solo tienes tres cartuchos, y no sabemos qué pueda suceder.
—¿Quién es el desanimado ahora? —preguntó Bill con aire triunfante.
Henry no respondió y siguió caminando, aunque dirigió miradas frecuentes y ansiosas a la soledad gris donde había desaparecido su compañero. Una hora más tarde, y luego de haber tomado los atajos alrededor de los cuales debía ir el trineo, apareció Bill.
—Están esparcidos por una zona muy amplia —dijo—. Nos persiguen y buscan presas al mismo tiempo. Ya ves, saben que no escaparemos, y que simplemente deben esperar para atraparnos. Mientras tanto, se dan por bien servidos al conseguir cualquier cosa comestible que encuentran.
—Quieres decir que ellos creen que no podremos escapar —objetó Henry con firmeza.
Pero Bill fingió no haberlo oído.
—He visto a algunos de ellos. Están muy flacos. No deben de haber comido un solo bocado en varias semanas, creo, además de Gordito, Rana y Veloz; y son tantos que a cada uno no le habrá tocado gran cosa. Todos están en los huesos. Sus costillas parecen tablas de lavar, y tienen el estómago pegado al espinazo. Creo que están desesperados. Se volverán locos, y entonces habrá que tener cuidado.
Unos minutos después, Henry, que ahora iba detrás del trineo, emitió un silbido bajo en señal de advertencia. Bill se dio vuelta y miró, y luego detuvo en silencio a los perros. Atrás, saliendo de la última curva y a plena vista, por la misma trocha que ellos acababan de recorrer, trotaba un bulto peludo y escurridizo. Husmeaba el sendero con su hocico, y trotaba con un paso peculiar, deslizándose sin esfuerzo. Cuando ellos se detuvieron, el bulto también se detuvo, levantando la cabeza y mirándolos fijamente, mientras movía el hocico para estudiar el olor de los hombres.
—Es la loba —respondió Bill.
Los perros se habían echado en la nieve, y él caminó entre ellos para reunirse con su compañero en el trineo. Juntos observaron al extraño animal que los había perseguido durante varios días, y que ya había logrado exterminar a la mitad de la jauría.
Después de un examen minucioso, el animal avanzó al trote unos pocos pasos. Repitió esto varias veces, hasta que estuvo a unos cien metros de distancia. Se detuvo, con la cabeza en alto, cerca de un bosque de abetos, estudiando con la vista y el olfato el equipamiento de los hombres, quienes también lo observaban. Los miraba con una melancolía extraña, como si fuera un perro; pero en su melancolía no había el menor rastro del afecto canino. Era una melancolía producida por el hambre, tan cruel como sus propios colmillos, y tan despiadada como el hielo mismo.
Era grande para ser una loba, y su cuerpo esquelético mostraba que era un animal que estaba entre los más grandes de su especie.
—Debe de medir casi setenta y cinco centímetros de altura —comentó Henry—. Y apuesto a que no está lejos del metro y medio de largo.
—¡Qué color tan raro para un lobo! —comentó Bill—. Es la primera vez que veo un lobo rojo. Parece casi de color canela.
El animal no era ciertamente de color canela. Tenía el pelaje de un lobo. El color predominante era el gris, pero tenía un leve tono rojizo, un tono que era desconcertante, que aparecía y desaparecía, que era más como una ilusión óptica, ahora gris, distintivamente gris, y de nuevo dando indicios y destellos de un vago color rojo no clasificable en términos de la experiencia ordinaria.
—Parece un perro de trineo —comentó Bill—. No me sorprendería que empezara a mover la cola.
—¡Oye, tú, husky! —le dijo Bill—. Ven aquí, como sea que te llames.
—No me asustas ni un poco —dijo Henry, riéndose.
Bill agitó la mano amenazadoramente y le gritó con fuerza, pero el animal no delató ningún miedo. El único cambio que pudieron notar en él fue que se puso aún más alerta. Seguía mirándolos con la avidez despiadada del hambre. Ellos eran carne, y la loba tenía hambre; le gustaría tener el valor de atacarlos y comérselos.
—Mira allá, Henry —dijo Bill, bajando inconscientemente el volumen de su voz hasta terminar en un susurro debido a lo que estaba pensando—. Solo tenemos tres cartuchos. Pero es un blanco ideal. No podría fallar. Nos ha robado tres perros, y debemos ponerle fin a eso. ¿Qué dices?
Henry asintió con la cabeza. Bill sacó cautelosamente el rifle de debajo del trineo. Iba a apoyarlo en el hombro, pero no alcanzó a hacerlo porque en ese instante la loba saltó desde un lado de la trocha al bosque de abetos y desapareció.
Los dos hombres se miraron. Henry dio un silbido largo, para expresar que había entendido.
—Debí haberlo pensado —exclamó Bill, reprendiéndose a sí mismo en voz alta mientras guardaba el rifle.
—¡Claro! Un lobo que es bastante listo para mezclarse con los perros a la hora de la comida, tiene que conocer las armas de fuego. Te diré algo, Henry, esa criatura es la causa de todos nuestros problemas. Si no fuera por ella, tendríamos seis perros ahora en lugar de tres. Y juro que la voy a atrapar. Es demasiado inteligente para pegarle un tiro a campo abierto, pero no le quitaré los ojos de encima. La voy a atrapar; eso es tan cierto como que me llamo Bill.
—No tienes que alejarte demasiado para hacerlo —le advirtió su compañero—. Si esa manada te ataca, los tres cartuchos valdrán lo mismo que tres gritos en el infierno. Esos animales tienen mucha hambre, Bill, y si deciden perseguirte, te atraparán con toda seguridad.
Esa noche acamparon temprano. Tres perros no podían arrastrar el trineo con tanta rapidez ni por tantas horas como lo harían seis, y mostraron señales inequívocas de cansancio. Los hombres se durmieron temprano, después de que Bill se encargó de que los perros estuvieran alejados unos de otros para que no cortaran las correas con los dientes.
Pero los lobos se estaban volviendo más osados, y despertaron a los hombres en más de una ocasión. Los lobos se acercaron tanto que los perros se aterrorizaron y fue necesario reavivar el fuego de vez en cuando para mantener alejados a esos enemigos temerarios.
—He oído a los marineros contar historias de tiburones que siguen los barcos —comentó Bill, mientras se metía de nuevo bajo las mantas después de echarle leña al fuego—. Pues bien, esos lobos son tiburones de tierra. Conocen su oficio mejor que nosotros, y no nos persiguen por diversión. Nos van a atrapar. Seguro que nos atraparán, Henry.
—Te tienen medio atrapado al parlotear de esa manera —respondió Henry con dureza—. Un hombre ya está medio perdido cuando dice que lo está. Y tú ya estás medio comido por hablar tanto de eso.
—Han atrapado a hombres más duros que tú y yo —respondió Bill.
—Cállate y deja de lamentarte. Estoy hasta el cogote.
Henry se enojó y se dio vuelta para el otro lado, pero se sorprendió de que Bill no manifestara su rabia. No era habitual en él, pues se enojaba con mucha facilidad. Henry pensó mucho tiempo en esto antes de dormirse, y cuando sus párpados se cerraron y se durmió, el pensamiento que ocupaba su mente era: «No cabe la menor duda de que Bill está completamente triste. Tendré que animarlo mañana».
Capítulo 3
Los aullidos del hambre
El día comenzó con los mejores auspicios. No habían perdido ningún perro durante la noche, y tomaron la trocha en medio del silencio, la oscuridad y el frío, sintiéndose mucho más animados. Bill parecía haber olvidado sus malos presentimientos de la noche anterior, y bromeó incluso con los perros cuando, al mediodía, volcaron el trineo en un tramo accidentado del camino.
Fue una gran confusión. El trineo estaba boca abajo, atascado entre el tronco de un árbol y una roca enorme, y ellos tuvieron que desenganchar a los perros para enderezar su vehículo. Los dos hombres estaban inclinados sobre el trineo e intentaban enderezarlo, cuando Henry observó que Una Oreja se alejaba.
—¡Ven acá, Una Oreja! —gritó él, incorporándose y girándose hacia el perro.
Pero Una Oreja empezó a correr por la nieve, y arrastró las correas. Y allí, en la trocha cubierta de nieve que habían seguido, lo estaba esperando la loba. Sus precauciones aumentaron súbitamente al acercarse a ella. Su andar veloz se convirtió en un paso vigilante y concienzudo, y luego se detuvo. La miró detenidamente y con recelo, pero también con avidez. Ella pareció sonreírle, mostrando sus dientes de un modo más insinuante que amenazador. La loba avanzó unos pasos hacia él, como jugando, y luego se detuvo. Una Oreja se acercó a ella, todavía alerta y cauteloso, su cabeza, su cola y sus orejas erguidas.
El perro intentó restregar su hocico con el de la hembra, la cual retrocedió de manera traviesa y esquiva. Cada avance del perro era acompañado por una retirada correspondiente de ella. Paso a paso, la loba lo fue alejando de la protección que podía brindarle la compañía de los hombres. Una vez, como si una advertencia hubiera cruzado por su mente, giró la cabeza y miró hacia atrás, en dirección al trineo volcado, a sus compañeros de manada y a los dos hombres que lo llamaban.
Pero cualquier idea que se estuviera formando en su mente fue disipada por la loba, que avanzó en dirección a él, restregó el hocico contra el suyo durante un instante fugaz y luego reanudó su tímida retirada ante los renovados avances del perro.
Mientras tanto, Bill se había acordado del rifle. Pero estaba atascado debajo del trineo volcado, y cuando Henry le ayudó a enderezar la carga, Una Oreja y la loba estaban muy cerca el uno del otro y a una distancia bastante considerable para arriesgar un disparo.
Una Oreja comprendió su error demasiado tarde. Antes de saber por qué, los dos hombres lo vieron girar y correr hacia ellos. Luego, acercándose de lado e interrumpiendo su retirada, vieron una docena de lobos, flacos y grises, que saltaban a través de la nieve. La timidez y la jovialidad de la loba desaparecieron de inmediato. Gruñó y se abalanzó sobre Una Oreja. Él la apartó, empujándola con los hombros, y con su retirada interrumpida y tratando todavía de alcanzar el trineo, alteró el rumbo, en un intento por esquivar el círculo de los lobos. Sin embargo, otras fieras aparecían continuamente y se unían a la persecución. Mientras tanto, la loba estaba a un salto de distancia de Una Oreja, lista para atacarlo.
—¿Adónde vas? —preguntó Henry de repente, poniendo su mano en el brazo de su compañero.
Bill se zafó bruscamente.
—No voy a tolerar eso —dijo—. No van a quitarnos ni un perro más mientras yo pueda evitarlo.
Rifle en mano, se internó en el bosque que bordeaba el sendero. Su intención era evidente. Tomando el trineo como el centro del círculo que describía Una Oreja, Bill pensó en interceptar ese círculo en un punto que le permitiera adelantarse a los perseguidores. Con su rifle, y a plena luz del día, tenía algunas posibilidades de asustar a los lobos y salvar al perro.
—¡Oye, Bill! —exclamó Henry tras él— ¡Ten cuidado! ¡No te arriesgues!
Henry se sentó en el trineo y miró. No tenía nada más que hacer. Bill ya había desaparecido; pero de vez en cuando, apareciendo y desapareciendo entre la maleza y los grupos aislados de abetos, corría Una Oreja. Henry concluyó que el perro era caso perdido. El animal parecía tener conciencia del peligro en el que se encontraba, pero corría describiendo un amplio círculo exterior mientras que la manada de lobos lo hacía por el círculo interior, que era más pequeño. Era inútil pensar que Una Oreja pudiera escapar de sus perseguidores y llegar al trineo.
Las dos líneas convergían rápidamente en un punto. Henry sabía que, en algún lugar de la nieve, protegidos por los árboles y los matorrales, la manada de lobos, Una Oreja y Bill se iban a encontrar. Y fue lo que sucedió con gran rapidez, mucha más de lo que esperaba. Escuchó un disparo, luego dos, en rápida sucesión, y Henry supo que a Bill se le habían acabado las municiones. Luego escuchó un tumulto de gritos y gruñidos. Reconoció el aullido de dolor y de miedo de Una Oreja y el alarido de un lobo herido. Pero nada más. Los aullidos y alaridos cesaron. El silencio volvió a reinar sobre aquella tierra solitaria.
Permaneció un largo rato sentado en el trineo. No era necesario ir a ver lo que había sucedido. Lo sabía tan bien como si hubiera ocurrido ante sus propios ojos. Se levantó sobresaltado y sacó rápidamente el hacha de entre las correas. Sin embargo, volvió a sentarse un tiempo más y meditó, con los dos perros restantes enroscados y temblando a sus pies.
Por fin se levantó pesadamente, como si toda la energía se hubiera esfumado de su cuerpo, y procedió a amarrar los perros al trineo. Pasó una cuerda por los hombros y ayudó a los perros a arrastrar el trineo. No llegó muy lejos. Se apresuró a acampar a la primera señal de oscuridad, y se aseguró de tener una abundante provisión de leña. Les dio de comer a los perros, preparó y comió su cena, y tendió su cama cerca del fuego.
Pero no iba a disfrutar de esa cama. Antes de cerrar los ojos, los lobos se habían acercado demasiado como para que él se sintiera seguro. Ya no necesitaba esforzar su visión para distinguirlos. Todos estaban alrededor de él y del fuego, en un círculo estrecho, y él podía verlos claramente a la luz de la hoguera, echados, sentados en las patas traseras, arrastrándose hacia adelante sobre sus barrigas, o retrocediendo y avanzando furtivamente. Algunos incluso dormían. Aquí y allá podía ver a uno acurrucado en la nieve como un perro, durmiendo el sueño que le era negado a él.
Mantuvo la hoguera muy bien encendida, porque sabía que era lo único que se interponía entre la carne de su cuerpo y los colmillos hambrientos de las fieras. Sus dos perros permanecieron cerca de él, uno a cada lado, recostándose contra su cuerpo en busca de protección, chillando y gimiendo, y a veces gruñendo desesperadamente cuando un lobo se acercaba un poco más. En esos momentos, todo el círculo se agitaba, los lobos se levantaban e intentaban avanzar, y un coro de gruñidos y aullidos ansiosos se elevaba a su alrededor. Entonces el círculo se calmaba de nuevo, y aquí y allá, un lobo reanudaba su sueño interrumpido.
Pero este círculo tenía una tendencia continua a estrecharse. Poco a poco, con un lobo aquí, y otro allá, el círculo se fue estrechando hasta que las fieras estuvieron casi a un salto de distancia. Y él les lanzaba tizones ardientes, haciéndolos retroceder hasta el centro de la manada. Esto hacía que los lobos se alejaran, con alaridos furiosos y gruñidos asustados, cuando un tizón bien apuntado golpeaba y quemaba a un animal excesivamente atrevido.
La mañana encontró al hombre demacrado y exhausto, con los ojos hundidos por la falta de sueño. Preparó el desayuno en la oscuridad, y a las nueve, cuando la manada de lobos se retiró tras la llegada de la luz diurna, se puso a trabajar en la tarea que había planeado durante las largas horas de la noche. Cortó árboles jóvenes, e hizo un andamio con ellos, amarrándolos a los troncos de otros árboles. Usando las cuerdas del trineo, y con la ayuda de los perros, levantó el ataúd hasta la cima del andamio.
—Devoraron a Bill, y puede que también me devoren a mí, pero lo cierto es que nunca te comerán a ti, compañero —dijo dirigiéndose al cadáver en el ataúd entre los árboles.
Luego se internó en la trocha. El trineo, con la carga alivianada, avanzó de salto en salto detrás de los perros, quienes empujaban con la mejor voluntad, porque ellos sabían también que su seguridad dependía de que llegaran al fuerte McGurry. Los lobos los perseguían ahora de un modo más abierto, trotando tranquilamente atrás y formando una fila a cada lado, sus lenguas rojas colgando de sus bocas, y a cada movimiento, sus costillas ondulantes se apretaban contra sus cuerpos esqueléticos. Estaban muy flacos, simples bolsas de piel estiradas sobre una estructura ósea, con cuerdas a modo de músculos, tan flacos que a Henry le pareció asombroso que siguieran manteniéndose en pie y no se desplomaran de bruces sobre la nieve.
No se atrevió a reanudar su viaje hasta el anochecer. Al mediodía, el sol no solo calentaba el horizonte en el sur, sino que incluso mostraba, arriba de la línea del horizonte, su borde superior, pálido y dorado. Esto fue una señal para él. Los días se estaban haciendo más largos. El sol había regresado. Y tan pronto se apagó su luz, Henry intentó acampar. Todavía quedaban varias horas de claridad grisácea y de un crepúsculo sombrío, que él aprovechó para cortar una enorme provisión de leña.
Con la noche llegaron los horrores. No solo los lobos hambrientos se volvían cada vez más atrevidos, sino que la falta de sueño afectó a Henry. Dormitaba contra su propia voluntad, agazapado junto al fuego, con las mantas sobre los hombros, el hacha entre las rodillas, y un perro apretándose a cada lado contra él. Se despertó una vez y vio al frente, a menos de cuatro metros, a un gran lobo gris, uno de los más grandes de la manada. Y mientras lo miraba, el animal estiró el cuerpo deliberadamente como un perro perezoso, bostezando en su cara y mirándolo con ojos posesivos, como si, en realidad, Henry fuera simplemente una comida aplazada, pero que no tardaría en engullir.
Esta certeza fue demostrada igualmente por toda la manada. Contó veinte animales, que lo miraban con hambre o dormían tranquilamente en la nieve. Le hicieron recordar a niños reunidos alrededor de una mesa, esperando el permiso para empezar a comer. ¡Y él era la comida! Se preguntó cómo y cuándo empezaría el banquete.
Mientras amontonaba leña en la fogata, sintió, como nunca, un aprecio por su cuerpo. Observó sus músculos en movimiento y se interesó en el mecanismo ingenioso de sus dedos. Los dobló lentamente y varias veces a la luz de la hoguera, uno por uno, y también todos al mismo tiempo, extendiéndolos bien abiertos o haciendo movimientos rápidos como si





























