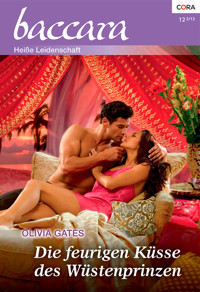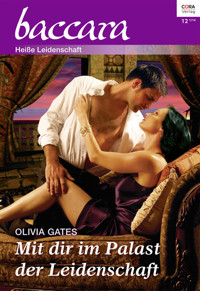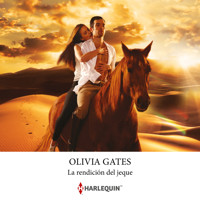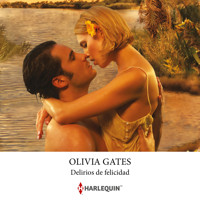5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Omnibus Miniserie
- Sprache: Spanisch
Como la primera vez El príncipe Leandro D'Agostino podría haber sido rey de Castaldini… hasta que un escándalo lo obligó a exiliarse. Años después, Phoebe Alexander, su examante secreta que se negó a marcharse con él, pretendía convencerlo de que aceptara la corona. Pero Leandro todavía sentía la amargura de la traición y solo gobernaría si Phoebe se plegaba a sus deseos. La venganza del príncipe El príncipe Mario D'Agostino no estaba interesado en hablar de negocios, hasta que se enteró de que la misión de Gabrielle era hacerle regresar a su tierra natal, Castaldini, para subir al trono. Seducir al mensajero no era parte del trato. Pero, tras una noche de pasión, Mario supo que Gabrielle debía ser la reina de su corazón. Su mundo se derrumbó cuando descubrió la verdadera identidad de su amante… y la traición clamó venganza. El rey ilegítimo En una ocasión, Clarissa D'Agostino lo había rechazado. Y Ferruccio Selvaggio, príncipe bastardo, juró que le haría pagar por ello. Seis años después, el futuro del país dependía de ella. Clarissa debía convencer a Ferruccio de que aceptara la corona, aunque conllevara casarse con el hombre que la odiaba…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 40 - diciembre 2018
© 2009 Olivia Gates
Como la primera vez
Título original: The Once and Future Prince
© 2009 Olivia Gates
La venganza del príncipe
Título original: The Prodigal Prince’s Seduction
© 2009 Olivia Gates
El rey ilegítimo
Título original: The Illegitimate King
Publicadas originalmente por Silhouette® Books
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-760-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Como la primera vez
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
La venganza del príncipe
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
El rey ilegítimo
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Hace ochocientos años, Antonio D’Agostino fundó el reino de Castaldini en la cuenca del mar Mediterráneo. Era un país único, con una cultura que mezclaba influencias moriscas e italianas. Pero lo que lo diferenciaba de las demás monarquías del mundo era la ley de sucesión dictada por Antonio D’Agostino. Él sabía que ninguno de sus hijos era apto para heredar la corona, así que decretó que la sucesión no estaría basada en el vínculo de sangre, sino en los méritos de los candidatos. Cualquiera del extenso clan D’Agostino, que se consideraba la familia real, podía demostrar ser merecedor de la corona. Estableció, también, reglas estrictas que debían satisfacerse antes de que alguien pudiera subir al trono. El futuro rey debía tener una reputación impecable, una salud de hierro y ningún vicio. Además, su linaje debía proceder del clan D’Agostino por ambas partes. Debía ser un líder al que el pueblo siguiera por su carisma y su carácter y, sobre todo, un hombre que hubiera labrado su propio éxito.
Los hombres del clan D’Agostino siempre habían intentando ser merecedores de la corona. A lo largo de la historia, siempre había uno de ellos que se erigía sobre los demás competidores y se hacía con el trono. Siempre elegía a su consejo entre la familia real y, durante su reinado, elegía al príncipe que lo sucedería, para que la transición fuera suave y sin problemas cuando llegara el momento.
Y el lema de aquel reinado era: Dejad que gane el mejor.
Prólogo
–Acércate más, Phoebe, que no voy a morderte. Al menos, no muy fuerte.
Ella se atragantó cuando quiso responder y se quedó sin respiración.
Leandro estaba quieto, como una escultura tallada en piedra, delante de las ventanas de su ático con vistas a los rascacielos de Manhattan. Su físico era imponente, su cabello de seda, moreno con reflejos color caoba y cobre. Ella apretó las manos al recordar cómo había acariciado ese pelo mientras él le había proporcionado el más exquisito de los placeres.
El aroma de Leandro era un afrodisíaco para ella, incluso en la distancia que los separaba en aquella habitación. Una distancia que no era nada comparada con los quinientos mil kilómetros que él le había hecho recorrer para estar a su lado.
Hacía ocho horas, Phoebe había recibido un mensaje de Ernesto, el consejero de Leandro y su mensajero secreto. Ella había pensado que él quería invitarla a otro encuentro clandestino, pero lo que había estado esperándola había sido el avión privado de su amante, no él en persona.
Phoebe no había sabido nada de él durante cuatro meses. Había temido que su silencio fuera una prueba de que su relación hubiera terminado. Pero no era así…
–Hace dos meses, cumplí treinta años.
Phoebe se estremeció al escuchar su voz ronca y sensual. Ya sabía que había sido su cumpleaños. Ese día, había tenido tentaciones de llamarlo, pero había conseguido contenerse. Las órdenes de Leandro habían sido claras: él sería quien contactaría con ella.
Entonces, Leandro la miró. Phoebe se habría tambaleado si hubiera sido capaz de moverse. Pero estaba paralizada.
–¿No tienes nada que decir, bella malaki?
Mi hermoso ángel. Así solía llamarla Leandro. Y ella siempre se estremecía al escucharlo.
Él se acercó. Cada uno de sus movimientos irradiaban poder y autoridad.
–¿Quieres que te lo ponga más fácil? ¿Te doy una pista? –preguntó Leandro, deteniéndose a unos milímetros–. ¿Me has echado de menos?
Eso había creído Phoebe, pero había sido más que eso. Se había muerto de hambre sin él.
Leandro alargó los brazos y posó en ella sus manos cálidas y grandes.
–¿Lo averiguo por mí mismo?
Sí, gritaron todas las células del cuerpo de Phoebe. Sin embargo, Leandro no hizo nada. Se quedó quieto, mirando. Y ella empezó a temblar.
En cuanto él se dio cuenta, sus pupilas se dilataron como dos agujeros negros. Ella se acercó, igual que un satélite atraído por la órbita de un planeta inexorable.
Entonces, fue como si una presa estallara. Violento. Imparable. Sus bocas se encontraron, se fundieron, inundando a Phoebe con lo que sólo había podido encontrar en ese hombre. La sensación de formar parte de un todo, de una unidad. Un deseo imposible de controlar.
El mundo desapareció alrededor de Phoebe mientras se sumergía en las delicias de la pasión.
–La próxima vez… la próxima vez, me tomaré horas… días para adorarte… pero esta vez… esta vez…
Leandro la depositó sobre la cama y ella no pudo contener un gemido al sentirse envuelta en su masculino aroma. Sus ropas desaparecieron en cuestión de segundos, tanta era la impaciencia de él.
Phoebe se estremeció, rogando ser poseída. Él obedeció, la penetró con la fuerza que ella pedía, sin preliminares, no había tiempo para ellos, y la llenó de placer de un solo golpe, provocándole un orgasmo desde el centro de su ser. Él le devoró la boca al mismo tiempo que ella gritaba de placer y siguió moviéndose al ritmo de sus convulsiones hasta que ella quedó tendida debajo de él, inerte.
Leandro. Su hombre león. Había vuelto a su vida. ¿Ya no tendrían que verse en secreto…?
Él siguió cabalgando sobre ella, borrando todas las preguntas de su mente. Phoebe se arqueó, dándolo todo, tomándolo todo. Él se estremeció y susurró algo. Ella escuchó sus palabras sin entenderlas, tras la niebla de la pasión.
Hasta que comprendió lo que él había dicho.
–Nunca volveré a Castaldini.
El mundo se paró para Phoebe. Ella sabía que Leandro había vivido una situación muy tensa en Castaldini. ¿Pero tanto como para que no quisiera regresar nunca? Nada podía ser tan malo como para eso. Sería el final de su relación.
–¿Qué quieres… decir con que… nunca vas a… volver? Tienes que…
Leandro se echó hacia atrás y la miró durante un largo instante con gesto de incredulidad.
–¿Es que no lo sabes?
–¿Saber qué?
–¿Cómo puede ser? ¿Han mantenido en secreto el decreto en Castaldini? Es mucho peor de lo que pensé. No sólo están aislando Castaldini cultural y económicamente, sino que se lo están ocultando todo a su pueblo.
–Por favor, Leandro… no te entiendo.
–¿Quieres saber de lo que han estado hablando todos los medios de comunicación del mundo durante semanas? Todo el mundo conoce la noticia. Yo, el príncipe Leandro D’Agostino, quien se esperaba que fuera coronado nuevo rey de Castaldini por mis méritos y mis logros, desafié al rey actual y a sus hombres y, por eso, he sido declarado renegado y despojado de todos mis títulos.
–Oh, no…
–Y aún hay más. También me han quitado la nacionalidad castaldina.
–No… no puede ser verdad –balbuceó ella, petrificada.
–Sí puede. Aquí me han ofrecido la nacionalidad americana y la he aceptado. No pienso volver a pisar Castaldini nunca más.
De pronto, Leandro la acercó contra su cuerpo, enredó los dedos en el pelo de ella y la besó con fuerza, con urgencia. Todo lo demás desapareció para ella.
–Y tú tampoco vas a volver –susurró él contra sus labios.
La determinación de sus palabras hizo que Phoebe se incorporara un poco.
–Tengo que volver.
–No, no volverás. Éste es tu país y ahora, también, es el mío. Te quedarás conmigo.
–Tengo que volver con Julia –repuso ella, haciendo un esfuerzo para hablar.
–Sí, claro, tu pobre hermana dependiente. Una princesa que tiene todo un reino a su disposición.
–Tú sabes que no es así. Me necesita.
–Yo sí que te necesito.
Aquella confesión le llegó al alma a Phoebe. Conmocionada, intentó digerir sus palabras.
Poco a poco, un atisbo de esperanza comenzó a brillar en el corazón de Phoebe, pronto apagado por el frío abrazo de… la sospecha. ¿Cómo que la necesitaba? ¿Por qué? Leandro no la había necesitado antes, aparte de para acostarse con ella. Él no sabía el significado de necesitar. Su única necesidad había sido convertirse en rey de Castaldini y no le había importado nada más que hacerse con la corona. Y, mucho menos, ella.
Leandro la había mantenido en secreto. Había salido con otras mujeres. En numerosas ocasiones, había asistido a los actos oficiales llevando del brazo a Stella, su prima segunda, y había saludado a Phoebe con una mera inclinación de la cabeza, como si ella no fuera para él nada más que la cuñada de su primo Paolo.
Él le había explicado a Phoebe que lo había hecho para borrar las sospechas sobre su relación, que podrían perjudicarlo en su candidatura al trono y que, también, podrían dañar la reputación de ella. Al principio, ella lo había creído cuando él había dicho que eran sólo medidas temporales para protegerlos a ambos «en aquellos tiempos difíciles». Ella había pensado que eso significaba que, más adelante, Leandro planeaba compartir su futuro con ella.
Sin embargo, él no había dicho ni hecho nada para apoyar esa teoría. Hasta que Stella le había contado a Phoebe lo que todo el mundo parecía saber. Algo que todos habían dado por sentado: para subir al trono, Leandro debía casarse con una mujer apropiada. Y, sin duda, ella era mucho menos apropiada que Stella D’Agostino, una mujer de sangre azul. De hecho, la misma Stella no era la mejor opción y todo el mundo sabía que la más apropiada para el puesto era Clarissa D’Agostino, la hija del rey.
Al fin, Phoebe había aceptado lo evidente. Leandro la mantenía en la sombra no para proteger su futuro juntos, sino para asegurarse el éxito de su candidatura al trono. Clarissa, o incluso Stella, tenían muchas más posibilidades de convertirse en su mujer. Ella nunca había estado en la lista de posibles esposas.
Pero Phoebe se había comportado con cobardía, temiendo que, si le revelaba a Leandro sus sospechas y sus miedos, él la dejaría. Sin embargo, su autoengaño no había conseguido sofocar su angustia. Se había sentido más destrozada cuanto más cerca había estado Leandro de acceder al trono. De forma subconsciente, había deseado que él no lo consiguiera, para poder ser su mujer.
Al fin, Phoebe había visto realizado su deseo más íntimo. Leandro ya no iba a subir al trono. Y la deseaba a ella. Le había dicho lo que ella nunca había creído posible, que la necesitaba.
Sí. Claro. ¿Después de haberla tratado como un sucio secreto durante más de un año y después de haberse alejado de ella, sin llamarla durante cuatro meses?
–¿Para qué me necesitas, Leandro? ¿Para que sea tu amante cuando te convenga, como antes? ¿O, tal vez, para algo más permanente, ahora que te has quedado sin las otras opciones? ¿Qué sería yo para ti ahora? ¿Un cuerpo a mano para satisfacerte sexualmente? ¿Sería la única en darse eso o tampoco? ¿Alguna vez he sido la única?
Leandro la miró con tanta furia que Phoebe se encogió y estuvo casi a punto de disculparse.
Casi. Pero no lo hizo. Tenía que mantenerse firme, se dijo ella. Ya estaba cansada de tantas humillaciones.
–¿Por qué no eres sincera respecto a lo que está pasando aquí? ¿Qué crees que he pensando yo durante estos cuatro meses en los que no te has molestado siquiera en descolgar el teléfono para saber si estaba vivo o muerto? Merecía tu atención mientras era candidato al trono. Hace unos minutos te has derretido en mis brazos, cuando todavía no sabías que ya no aspiraba a ser rey. Ahora, de pronto, parece que he dejado de resultarte apetecible.
Sus palabras agresivas y sus injustas acusaciones tomaron a Phoebe por sorpresa. Pero no hicieron más que afirmar su determinación y encender su furia.
–Puedes pensar lo que quieras.
Leandro se inclinó y la tomó entre sus brazos con rabia.
–No voy a dejar que tú también me des la espalda.
Él la necesitaba… No, se recordó Phoebe. Leandro no la necesitaba. Nunca la había necesitado. Sólo necesitaba imponer su voluntad para aplacar su orgullo herido.
De pronto, todo el dolor que ella había estado acumulando en su corazón desde hacía un año y medio estalló. Se apartó con brusquedad de sus brazos y se puso la ropa.
–Espero que seas muy feliz en tu nuevo país con tu mezquina visión de los demás y con tu egocentrismo.
–Así que, primero, me acusas sin ningún fundamento y, cuando te digo algo importante, en vez de demostrarme que me equivoco, lo único que haces es usarlo como excusa para hacer lo que pensabas hacer de todos modos. Dejarme –replicó él, furioso.
–¿Dejarte? ¿Cuándo he sido tu pareja? Yo sólo era una tonta enamorada que alimentaba tu ego cuando tenías un poco de tiempo de sobra para dedicarme. Tu gigantesco ego se siente herido y lo que necesitas es que te idolatren constantemente –le espetó ella y paró un momento, jadeando, llena de amargura–. No me necesitas, Leandro. Sólo necesitas saber que yo te necesito. Pero, mi vida no gira a tu alrededor. Tengo responsabilidades y aspiraciones… No soy un juguete que puedes usar cada vez que te viene en gana.
Leandro la apresó entre sus brazos, respirando con fuerza en el cuello de ella. Con gesto posesivo, deslizó una mano debajo de su ropa y la posó en uno de sus pechos, colocando la otra sobre su parte más íntima.
–Tu cuerpo es mío, acabas de retorcerte de placer debajo de mí. Y sigue deseándome a pesar de que digas lo contrario.
La cruel manipulación que hacía de sus sentimientos y de su cuerpo hizo que Phoebe se reafirmara en lo que pensaba.
Era evidente que sólo había sido para él un instrumento. Y, cuando se había negado a seguir siendo utilizada, él se había quitado la máscara. Al fin, se había mostrado tal cual era.
Phoebe se apartó de sus brazos. Salió de su casa. Y no dejó de correr hasta que hubo puesto medio mundo entre ellos. Allí, rezó por no volver a saber nada de él nunca más.
Capítulo Uno
Ocho años después…
–El futuro de Castaldini depende de ti.
Sobrecogida por sus palabras, Phoebe Alexander miró al hombre que se acercaba hacia ella con lentitud y decisión en la imponente sala de palacio. Su bastón iba golpeando en el suelo al ritmo del corazón de ella.
¿Cómo podía el fututo de Castaldini depender de ella? Phoebe lo miró a los ojos, intentando comprender. Tenía esa mirada que ella había visto en tantos otros momentos de crisis. Esa mirada que sólo podía significar una cosa: el rey había tomado una decisión.
Benedetto se había convertido en el rey más duradero y más querido desde el rey Antonio por buenas razones. En opinión de Phoebe, era el gobernante más inteligente y eficaz del siglo. También era el más polémico, pues su política había segregado a Castaldini del resto del mundo durante sus cuarenta años de reinado. Pero, por otra parte, así había protegido su país de los altibajos que habían sacudido al mundo durante esas décadas. Además, al desmarcarse de la escena política mundial, Castaldini había ganado un atractivo especial y tenía una floreciente industria turística.
Sin embargo, el viejo rey no parecía estar tan preparado para el siglo xxi y todo estaba tambaleándose en Castaldini. Para colmo de problemas, Benedetto también había cumplido otro récord. Era el rey que más había reinado sin elegir un sucesor. Su buena salud había hecho pensar al pueblo que era capaz de reinar otros cuarenta años más. Hasta que había sufrido un infarto hacía cuatro meses. Entonces, la falta de un heredero había empezado a cobrar un significado catastrófico.
El rey Benedetto se detuvo a una docena de pasos de Phoebe y se apoyó en el bastón.
–Nunca me recuperaré lo bastante como para poder seguir gobernando.
–Majestad, está mejorando –fue lo único que pudo decir Phoebe.
–No, figlia mia –señaló él–. Casi no puedo andar, apenas siento el lado izquierdo del cuerpo y cualquier pequeña dolencia me deja postrado, me cuesta incluso respirar.
–Pero tampoco hace falta que esté en plena forma física.
La mirada de Benedetto se suavizó, apreciando sus esfuerzos por animarlo.
–Sí, sí hace falta. Además, mis facultades mentales…
–¡Está tan lúcido como siempre! –protestó ella con vehemencia.
–No es verdad, por mucho que yo, el consejo o tú queramos creerlo. Me olvido de cosas. No… me concentro. Pero, aunque ocurriera un milagro y pudiera recuperar mi salud en el futuro, Castaldini no puede seguir esperando. Encontrar un sucesor se ha convertido en una emergencia. Ya he perdido bastante tiempo. Esto no puede seguir así.
Phoebe no pudo soportar escucharlo tan desesperado y desanimado.
–No ha perdido el tiempo. No ha podido elegir a ningún candidato que cumpliera todos los requisitos.
Benedetto meneó la cabeza y se acercó cojeando a la silla más cercana.
–Podía haberlo hecho. Al menos, hace una década. Siempre ha habido tres candidatos que merecían la pena. Los tres pueden guiar Castaldini en el siglo xxi y proteger al país de los peligros que lo rodean. Sin embargo, ninguno de esos tres hombres está dispuesto a presentarse para la tarea.
¿Así que había tres hombres D’Agostino que tenían lo necesario para convertirse en el siguiente rey?, se preguntó Phoebe. No podía tratarse del hombre que, una vez, había presentado su candidatura. ¿O sí?
–Cada uno cumple todos los requisitos menos uno –continuó el rey–. Por algo diferente en cada caso, ninguno es apropiado del todo según la ley de Castaldini.
–Entonces, no es culpa suya que no pueda elegir a ninguno.
–Oh, eso he intentando decirme durante mucho tiempo. Ahora no puedo seguir haciéndolo. Castaldini no puede permitírselo. He hablado de ello con el consejo. Ellos defienden que, si rompemos las leyes en las que se basa Castaldini, perderemos nuestra identidad. Yo les he dicho que igual deberíamos saltarnos la ley por motivos de supervivencia, si no, la monarquía se tambaleará y Castaldini será absorbido por uno de los países que nos rodean. Es urgente. Ayer perdí el conocimiento durante diez minutos durante una sesión del consejo.
Phoebe soltó un grito sofocado. Él le tendió la mano y ella se la apretó, como si quisiera calmarla.
–No podía haber pasado nada mejor. Parece que, al fin, el consejo está asumiendo mi verdadero estado de salud. Cuando recuperé la conciencia, habían cambiado de idea. Ahora han aceptado que la única manera de proteger Castaldini es elegir a uno de los tres hombres capaces de mantener nuestra soberanía en pie.
Phoebe retiró la mano. No quería que el rey la notara temblar.
–Entonces, problema resuelto, ¿no es así?
–En absoluto –dijo el rey con gesto de desesperación–. Los tres hombres son muy poderosos y todos tienen buenas razones para darnos la espalda a mí y a Castaldini. Estarían justificados si decidieran no ayudar y dejarnos a nuestra suerte.
–Un hombre que no quiere usar su poder para salvar su país, por la razón que sea, no merece la corona.
–Oh, no me entiendas mal, los tres la merecen. Incluso más de lo que yo la merecía.
–No puedo creerlo.
–Gracias por tu fe en mí, figlia mia. En los cuarenta años que he estado en el trono, por suerte, he hecho más cosas bien que mal. Pero también me he equivocado muchas veces. Con esos tres hombres, por ejemplo. Me equivoqué al rechazarlos y cometí el error de no poder elegir entre ellos. Ahora Castaldini está pagando las consecuencias. Al fin, el consejo ha tomado una decisión. Quieren optar por el hombre que supone el mal menor… Tú lo conoces bien. El hijo de mi difunto primo Osvaldo. El príncipe… El antiguo príncipe Leandro D’Agostino.
Phoebe apretó los puños. Se había pasado los últimos ocho años intentando no pensar en él, centrando su atención en cualquier cosa que le ayudara a olvidarlo, sin éxito.
Leandro. El hombre para el que ella no había sido nada más que un juguete. ¿Y era el más indicado de los tres candidatos? ¿Quiénes serían los otros dos? ¿Demonios?
–El chico no pudo hacer nada más. Había construido un imperio financiero y había sido el mejor embajador que Castaldini había tenido en Estados Unidos, con sólo veintiocho años –continuó el rey, con una mezcla de arrepentimiento y afecto–. Debes recordar que dejó su puesto de embajador por diferencias políticas y su antagonismo con el consejo fue creciendo hasta que ya no pude seguir defendiéndolo. Sus acciones y la unanimidad del consejo me forzaron a despojarle de la nacionalidad castaldina.
Claro que Phoebe lo recordaba. Y recordaba cómo Leandro se lo había contado.
–Ahora es un gran magnate de los negocios. Cuando le ofrecimos que volviera para convertirse en príncipe heredero, se burló de nuestro mensajero y de nuestra oferta.
–Habrá sido por despecho –opinó ella, intentando calmar las inquietudes del monarca–. Seguro que cambia de idea si le ofrecen algunas concesiones que alimenten su ego.
–Oh, sí, eso pensó el consejo también. Les dije que no conocían a Leandro. Leandro nos dijo lo que podíamos… hacer… con nuestros intentos de comprarlo.
Phoebe sintió que cada palabra la acercaba más a un abismo insondable.
–Si Leandro rechaza la oferta con tanta decisión, ¿por qué no recurrir a las otras opciones?
–Porque la objeción que pesa contra la segunda opción es mayor y él me odia todavía más. En cuanto al tercer hombre, es el menos indicado. Y sospecho que nos odia a mí y a Castaldini. Leandro, por imposible que parezca, es el menos problemático de todos. Y aquí es donde tú entras en juego.
Phoebe se tambaleó. Rezó porque el rey no se lo pidiera…
–Voy a enviarte a ti, la única persona que creo que puede convencer a Leandro, para que negocies con él.
–Yo… yo… no…
–Eres la mejor negociadora de Castaldini. Nos has sacado de situaciones en las que mis hombres y yo no sabíamos qué hacer. Y éste es nuestro momento más crítico. Cuento con tu habilidad y con tus técnicas diplomáticas para que convenzas a Leandro después de que todo lo demás nos ha fallado. Eres mi última esperanza.
–Vamos a aterrizar, signorina Alexander.
Phoebe cerró los ojos.
Todo había empezado con el vuelo que había hecho hacía diez años, cuando su hermana menor, Julia, había aceptado la propuesta de matrimonio de Paolo, hijo del rey de Castaldini.
Phoebe no podía dejar a su hermana de dieciocho años, que tenía necesidades especiales, sola en un país extranjero y ante un futuro incierto. Por eso, había dejado la carrera de Derecho para acompañar a Julia. Junto a su hermana, se había dirigido a un futuro descocido.
Aunque era sólo dos años y medio mayor que Julia, Phoebe había sido siempre como una madre para ella, después de que su verdadera madre muriera cuando Phoebe había cumplido trece. Cuando Julia había enfermado de paraplejia espástica hereditaria, una extraña forma de parálisis parcial, ella se había vuelto mucho más protectora. A los catorce años, Julia había empezado a sufrir debilidad, rigidez y pérdida parcial de la sensibilidad en sus miembros inferiores. Al cumplir diecisiete, había estado en una silla de ruedas. Entonces, había conocido a Paolo.
Sin echarse atrás por la situación de Julia, Paolo la había enamorado. No había tardado mucho en proponerle matrimonio. Y Julia había aceptado después de que Paolo se pasara casi un año insistiendo en que su salud física no era un impedimento para él. Sin embargo, Julia se había sentido frágil y todavía más dependiente de su hermana ante la inesperada situación de convertirse en princesa de la noche a la mañana.
Igual que la de su hermana, la vida de Phoebe había cambiado para siempre. ¿Qué habría pasado si, la primera vez que había puesto los ojos en Leandro, hubiera tenido el sentido común de alejarse de él? Ella siempre había sido cerebral y firme, ¿cómo no se había dado cuenta de que algo tan incontrolable como su relación con Leandro no le traería nada bueno? Debió haber intuido que un hombre tan voraz en su ambición y en su pasión terminaría consumiéndola, sin darle nada a cambio. ¿Qué habría pasado si no se hubiera dejado llevar por ese primer beso, apenas una hora después de conocerse y si no se hubiera acostado con él una semana después?
Phoebe siempre llegaba a la misma conclusión. Si hubiera actuado de forma diferente, no se habría visto tan hundida y no habría tenido que pasarse años intentando recomponer su vida. Habría podido vivir una vida plena y feliz, con una familia propia.
Y el rey pensaba que era la persona mejor preparada para convencer a Leandro de que regresara. Ella, que no había conseguido tener ni una sola conversación racional con él en los catorce meses que habían sido amantes.
Pero debía ser justa, se dijo Phoebe. Nadie sabía nada de su aventura pasada, gracias a los esfuerzos que Leandro había hecho para mantenerla oculta. El rey le había pedido que hiciera su trabajo como diplomática de Castaldini, pues ella había llevado a cabo con éxito numerosas negociaciones en momentos delicados. Si conseguía dejar de lado sus sentimientos y su historia personal, tal vez, podría verlo como una simple misión.
Leandro debía de querer castigar al rey y al consejo, debía de querer que le suplicaran para que volviera, después de que lo habían expulsado del país. Pero ella no tenía duda de que, cuando su orgullo fuera aplacado y sus condiciones aceptadas, él aceptaría regresar a la familia D’Agostino y convertirse en príncipe heredero y futuro rey.
Entonces, Phoebe tendría que irse de Castaldini. En cuanto él regresara, ella se iría.
Sólo faltaba una hora para que Phoebe se encontrara con el hombre que le había hecho imposible volver a amar a nadie. Estaba a punto de negociar con él un trato que debía cerrar a cualquier precio, un trato que supondría un cambio para siempre en su vida.
Leandro D’Agostino intentó controlar la ansiedad que lo consumía. Sintió que los huesos de su mano crujían por la fuerza con que estaba apretando algo. Se miró la mano, absorto en sus pensamientos, y tardó unas fracciones de segundo en comprender que era su móvil lo que crujía. El móvil que apretaba con fuerza entre los dedos.
Maldijo y tiró el teléfono. El aparato rebotó sobre la superficie de su escritorio, resbaló y cayó al suelo.
Maldición. ¿Cuántos teléfonos había roto en los últimos ocho años para no usarlos para llamarla?
Aunque, en ese momento, había querido llamarla justo para lo contrario, para cancelar su reunión con ella. Bien, pues no iba a llamar a Phoebe Alexander. No iba a cancelar su reunión.
¿Ella quería verlo? Lo vería.
Phoebe se había atrevido a llamarlo después de ocho años. Le ofrecían el poder y el máximo puesto de responsabilidad en su país natal. Después de que lo habían expulsado y deshonrado.
Cuanto más cerca había estado de la corona, más miedo había tenido el consejo, pensó Leandro. Ellos habían querido acaparar el poder para siempre y habían temido, con razón, que su primera actuación como rey hubiera sido reemplazarlos. Por eso, lo habían echado mientras habían podido. Lo habían visto como una amenaza y se habían librado de él. Después de todo, el consejo seguía ostentando el poder. Y el rey Benedetto los escuchaba.
El rey Benedetto. Su rey. Su héroe. El mismo rey que no se había quedado al margen, dejando que los perros rabiosos del consejo lo despedazaran, sino que además había dictado un decreto que a Leandro le había roto el alma en pedazos.
Pero haber perdido el título real y la nacionalidad de Castaldini no habían sido las peores heridas que había sufrido. Lo peor había sido la traición de Phoebe.
Y ella estaba a punto de llegar, para negociar en nombre del rey. ¿O iría por cuenta propia?
Lo más probable era que ella fuera por razones personales y fingiera ir en misión diplomática, caviló Leandro.
Sin embargo, fuera cual fuera el propósito que la traía allí, él no iba a dejarse convencer. De ningún modo.
La dejaría verlo, eso sí. Estaba de humor para provocaciones. Su recuerdo le había roto el corazón durante demasiado tiempo. Tal vez, al verla en carne y hueso, podría superar su dolor. Debía deshacerse del hechizo que no había podido romper todavía. Era hora de hacer un exorcismo…
A Leandro se le puso el vello de punta como si estuviera caminando sobre un campo de electricidad estática. Su reacción ante la presencia de ella era inconfundible, incluso después de tantos años.
Phoebe estaba allí.
Su intuición le dijo que era mejor no decir nada, dejar que ella hiciera el primer movimiento. Tuvo deseos de girarse, sin embargo, de comprobar qué reacción tenía ella al verlo de nuevo después de tanto tiempo.
Al oírla hablar, Leandro recordó al instante sus labios de color rosado que en el pasado le habían hecho perder la cordura con sus besos y sus gemidos. Se giró.
Una sensación de déjà vu lo envolvió.
De pronto, se sintió transportado en el tiempo al momento en que la había visto por primera vez. Y por la última vez. Y, como siempre que la había visto, todo en ella le llamó la atención.
Pero había algo diferente, pensó Leandro. Tenía el pelo negro azabache, cuando lo había tenido color caramelo en el pasado, estaba pálida en vez de bronceada y su cuerpo tenía más curvas que antes. La mujer que estaba parada a unos metros de él tenía poco que ver con la joven a la que nunca había podido olvidar.
Pero no necesitaba identificar todos esos cambios para saber el efecto que le producían. No hacían falta palabras para nombrar aquella atracción incendiaria e irrepetible que seguía habiendo entre ellos.
Durante un instante que pareció alargarse al infinito, Leandro sintió que lo único que podía hacer era correr hacia ella y que ella haría lo mismo.
Pero Phoebe se quedó paralizada, igual que él. Conmocionada.
Entonces, Leandro se estrelló de golpe contra la dura realidad: no podía correr hacia ella. Y era imposible que ella estuviera conmocionada, se dijo. Phoebe había ido con un propósito claro en mente…
No. Parecía conmocionada. No podía ser fingido, reflexionó Leandro. ¿Pero por qué?
Leandro exhaló y admitió para sus adentros que, probablemente, nunca entendería la razón de nada en lo que a ella se refería. Sin embargo, intentó mantener la situación bajo control. Empezó controlando sus propios impulsos.
Se giró hacia ella y esperó a que ella reaccionara. En cuestión de segundos, Phoebe pareció salir de su ensimismamiento.
–Para que lo sepas, le he dicho al rey Benedetto lo que pienso de un hombre que se niega a cumplir con su deber dejándose llevar por el orgullo.
Leandro parpadeó. ¿Qué diablos…?
–Pero mi trabajo consiste en negociar en nombre del rey. Incluso aunque sea para conseguir algo que yo creo que no merece la pena.
Capítulo Dos
Leandro se preguntó si había oído bien.
«Algo que yo creo que no merece la pena». ¿Se estaba refiriendo… a él?
Él se quedó mirando a la mujer en que se había convertido Phoebe Alexander. Con cada paso, ella había dejado claro que era una persona segura de su valía, de su poder. Lleno de confusión, observó cómo la exuberancia de su sinuosa figura se ocultaba tras un atuendo serio y formal, apropiado para su profesión de diplomática. Le recorrió con los ojos cada curva, fijándose en las áreas que el traje dejaba al descubierto: ese cuello suave y cremoso, esas piernas tan bien moldeadas… Él casi podía saborear lo cremoso de su piel. ¿Sabría a miel, igual que en el pasado?
«Para el carro, estúpido», se dijo a sí mismo. Debía centrar la atención en sus ojos. Adivinar cuál era su táctica.
Así que lo hizo, aunque se arrepintió, demasiado tarde. Las facciones de la mujer que tenía delante habían sido esculpidas con sumo gusto y elegancia, lo que no hizo más que disparar sus hormonas masculinas.
Phoebe caminó hasta la mesita baja de roble que había ante los sofás y se inclinó para depositar el maletín encima con gran precisión. La trenza que llevaba le cayó hacia delante por encima del hombro, ante la mirada embelesada de Leandro. Entonces, un mar de fantasías se apoderó de él. Quiso quitarle la trenza, escuchar sus gemidos de deseo, soltarle el pelo en una cascada de ondas color azabache. Sintió cómo la sangre se le agolpaba entre las piernas.
Entonces, ella se enderezó y lo miró directamente a los ojos, como si estuviera mirando a través de un cristal transparente. Entrelazó sus manos con la pose de una vendedora esperando a que su cliente se decidiera. Y en lo único que Leandro pudo pensar fue que aquellas manos lo habían acariciado con frenesí en el pasado, llevándolo al éxtasis…
Cielos. ¿Qué le pasaba?, se reprendió a sí mismo. ¿Es que no podía dejar de imaginársela entre sus brazos? No debía haberse pasado tanto tiempo de abstinencia, se dijo. Aunque no hubiera sentido la urgencia de tener compañía femenina, ni satisfacción sexual, debía haberse procurado ambas. Igual que se procuraba el alimento. No debía haberse convencido de que no necesitaba tener relaciones. Al parecer, en ese momento estaba claro que se moría de ganas de hacerlo.
–¿Empezamos la negociación?
Leandro se encogió. La voz de ella seguía siendo igual, aterciopelada y rica como el vino tinto y el chocolate. Pero, incluso cuando le había espetado sus últimas palabras de despedida hacía ocho años, nunca había sonado tan… gélida. Y aquella frialdad no era nada comparada con la forma en que ella lo miraba, como si estuviera examinando un insecto repelente.
–Quieres acabar cuanto antes para continuar con tus obligaciones, ¿no es así?
Lo que Leandro quería era preguntarle quién era y qué había hecho con la Phoebe que él había conocido. ¿Acaso el cambio operado en ella era mucho más profundo de lo aparente? ¿Había desaparecido la mujer que lo había inundado de pasión y cariño?
Pero los cambios sólo podían ser superficiales, pensó él. Sin duda, su vieja espontaneidad y calidez habían sido fingidas. Se había enamorado de una persona ficticia.
¿Por qué se habría quitado la máscara ella en ese momento, justo cuando pretendía convencerlo de algo?, pensó Leandro e intentó reprimir una mueca de burla. ¿Es que esperaba convencerlo diciéndole lo indigno que le parecía?
Era una declaración muy extraña, de todas maneras, reflexionó Leandro. Él era uno de los hombres más poderosos del mundo y no tenía nada de indigno. Ella misma había planeado cazarlo cuando había creído que iba a ser rey.
Aquella mujer lo había manipulado, había jugado con él. Había representado el papel de hermana caritativa, de joven inocente y apasionada. Había fingido todas las cualidades que lo habían cautivado en el pasado.
Pero Phoebe había seguido con su vida después de deshacerse de él. Había encontrado a otro príncipe y lo había perdido, su primo el príncipe Armando D’Agostino.
Y ella quería «empezar la negociación». Quería terminar cuanto antes para dejarle «seguir con sus obligaciones».
No eran las palabras de alguien con particular interés en el resultado de la negociación, pensó Leandro. Entonces, ¿qué se proponía?
Phoebe debía de tener un plan. Debía de ser todo una farsa, otra vez, caviló Leandro. Debía de haber decidido, por alguna razón, entrar allí mostrando antipatía y condescendencia para confundirlo. Quizá, su estrategia fuera hacerle perder el equilibrio intentando adivinar cuál iba a ser el siguiente movimiento de su adversaria. Una estrategia maquiavélica en toda regla.
¿Por qué no?, se dijo Leandro. La dejaría actuar a sus anchas. Observarla podía ser muy terapéutico.
Leandro avanzó hacia ella y se detuvo a dos pasos de distancia.
–Yo también me alegro de verte, Phoebe.
Ella lo miró a los ojos. A él se le aceleró el pulso todavía más.
–No hay necesidad de fingir que nos alegramos –repuso ella, dando un paso atrás.
Su tono de voz, lleno de seguridad, le resultó a Leandro aún más estimulante. No pudo evitar una erección. Y dio otro paso hacia ella.
–¿Ah, no? No dejan de sorprenderme tus comentarios.
–Sólo digo las cosas como son. Ahora, ¿podemos ir al grano?
–Bueno, así que no te parezco digno de ser objeto de negociación y no hay necesidad de fingir que nos alegramos de vernos.
Ella bajó la vista. Él sintió cómo le recorría el cuerpo con la mirada.
¿Pero qué mostraban sus ojos?, se preguntó Leandro. ¿Estaba furiosa? ¿Con él o consigo misma? ¿Estaba furiosa porque no había sido su intención mirarlo? ¿Acaso se sentiría tan excitada como él?
Antes de que Leandro consiguiera encontrar respuestas, ella levantó la vista de nuevo.
–Príncipe D’Agostino…
El título, que Leandro no había escuchado en ocho años, y la formalidad del tono de Phoebe fueron para él como la caricia de unas garras en carne abierta.
–Leandro –le corrigió él, sin poder camuflar su enfado–. Recuerdas mi nombre, ¿no es así, Phoebe? En el pasado solías decirlo gimiendo, gritando.
–No veo razón para ello. Príncipe D’Agostino me parece más apropiado a la situación –repuso ella y apretó los labios–. Y te exijo que no vuelvas a mencionar nuestra relación pasada.
–Es mejor que te des cuenta cuanto antes de que no reacciono bien ante las exigencias, Phoebe –rugió él, furioso–. También, todos saben que soy imposible de manipular.
Phoebe se quedó callada. Quieta.
Leandro arqueó una ceja.
–¿No vas a reprenderme más? ¿Debo esperar a que se te ocurra algún otro comentario conciso y aniquilador? ¿Estás pensando en alguna forma de hacerme pasar de indigno a inexistente?
Ella siguió mirándolo con firmeza. Sin decir nada.
Leandro dio un paso más hacia ella y se obligó a no respirar hondo, a no dejarse embaucar por su aroma. El silencio y la quietud de ella le excitaban todavía más.
Entonces, Leandro abrió la boca, sin saber qué decir. Ella era la única persona que había sido capaz de dejarlo sin palabras.
–¿No tienes nada más que decir? –consiguió articular él.
Leandro recordó cuando le había hecho la misma pregunta, hacía ocho años, en esa misma habitación. Y recordó también lo que ella había respondido. Y… cielos…
Phoebe exhaló el aire que había estado conteniendo y sus ojos se llenaron de vulnerabilidad. ¿Acaso se había acordado ella de lo mismo?, se preguntó Leandro. ¿Por qué iba a acordarse, si ella nunca se había implicado de veras en su relación, si él nunca la había importado? ¿O, tal vez, había otra explicación?
Leandro tuvo la tentación de pedirle que lo sacara de dudas de una vez por todas. Pero se controló. Señaló hacia los sofás, invitándola a sentarse.
Phoebe no se movió. Tras unos segundos, Leandro pasó de largo junto a ella. Se contuvo para no rozarla. Aun así, sintió cómo su aroma lo envolvía, cómo su dulzura le llenaba los pulmones, disparando la atracción que sentía. Apretando los dientes, él se sentó, tomó un mando a distancia de la mesa y apretó un botón.
Ernesto apareció por la puerta en cuestión de segundos.
Su viejo ayudante comprendió la situación al instante, de un solo vistazo, y posó una mirada desaprobatoria en… ¿él? ¿Qué diablos…? Leandro tuvo la ridícula tentación de explicarle que aquella tensa escena era sólo culpa de Phoebe y se sintió furioso porque lo pusiera en duda el hombre que prácticamente lo había criado y que sabía lo mal que lo había pasado después de que ella lo dejara.
–Pregúntale a Phoebe qué quiere, Ernesto –indicó Leandro–. Parece que tiene problemas de comunicación conmigo.
El rostro de Ernesto mostró todavía más decepción, mientras le mandaba puñales con la mirada a Leandro. Al instante siguiente, su actitud se dulcificó y se llenó de indulgencia, cuando se dirigió a Phoebe.
–¿Qué te apetece, cariño?
¿Desde cuándo ella era su cariño? ¿Qué estaba pasando? Antes de que su mente pudiera hacerse más preguntas, Leandro se quedó con la boca abierta cuando vio el rostro de Phoebe, transformado por el afecto, sonriendo a Ernesto con una sonrisa capaz de sacudir los cimientos de una ciudad.
–Gracias, Ernesto. Cualquier cosa. Tú siempre sabes lo que es mejor para mí.
Después de que las dos personas que habían sido más cercanas a él intercambiaran una mirada más, haciendo que Leandro se sintiera un apestado, Ernesto se fue.
En cuanto la puerta se hubo cerrado, Leandro miró a Phoebe, ansioso por encontrar en ella la misma dulzura que le había dedicado a su ayudante. Sin embargo, sus rasgos volvieron a mostrar una máscara impasible.
–Muy entrañable –comentó Leandro, decepcionado–. Parece que vuestro afecto se mantiene vivo. ¿Vas a contarme lo que ha estado pasando a mis espaldas? ¿O quieres que hable con Ernesto?
Ella y no respondió y él se inclinó hacia delante, mirándola con resentimiento y obteniendo, a cambio, sólo su desdén.
–Ven aquí , Phoebe.
Leandro contó hasta tres en silencio. Ella no se movió.
–Si insistes en probar los límites de mi paciencia, sigue ahí de pie. Y, si insistes en actuar como una emisaria profesional, puedes llamarme ex príncipe D’Agostino. Es el título que merezco, después de todo.
–¿Y quieres que te quiten lo de ex?
–Ah, ya hablas. Sabía que tenías mucho más que decir.
–No, a no ser que empieces a comportarte de forma civilizada y profesional –murmuró ella.
Leandro apretó los labios con una mezcla de irritación y excitación.
–Tengo alergia severa a las condiciones y a los ultimátum.
Entonces, justo cuando Leandro creyó que iba a darse media vuelta e irse, Phoebe se movió. Hacia él. Más cerca. Un paso detrás de otro.
Cuando Phoebe se detuvo a dos pasos de distancia, Leandro estaba sumido en un mar de pensamientos deliciosos, soñando con tomarla en sus brazos y sentarla sobre sus piernas, con dejarle sentir la dureza de su erección…
–Siéntate, Phoebe –ordenó él, conteniéndose de tocarla.
Al final, Phoebe se sentó en el extremo opuesto del sofá. Como si estuviera preparada para salir corriendo al menor movimiento en falso de él.
–Recuéstate, Phoebe, relájate. Cualquiera diría que tienes miedo a que me eche encima de ti. Lo cual es bastante extraño, si lo piensas bien, ya que en el pasado lo único que querías era que me echara encima de ti…
Phoebe se giró hacia él con la fuerza de una tigresa. Leandro la observó maravillado.
–De acuerdo –dijo ella–. Hablemos claro de esto y terminemos con todas estas alusiones lascivas y de mal gusto. Tuvimos una relación sexual hace años. Terminó. Ocho años después, somos personas diferentes. Y lo que tenemos que hablar, no sólo no tiene nada que ver con el pasado, sino que no tiene nada que ver con nuestra vida personal. Ahora no somos Leandro y Phoebe. Yo soy la señorita Alexander, consejera de derecho internacional y diplomática al servicio del reino de Castaldini, y estoy aquí para negociar con el ex príncipe D’Agostino para que acepte el trono.
Leandro se quedó mirándola. Era imposible imaginar nada más excitante que aquella mujer. Su erección era tan enorme que casi no le cabía en los pantalones.
Fingiera ella o no, Leandro lo tenía claro. Ella se había vuelto cien veces más poderosa con los años.
Pero era muy extraño, pensó Leandro. En el pasado, había creído que la maleable y temperamental Phoebe había sido su mujer ideal. Entonces, ¿por qué aquella Phoebe que tenía delante, con lengua tan afilada, le resultaba mucho más atractiva? Nunca antes le habían parecido excitantes las mujeres frías y cortantes. ¿Por qué, sin embargo, ella le parecía el epítome de la feminidad?
Pero Phoebe no había terminado.
Leandro observó cómo ella tomaba aliento, preparándose para el siguiente asalto.
Phoebe sintió que el corazón le latía como un caballo asustado galopando sobre el hielo.
Y el causante de su desazón, aquel majestuoso e imponente… cerdo, estaba mirándola encantado, como si ella estuviera dedicándole los más agradables cumplidos.
Aquello era mucho peor de lo que Phoebe había esperado. Y había esperado lo peor cuando había llegado al mismo edificio donde había visto a Leandro por última vez. Luego, Ernesto la había llevado a la misma habitación. Había tenido una sensación de déjà vu cuando había visto a Leandro dándole la espalda, co-mo aquella vez. Y, cuando él se había dado la vuelta…
Al verlo ante ella, en carne y hueso, su mente había dejado de funcionar, su instinto sexual la había poseído. Se había imaginado corriendo a sus brazos, estrechándose contra su cuerpo, contra su erección.
Le había costado reponerse de su embelesamiento y sus labios habían dejado escapar lo primero que se le había ocurrido. Con la única intención de sobrevivir.
Entonces, él la había acosado. Había caminado hacia ella y ella sólo había podido refugiarse en su interior. Pero, maldición, él había seguido acercándose, invadiendo sus sentidos, haciendo que se tambaleara su autocontrol.
Y Leandro había hablado, provocándola, presionándola. Hasta que ella no había podido seguir controlándose. Y había explotado.
Phoebe tuvo la sensación, entonces, de que le estaba dando justo lo que él había deseado. La expresión de placer de él resonó dentro de ella, junto con la excitación de su cuerpo. Tuvo la sensación de que, con sus palabras, le estaba arrascando justo donde a él le picaba, de que lo estaba estimulando como más le gustaba.
Al parecer, a Leandro le gustaba el sadomasoquismo. Del tipo verbal. No era de extrañar que, en el pasado, su forma de ser tan complaciente le hubiera resultado tan… prescindible, se dijo ella.
Phoebe creyó haber derrochado toda su furia en aquel asalto. Pero al ver que Leandro se humedecía los labios esperando más, continuó:
–Ahora, para que comprendas lo que te he dicho nada más entrar… –comenzó a decir Phoebe y se interrumpió. Su voz sonaba jadeante, igual que después de haber hecho el amor con él. Tragó saliva–. Incluso aunque te redimas de alguna manera milagrosa, creo que no tienes excusa para estos jueguecitos cuando el futuro de tu país está en peligro…
–Mi antiguo país –puntualizó él con tono provocativo.
–¿Qué?
Leandro se inclinó hacia ella. A Phoebe le pareció que la habitación se quedaba sin oxígeno.
–Ahora soy americano.
–Oh, por favor… –repuso ella, haciendo una mueca.
–¿Quieres ver mi pasaporte? –ofreció él con gesto burlón.
–Siempre serás de Castaldini.
–¿De veras? Un país entero lleva ocho años pensando lo contrario. Nada me ata a ese lugar.
–Te guste o no, es tu país.
–¿Y yo no tengo nada que decir al respecto? –replicó él con tono petulante.
–No.
–Me pregunto cómo se te ha ocurrido todo esto.
–No tienes nada que decir al respecto de tus genes, ¿verdad? Pues es lo mismo.
–Oh, pero podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, a pesar de la programación de los genes.
–¿Es que puedes borrar tus orígenes castaldinos?
–Me expulsaron de la especie castaldina. Pero me he adaptado bien a vivir dentro de otra especie. Gracias por tu interés.
–Oh, por favor.
Leandro se recostó en el asiento, que cedió ante su peso e hizo que ella perdiera un poco el equilibrio. Él extendió los miembros, fingiendo relajación. Y exponiendo la erección que tenía.
–Sabes… el modo en que me dices «por favor»… cualquiera pensaría que me estás invitando a hacer algo lascivo y de mal gusto.
–De acuerdo. Parece que no vamos a llegar a ninguna parte hasta que no demos rienda suelta a tu necesidad de hablar del pasado y comentar los detalles sórdidos. Bien. Adelante. Sácalo todo.
Leandro le quemó el cuerpo con los ojos, desnudándola con la mirada.
–Hay… cosas que no puedo sacarme del todo. Al menos, no… hablando. En cuanto a los detalles de esa fase de mi vida, no te preocupes por ello. He canalizado mi resentimiento en mi trabajo. Y en los deportes de riesgo. Y en el boxeo.
–Y dando la espalda a tu país cuando te necesita.
Leandro soltó una carcajada, cargada de incredulidad y diversión. Y virilidad.
–Eso sería una buena idea. Si yo fuera de los que se cobran ojo por ojo. Pero soy mucho más magnánimo que todo eso.
Leandro siguió observándola, mientras se tocaba el pecho con la mano. Phoebe se sintió furiosa por las respuestas que él provocaba en su cuerpo y porque no podía dejar de admirar la belleza de aquella mano y la fuerza de su ancho pecho. Se esforzó por mirarlo con gesto de indiferencia.
–Debes de tener la cabeza hinchada de tantos halagos que recibes. Considera mi opinión de ti como un agente equilibrador.
–Ah, Phoebe, voy a hacer que me midan la cabeza mañana a primera hora –bromeó él y sonrió con una sonrisa muy peligrosa–. ¿Por qué quieres convencer a un egocéntrico incorregible como yo para que gobierne un país?
–Yo soy sólo la emisaria. No he venido por convicción propia, sino para cumplir con mi trabajo.
–¿Aunque sospeches que el rey está senil y que quiere entregarle el trono a alguien que llevará el país a la ruina?
–El rey Benedetto no tiene nada de senil.
–¿Cómo explicas su cambio de opinión, si no?
–Estoy segura de que tiene sus razones.
–¿No te las ha confiado?
–Lo único que sé es que siempre te ha tenido en su corazón. Creo que, al tener que expulsarte, se le rompió en pedazos.
–No me esperaba eso –comentó Leandro, disfrutando de la situación.
Phoebe sintió un nudo en la garganta, mirando hipnotizada cómo el sedoso pelo negro de él le caía sobre la frente.
–¿Qué?
–No me esperaba que intentaras apelar al niño inseguro que hay dentro de mí, el niño que busca la aceptación de su héroe.
–El día en que yo crea que hay un niño inseguro dentro de ti, será el día en que me salgan alas.
Las carcajadas de Leandro resonaron con más fuerza.
–Ah, Phoebe, me conoces demasiado bien. ¿Qué me dices del niño vengativo que llevo dentro, el que quiere ver a su héroe admitiendo que se equivocó?
Phoebe se quedó callada. Los ojos de él perdieron la mirada divertida que habían tenido antes. Entonces, comprendió.
–No creí que pudiera decir esto, pero tampoco creo que haya un niño vengativo dentro de ti. Tengas lo que tengas en tu interior, creo que es sólo… es sólo…
–¿Rabia? ¿Indignación? –sugirió él con tono burlón.
–Conmoción.
Leandro se quedó en silencio. La miró a los ojos sin parpadear. Y, de pronto, se acercó a ella. Phoebe se recostó en el sofá. Él la siguió, sin tocarla. Ella sintió como si la lamiera todo el cuerpo con una lengua de fuego. Entonces, él se detuvo a unos milímetros de sus labios.
–¿No te has dado cuenta de que, por el momento, no hemos negociado nada?
El aroma de Leandro la envolvió, y su poder.
–Si… si he aprendido algo como negociadora… es cómo saber cuándo mi oponente no tiene intención ninguna… de negociar.
–¿Yo soy tu oponente? –preguntó él, acercándose un centímetro más.
–Eres peor que eso. Yo puedo enfrentarme a un oponente. Pero tú eres… tú eres…
–Soy… ¿qué? –preguntó él, haciendo que desapareciera el último milímetro que los separaba.
Phoebe levantó una mano. ¿Para apartarlo? Lo único que hizo fue posar la mano sobre la piel ardiente de él y dejarla ahí, como un imán pegado al hierro.
–Phoebe…
Ella le escuchó pronunciar su nombre lleno de deseo y todo desapareció a su alrededor. Todo, menos los labios de él. Casi estaban sobre los suyos. Al fin. Por favor…
Phoebe no tenía aire, así que cuando respiró sus pulmones se llenaron del aroma de él. Leandro olía mucho mejor que el aire. En ese instante, le pareció mucho más necesario que el oxígeno…
No. No. No podía ser. Ella se había rendido en el pasado y… no. Phoebe se apartó, sintiéndose como si hubiera estado a punto de caerse por un precipicio. El corazón le latía con fuerza, los pulmones le quemaban. Encontró fuerzas para ponerse en pie y se dirigió hacia la puerta.
–¿No olvidas algo, Phoebe? Tu misión…
Su murmullo la sacudió con la fuerza de un huracán.
–Mañana por la noche podemos vernos de nuevo. Esto depende de ti.
–¿De… de qué estás hablando? –preguntó ella y empezó a temblar.
–Depende de ti si me convences o no de darle… a cualquiera… una segunda oportunidad.
Capítulo Tres
Phoebe miró a su alrededor impresionada: las ventanas con vistas a Central Park, el suelo de mármol, las paredes tapizadas en seda, la decoración al estilo francés… En el mismo piso, que ocupaba toda la planta octava del hotel, había cinco dormitorios, cinco baños y un aseo, dos salones, un comedor, un tocador y una sauna, además de una terraza y una bodega con dos mil botellas. En resumen, todas las extravagancias que quince mil dólares al día podían pagar.
Leandro había insistido en que Phoebe se quedara allí en vez de en la suite que el gobierno de Castaldini había reservado para ella. Ella no había conseguido hacerle comprender que prefería alojarse en un lugar pensado para un ser humano normal, es decir, para alguien que sólo necesitara una cama y un baño.
Pero aquél no era el mayor problema. Ella, Phoebe Alexander, excelente negociadora, se había metido en una situación que podía cambiar el rumbo de la historia de un país entero y se había comportado con la delicadeza de un toro en una tienda de porcelana.
En vez de exponer argumentos lógicos, se había dejado provocar y manipular. Sus misiles verbales no habían hecho más que divertir a Leandro.
Quizá para seguir divirtiéndose, él le había dado otra oportunidad. Debía aprovecharla y jugar bien sus cartas en esa ocasión, se dijo Phoebe.
El campo de juego para el partido final no iba a ser neutral, por supuesto. Leandro había elegido el lugar donde cenarían y ella tendría que bailarle el agua una vez más.
Ernesto había ido a verla al hotel por la mañana, para ofrecerle su consejo y llevarle vestidos. Le había recomendado seguir haciendo lo que había hecho hasta ese momento. Eso sería fácil, pensó Phoebe. Probablemente, no sería capaz de hacer nada más. Volver a ver a Leandro hacía que se le estropeara algo dentro de la cabeza equivalente a los frenos de un coche.
Con lo que sí había tenido problema había sido con los vestidos. Y Ernesto le había ofrecido su segundo consejo: arreglarse mucho.
–Te aseguro que no voy a dejar que Leandro vuelva a tomarse más libertades conmigo, Ernesto –había protestado ella–. Y él pensará que lo estoy deseando si me pongo cualquiera de estos vestidos… –había dicho, señalando a un montón de creaciones de alta costura–. Me mirará y pensará que estoy usando tretas femeninas para conseguir lo que no he podido de otra manera.
–Yo soy la persona más experta del mundo en Leandro –había respondido Ernesto con paciencia–. Él mostrará una reacción muy favorable.
–¿Favorable en qué sentido? –había rugido ella–. Quiero sólo un tipo de favor de él y no lo conseguiré vistiéndome como Mata Hari. En caso de que de veras quiera dar una segunda oportunidad a mi misión diplomática, puede que se sienta insultado si cree que pretendo engatusarlo con mi vestido.
–No necesitas engatusarlo –había declarado Ernesto–. Necesitas sólo ser tú misma. El vestido debería combinar con el escenario donde se va a celebrar la próxima sesión de… negociaciones. Confía en mí esta vez, cara mia.
A lo largo de los años, Phoebe no había perdido la estima de Ernesto. A pesar de que ella no le había contado nunca por qué se había separado de Leandro, Ernesto la había seguido tratando con cariño y amabilidad. La había llamado de forma regular y siempre había intentando visitarla cuando ella había tenido que ir por asuntos de trabajo a Estados Unidos. Incluso la había felicitado por su compromiso con Armando, que había sido anunciado un día que Ernesto había estado en Castaldini.
Al ver que ella no hablaba, Ernesto había suspirado.
–Está bien, Phoebe. No sé qué pensar sobre lo que pasó entre Leandro y tú en el pasado. Y lo único que puedo hacer es seguir siendo neutral, como su mano derecha y como tu amigo –había señalado Ernesto–. Pero, como amigo, tengo que decirte unas cuantas cosas. Pienses lo que pienses de tu primer encuentro con Leandro, has llegado mucho más lejos que nadie antes. Has obtenido una respuesta que no es una completa negativa. Has tenido suerte y ha sido por quién eres y por lo que Leandro y tú compartisteis en el pasado. No importa lo que pienses sobre él o lo que sientas por él, es un hombre más poderoso de lo que crees. Y Castaldini lo necesita sin lugar a dudas.
¿Ernesto creía que ella tenía la oportunidad de hacer cambiar de idea a Leandro? Pues ella tenía la sensación de estar hundiéndose en arenas movedizas.
Pero no lograría nada estresándose. Cuanto antes se hubiera sumergido hasta el cuello y hubiera terminado su misión, mucho mejor.
Con aire decidido, Phoebe se levantó del asiento y caminó hacia el dormitorio que había elegido al azar. Entró en el baño de mármol, adornado con figuras de oro, y se duchó. Luego, entró en el vestidor que había al otro lado de la habitación, mirando la colección de vestidos de diseño que había sobre la cama.
Después de ponerse el vestido elegido, uno de los más discretos, se inspeccionó delante del espejo. Hmm. No estaba tan espléndida como Ernesto le había aconsejado, pero podía valer.
Media hora después, Phoebe estaba esperando a Ernesto para que la llevara con su jefe, intentando ignorar el nerviosismo que la recorría.
Leandro podía estar… diablos, estaba jugando con ella y lo más probable era que quisiera lograr algo que no tenía nada que ver con Castaldini y sí con la abrumadora atracción que bullía entre los dos, caviló Phoebe mientras esperaba.
Algo en su interior le dijo que estaba deseando que Leandro hiciera con ella lo que quisiera, pero reprimió ese pensamiento. Ya había caído en ese error una vez. Y no quería volver a hacerlo nunca más.
Leandro se miró el reloj. Ella llegaba tarde. Tres… cuatro minutos.