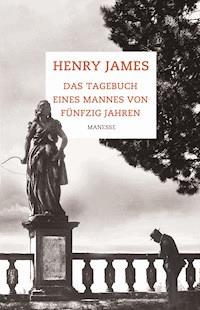Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Un relato en forma de comedia ligera acerca del amor, la amistad y la lealtad, plagado de enredos amorosos que posibilitarán al lector el acercamiento a este autor con fama de difícil y complejo. Es la historia de la amistad entre dos jóvenes norteamericanos, el artista Bernard y el científico Gordon, amigos desde la infancia que ven su relación amenazada por la interferencia en ella de dos mujeres, Angela y su prima Blanche. A través de la sutileza y los matices en las relaciones que se establecen entre estos 4 personajes Henry James escapa de lo que muy bien se podría haber convertido en otra vulgar historia de amor cualquiera, centrada en los triángulos amorosos e intrigas románticas. Sin embargo, logra por el contrario desplegar de forma magistral la profundidad de sentimientos que pese a parecer muy similares entre sí: la confianza, la lealtad y la fidelidad, todos ellos afines entre sí, en la práctica tienen por resultado ser una fuente de conflicto y dilema moral. "(…) se dijo a sí mismo que había dos tipos de mujeres guapas: las que son extremadamente conscientes de su belleza y las que son refinadamente inconscientes. La protegida de la señorita Vivian sin duda era miembro de la primera categoría; pertenecía al gremio de las coquetas". Quizás es una de sus novelas menos famosas, pese a estar dotada de una gran fluidez y agilidad narrativa, unos diálogos inteligentes y unos personajes de profundidad psicológica que se ven involucrados en un dilema moral. Una estructura bien armada y la inclusión del inconsciente por primera vez en la literatura, dando a los personajes la habilidad de actuar por motivos ocultos a la razón y que ni ellos mismos saben explicar, redondean una novela amena y entretenida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry James
Confianza
Saga
Confianza
Original title: Confidence
Original language: English
Copyright © 1879, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672565
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
Era a principios de abril. Bernard Longueville había pasado el invierno en Roma para, luego, viajar al norte por imperativo de varias obligaciones sociales que le reclamaban al otro lado de los Alpes. Pero el encanto de la primavera italiana le tenía seducido y buscó un pretexto para demorarse. Había estado cinco días en Siena, aunque en principio debían de ser dos; aun así le resultaba imposible proseguir su viaje. Era un joven con tendencia a la contemplación y la imaginación y esta era su primera visita a Italia, así que su demora no debe ser juzgada severamente. Le encantaba dibujar y tenía la intención de pergeñar algunos bocetos. En Siena había dos viejas fondas, ambas igual de astrosas y sucias. En la elegida por Longueville se entraba por un oscuro y maloliente paso abovedado, coronado con un rótulo que en la distancia podía antojársele al viajero como un remedo del aviso del Dante: que se abandonara toda esperanza. La otra fonda no estaba muy lejos y, al día siguiente a su llegada, al pasar ante ella, vio que entraban dos mujeres —que evidentemente pertenecían a la nutrida cofradía de las turistas anglosajonas—, una de las cuales era joven y de muy buen porte. La disposición —o más que disposición— de Longueville a la galantería hizo que el incidente despertara en él cierto pesar. Pensó que de haberse alojado en la otra fonda habría podido gozar de una compañía encantadora; en cambio, en el establecimiento elegido solo había un esteta alemán que fumaba tabaco barato en el comedor. Caviló que la fortuna siempre le deparaba esto, reflexión muy propia de él. Los sentimientos del momento le condicionaban, lo cual no resultaba del todo justo: era fruto de la intensa impresión que el instante propiciaba. Sin embargo, erraba en su apreciación de una fortuna, la suya, que había salpicado la trayectoria de Longueville de felices incidentes, los cuales no permitían que su característica galantería descansase. Se entregó, con todo, a una grata ociosidad durante esos luminosos y tranquilos días en la Toscana, obteniendo considerable goce del intenso pintoresquismo del entorno. De unos pocos años aquí, Siena era un infalible obsequio que la Edad Media ofrecía a la imaginación presente. Ninguna otra ciudad italiana podía presentar mayor interés para un observador amante de la evocación de los antiguos modos como era Bernard Longueville, devoto de la buena literatura y que antaño efectuara intensas incursiones en la historia medieval. Sus amigos lo tenían por muy inteligente a la vez que les hacía sentir cómodos gracias a su ausencia de pedantería. En verdad era inteligente y un excelente camarada; pero la auténtica medida de su brillantez se reflejaba en el modo en que sabía entretenerse a solas. Era muy dado a dialogar consigo mismo, gozando grandemente de su propia compañía. Inteligente como era al conversar con sus amigos, no podría yo asegurar que sus mejores reflexiones no fueran hechas sino para sí mismo. Y esto no obedecía a un cínico desprecio por las entendederas de sus amigos: era simplemente porque, lo que hemos llamado su propia compañía, le era más estimulante que la de las demás personas. Y sin embargo, su gusto por la soledad no obedecía a este motivo: por el contrario, era un ser muy sociable. Hay que reconocer, pues, que de entrada su carácter parecía contradictorio en varios puntos, como probablemente se verá en el transcurso de esta narración.
Bernard Longueville se entretenía mucho a solas mediante reflexiones y meditaciones sobre la arquitectura de Siena y el temprano arte toscano o sobre la vida popular italiana y las idiosincrasias geológicas de los Apeninos. Si hubiera elegido la otra fonda para hospedarse, la atractiva joven —a la que había visto pasar bajo el oscuro portal con el rostro vuelto hacia el otro lado— hubiese podido partir peras con él en su banquete intelectual. Llegó un día, sin embargo, en que pareció por un momento que, de haber estado dispuesta, la chica podía haber recogido las migajas del banquete. Cada mañana, tras el desayuno, Longueville daba una vuelta por la gran plaza de Siena, ese vasto recinto en forma de casco de caballo, con un mercado bajo las ventanas del palacio almenado desde cuya cornisa colgante se alza una torre alta y recta, con impulso ligero cual pluma de la gorra de un capitán. Longueville paseaba y observaba cómo un atezado contadino descargaba su mula, o asistía al prolongado regateo en torno a un manojo de zanahorias, o anhelaba que una muchacha con ojos de ágata se dejase dibujar, y, a intervalos, miraba hacia la hermosa y estilizada torre recortada en el ancho cielo azul. Tras haber empleado la mayor parte de la semana en estas graves consideraciones, decidió, finalmente, abandonar Siena. Pero no había quedado satisfecho con lo reunido en su portafolio. Siena se prestaba notablemente a ser dibujada y sin embargo no le había sacado partido. En la última mañana de su estancia, mientras contemplaba la plaza atestada y sentía que, pese a su pintoresquismo, era un lugar incómodo para plantar un caballete, recordó, por contraste, un tranquilo rincón en otra parte de la ciudad, un rincón que había descubierto en una de sus primeras caminatas: el ángulo de una solitaria terraza que desembocaba en la muralla de la ciudad y en donde tres o cuatro elementos anacrónicos parecían relumbrar a la luz del sol: la puerta abierta de una iglesia vacía, el deteriorado fresco al aire libre sobre el arco que coronaba la dicha puerta y una anciana mendiga sentada en un taburete de tres patas junto a la entrada de la iglesia. La pequeña terraza tenía un desgastado parapeto que le llegaba a uno hasta el pecho y desde el cual se podían divisar unas montañas de extraña forma y melancólico colorido. En su parte externa, a la izquierda, la muralla se curvaba hacia fuera exhibiendo su desigual y vetusta complexión. Excavado en el muro de la iglesia había un cómodo banco de piedra en donde Longueville se sentó durante una hora observando las montañas en cuestión, con el parapeto en primer término. Un buen tema para un artista, por lo que se prometió regresar con sus utensilios y pintarlo. Esa misma mañana volvió a la fonda para coger los útiles y se dirigió al lugar descrito a través del laberinto de calles vacías que bordeaban la muralla como los sobreabundantes pliegues de una vestimenta cuyo portador se hubiera encogido con la vejez. Cuando llegó a la pequeña terraza cubierta de brotes de hierba, la encontró tan soleada y recoleta como la otra vez. La vieja mendiga murmuraba súplicas, sagradas y profanas, junto a la puerta de la iglesia, pero, de no ser por esto, el silencio del lugar hubiera sido absoluto. La dorada relumbre solar calentaba la ocre superficie de la muralla e iluminaba las hondonadas de las colinas toscanas. Longueville, sentado en el banco vacío, preparó su pequeño caballete y dispuso los pinceles. Durante algún tiempo trabajó fluida y rápidamente, con un grato sentimiento de ausencia de cualquier impedimento. El único amago de interrupción se produjo cuando, en el silencio ambiente, se oyó el toque de mediodía de las campanas de la ciudad. Poco después, sin embargo, tuvo lugar otra interferencia. El sonido de unos leves pasos hizo que alzara la mirada y viese a una mujer joven que le contemplaba. Un segundo vistazo le confirmó que se trataba de la atractiva chica a la que había visto entrar en la otra fonda con su madre, y dedujo que acababa de salir de la iglesia. Sospechó, no sé por qué, que llevaba mirándole desde poco antes de él advertirlo. Quizá sería impertinente preguntarse qué debió pensar la joven de él, pero no lo que pensó Longueville de ella. A este le pareció una hermosa criatura de aire algo atrevido, y concluyó que, decididamente sí, se trataba de una compatriota. Tan pronto se vio observada, la joven apartó la mirada de modo que Longueville apenas tuvo tiempo de alzar su sombrero, algo que hizo tras un instante de vacilación. También la mujer pareció vacilar y miró hacia la iglesia, como si quisiera volver sobre sus pasos. Los instantes que permaneció allí fueron suficientes para que Longueville advirtiera lo grácil de sus movimientos; luego, fue lentamente hacia el parapeto de la terraza en donde permaneció con los brazos sobre el elevado antepecho de piedra, de espaldas al pintor, contemplando el paisaje. Longueville continuó con su boceto, pero ahora con menos atención que antes. Se preguntaba qué haría ahí esa joven sola, hasta que se le ocurrió que la madre debía de estar en el interior de la iglesia. Las dos mujeres se hallarían dentro del recinto al llegar él. A las mujeres les gustaba sentarse en las iglesias. Pero transcurrida media hora la madre todavía no había salido. La joven parecía, en esos instantes, mirar el paisaje que Longueville pintaba; se hallaba en el centro justo de la perspectiva. Lo primero que Bernard pensó fue que interfería lo que estaba pintando, pero luego caviló que quizá lo mejoraba.
Poco a poco la chica fue dándose la vuelta hasta quedar de perfil, con una mano sobre el pretil, mientras que con la otra sujetaba la sombrilla que colgaba a su lado. Estaba inmóvil, como si se prestara a servir de modelo para la pintura. Su delicado perfil aparecía contra el cielo, bajo la clara sombra del coqueto sombrero. Su figura era delgada, de movimiento ágil. Llevaba un vestido gris abrochado hasta el cuello, como era moda en el tiempo, y que dejaba ver por abajo el ancho borde de unas enaguas color carmesí. La joven continuó en esa postura, absorta en la contemplación del panorama.
«¿Estará posando? —se preguntó Longueville—. ¿Lo hará con la intención de que la pinte?».
Pero le pareció que tal suposición era innecesaria, puesto que el panorama era lo suficientemente hermoso para justificar la actitud de la mujer; y no era imposible que una guapa muchacha amara los bellos paisajes.
«Esté o no posando —continuó diciéndose— la incluiré en mi pintura. Se ha metido en ella, por decirlo así. Le otorgará un interés humano. Nada hay como dotar de interés humano a un cuadro».
Y así, con la rápida habilidad que le caracterizaba, introdujo la figura de la muchacha en el boceto y al cabo de diez minutos ya había pergeñado algo que se le parecía mucho. «Si estuviera quieta al menos otros diez minutos, se dijo, podría terminar el boceto». Por desgracia, la chica no permaneció quieta; pareció cansarse de su postura y del paisaje. Se dio la vuelta y, mirando de nuevo a Longueville, caminó lentamente hacia la iglesia. Para ello debía pasar junto al pintor, por lo que, al ver que se acercaba, Longueville se puso instintivamente en pie con el boceto en la mano. La joven, con esa expresión en sus oscuros e inteligentes ojos que él había, unos minutos antes, mentalmente caracterizado de «atrevida», le miró de nuevo. Su cabello era negro y espeso: una muchacha llamativamente bella.
—Lamento que se haya movido —le dijo, desenfadadamente, en inglés—. Estaba usted tan hermosa.
Ella se detuvo y se le quedó mirando con más fijeza que nunca. Luego, cuando Longueville le mostró el boceto, sosteniéndolo con la mano, ella le echó un vistazo, aunque de forma muy distinta de la mirada curiosa que le había echado al pintor, de modo que no llegó a saber si ella se había ruborizado: más tarde pensaría si su reacción no había sido, antes bien, de temor. Pero la verdad es que no parecía dictada por el temor la respuesta que le dirigió:
—Se lo agradezco mucho. ¿No cree que ya me ha mirado lo suficiente? —De ninguna manera. Debería mirarla aún más para concluir mi pintura
—No soy una modelo profesional —dijo la joven.
—Eso no es un inconveniente —contestó Longueville riendo—. Pues tampoco me proponía pagarle.
La mujer encajó la broma con indiferencia y se alejó un poco sin decir nada. Pero algo en su expresión, en su actitud ante la tesitura, incitó a Longueville a jugar fuerte: experimentaba una intensa necesidad de llevar a cabo lo que se proponía.
—Tómelo como un acto de pura amabilidad —continuó—, o de calidad, simplemente. Con cinco minutos bastará. Como si yo fuese un mendigo italiano.
La mujer le devolvió el boceto y avanzó unos pasos, a lo que él aplaudió, sonriente y obsequioso; luego se detuvo y miró al pintor de nuevo, como pensando que se trataba de una persona muy extraña; no obstante, parecía divertida. A estas alturas no transparentaba ningún temor. Incluso pareció dispuesta a provocarle un poco.
—He de ir junto a mi madre —dijo.
—¿Y dónde está su madre? —preguntó el joven.
—En la iglesia, por supuesto. ¡No he venido aquí sola!
—Por supuesto que no. Pero esté segura de que su madre se hallará muy a gusto. He estado en esa pequeña iglesia. Es encantadora. Seguro que su madre estará fatigada y se habrá sentado a descansar un poco. Si me concede cinco minutos más, ella vendrá a buscarla.
—¿Cinco minutos? —preguntó la joven.
—Cinco minutos bastarán y le estaré eternamente agradecido.
Longueville dijo esto con gran alegría. El boceto le importaba mucho menos de lo que sus palabras parecían insinuar; pero de algún modo anhelaba que la encantadora desconocida hiciese lo que se había propuesto.
La mujer volvió a mirar de nuevo el boceto.
—¿Será su pintura tan buena como esto? —preguntó.
—Tengo mucho talento —respondió riendo—. Ya lo verá cuando esté terminado. La joven se dirigió otra vez, lentamente, hacia la barandilla.
—Cierto que usted tiene mucho talento, al menos para inducirme a que haga lo que usted desea.
Volvió al pretil en donde antes se había detenido. Longueville hizo amago de ir hacia ella, para indicarle la postura que quería, pero la mujer, señalando con decisión el pincel dijo:
—Tiene solo cinco minutos.
Él se puso de inmediato a trabajar, y ella hizo un vago intento de adoptar su anterior postura.
—Ya me dirá si lo hago bien —añadió a poco.
—Estupendamente —respondió Longueville con tono feliz, mirándola y aplicando el pincel—. Es usted amabilísima tomándose la molestia.
Por un instante ella permaneció en silencio, pero poco después dijo:
—Por supuesto que, ya que poso, trataré de hacerlo bien.
—Posa usted admirablemente —dijo Longueville.
Tras esto la mujer ya no dijo nada, y durante unos minutos Longueville pintó rápidamente y en silencio. Sentía cierta excitación y sus pensamientos se agitaban a la par que sus pinceles. Era verdad que ella posaba admirablemente; y era una criatura perfecta para ser pintada. Su belleza le inspiraba, así como su audacia; le alegraba contemplarla por el momento bajo ese aspecto, aunque se hacía preguntas sobre ella, quién y qué era, al advertir que lo que creía audacia no era vulgar atrevimiento, sino la consecuencia de un original y probablemente interesante carácter. Era obvio que se trataba de una perfecta dama, pero era igualmente obvio que su talante no era del todo ortodoxo. La plasmación pictórica de la mujer fue un éxito; le había quedado realmente lograda, llena de encanto, pensaba él mientras daba las últimas pinceladas. Entre tanto, la acompañante de su modelo apareció finalmente. Salió de la iglesia y se detuvo un instante para mirar a su hija y luego al pintor en la esquina de la terraza; después se dirigió directamente hacia la joven. Era una mujer pequeña y primorosa, de ligero y rápido caminar.
Los cinco minutos solicitados por Longueville se habían consumido, así que, abandonando su sitio, se aproximó a las dos mujeres con el boceto en mano. La de más edad había cogido del brazo a su hija y le miró con ojos sorprendidos: era una encantadora dama madura. Tenía unos ojos muy bonitos y, a ambos lados del rostro, sobre un par de finas cejas oscuras, se destacaban unos mechones de cabello plateado coquetamente dispuestos.
—Es mi retrato —dijo la hija cuando Longueville se acercó—. Este caballero me ha pintado.
—¿Te ha pintado, querida? —murmuró la madre—. ¿No ha sido algo muy repentino? —¡Muy repentino… y abrupto!
—exclamó la joven riendo.
—Y aun así ha quedado muy bien —dijo Longueville, ofreciendo la pintura a la madre, que la tomó y empezó a examinarla.
—No sé cómo expresarle mi agradecimiento —le dijo a la modelo.
—Está muy bien que me lo agradezca —replicó ella—. Lo inició sin pedirme permiso.
—Era tan grande la tentación… —Debemos resistirnos a las tentaciones. Tenía que haber solicitado mi consentimiento.
—Tenía miedo de que se negara; y como se puso ahí, en mi línea de visión… —Debió pedirme entonces que me apartara.
—Lo habría lamentado. Además, hubiese sido indelicado en extremo. La joven se le quedó mirando un momento.
—Sí, quizá hubiese sido poco delicado. Pero lo que usted ha hecho lo es aún más.
—¡No podía hacer otra cosa! —dijo Longueville—. De otro modo, ¿cómo lo hubiera podido conseguir? —Es un hermoso trabajo —murmuró la madre.
Y le devolvió la pintura a Longueville, aunque la hija no había dirigido una sola ojeada a la misma.
—La solución era haber aguardado a que me fuera —continuó argumentando la tenaz joven.
Longueville sacudió la cabeza.
—¡Nunca desperdicio una oportunidad!
—Podía haberme retratado más tarde, de memoria.
Longueville la miró sonriendo.
—Créame: ahora la tendré mucho más fresca en la memoria. Ella sonrió también un poco, pero al instante volvió a ponerse seria.
—Por mi parte, es un episodio que trataré de olvidar. No me gusta el papel que he jugado en él.
—¡Ojalá nunca le toque jugar otro más inconveniente! —exclamó Longueville—. Espero que su madre acepte, al menos, un recuerdo de la ocasión.
Y le ofreció de nuevo la pintura a la mujer que, a la vez que miraba al uno y a la otra con aire de confusa gravedad, había estado escuchando el diálogo entre su hija y el atrevido desconocido.
—¿Me hará el honor de conservar la pintura? —le dijo—. Creo que es un muy fiel retrato de su hija.
—¡Oh, gracias, gracias! —murmuró la mujer con gesto deprecativo.
—Servirá como reparación por las libertades que me he tomado —añadió Longueville, y empezó a arrancar la lámina de su cuaderno.
—Pero no es conveniente —dijo la joven.
—¡Oh, querida, es encantador! —exclamó la madre—. Un retrato extraordinariamente fidedigno.
—¡Lo que lo hace todavía más inconveniente!
Longueville acabó irritándose. La terquedad de la joven no traslucía malignidad, pero era desagradable. Parecía como si desease ser tenida por una atractiva perversa.
—¿Qué encuentra inconveniente? —preguntó él frunciendo el ceño. La creía lista y de hecho respondió presta, pero pareció vacilar un instante antes de contestar.
—Que nos regale la pintura —contestó ella al cabo.
—A quien se el regalo es a su madre —hizo notar Longueville.
Pero esta observación, fruto de su irritación, pareció no tener el menor efecto sobre la chica.
—¿No es eso lo que los pintores llaman un «estudio»? —continuó—. Algo de uso solamente para los pintores. Debería, pues, guardárselo, para que le fuera útil más tarde.
—Mi hija sí es digna de «estudio», debe pensar usted —comentó la madre con voz leve y conciliadora y aceptando de nuevo, agradecida, la pintura.
—Debo admitir que soy muy contradictorio —dijo Longueville, y añadió mirando a la madre—: Me estimo poco, madame.
—Te lo ha dado a ti, mamá —dijo la modelo soltando el brazo de la madre y alejándose.
La mujer contemplaba el boceto con una sonrisa que parecía expresar un amable deseo de excusar cualquier inconveniencia.
—Es extremadamente hermoso —murmuró—. Si usted insiste en que me lo quede… —Lo consideraré un gran honor.
—Muy bien, pues; agradeciéndoselo mucho, me lo quedaré —dijo mirando al joven un instante mientras la hija seguía alejándose.
Longueville la consideró un ser delicioso, se le ocurrió que era algo parecido a una cuáquera transfigurada, una mística con sentido práctico.
—Estoy segura de que piensa que es una muchacha extraña —añadió.
—Es extremadamente guapa.
—Y muy lista —dijo la madre.
—Y maravillosamente encantadora.
—¡Pero también con muy buen corazón!
—exclamó la mujer.
—Seguro que lo ha heredado de usted —dijo Longueville de modo expresivo, mientras la mujer, devolviéndole el saludo con gentileza algo escrupulosa, se apresuraba tras su hija.
Longueville permaneció en el lugar mirando el panorama, aunque sin verlo realmente. Sentía como si hubiese a la vez disfrutado y perdido una oportunidad. Tras unos instantes trató de pergeñar un retrato de la vieja mendiga, que continuaba sentada en una especie de paralítica impasibilidad, como una estatua más junto a la puerta de una iglesia. Pero el intento de reproducir sus facciones no dio resultado y de pronto dejó el pincel. No era lo suficientemente agradable: su perfil no era estético.
II
Dos meses más tarde Bernard Longueville se hallaba en Venecia, con la intención, todavía, de abandonar Italia. No era hombre de seguir planes a rajatabla. Los hacía, por supuesto, e incluso más que otras personas, pero solo como base sobre la que constituir variaciones. Había ido a Venecia para una estancia de quince días, pero estos quince días se habían convertido en ocho semanas maravillosas. Aún estaba convencido de que iba a poder llevar a cabo sus planes, pues hay que confesar que en cuanto veía una posibilidad de disfrute tenía una considerable capacidad para acomodar la teoría a la práctica. Su goce en Venecia fue extremo, pero le apartó de allí un llamamiento que vio incapaz de resistir. Se trataba de una carta de un amigo íntimo que vivía en Alemania: Gordon Wright. Este había estado pasando el invierno en Dresde, pero la carta llevaba membrete de Baden-Baden. Como no era larga, la puedo citar por entero:
«Me gustaría mucho que vinieras aquí. Creo que has estado antes, así que conoces la belleza e interés del lugar. Probablemente permanezca aquí el resto del verano. He conocido a gente que quiero que conozcas. Sé bueno y ven. Así te podré agradecer cabalmente tus largas cartas de hace dos meses. No te puedo responder con la amplitud que desearía: no tengo tiempo. ¿Sabes en qué lo empleo? En el amor. Me parece una ocupación absorbente. Por eso y nada más que por eso no te he escrito antes. He estado ocupado en el asunto desde finales de mayo. Requiere una enorme cantidad de tiempo y provoca que todo lo demás resulte olvidado por completo. No quiero decir que el experimento haya avanzado muy rápidamente, he debido empujar para que avanzara. Y no he tenido tiempo para calibrar su éxito: para ello necesito tu ayuda. Ya sabes que los grandes científicos nunca emprendemos un experimento sin un ayudante, alguien humilde que se queme los dedos y se manche las ropas en aras de la ciencia y cuyo interés en el problema sea solo indirecto. Quiero, pues, que seas mi ayudante, aunque te garantizo que tus quemaduras y manchas no serán peligrosas. Se trata de una mujer extremadamente interesante que quiero que veas; deseo saber qué te parece. Ella también te quiere conocer, pues le he hablado mucho de ti. Ahí lo tienes: el que tu vanidad resulte halagada te ayudará. En serio: es una súplica. Quiero tu opinión, tus impresiones. Quiero ver qué te parece ella. No te estoy pidiendo un consejo, algo que tú, por supuesto, no querrás darme. Lo que deseo es una definición, una descripción. Ya sé que es una cosa que no te gusta. Pero no veo por qué no he de poder contarte esto, siempre te lo he contado todo. Nunca he pretendido saber nada de mujeres, aunque sí he supuesto que tú lo sabías todo respecto a ellas. Ciertamente, siempre has poseído una suerte de sapiencia al respecto. Ven, pues, lo antes que puedas y convénceme de que no eres un embaucador. La chica es muy hermosa».
A Longueville le divirtió tanto la petición de su amigo que partió hacia Alemania de inmediato. Quizá la carta de Gordon Wright haya provocado en el lector más sorpresa que hilaridad, pero Longueville la encontró muy característica de su amigo. Lo que ante todo indicaba era la falta de imaginación de Gordon, carencia a la que frecuentemente aludían de forma jocosa los dos amigos, pues cada uno tenía las suficientes rarezas como para que el otro pudiese ironizar con amplitud sobre ellas. Bernard solía decir que la falta de imaginación de Gordon era un pozo sin fondo al cual de continuo le invitaba a bajar.
«Mi querido amigo —decía Bernard—, debes excusarme; no puedo emprender esas excursiones subterráneas. Perdería mi aliento allí abajo, no regresaría vivo. Ya sabes que suelo echar cosas al pozo —chistes, metáforas, pequeñas fantasías, paradojas—, ¡y nunca he oído que tocaran fondo!».
Como se ve, un verdadero epigrama por parte de un joven dotado de una viva fantasía. Pero era verdad, sin embargo, que Gordon Wright tenía un intelecto más de suelo firme que no de altos vuelos. Cada frase de la carta le pareció a Bernard escrita con botas de caminar de gruesas suelas y nada podía expresar mejor su modo de razonar que el que propusiera a su amigo que viniese e hiciese un análisis químico, o geométrico de la mujer a la que quería.
«Qué poca idea tiene de las dificultades que tendré para formarme esa opinión y más aún para que él la acepte cuando se la formule». Así pensaba Bernard mientras iba en tren a Múnich. «La mente de Gordon —continuó pensando— carece de atmósfera; su proceso intelectual obra en el vacío. Las corrientes y las mareas no le afectan, así como tampoco el sol intenso, el viento fuerte y los cambios de estación y temperatura. Sus premisas aparecen nítidamente establecidas y sus conclusiones fácilmente previsibles».
Y, sin embargo, Bernard Longueville experimentaba un fuerte afecto hacia ese carácter sobre el que solía volcar su irónico ingenio. No se invalida una amistad porque las partes sean disímiles. Debe existir una base de acuerdo, pero lo que se edifica sobre ella puede abarcar mil disparidades. Ambos jóvenes tenían constituida una alianza desde hacía tiempo, de la época del colegio, y el vínculo entre ellos se había fortalecido por el simple hecho de haber sobrevivido a las evoluciones sentimentales de la edad temprana. El vínculo más fuerte era el del mutuo respeto. Sus gustos, sus búsquedas eran distintas; pero cada cual tenía en alta estima el carácter del otro. Puede decirse que se sentían cómodos, pues ninguno de ellos había materializado ningún hecho demasiado brillante. Eran jóvenes americanos muy civilizados, nacidos, ambos, en el seno de una fortuna holgada y de un destino tranquilo, y nada dados al fulgor de las oportunidades doradas. No temo desmerecer su tierra natal en favor del crédito de ambos si afirmo que nada había logrado establecer diferencias entre ellos. Al alcanzar la mayoría de edad ya disponían de unos medios de vida que les eximían de cualquier duro esfuerzo innecesario. Gordon Wright había heredado una notable fortuna. Como sus necesidades eran razonablemente modestas, no le tentaba la consecución de la gloria de una gran fortuna comercial, el destino más obvio para un joven americano. En realidad, no habían emprendido actividad de ningún tipo y si se les hubiera solicitado que hablasen de sí mismos les hubiera costado referir algo mínimamente interesante. A Gordon Wright le atraía mucho la ciencia y tenía sus propias ideas sobre lo que llamamos «recursos para la investigación científica». Sus ideas habían adoptado forma práctica y a favor de eso había dado mucho dinero para investigación; posteriormente había ido a pasar un par de años a Alemania pues se suponía que ese país era el reino de los laboratorios. Trabó relación con gente sabia y promovió las actividades de varias complejas ramas del conocimiento humano costeando los gastos de experimentos difíciles. A menudo, debo añadir, los experimentos los efectuaba él mismo, y el mundo debería apreciarle por los logros obtenidos. Pese a que admiraba la brillantez de su amigo, Longueville no era alguien que se dejara deslumbrar fácilmente. Porque le consideraba de manera tan simple y directa era por lo que Bernard le tenía tanto afecto a su amigo, un afecto al que era difícil asignarle un motivo determinado. Las simpatías personales sin duda obedecen siempre a algo; pero ese algo es remoto y misterioso para nuestra visión corriente, al igual que sucede con las circunstancias de la meteorología. Según estas, en efecto, nos contentamos con observar si hace buen tiempo o llueve, sin que el influjo de nuestros gustos o aversiones de ningún modo impida la bondad de nuestro análisis. A Longueville le agradaban las cualidades superiores y las sabía detectar en la sencilla, cándida, viril, afectuosa naturaleza de su camarada, que encontraba excelente. Gordon Wright poseía un corazón sensible y una voluntad férrea, combinación que, cuando el entendimiento no es demasiado limitado, a menudo es causa de acciones admirables. Podía a veces cuestionarse si el entendimiento de Gordon era suficientemente amplio, pero los impulsos de un generoso temperamento suelen colmar las grietas de una imaginación deficiente, y la impresión general que Wright producía era ciertamente la de una inteligente bonhomía. Las razones de su aprecio por Longueville eran mucho más obvias. Longueville era agradable tanto en el trato superficial como en el profundo. La naturaleza le había arrojado al mundo con abundancia de dones. Tenía muy buena presencia —alto, moreno, ágil, de perfecta figura—, de tal modo, que de haber sido estúpido se le hubiera perdonado; aunque cuando se intimaba con él se veía lo lejos que estaba de ser un estúpido. Su notable talento se había visto enriquecido, durante los tres o cuatro años que siguieron a su marcha del colegio, gracias a la disciplina del estudio de las leyes, de lo cual no había hecho mucho uso, aunque sí de su talento. Se le consideraba alguien muy instruido, por lo que le solían preguntar que por qué no hacía nada útil. Tal cuestión nunca era satisfactoriamente respondida, pero daba la impresión de que en realidad hacía muchas más cosas que la gente que le preguntaba. Además, había algo que hacía de continuo: divertirse. Esto no es evidentemente una actividad útil, y ya hemos dicho antes que no ejercía ninguna profesión reconocida. Pero, sin entrar en más detalles, era realmente un tipo lleno de encanto: hábil, educado, liberal y con esa rara cualidad en su apariencia que le dotaba de distinción.
III
Al escribirle a Gordon Wright, Bernard no le había especificado el día en que llegaría a Baden-Baden. Hay que confesar que no era dado a especificar fechas. Llegó por la tarde y al presentarse en el hotel desde donde su amigo había enviado la carta, supo que Gordon Wright había ido, después de comer y según la costumbre de Baden-Baden, al salón social. Eran las ocho y Longueville, tras asearse, bajó a cenar. Su primer impulso había sido el de llamar a su amigo para que viniera a acompañarle durante la cena, pero luego pensó que sería mejor concluir esta lo antes posible. Cuando terminó se dirigió al Kursaal. El famoso balneario alemán es uno de los más encantadores rincones de Europa y sus veladas de juego veraniegas en los anteriores veinticinco años habían hecho de él uno de los más brillantes escenarios. Las ventanas iluminadas del gran templo del juego (de bella arquitectura, como si estuviera consagrado a una divinidad más pura) se abrían a los jardines y bosquecillos; el pequeño río que surge de las boscosas montañas de la Selva Negra fluía cual inocente reguero de agua junto a los lujosos hoteles y alojamientos; la orquesta, en un elevado pabellón sobre la terraza del Kursaal, proporcionaba un discreto acompañamiento a la conversación de damas y caballeros, quienes dispersos por las mil sillas del amplio espacio, preferían por un instante las bellezas de la naturaleza al sonido de las monedas y los cálculos de la fortuna, mientras las pálidas estrellas veraniegas que destellaban sobre los oscuros y difusos bosques y colinas parecían contemplar los indiferentes grupos sin aventurarse a dirigir su luz sobre ellos.
Longueville, tras haber observado todo esto, fue directamente a las salas de juego; tenía curiosidad por saber si su amigo, tan aficionado a los experimentos, estaría probando suerte en la ruleta. Pero no lo halló en ninguna de las salas doradas ni entre la multitud que se movía silenciosamente alrededor de las mesas, de modo que se dirigió a la iluminada terraza en donde innumerables grupos, sentados o deambulando, convertían el lugar en una gigantesca conversazione. El ambiente le pareció muy agradable y divertido y pensó que, no siendo alguien especialmente inclinado a la vida epicúrea, Gordon Wright, viniendo a Baden, se manifestaba bastante complacido con el confort. Longueville prosiguió su camino, mirando a uno y otro grupo de conversadores, hasta que al final vio una cara que hizo que se detuviera. Se quedó un instante mirándola; sabía que la había visto antes. Tenía una excelente memoria para los rostros, pero debió hacer un esfuerzo para recordar este. ¿Dónde había visto antes a esa pequeña y madura mujer con timorata actitud de alerta y una mata de cabello blanca como una paloma? Al poco tuvo la respuesta. Había sido en un rincón cubierto de hierba de una antigua población italiana. Era la madre de aquella modelo inconsecuente, por lo que dedujo que esta no andaría lejos. Antes que Longueville pudiese verificar su inducción, sus ojos toparon con la ancha espalda de un caballero sentado cerca de la mujer, un caballero que se hallaba charlando con una chica joven. No vio más que la espalda del individuo, pero el instinto de la genuina amistad le hizo reconocer enseguida la robusta personalidad de Gordon Wright. Se acercó en el acto y le puso la mano sobre el hombro.
El amigo se volvió y dio un brinco, soltó una alegre exclamación y le estrechó la mano.
—¡Mi querido amigo, mi querido Bernard! ¿Cuándo has llegado?
Mientras Bernard respondía y se explicaba, sus ojos pasaron de la agradable cara del amigo a la de la chica con quien hablaba y luego a la señora mayor, que le dirigió una leve y luminosa mirada. Saludó a las dos mujeres alzando el sombrero en su honor, pero al considerar a la más joven sufrió una leve decepción. Era muy atractiva y le miraba, pero no era la heroína del pequeño incidente de la terraza de Siena.
—Así es siempre Longueville —continuó Gordon Wright—, apareciendo por detrás. Le encanta sorprender. Y se puso a reír; se hallaba eufórico; enseguida presentó a Bernard a las dos mujeres.
—Debes conocer a Mrs. Vivian y también a Miss Blanche Evers.
Bernard se sentó entre el pequeño círculo, preguntándose si debía aventurarse a manifestar que conocía a Mrs. Vivian. Pero luego pensó que sería mejor que ella diera el paso ya que había notado que, en efecto, le había reconocido. Pero la Mrs. Vivian no dio ese paso y se contentó con vagas generalidades: que le gustaba saber de antemano cuando iba a venir alguien y que no le gustaban, por tanto, las sorpresas.
—¡Y sin embargo habrá sufrido usted unas cuantas! —dijo Longueville con una sonrisa, pensando que recordaría el instante en que había salido de la pequeña iglesia de Siena y se había encontrado con su hija posando para un pintor desconocido.
Pero la Mrs. Vivian volvió suavemente la cabeza y solo dio una respuesta superficial.
—Oh, las he sufrido de buenas y malas. Aunque no me quejo —dijo soltando una risita deprecativa.
Gordon Wright estrechó de nuevo la mano de Bernard; parecía realmente contento de verle. Longueville, recordando que Gordon le había escrito refiriéndose a un asunto amoroso, escrutó en su rostro las posibles huellas de esa pasión. Pero de momento no resultaban visibles: el excelente y honesto camarada parecía tranquilo y satisfecho. Gordon Wright tenía unos claros ojos grises, cabello corto, liso y rubio y un saludable color de cara. Sus facciones eran acusadas y bastante irregulares, pero su rostro añadía al mérito de su expresividad la gracia de un poderoso mostacho rubio que en ocasiones torcía marcialmente. Gordon Wright no era alto pero sí fuerte: su físico aparecía sólido y robusto. Casi siempre usaba ropas coloridas y alrededor del cuello llevaba una sempiterna corbata azul. Cuando se alteraba, su rostro adquiría un rojo intenso. Mientras preguntaba a Longueville sobre el viaje y su salud, sobre sus circunstancias e intenciones, este último, entre respuesta y respuesta, se esforzó en leer en los ojos de Gordon Wright algún indicio de su actual situación. La atractiva chica frente a la que se hallaba, ¿era el ambiguo objeto de su adoración? Y, en ese caso, ¿cuál era la función de la mujer de más edad y qué habría sido de esa hija suya que tanto gustaba de polemizar? Quizá era otra hija más joven, si bien no se parecía en absoluto a la que Longueville conocía. Gordon Wright, pese a las miradas interrogativas de Bernard, no condescendió a respuesta visual alguna, lenta demasiado que decirle. Quería reservar su historia para cuando se hallasen a solas. Ahora, dada la consideración de Gordon hacia las dos mujeres, era imposible aislarse del entorno, Bernard había experimentado cierta satisfacción al conocer el nombre de la mujer madura: Mrs. Vivian; fue como si una cortina, retenida por algún impedimento, hubiese sido corrida de golpe. Mrs. Vivian se hallaba sentada, mirando a uno y otro lado de la terraza, hacia la multitud allí reunida, con aire de afectuosa expectación. Probablemente buscaba a su hija mayor y Longueville experimentó el intenso anhelo de que la joven apareciese. Entre tanto advirtió que la chica a la que Gordon prestaba su atención era extremadamente bella y parecía muy accesible. Longueville charló un poco con ella, cavilando si podía ser la persona a la que Gordon se había referido en su carta. Importaba que se notase que se interesaba por ella; lo cual se vio confirmado cuando en cierto instante Gordon Wright se volvió a hablar con Mrs. Vivian, a fin de que su amigo pudiera volcarse debidamente en la mujer joven. Aunque no la había visto junto a las otras en Siena, al mirarla con atención le pareció a Longueville que no era la primera vez que la veía: cosa que no era de extrañar pues simplemente era la típica guapa muchacha americana mil veces vista en su país. Es decir, un ejemplar de esa numerosa hermandad imbuida de intenso parecido familiar. La joven tenía ojos del color de la corbata de Gordon, unos ojos que miraban a todas partes a la vez y que así y todo tenían tiempo de posarse sobre algunas cosas en que a menudo coincidían con la mirada de Longueville. Tenía un suave cabello castaño, con alguna mecha dorada, que llevaba elegantemente peinado y cubierto por un pequeño y bonito sombrero de aire parisino. Asimismo, tenía una estilizada y ágil figura con marcadas redondeces y unas delicadas y bellas manos enfundadas en unos bellos guantes. Se movía mucho en su asiento, giraba su pequeño y flexible cuerpo, sacudía la cabeza, se pasaba la mano por el cabello y se examinaba los adornos del vestido. Hablaba mucho, según advirtió enseguida Longueville, y se expresaba con extrema franqueza y decisión. Lo primero que Bernard le preguntó fue si llevaba tiempo en Baden, y eso fue lo que desencadenó que ella se volcase. Volviendo hacia él su pequeña, consciente y coqueta cara, empezó al instante a perorar.
—Estoy aquí desde hace unas cuatro semanas: no sé si esto es mucho para usted. A mí no me lo parece. ¡Me lo he pasado tan bien! He conocido aquí a mucha gente, cada día he conocido a una persona diferente. Hoy ha sido usted.
—¡Ah! Pero usted no me conoce —dijo Longueville riendo.
—¡Bien, pero me han hablado mucho de usted! —exclamó la joven con una leve y encantadora mirada contradictoria—. Y creo que conoce a una gran amiga mía: Mrs. Ella McLane, de Baltimore. Está viajando por Europa en la actualidad.
La memoria de Longueville no respondió de inmediato a la señal, pero expresó el asentimiento que la ocasión requería e incluso aventuró la observación de que la joven de Baltimore era muy atractiva.
—Es una persona en extremo encantadora —continuó la joven—. A menudo me ha hablado de usted. Creo que conoce a su hermana mejor que yo. No ha estado fuera mucho tiempo. Es alguien de lo más interesante. El cabello le llega a los pies. Ahora viaja por Noruega. Ha estado en todos los lugares imaginables. Para concluir, ahora irá a Finlandia. Ya no se puede ir más allá, ¿verdad? Eso alivia, pues ya solo le quedará regresar. Lo que más me gustaría es que viniera a Baden-Baden.
—Yo también —dijo Longueville—. ¿Viaja sola?