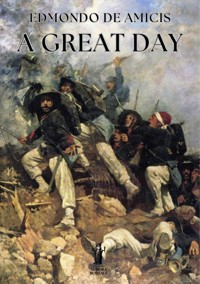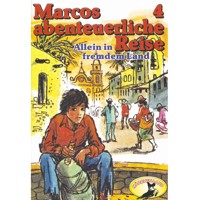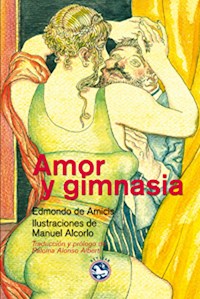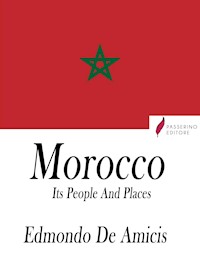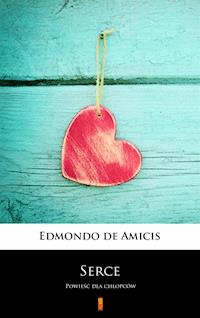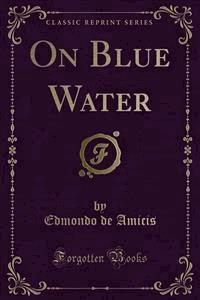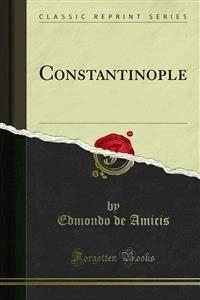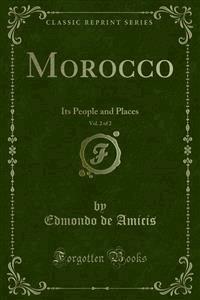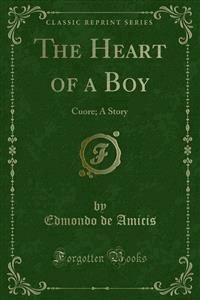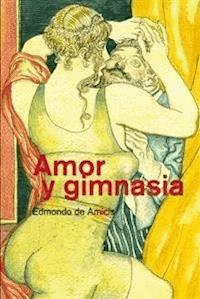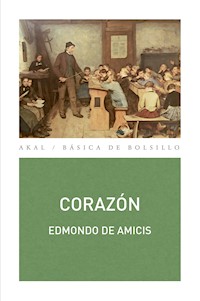
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo - Serie Clásicos de la literatura italiana
- Sprache: Spanisch
Edmundo de Amicis da a Corazón la forma del diario personal de un niño, Enrique, en el que este irá anotando las experiencias que marcarán su existencia, sus deseos, y sus sentimientos más alegres y tristes. La obra se centra en el año escolar de Enrique, que vive en Turín, y quien junto a sus compañeros comenzará a asomarse a un mundo nuevo y, en ocasiones, da miedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 287
Serie Clásicos de la literarura italiana
Edmondo de Amicis
Corazón
Traducción: Itziar Hernández Rodilla
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Cuore
© Ediciones Akal, S. A., 2014
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3932-7
Introducción1
Este libro está dedicado, en particular, a los niños de las escuelas elementales que tienen entre nueve y trece años, y se podría titular: Historia de un año escolar, escrita por un alumno de tercer curso en una escuela municipal italiana. Al decir escrita por un alumno de tercero, no quiero decir que él la haya escrito tal como está impresa. Él iba anotando en su cuaderno, como sabía, lo que había visto, oído, pensado en la escuela y fuera de ella; y su padre, al final del curso, escribió estas páginas sobre aquellas notas, procurando no alterar la esencia y conservar, en la medida de lo posible, las palabras del hijo. Este, además, cuatro años después, siendo ya alumno en el gimnasio, releyó el manuscrito y añadió algo suyo, valiéndose del recuerdo todavía fresco de las personas y las cosas. Leed, ahora, este libro, muchachos: espero que os guste y os haga bien.
Edmondo de Amicis
1 [La traducción al castellano corresponde al original de Cuore de Grandi Tascabili Economici (n.º 628, 2.ª edición, mayo de 2011), sin la introducción de Marcello D’Orta. N. de la T.]
Octubre
El primer día de clase
Lunes, 17
Hoy, primer día de clase. Han pasado en un vuelo los tres meses de vacaciones en el campo. Mi madre me llevó esta mañana a la Sección Baretti, a matricularme en el tercer curso de la elemental; yo pensaba en el campo e iba de mala gana. Las calles bullían de muchachos; las dos librerías estaban llenas de padres y madres comprando carteras, cartapacios y cuadernos, y ante la escuela se agolpaba tanta gente que el bedel y el guardia se las veían para mantener despejada la puerta. Cuando íbamos a entrar, sentí que me tocaban el hombro: era mi maestro de segundo, siempre tan alegre y con el pelo rojo alborotado, que me dijo:
—Entonces, Enrico, ¿nos han separado para siempre?
Bien lo sabía yo, pero ¡qué pena me dieron esas palabras! Nos costó entrar. Señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, funcionarios, abuelas, criadas, todos con los chicos de una mano y los boletines de promoción en la otra, llenaban a rebosar el vestíbulo y las escaleras, con un rumor como de entrada de teatro. Me alegré de volver a ver esa gran sala de planta baja, a la que daban las puertas de las siete aulas, donde he pasado casi todos los días durante tres años. Había gentío, las maestras iban y venían. Mi maestra de primero superior me saludó desde la puerta de su clase diciendo:
—Enrico, tú vas al piso de arriba este año; ¡no te veré ni tan siquiera pasar! –Y me miró con tristeza.
El Director estaba rodeado de mujeres angustiadas porque ya no había plaza para sus hijos, y me pareció que tenía la barba un poco más cana que el año pasado. Encontré a los chicos más altos, más gordos. En la planta baja, donde ya se había hecho el reparto, había niños de primero inferior que no querían entrar en clase y se plantaban como potrillos: tenían que meterlos a la fuerza y algunos escapaban de los pupitres; otros, al ver a sus familiares irse, se echaban a llorar, y aquellos tenían que volver a consolarlos o recogerlos, y las maestras se desesperaban. A mi hermano pequeño le tocó la clase de la señorita Delcati; a mí, con el señor Perboni, arriba, en el primer piso. A las diez estábamos todos en clase: cincuenta y cuatro; apenas quince o dieciséis de mis compañeros de segundo, entre ellos Derossi, que gana siempre el primer premio. ¡Me parecía tan pequeña y triste la escuela al pensar en los bosques y las montañas en las que había pasado el verano! También recordaba a mi maestro de segundo, tan bueno, que siempre se reía con nosotros y era tan bajito que parecía un compañero, y me pesaba no verlo ya ahí, con el pelo rojo alborotado. Nuestro maestro es alto, sin barba, con el pelo gris y largo, y tiene una arruga recta en la frente; su voz es profunda, nos mira con atención, uno tras otro, como para leer nuestro pensamiento, y no se ríe nunca. Yo me decía: «Y este es el primer día. Todavía nueve meses. Cuántas tareas, cuántos exámenes mensuales, cuánto trabajo todavía». A la salida, tenía verdaderas ganas de ver a mi madre y corrí a besarle la mano. Y ella me dijo:
—¡Ánimo, Enrico! Estudiaremos juntos.
Y volví a casa contento. Pero ya no tengo a mi maestro, el de la sonrisa amable y alegre, y la escuela ya no me parece tan buena como antes.
Nuestro maestro
Martes, 18
También me gusta el nuevo maestro después de esta mañana. A la hora de entrar en clase, mientras él estaba ya sentado en su sitio, se asomaba de vez en cuando a la puerta del aula alguno de sus alumnos del año pasado, para saludarlo; se asomaban al pasar y lo saludaban: «Buenos días, señor Perboni»; algunos entraban, le acariciaban la mano y escapaban. Se veía que le tenían cariño y que habrían querido volver con él. Él les respondía: «Buenos días», y estrechaba las manos que le tendían, pero no miraba a ninguno; saludaba serio, con su arruga recta en la frente, vuelto a la ventana y mirando el tejado de la casa de delante; y, en vez de alegrarse de los saludos, parecía sufrirlos. Después nos miraba, uno tras otro, atento. Dictando, comenzó a pasear entre los pupitres y, al ver a un chico con la cara toda roja de granitos, dejó de dictar, se la tomó entre las manos y lo miró; le preguntó qué le pasaba y le puso una mano en la frente para ver si tenía fiebre. Entretanto, un chico detrás de él se subió al banco y se puso a hacer el payaso. El maestro se volvió de pronto; el chico volvió a sentarse de golpe y allí se quedó, cabizbajo, esperando el castigo. El maestro le puso una mano en la cabeza y le dijo:
—No vuelvas a hacerlo.
Nada más. Volvió a su escritorio y terminó de dictar. Nos miró un momento en silencio y dijo despacio, con su voz profunda pero amable:
—Escuchad. Tenemos que pasar un año juntos. Intentemos pasarlo bien. Estudiad y sed buenos. No tengo familia. Mi familia sois vosotros. El año pasado todavía tenía a mi madre, pero ha muerto y me he quedado solo. No os tengo más que a vosotros en el mundo, ningún otro afecto, ningún otro pensamiento que vosotros. Debéis ser mis hijos. Yo os quiero y vosotros tenéis que quererme. No deseo castigar a nadie. Demostradme que tenéis corazón; nuestra clase será una familia y vosotros, mi consuelo y mi orgullo. No os pido que me deis vuestra palabra; estoy seguro de que, en vuestro corazón, ya me habéis dicho que sí. Y os lo agradezco.
En ese momento, entró el bedel a avisar del final de las clases. Salimos todos de nuestros pupitres muy callados. El niño que se había subido al banco se acercó al maestro y le dijo con voz temblorosa:
—Señor maestro, perdóneme.
El maestro le besó en la frente y le dijo:
—Puedes irte, hijo mío.
Una desgracia
Viernes, 21
El año ha comenzado con una desgracia. Yendo a la escuela, esta mañana, repetía a mi padre las palabras del maestro, cuando vimos la calle llena de gente, que se agolpaba ante la puerta de la Sección. Mi padre dijo enseguida:
—Una desgracia. El año comienza mal.
Entramos con mucho esfuerzo. El vestíbulo estaba lleno de padres y chicos, a los que los maestros no conseguían meter en las clases, y todos miraban hacia el despacho del Director, y se oía decir:
—¡Pobre muchacho! ¡Pobre Robetti!
Por encima de las cabezas, al fondo de la sala llena de gente, se veía el casco de un guardia y la calva del Director; después, entró un señor con sombrero de copa, y todos dijeron:
—Es el médico.
Mi padre preguntó a un maestro:
—¿Qué ha sucedido?
—Una rueda le ha pasado sobre el pie –contestó.
—Le ha roto el pie –dijo otro.
Era un chico de segundo que, viniendo a la escuela por la calle Dora Grossa, al ver a un niño de primero inferior que se había escapado de su madre caer en medio de la calle, a pocos pasos de un ómnibus que se le acercaba, había corrido valiente, lo había cogido y puesto a salvo; pero, al no retirar el pie con suficiente rapidez, la rueda del ómnibus le había pasado por encima. Es hijo de un capitán de Artillería. Mientras nos contaban esto, una señora entró en el vestíbulo como una loca, abriéndose paso entre la gente: era la madre de Robetti, a la que habían mandado llamar; otra señora se apresuró a su encuentro y le echó los brazos al cuello sollozando: era la madre del niño salvado. Las dos entraron aprisa en el despacho y se oyó un grito desesperado:
—¡Oh, Giulio mío! ¡Mi niño!
En ese momento, se paró un coche ante la puerta y, poco después, apareció el Director llevando en brazos al chico, que apoyaba la cabeza en su hombro, con la cara blanca y los ojos cerrados. Todos se quedaron callados: se oían los sollozos de la madre. El Director se paró un momento, pálido, y levantó un poco al muchacho con los brazos para mostrarlo a la gente. Y, entonces, maestros y maestras, padres, alumnos, susurraron todos a una:
—¡Bravo, Robetti! ¡Bravo! Pobre niño. –Y le mandaron besos.
Las maestras y los chicos que le rodeaban le besaron las manos y los brazos. Él abrió los ojos y dijo:
—¡Mi cartapacio!
La madre del pequeño salvado se lo mostró llorando y le dijo:
—Ya te lo llevo yo, angelito, te lo llevo yo.
Mientras, sostenía a la madre del herido, que se cubría la cara con las manos. Salieron y acomodaron al chico en el coche, que se marchó. Y todos volvimos a entrar en la escuela, en silencio.
El muchacho calabrés
Sábado, 22
Ayer por la tarde, mientras el maestro nos daba noticias del pobre Robetti, que tendrá que caminar un tiempo con muletas, entró el Director con un recién matriculado, un chico de cara muy morena, con el pelo negro, los ojos grandes y negros, las cejas pobladas y juntas sobre la frente; todo vestido de oscuro, con un cinturón de cuero negro en torno a la cintura. El Director, después de decirle algo al oído al maestro, se fue, dejando allí al niño, que nos miraba con esos ojazos negros, como asustado. Entonces, el maestro le cogió una mano y dijo a la clase:
—Debéis estar contentos. Hoy entra en la escuela un pequeño italiano nacido en Regio de Calabria, a más de quinientas millas1 de aquí. Quered a vuestro hermano venido de lejos. Ha nacido en una tierra gloriosa, que ha dado a Italia hombres ilustres, y le sigue dando trabajadores fuertes y valientes soldados; es una de las más hermosas regiones de nuestra patria, donde hay grandes bosques y altas montañas, habitadas por un pueblo lleno de ingenio y coraje. Queredle de forma que no note que está lejos de la ciudad en la que nació; hacedle ver que un chico italiano encuentra hermanos en cualquier escuela italiana a la que vaya a parar.
Dicho esto, se levantó y señaló en el mapa mural de Italia el punto en el que está Regio de Calabria. Después llamó alto:
—¡Ernesto Derossi! –El que siempre consigue el primer premio.
Derossi se puso en pie.
—¡Ven aquí! –dijo el maestro.
Derossi salió del pupitre y fue a ponerse junto al escritorio, de cara al calabrés.
—Como primero de la clase –le dijo el maestro–, da un abrazo de bienvenida, en nombre de todos, al nuevo compañero: el abrazo del hijo del Piamonte al hijo de Calabria.
Derossi abrazó al calabrés, diciendo con su voz clara:
—¡Bienvenido! –Y le besó las mejillas con ímpetu.
Todos aplaudimos.
—¡Silencio! –gritó el maestro–. No se aplaude en la escuela.
Pero se veía que estaba contento. Y también el calabrés lo estaba. El maestro le dijo dónde debía sentarse y lo acompañó a su sitio. Después añadió:
—Recordad bien lo que os digo. Para que esto pudiese suceder, que un chico calabrés se encontrase como en casa en Turín y un niño de Turín, como en la suya en Regio de Calabria, nuestro país luchó durante cincuenta años, y murieron treinta mil italianos. Debéis respetaros y quereros, y quien entre vosotros ofenda a este compañero porque no ha nacido en nuestra provincia será indigno de volver a levantar la vista del suelo al paso de la bandera tricolor.
Apenas se hubo sentado el calabrés, sus vecinos de banco le regalaron plumas y una estampa, y otro chico le mandó desde la última fila un sello filatélico de Suecia.
Mis compañeros
Martes, 25
El chico que mandó el sello sueco al calabrés es el que más me gusta de todos: se llama Garrone, es el mayor de la clase, tiene casi catorce años, la cabeza grande, los hombros anchos; es bueno, se le ve al sonreír, pero parece que esté siempre pensando, como un hombre. Ya conozco a muchos de mis compañeros. Otro que también me gusta se llama Coretti y lleva un jersey color chocolate y una gorra de pelo de gato; siempre alegre, es hijo de un minorista de leña que fue soldado en la guerra de 1866, en el batallón del príncipe Humberto, y del que dicen que tiene tres medallas. Está el pequeño Nelli, un pobre jorobadito, menudo y con la cara flaca. Hay uno muy bien vestido que siempre se sacude las pelusillas de la ropa, se llama Votini. En el banco delante del mío, hay un chico al que llaman el Albañilito porque su padre es albañil; tiene la cara redonda como una manzana, una nariz de patata y la habilidad particular de saber imitar el hocico de una liebre, y todos le piden que lo haga y ríen; lleva un gorrito de trapo, que guarda arrebujado en el bolsillo, como si fuese un pañuelo. Junto al Albañilito está Garoffi, uno alto y delgado, con nariz aguileña y los ojos muy pequeñitos, que anda siempre comerciando con plumas, estampas y cajitas de cerillas, y se escribe la lección en las uñas para leerla a escondidas. También hay un señorito, Carlo Nobis, que parece muy soberbio, y se sienta entre dos chicos que me resultan simpáticos: el hijo de un herrero, ensacado en una chaqueta que le llega a las rodillas, tan pálido que parece enfermo, y que tiene siempre un aire asustado y no ríe nunca; y uno con el pelo rojo y un brazo muerto, que lleva en cabestrillo: su padre se ha ido a América y su madre vende hortalizas por la calle. Es también un tipo curioso mi vecino de la izquierda –Stardi–, pequeño y achaparrado, sin cuello, un gruñón que no habla con nadie y parece entender poco, pero que está atento al maestro sin pestañear, con la frente arrugada y los dientes apretados; y, si le preguntan cuando el maestro habla, la primera y la segunda vez no responde, y la tercera da una patada. Y tiene al lado a un caradura mezquino, uno que se llama Franti y que ya fue expulsado de otra Sección. Hay también dos hermanos, vestidos igual, que se parecen como dos gotas de agua, y llevan los dos un sombrerito a la calabresa, con una pluma de faisán. Pero el más hermoso de todos, el más listo, que será el primero seguro también este año, es Derossi; y el maestro, que ya lo sabe, le pregunta siempre. Yo, sin embargo, aprecio a Precossi, el hijo del herrero, el de la chaqueta larga que parece un enfermito; dicen que su padre le pega; es muy tímido y cada vez que pregunta o toca a alguno, dice: «Perdona», y mira con los ojos bondadosos y tristes. Pero Garrone es el más grande y el más bueno.
Un arranque de generosidad
Miércoles, 26
Y se dio precisamente a conocer esta mañana, Garrone. Cuando entré en clase –un poco tarde porque me había parado mi maestra de primero superior para preguntarme a qué hora podía venir a casa a visitarnos–, el maestro todavía no había llegado, y tres o cuatro chicos atormentaban al pobre Crossi, el pelirrojo que tiene un brazo muerto y cuya madre vende hortalizas. Le pinchaban con reglas, le tiraban a la cara peladuras de castañas y le llamaban tullido y monstruo, imitándolo con el brazo en cabestrillo. Y él, sentado solo al final del banco, apagado, los escuchaba mirando a uno y otro con ojos suplicantes para que lo dejasen en paz. Pero los otros se burlaban cada vez más y él comenzó a temblar y a ponerse rojo de la rabia. De repente, Franti, esa mala persona, se subió a un banco y, fingiendo llevar dos cestos en los brazos, remedó a la madre de Crossi cuando venía a esperar a su hijo a la puerta, porque ahora está mala. Muchos se echaron a reír a carcajadas. Entonces, Crossi perdió la paciencia y, agarrando un tintero, se lo arrojó a la cabeza con todas sus fuerzas; pero Franti se agachó y el tintero fue a dar contra el pecho del maestro que entraba.
Todos escaparon a su sitio y se callaron, atemorizados.
El maestro, pálido, subió a su tarima y con voz alterada preguntó:
—¿Quién ha sido?
Nadie contestó.
El maestro gritó otra vez, alzando aún más la voz:
—¿Quién?
Entonces, Garrone, apiadado del pobre Crossi, se puso en pie de un golpe y dijo con resolución:
—He sido yo.
El maestro le miró, miró a los alumnos asombrados y dijo con voz tranquila:
—No, no has sido tú. –Y, después de un momento–: El culpable no recibirá castigo. Que se ponga en pie.
Crossi se levantó y dijo llorando:
—Me estaban pegando y me insultaban, he perdido la cabeza, he tirado…
—Siéntate –dijo el maestro–. Que se levanten quienes lo han provocado.
Se levantaron cuatro, cabizbajos.
—Vosotros –dijo el maestro– habéis insultado a un compañero que no os provocaba, os habéis burlado de un desgraciado, perseguido a un débil que no se puede defender. Habéis cometido una de las acciones más bajas, más vergonzosas, con las que se pueda manchar una criatura humana. ¡Cobardes!
Dicho esto, descendió entre los pupitres, puso una mano bajo la barbilla de Garrone, que miraba al suelo, y le hizo alzar la cara, le miró a los ojos y le dijo:
—Eres un alma noble.
Garrone, aprovechando el momento, musitó no sé qué al oído del maestro; y este, volviéndose a los cuatro culpables, dijo bruscamente:
—Os perdono.
Mi maestra de primero superior
Jueves, 27
Mi maestra ha mantenido su promesa, ha venido hoy a casa, en el momento en que estaba a punto de salir con mi madre para llevar ropa blanca a una mujer pobre que aparecía en la Gaceta. Hacía un año que no nos visitaba. Todos le hemos hecho fiestas. Es la misma de siempre, pequeña, con su velo verde en torno al sombrero, vestida sencilla y mal peinada, sin tiempo para atusarse; pero un poco más descolorida que el año pasado, con algunas canas y siempre tosiendo. Mi madre se lo ha dicho:
—¿Y la salud, querida maestra? No se cuida lo suficiente.
—¡Bah!, no importa –ha contestado, con una sonrisa a la vez alegre y melancólica.
—Habla demasiado alto –ha añadido mi madre–. Se esfuerza demasiado con sus chicos.
Eso es verdad, siempre se oye su voz. Me acuerdo de cuando iba a clase con ella: habla todo el tiempo, habla para que los chicos no se distraigan, y no se sienta ni un momento. Estaba seguro de que vendría, porque no olvida nunca a sus alumnos; recuerda sus nombres durante años; los días de examen mensual, corre a preguntar al Director qué notas han tenido; los espera a la salida y hace que le enseñen las redacciones para ver si han hecho progresos; y muchos todavía vienen a verla desde el gimnasio, ya con pantalón largo y reloj. Hoy volvía toda jadeante de la Pinacoteca, adonde había llevado a sus alumnos, como otros años, que cada jueves los llevaba a un museo y se lo explicaba todo. Pobre maestra, está más delgada aún. Pero sigue vivaracha, se acalora cuando habla de la escuela. Ha querido volver a ver la cama en la que me vio tan enfermo hace dos años y que ahora es de mi hermano; la ha mirado un rato, sin poder hablar. Ha tenido que irse pronto para ir a ver a un niño de su clase, hijo de un guarnicionero, enfermo de rubeola; y tenía además un montón de páginas que corregir, toda una tarde de trabajo, y aún que dar una clase privada de aritmética, a una tendera, al anochecer.
—Bueno, Enrico –me ha dicho al irse–, ¿todavía quieres a tu maestra, ahora que resuelves problemas difíciles y escribes redacciones largas?
Me ha dado un beso y ha añadido, desde abajo de la escalera:
—¡No te olvides de mí!, ¿eh, Enrico?
¡Ay!, mi buena maestra, no te olvidaré nunca, ¡nunca! Incluso cuando sea mayor, me acordaré todavía de ti, e iré a verte entre tus chicos; y, cada vez que pase cerca de una escuela y oiga a una maestra, me parecerá oír tu voz, y me vendrán a la mente los dos años que pasé en tu clase, donde aprendí tantas cosas, donde te vi tantas veces enferma y cansada, pero siempre atenta, siempre indulgente, desesperada cuando uno cogía un mal vicio en los dedos al escribir, temblorosa cuando los inspectores te preguntaban, feliz cuando lo hacíamos bien, buena siempre y amorosa como una madre. Nunca, nunca te olvidaré, maestra.
En una buhardilla
Viernes, 28
Ayer por la tarde, con mi madre y mi hermana Silvia, fuimos a llevar la ropa blanca a la mujer pobre que salía en el periódico: yo llevaba el paquete, Silvia el periódico con las iniciales del nombre y la dirección. Subimos hasta el último piso de una casa alta, a un pasillo largo, donde había muchas puertas. Mi madre llamó a la última: nos abrió una mujer todavía joven, rubia y macilenta, que en el momento me pareció haber visto ya otras veces, con ese mismísimo pañuelo azul turquí que llevaba en la cabeza.
—¿Es usted la del periódico, tal y cual? –preguntó mi madre.
—Sí, señora, yo soy.
—Bien, le hemos traído algo de ropa blanca.
Y aquella a agradecérselo y a bendecirla, que no acababa nunca. Yo, mientras tanto, vi en un rincón de la habitación desnuda y oscura a un chico arrodillado ante una sillita, con la espalda vuelta hacia nosotros, que parecía escribir: y eso era lo que hacía, con el papel sobre la silla y el tintero en el suelo. ¿Cómo hacía para escribir tan a oscuras? Mientras me preguntaba yo esto, mira que reconozco de pronto el pelo rojo y la chaqueta de fustán de Crossi, el hijo de la verdulera, el del brazo muerto. Se lo dije bajito a mi madre mientras la mujer guardaba la ropa.
—¡Calla! –respondió mi madre–. Puede ser que se avergüence de ver la caridad que haces a su mamá; no le digas nada.
Pero, en aquel momento, Crossi se dio la vuelta, me quedé de piedra, él sonrió y, entonces, mi madre me dio un empujoncito para que corriese a abrazarlo. Lo abracé, se levantó y me dio la mano.
—Aquí me tiene –decía, mientras tanto, su madre a la mía–: sola con el niño, mi marido en América desde hace seis años y yo, además, enferma, que no puedo ya ir con la verdura a ganarme algún dinero. No nos ha quedado siquiera una mesita para mi pobre Luigino, donde pueda hacer sus tareas. Cuando teníamos un banco abajo, en el portal, al menos podía escribir sobre el banco; ahora se lo han llevado. Ni siquiera tiene un poco de luz para estudiar sin arruinarse los ojos. Y gracias que lo puedo mandar a la escuela, que el ayuntamiento le da los libros y cuadernos. Pobre Luigino, ¡con lo que le gustaría a él estudiar! ¡Ay, pobre de mí!
Mi madre le dio todo lo que llevaba en el bolso, besó al chiquillo y casi lloraba cuando salimos. Y tenía mucha razón al decirme:
—Mira ese pobre chico, cómo tiene que trabajar; y a ti, que tienes todas las comodidades, ¡aún te parece duro el estudio! ¡Ay, Enrico mío! Hay más mérito en sus tareas de un día que en tu trabajo de un año. ¡A chicos como él deberían darles los primeros premios!
La escuela
Viernes, 28
Sí, querido Enrico, el estudio se te hace arduo, como dice tu madre: no te veo aún ir a la escuela con el ánimo resuelto y el rostro sonriente que querría. Todavía eres reticente. Pero escucha: piensa un momento qué cosa mísera y despreciable sería tu jornada si no fueses a clase. Mano sobre mano, al cabo de una semana, pedirías volver a ella, roído de aburrimiento y vergüenza, asqueado de tus juegos y tu existencia. Todos, todos estudian ahora, Enrico mío. Piensa en los obreros que van a la escuela por la noche tras su dura jornada; en las mujeres, en las chicas del pueblo que van a la escuela el domingo, después de haber trabajado toda la semana; en los soldadosque retoman libros y cuadernos cuando vuelven exhaustos de las maniobras; piensa en los chicos mudos y en los ciegos, que aun así estudian; e incluso en los presos, que también aprenden a leer y escribir. Piensa, por la mañana cuando sales, que en ese mismo momento, en tu misma ciudad, otros treinta mil niños van como tú a encerrarse durante tres horas en una habitación a estudiar. ¿Qué digo? Piensa en los innumerables chicos que, más o menos a esa hora, van a la escuela en todos los países; imagínalos yendo por los caminos de los pueblos tranquilos, por las calles de las ciudades ruidosas, a lo largo de las orillas de mares y lagos, a veces bajo un sol ardiente, a veces entre la niebla; en barca en los países cruzados por canales, a caballo por las grandes llanuras, en trineo sobre la nieve; por valles y colinas, atravesando bosques y torrentes, por senderos solitarios de las montañas; solos, en parejas o en grupos, en largas filas; todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil formas, hablando miles de idiomas; de las escuelas más lejanas de Rusia, casi perdidas entre el hielo, a las más lejanas de Arabia, a la sombra de las palmeras; millones y millones, todos para aprender de cien modos distintos lo mismo. Imagina este vasto hormiguero de muchachos de un centenar de pueblos, este movimiento inmenso del que formas parte, y piensa: «Si este movimiento cesase, la humanidad recaería en la barbarie; este movimiento es el progreso, la esperanza, la gloria del mundo». Ánimo, pues, pequeño soldado de un ejército inmenso. Tus libros son tus armas, tu clase es tu batallón, el campo de batalla es la Tierra entera y la victoria, la civilización humana. No seas un soldado cobarde, querido Enrico.
tu padre
El pequeño patriota paduano
(Relato mensual)
Sábado, 29
No seré un soldado cobarde, no; pero iría mucho más animado a la escuela si el maestro nos contase todos los días un cuento como el de esta mañana. Cada mes, dijo, nos contará uno, nos lo dará escrito, y será siempre el relato de un acto hermoso y auténtico por parte de un chico. Este se titula El pequeño patriota paduano. He aquí el hecho. Un barco de vapor francés partió de Barcelona, en España, hacia Génova, con franceses, italianos, españoles y suizos a bordo. Había, entre ellos, un muchacho de once años, mal vestido, solo, que estaba siempre aparte como un animal salvaje, observándolo todo con mirada torva. Y tenía una buena razón para ello. Dos años antes, su padre y su madre, campesinos de los alrededores de Padua, lo habían vendido al jefe de una compañía de saltimbanquis, quien, tras haberle enseñado los trucos a fuerza de golpes, patadas y ayuno, lo había arrastrado por Francia y España, pegándole siempre y no dándole de comer nunca. Al llegar a Barcelona, no pudiendo ya aguantar los golpes y el hambre, reducido a un estado lastimoso, huyó de su amo y corrió a pedir protección al cónsul de Italia. Este, apiadado, lo había embarcado en aquel vapor, dándole una carta para el comisario de Génova, que debía devolverlo a su familia, a esos que lo habían vendido como una bestia. El pobre chico estaba harapiento y enclenque. Le habían dado un camarote de segunda clase. Todos lo miraban y alguno le preguntaba algo, pero él no contestaba y parecía odiar y despreciar a todos, tanto lo habían enconado y envilecido las privaciones y las palizas. Tres viajeros, no obstante, a fuerza de insistir con las preguntas, consiguieron soltarle la lengua, y en pocas palabras toscas, preñadas de veneno, de español y de francés, les contó su historia. No eran italianos aquellos viajeros; pero entendieron y, un poco por compasión, un poco excitados por el vino, le dieron algunas monedas, bromeando y pinchándolo para que contase más; y, habiendo entrado en la sala, en aquel momento, algunas señoras, los tres, para hacerse ver, le dieron aún más dinero gritando:
—¡Coge esto! ¡Coge esto otro! –Y haciendo sonar las monedas sobre la mesa.
El muchacho se lo embolsó todo, dando gracias a media voz, con sus modales ariscos, pero con una mirada, por primera vez, sonriente y amable. Después, se encaramó a su litera, tiró de la cortina y se quedó allí, pensando en sus cosas. Con aquel dinero podía arreglar alguna buena comida a bordo, tras dos años de malvivir de pan; podía comprarse una chaqueta apenas desembarcase en Génova, después de dos años vestido con andrajos; y podía también, llevándolo a casa, conseguir que lo acogiesen su padre y su madre un poco más humanamente que lo recibirían si hubiese llegado con las manos vacías. Era una pequeña fortuna para él, ese dinero. Y, en esto pensaba, consolándose tras la cortina de su camarote, mientras los tres viajeros hablaban, sentados a la mesa del comedor, en medio de la sala de la segunda clase. Bebían y hablaban de sus viajes y de los países que habían visto, y de discurso en discurso, fueron a contar de Italia. Comenzó uno a quejarse de los hoteles, otro de las vías de ferrocarril y, luego, los tres, enfervorizados, a hablar mal de todo. Uno habría preferido viajar a Laponia; otro decía no haber encontrado en Italia sino estafadores y ladrones; el tercero, que los funcionarios italianos no sabían leer.
—Un pueblo ignorante –repitió el primero.
—Sucio –añadió el segundo.
—De la… –exclamó el tercero, e iba a decir «ladrones», pero no pudo terminar la palabra: una lluvia de sueldos y medias liras cayó sobre sus cabezas y sus hombros, y rebotó sobre la mesa y el suelo con un fragor de infierno.
Los viajeros se levantaron furiosos, mirando a un lado y a otro, y recibieron aún otro puñado de monedas en la cara.
—Ahí tenéis vuestro dinero –dijo con desprecio el chico, asomado por la cortina de la litera–; no acepto limosna de quien insulta a mi país.
1 El Sistema Métrico Decimal no se adoptó en Italia hasta finales del siglo xix y, durante algún tiempo, se siguió recurriendo a la milla con frecuencia. El valor de esta es muy variable y en el caso de De Amicis ronda los dos kilómetros. [N. de la T.]
Noviembre
El deshollinador
Martes, 1
Ayer por la tarde fui a la Sección de las niñas, junto a la nuestra, para dar el cuento del chico paduano a la maestra de Silvia, que lo quería leer. ¡Hay setecientas alumnas! Cuando llegué, comenzaban a salir, contentas por las vacaciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos; y he aquí algo hermoso que vi. Frente a la puerta de la escuela, al otro lado de la calle, había, con un brazo apoyado en la pared y la frente contra el brazo, un deshollinador muy pequeño, con la cara toda negra, su saco y su rascador, que lloraba a lágrima viva, sollozando. Dos o tres muchachas de segundo se le acercaron y le dijeron:
—¿Qué tienes, que lloras así?
Pero él no respondió y continuó llorando.
—Pero di, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? –repitieron las chicas.
Y, entonces, él levantó la cara del brazo –una carita de niño– y, entre sollozos, dijo que había estado en varias casas deshollinando, en las que había ganado treinta sueldos, y que los había perdido: se le habían caído por un agujero del bolsillo, y enseñaba el agujero, y no se atrevía a volver a casa sin el dinero.
—El amo me dará con la vara –dijo sollozando, y dejó caer la cabeza de nuevo sobre el brazo, como un desesperado.
Las niñas se le quedaron mirando muy serias. Entretanto, se habían acercado otras, grandes y pequeñas, pobres y señoritas, con sus cartapacios bajo el brazo, y una mayor, que llevaba una pluma azul en el sombrero, sacó de la bolsa dos sueldos y dijo:
—Yo solo tengo dos sueldos: hagamos una colecta.
—Yo también tengo dos sueldos –dijo otra, vestida de rojo–; juntaremos treinta entre todas.
Y así comenzaron a llamarse:
—¡Amalia! ¡Luisa! ¡Annina! Un sueldo. ¿Quién lleva dinero? ¡Aquí tienes!
Varias llevaban sueldos para comprarse flores o cuadernos, y los dieron; algunas más pequeñas dieron céntimos; la de la pluma azul recogía todo y contaba en voz alta:
—¡Ocho, diez, quince!
Pero aún no era suficiente. Entonces llegó una mayor que todas, que parecía casi una maestrita, y dio media lira, y todas le hicieron mil fiestas. Faltaban aún cinco sueldos.
—Ahora vienen las de cuarto, que tienen –dijo una.
Y llegaron las de cuarto y el dinero llovió. Todas se amontonaban. Y era hermoso ver a aquel pobre deshollinador en medio de todos aquellos vestiditos de colores, de todo aquel embrollo de plumas, lazos y rizos. Los treinta sueldos ya estaban y seguían llegando, y las más pequeñas, que no llevaban dinero, se abrían paso entre las grandes, dando sus manojillos de flores por dar algo. De repente, llegó la portera gritando:
—¡La señora directora!
Las chicas escaparon en todas direcciones como una bandada de pájaros. Y el pequeño deshollinador quedó solo, en medio de la calle, secándose los ojos contento, con las manos llenas de monedas y en la abotonadura de la chaqueta, en los bolsillos, en el sombrero, muchos manojitos de flores; y también había flores por el suelo, a sus pies.
El Día de Difuntos
Miércoles, 2
Este día está consagrado a la Conmemoración de los Fieles Difuntos. ¿Sabes, Enrico, a qué difuntos tendríais que dedicar un pensamiento en este día vosotros los chicos? A los que murieron por vosotros, por los muchachos, por los niños. Cuántos murieron y cuántos mueren todavía. ¿Has pensado alguna vez en cuántos padres arruinaron su vida con el trabajo, cuántas madres ocuparon una tumba antes de tiempo, consumidas por las privaciones a las que se condenaron para sustentar a sus hijitos? ¿Sabes cuántos hombres se clavaron un cuchillo en el corazón por la desesperación de ver a sus chicos en la miseria, y cuántas mujeres se ahogaron o murieron de dolor o enloquecieron por haber perdido un niño? Piensa en todos esos fallecidos en este día, Enrico. Piensa en todas las maestras que han muerto jóvenes, tísicas por las fatigas de la escuela, por amor a los niños, de los que no tuvieron ánimo para separarse; piensa en los médicos que mueren de enfermedades contagiosas que desafían valientemente para curar a los pequeños; piensa en todos los que, en los naufragios, incendios, carestías, en un momento de sumo peligro, cedieron a la infancia el último pedazo de pan, la última tabla de salvamento, el último cable para huir de las llamas, y expiraron contentos de su sacrificio, que ahorraba la vida de un pequeño inocente. Son innumerables, Enrico, estos difuntos; en todos los cementerios hay centenares de estas santas criaturas, que, si pudiesen, se levantarían un momento de la tumba para gritar el nombre del chico por el que sacrificaron los placeres de la juventud, la paz de la vejez, el cariño, la inteligencia, la vida: esposas de veinte años, hombres en la flor de sus fuerzas, viejas octogenarias, mozos –mártires heroicos y desconocidos de la infancia–, tan grandes y amables que no hay flores en la Tierra para poner en sus tumbas las que merecen. ¡Tanto se os ama, chiquillos! Piensa hoy en esos muertos con gratitud, y serás mejor y más afectuoso con todos aquellos que te quieren y se esfuerzan por ti, querido hijo mío, afortunado, que en el Día de Difuntos no tienes aún a nadie que llorar.
tu madre
Mi amigo Garrone
Viernes, 4
No han sido más que dos días de vacaciones y ya me ha parecido mucho el tiempo sin ver a Garrone. Cuanto más lo conozco, más le quiero, y así les pasa a todos, excepto a los prepotentes, que no se llevan con él porque él no admite prepotencias. Cada vez que uno grande levanta la mano a uno pequeño, este grita: «¡Garrone!», y el grande deja de pegarle.
Su padre es maquinista del ferrocarril; él comenzó tarde en la escuela porque estuvo enfermo dos años. Es el más alto y el más fuerte de la clase, levanta un banco con una mano, siempre está comiendo y es bueno. Cualquier cosa que le pidan, lápiz, goma, papel, cortaplumas, lo presta o lo regala todo; y no habla y no se ríe en la escuela; siempre está inmóvil en el banco demasiado estrecho para él, con la espalda arqueada y la cabeza grande hundida entre los hombros; y, cuando lo miro, me sonríe con los ojos entornados, como diciendo: «Bueno, Enrico, ¿somos amigos?».
Me hace gracia, alto y grande como es, con la chaqueta, los calzones, las mangas, todo demasiado estrecho y corto, un gorro en el que no le cabe la cabeza, el pelo rapado, los zapatos grandes y una corbata siempre retorcida como una cuerda. Querido Garrone, basta mirarlo a la cara una vez para tomarle cariño. Todos los más pequeños querrían ser sus compañeros de banco. Sabe mucha aritmética. Lleva los libros apilados, sujetos por una cinta de cuero rojo. Tiene una navaja con el mango de madreperla, que encontró el año pasado en la plaza de armas, y un día se cortó un dedo hasta el hueso, pero nadie en la escuela se dio cuenta y en casa no rechistó para no asustar a sus padres. Se deja decir cualquier cosa en broma y nunca lo toma a mal; pero, ¡ay!, si le dicen: «No es verdad», cuando afirma algo: lanza fuego por los ojos y martillea con los puños que parece que va a partir el banco. El sábado por la mañana le dio un sueldo a uno de primero superior que lloraba en medio de la calle porque había perdido el suyo y no podía comprarse el cuaderno. Ahora hace tres días que está trabajando en una carta de ocho páginas, con decoración a pluma en los márgenes, para el santo de su madre, que lo recoge a menudo y es alta y grande como él, y simpática. El maestro lo mira siempre y, cada vez que pasa por su lado, le da una palmada en el cuello como a un ternero tranquilo. Yo le quiero mucho. Me alegra estrechar en mi mano la suya, enorme, que parece la de un hombre. Estoy seguro de que arriesgaría la vida para salvar a un compañero, de que se dejaría incluso matar por defenderlo: se ve claramente en sus ojos; y, aunque parezca siempre rezongar con ese vozarrón suyo, se oye que es una voz que viene de un corazón amable.
El carbonero y el señor
Lunes, 7
No se habría atrevido a decírselo a Garrone, seguramente, eso que dijo ayer Carlo Nobis a Betti. Carlo Nobis es altivo porque su padre es un gran señor: un caballero alto, con la barba negra, muy serio, que viene casi todos los días a acompañar a su hijo. Ayer por la mañana, Nobis discutió con Betti, uno de los más pequeños, hijo de un carbonero, y no sabiendo ya qué responderle, pues no tenía razón, le dijo fuerte:
—Tu padre es un andrajoso.
Betti se puso colorado hasta el borde del pelo y no dijo nada, pero se le saltaron las lágrimas y, al volver a casa, repitió las palabras a su padre; y, así, el carbonero, un hombrecito todo negro, apareció en la lección de la tarde con el muchacho de la mano, a dar sus quejas al maestro. Mientras lo hacía, y todos callaban, el padre de Nobis, que estaba quitando el abrigo a su hijo en el umbral de la puerta como de costumbre, al oír pronunciar su nombre, entró y pidió explicaciones.
—Es este obrero –respondió el maestro–, que ha venido a quejarse porque su hijo Carlo le dijo al suyo: «Tu padre es un andrajoso».
El padre de Nobis arrugó la frente y se sonrojó un poco. Después, preguntó al hijo:
—¿Has dicho tú eso?
El hijo –en pie en medio de la clase, cabizbajo, ante el pequeño Betti– no respondió.
Entonces, el padre lo tomó por un brazo y lo empujó más hacia delante frente a Betti, hasta que casi se tocaban, y le dijo:
—Pídele perdón.
El carbonero quiso interponerse, diciendo: «No, no», pero el caballero no le prestó atención y repitió a su hijo:
—Pídele perdón. Repite lo que digo. Te pido perdón por la palabra injuriosa, insensata, innoble que dije contra tu padre, del que el mío consideraría un honor que le estrechase la mano.
El carbonero hizo un gesto resoluto, como diciendo: «No quiero». El señor lo ignoró y su hijo dijo lentamente, con un hilo de voz y sin levantar los ojos del suelo:
—Te pido perdón… por la palabra injuriosa… insensata… innoble que dije contra tu padre, del que el mío… consideraría un honor que le estrechase la mano.
El caballero tendió la mano al carbonero, quien se la estrechó con fuerza y luego, con un empujón seco, echó a su chico en los brazos de Carlo Nobis.
—Hágame el favor de sentarlos juntos –dijo el caballero al maestro.
Este puso a Betti en el banco de Nobis. Cuando estuvieron en su sitio, el padre de Nobis se despidió y salió.
El carbonero se quedó un momento pensando, mirando a los dos chicos sentados uno junto al otro. Se acercó al banco y miró a Nobis con expresión de afecto y aflicción, como si quisiese decirle algo, pero no dijo nada; alargó la mano para hacerle una caricia, pero tampoco se atrevió, y solo le rozó la frente con sus grandes dedos. Después, se dirigió a la puerta y, tras volverse una vez más a mirarlo, desapareció.
—Recordad bien lo que habéis visto, chicos –dijo el maestro–. Esta ha sido la lección más hermosa del año.
La maestra de mi hermano
Jueves, 10
El hijo del carbonero fue alumno de la señorita Delcati, que ha venido hoy a visitar a mi hermano enfermo y nos ha hecho reír contándonos que la madre de ese chico, hace dos años, le llevó a casa el mandil lleno de carbón para agradecerle que había dado la medalla a su hijo; y se obstinaba, pobre mujer, no quería volver con el carbón a casa, y casi lloraba cuando tuvo que irse con el delantal lleno. También de otra buena mujer nos ha dicho que le llevó un ramo de flores muy pesado y que dentro había un puñado de monedas. Nos hemos divertido mucho escuchándola y, así, mi hermano se tomó la medicina, que al principio no quería. Cuánta paciencia deben tener con esos chicos de primero inferior, todos desdentados como viejitos, que no saben pronunciar la «erre» o la «ese», y uno tose, al otro le sangra la nariz, está el que pierde los zuecos bajo el banco y el que gimotea porque se ha pinchado con la pluma, y quien llora porque ha comprado un cuaderno del número dos en vez de uno del número uno. Cincuenta en una clase, que no saben nada, con esas manitas torpes, y ¡hay que enseñarles a escribir a todos! Llevan en los bolsillos pedacitos de regaliz, botones, tapones de corcho, ladrillos desmenuzados, todo tipo de cosas minúsculas; y es preciso que la maestra los registre, pero esconden los objetos hasta en los zapatos. Y no están atentos: una mosca que entre por la ventana los altera a todos y, en verano, llevan a la escuela hierba y escarabajos, que vuelan o caen en los tinteros y después manchan los cuadernos de tinta. La maestra debe hacerles de madre, ayudarlos a vestirse, curar los dedos pinchados, recoger las gorras que caen, prestar atención a que no se equivoquen de abrigo para que luego no protesten y gimoteen. ¡Pobres maestras! Y todavía vienen las madres a quejarse: ¿cómo es, señorita, que mi niño ha perdido la pluma?, ¿cómo es que no aprende nada?, ¿por qué no da la mención al mío, que tanto sabe?, ¿por qué no pide que quiten ese clavo del banco que ha rasgado los calzones de mi Piero? Algunas veces se enfada con los chicos la maestra de mi hermano y, cuando no puede más, se muerde un dedo para no soltar una bofetada; pierde la paciencia, pero después se arrepiente y acaricia al niño al que ha regañado; echa a un alumno de clase, pero se sorbe las lágrimas y se enfada con los padres que hacen ayunar a sus hijos como castigo. Es joven y alta, la señorita Delcati, bien vestida, morena e inquieta, lo hace todo a salto de mata, nada la impresiona y habla con gran ternura.
—Pero, al menos, los niños les toman cariño –le ha dicho mi madre.
—Muchos sí –ha respondido–, pero, después, al terminar el año, la mayor parte no nos vuelve ni a mirar. Cuando están con los maestros, casi hasta se avergüenzan de haber estado con nosotras, con una maestra. Después de dos años de cuidados, después de que se ha querido tanto a un niño, da pena separarse de él, pero una se dice: «Bueno, de ese estoy segura; ese me querrá mucho». Luego pasan las vacaciones, volvemos a la escuela, vamos a su encuentro: «¡Ay!, mi niño, mi niño», y él vuelve la cabeza. –Aquí la maestra se ha interrumpido–. Pero tú no lo harás, ¿verdad, pequeño? –ha dicho luego, levantándose con los ojos húmedos y besando a mi hermano–. Tú no volverás la cabeza, ¿verdad? No renegarás de tu pobre amiga.
Mi madre
Jueves, 10
¡Faltaste al respeto a tu madre en presencia de la maestra de tu hermano! Que no vuelva a suceder, Enrico, ¡nunca más! Tus palabras irreverentes me han penetrado el corazón como una punta de acero. He recordado a tu madre cuando, hace años, pasó toda una noche inclinada sobre tu camita midiendo tu respiración, llorando sangre de la angustia y tiritando de terror porque creía perderte, y yo temía que perdiese la razón; y, ante ese recuerdo, sentí cierta repulsión hacia ti. Tú, ¡ofender a tu madre! A tu madre que daría un año de felicidad para ahorrarte una hora de dolor, que mendigaría por ti, que se dejaría matar para salvarte la vida. Mira, Enrico, fija bien en tu mente este pensamiento: por días terribles que imagines que pueda traerte la vida, el más terrible de todos será ese en que pierdas a tu madre. Mil veces, Enrico, cuando seas ya un hombre fuerte, probado en todas las luchas, la invocarás, oprimido por un deseo inmenso de volver a oír un momento su voz y ver sus brazos abiertos para lanzarte entre ellos sollozando, como un pobre muchacho sin protección ni consuelo. Cómo te acordarás, entonces, de todas las amarguras que le hayas causado y, con el remordimiento, las pagarás todas, infeliz. No esperes serenidad en la vida si entristeces a tu madre. Te arrepentirás, le pedirás perdón, venerarás su memoria; inútilmente: la conciencia no te dará paz, esa imagen dulce y buena tendrá siempre para ti una expresión de tristeza y de reproche que torturará tu alma. ¡Ay! Enrico, presta atención: este es el más sagrado de los afectos humanos; desgraciado quien lo pisotea. El asesino que respeta a su madre tiene aún algo de honrado y gentil en el corazón; el más glorioso de los hombres que haga daño a la suya y la ofenda no es sino una vil criatura. Que no vuelva a salir de tu boca una palabra dura contra la que te dio la vida. Y, si se te escapase siquiera una, que no sea el temor a tu padre, sino el impulso del alma el que te lance a sus pies, a suplicarle que con el beso del perdón borre de tu frente la marca de la ingratitud. Te quiero, hijo mío, eres la más estimada esperanza de mi vida; pero querría antes verte muerto que ingrato con tu madre. Ve y, durante un ratito, no me traigas tus cariños: no podría devolvértelos con el corazón.
tu padre
Mi compañero Coretti
Domingo, 13
Mi padre me perdonó; pero yo seguía estando un poco triste y, entonces, mi madre me mandó con el hijo mayor del portero a dar un paseo por la avenida. A mitad más o menos de la calle, pasando junto a un carro parado ante una tienda, he aquí que me llaman por mi nombre y me giro: era Coretti, mi compañero de la escuela, con su jersey color chocolate y su gorra de pelo de gato, todo sudado y contento, con una gran carga de leña a la espalda. Un hombre de pie sobre el carro le iba dando, de una en una, brazadas de leña que él cogía y llevaba a la tienda de su padre, donde, a todo correr, las apilaba.
—¿Qué haces, Coretti? –le pregunté.
—¿No lo ves? –respondió, tendiendo los brazos para coger la carga–. Repaso la lección.
Me reí. Pero él hablaba en serio y, tomando la leña, comenzó a decir a la carrera:
—Se llaman accidentes del verbo… sus variaciones según el número… según el número y la persona… –y, después, dejándola caer y apilándola– según el tiempo… según el tiempo al que se refiere la acción… –y volviendo hacia el carro a coger otra brazada– y según el modo en que la acción se enuncia.
Era nuestra lección de gramática para el día siguiente.