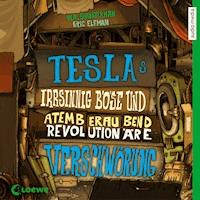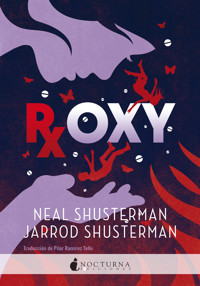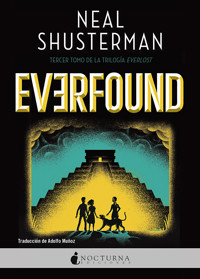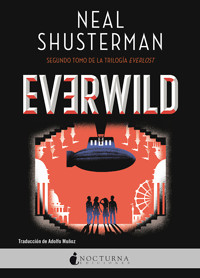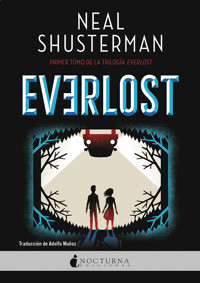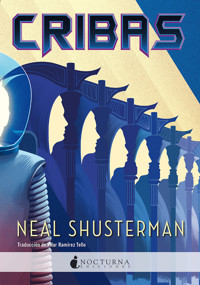
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Todavía quedan innumerables historias de la Guadaña. Han pasado siglos desde que el Trueno acunó a la humanidad y el segador Goddard intentó corromperla. Durante muchos años, los humanos han vivido sin la amenaza de la muerte por causas naturales, con los segadores a cargo de controlar la población. Neal Shusterman, en compañía de otros autores, regresa al aterrador, inmenso y emocionante mundo de El arco de la Guadaña con historias de viejos amigos y enemigos, pero también de nuevos héroes, villanos... y algunos que están a medio camino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original: Gleanings
Spanish language copyright © 2024 by Nocturna Ediciones
Text copyright © 2022 by Neal Shusterman
Published by arrangement with Simon & Schuster Books For Young Readers, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.
© de la obra: Neal Shusterman, 2022
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: mayo de 2024
ISBN: 978-84-19680-57-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Para mi amigo y editor Justin Chanda,
que creyó en esta serie desde el principio
y siempre ha creído en mí.
N. S.
CRIBAS
El primer golpe
Joelle Shusterman
Cortas el aire con un aplomo natural,
el instante de tu primer golpe
blandes el hacha
como si fueras un maestro en el arte de la criba.
Asombras a los que están ante ti.
Ni se imaginan tu siguiente movimiento.
Tu postura es tan equilibrada y serena como la de un actor
que baila brutalmente entre ellos;
como la más ardiente de todas las estrellas,
tu túnica cae en cascada sobre la tierra
en una lluvia de oro.
Pero no es cierto.
Tu valía no importa
a los que ahora te importan a ti.
No eres más que una mancha diminuta
a los ojos de otros como tú.
Una mota insignificante.
Y, al dar tu primer golpe,
se ríen en tu cara.
Intentas que no te afecte su burla,
que se fijen en ti como sea.
Ganarte el favor de los viejos
que nunca envejecen.
Ganarte el respeto de los jóvenes
que han asesinado su juventud.
Para justificar la arrogancia
que acompaña al orgullo
de ser los elegidos.
Aunque eso tampoco es cierto.
Tendrán que pasar los años para que conozcas la verdad:
que aquellos a los que veneras no son más que meros sirvientes
del colectivo que purgamos.
Fue decisión suya dejarnos elegir
hace ya tantos años.
Los espectadores asombrados, aterrados, aliviados;
los que de verdad ostentan el poder,
los titiriteros de tus actos.
En perfecta formación ante ellos,
como un borde afilado,
blandiendo nuestras hachas,
todos iguales, del primero al último.
Somos uno en todo,
somos todos uno y
mataremos.
Nuestro mantra, nuestro mandamiento,
nuestro deber de recordar la mortalidad a los inmortales.
De enseñarles que,
por más que el reposo eterno quede lejos,
no está perdido.
¿Quiénes somos?
Somos segadores.
Y las armas que blandimos
no son en absoluto nuestras amigas.
La fuerza devastadora
de la bala, la hoja y la maza
nos destroza cada día, todos los días,
poco a poco,
y nos deja heridas que nunca sanarán.
Eso es lo que nos une a las masas,
aunque evita que formemos parte de ellas.
Y, con cada nueva criba,
volvemos a sangrar y a rompernos,
aunque nuestra voluntad nunca vacila.
Porque somos segadores
y eso no cambiará nunca.
Y, cuando te toque sangrar,
lo sabrás
y aprenderás.
Formidable
«Se necesita tiempo, Susan —le había dicho Michael—. Pronto, la chica que eras quedará relegada a los recuerdos. Habitarás tu nueva identidad por completo, hasta el final».
Para él era fácil decirlo; Michael era segador desde hacía cinco años. Ella se preguntaba cuánto tiempo habría tardado en «habitarse». Era tan Faraday que no se lo imaginaba siendo otra persona.
«Soy Marie, no Susan», era algo que se tenía que recordar constantemente, porque no era solo cuestión de presentarse como la segadora Marie Curie, sino que también tenía que empezar a verse así. A sentir la realidad de serlo. Una cosa era el personaje público y otra muy distinta meter a ese personaje en tus pensamientos. Era como pensar en otro idioma.
—Dejará de ser un papel que representas y se convertirá en quien eres —le había asegurado Faraday—. Y, cuando ocurra, ¡me da la impresión de que serás formidable!
Por el momento, no se sentía así en absoluto. Sus primeros meses de criba no habían sido dignos de mención. Todo utilitario. Funcional. Hacía su trabajo, pero todavía intentaba encontrar un estilo que la definiera. Sin eso, se sentía chapucera y desorientada.
Ese era el estado de ánimo de Susan (no…, de Marie) cuando llegó al Cónclave de la Cosecha en el Año del Pez Espada. Era su primer cónclave como segadora de pleno derecho. Ingenua, había creído que aquella grandiosa reunión de segadores le resultaría más fácil de soportar ahora que ya no era una simple aprendiza. Pero nada más lejos de la realidad.
Mientras que la mayoría de los segadores llegaba en vehículos sin conductor (publicoches, o limusinas para los segadores más pretenciosos), Marie se presentó con un viejo Porsche de la edad mortal que le había regalado el hijo de un hombre al que había cribado. Al bajarse, en vez de dejar que un miembro de la Guardia de la Guadaña se llevara el coche, se volvió hacia la multitud allí reunida.
—¿Alguien sabe conducir un coche de cambio manual que ni es autónomo ni está conectado a la red?
Se levantaron pocas manos. Eligió a un joven que parecía rondar su edad, unos diecinueve. Cuando se dio cuenta de que lo había seleccionado a él, dio un paso adelante, tan entusiasmado como un cachorrito.
—Cuidado, que tira fuerte —le advirtió ella.
—Sí, su señoría. Gracias, su señoría. Tendré cuidado, su señoría.
La segadora le pasó las llaves con una mano mientras le ofrecía también la otra. El joven se arrodilló para besarle el anillo y, al verlo, una niña que estaba entre el público chilló de alegría.
—Déjale las llaves a cualquier miembro de la guardia y ellos se asegurarán de devolvérmela —le dijo al chico.
Él le hizo una reverencia. En serio. La segadora recordó que las reverencias empezaron como forma de demostrar vasallaje, como si ofrecieras el cuello a alguien de la realeza para que te decapitara. Aunque a ciertos segadores les gustaba el servilismo, a Marie le resultaba ridículo e incómodo. Se preguntó si alguien habría perdido la cabeza así, al inclinarse ante un segador que decidió decapitarlo.
«Los segadores tenemos derecho a encargar tareas aleatorias a personas aleatorias —le había dicho Michael—. Igual que tenemos derecho a recompensar a esas personas por su servicio». Marie había aprendido que no se trataba de sentirse superior, sino que era una forma de justificar la concesión de inmunidad. De ese modo, Michael le había enseñado a convertir en amabilidad lo que podría haber sido un privilegio.
El joven se alejó con el Porsche y Marie se unió al desfile, porque eso es lo que era: un espectáculo intencionado de segadores ataviados con sus túnicas coloridas subiendo los escalones de mármol que daban al edificio principal de Fulcrum City. La ascensión era tan esencial como cualquier otro tema que se tratara dentro del edificio, ya que recordaba al público que la Guadaña era impresionante.
Siempre había una muchedumbre a ambos lados de los escalones, detrás de una formación de guardias de la Guadaña, deseando alcanzar a ver a sus segadores favoritos. Algunos representaban su papel para los presentes; otros no. Sin embargo, ya sonrieran y saludaran o fruncieran el ceño fingiendo una espeluznante censura, causaban una impresión que resultaba esencial para la imagen pública de la Guadaña.
Mientras subía los escalones, Marie no interactuó con la multitud. Estaba deseando entrar y acabar con aquella parte de la jornada. A pesar de estar rodeada de segadores en la escalera, de repente se sintió muy sola. En sus anteriores cónclaves, cuando todavía era novicia, la acompañaba Faraday. Pero, esta vez, no había nadie cuya compañía le agradara.
Cinco aprendices se habían presentado al último examen en el Cónclave Vernal, cuatro meses antes. Marie fue la única que lo pasó; la única a la que ordenaron. Lo que significaba que ni siquiera podía buscar la camaradería de los demás novatos, ya que no los había. Tampoco podía confraternizar con los aprendices prometedores, ya que estaban por debajo de ella, que ya era segadora, y eso la habría dejado en mal lugar.
En cuanto al resto de los segadores, o estaban demasiado centrados en la adulación de las masas o eran demasiado egocéntricos para percatarse de la soledad de Marie. O quizá la notaran y disfrutaran de ella. No es que la joven no les gustara a los demás, pero no les gustaba lo que representaba. Odiaban que un segador tan joven como Faraday, que había sido ordenado hacía pocos años, hubiera tomado una aprendiza, así que Marie se llevaba la peor parte de su descontento.
Muchos disfrutaban de ese descontento y la trataban con desdén. Se daba cuenta de que algunos segadores la miraban mal por la túnica que había elegido, de un violeta vivo y luminoso. Había elegido aquel color tan brillante como una pulla secreta a sus padres tonistas, que aborrecían cualquier color que no perteneciera a la gama de los tonos tierra desvaídos. Ahora se arrepentía porque no quería llamar tanto la atención.
Había considerado la posibilidad de teñirse el pelo del mismo color, pero el peluquero había hecho una mueca, asegurándole que su preciosa trenza se perdería sobre la tela.
—¡Plateado! —le sugirió—. ¡Ah, quedaría espectacular!
Así que Marie había aceptado el consejo y su trenza plateada caía sobre la espalda de la túnica hasta llegar a medio camino del suelo. Le parecía que su nuevo aspecto la ayudaría a redefinirse (de protegida de Faraday a segadora por derecho propio), pero ahora se daba cuenta de que le había salido el tiro por la culata. Veía sonrisas burlonas y risitas, y se ruborizó, lo que solo sirvió para que se sintiera más avergonzada, porque ahora sabían que habían conseguido atravesar sus defensas.
En el vestíbulo, donde el tradicional banquete de desayuno se servía tanto para saciar la vista como el apetito, por fin le habló alguien. El segador Vonnegut se le acercó, ataviado con su túnica vaquera lavada al ácido, que parecía la superficie de la luna; era una tela que rememoraba una época que ya nadie recordaba del todo.
—Vaya, vaya, si es la señorita traviesilla —dijo el segador, sonriendo.
Tenía una sonrisa que podía ser tanto falsa como auténtica, y Marie nunca sabía a qué atenerse con ella. En cuanto al mote, no tenía ni idea de quién lo había acuñado, pero se había extendido por la Guadaña midmericana incluso antes de que la ordenaran segadora. La señorita traviesilla. Se trataba de otra crueldad, ya que no era ni pequeña ni traviesa. Era una joven alta, delgada y desgarbada, y en absoluto traviesa, sino adusta, demasiado seria para dedicarse a travesuras de ninguna clase.
—Preferiría que no me llamaras eso, segador Vonnegut.
Él esbozó aquella sonrisa suya tan ambigua.
—No es más que un apelativo cariñoso —dijo, aunque cambió rápidamente de tema—. ¡Me encanta lo que te has hecho en el pelo!
De nuevo, ¿era burla o sinceridad? Tenía que aprender a interpretar mejor a los demás. Aunque los segadores eran expertos en no dejarse interpretar.
Localizó a Faraday al otro lado de la estancia. Él no la había visto todavía. O fingía no haberlo hecho. Bueno, ¿qué más le daba a ella? Ahora era una segadora, no una colegiala aduladora. En su vida no quedaba espacio para los asuntos del corazón.
—Debes aprender a resultar menos evidente —le susurró Vonnegut—. Bien podrías estar proyectando tus sentimientos en las paredes.
—¿Qué más da? El segador Faraday no siente nada por mí.
De nuevo, Vonnegut sonrió.
—Si tú lo dices…
Sonó un gong para avisarlos de que tenían quince minutos más para llenarse el estómago.
—Que tengas un buen cónclave —le deseó el segador antes de alejarse—. Y come antes de que los glotones arrasen con el bufé.
Michael se acercó a ella en el vestíbulo unos minutos antes de que los urgieran a entrar en la cámara interior, aunque la conversación entre ambos parecía forzada. Los dos eran muy conscientes de que los observaban y juzgaban, para después cotillear al respecto.
—Tienes buen aspecto, Marie. Espero que tu primera temporada haya sido positiva.
—He cubierto mi cuota.
—No me cabía duda. —Marie creyó que se le acercaría para decirle algo más personal, pero se apartó—. Me alegro de verte.
A la segadora se le cayó el alma a los pies y se preguntó si Michael se habría dado cuenta.
El ritual matutino del cónclave iba de lo aburrido a lo enrevesado. La Entonación de los Nombres. Diez por cada segador, elegidos entre todos los que había cribado. Diez en representación de los demás. Los favoritos de Marie habían sido Taylor Vega, quien, con su último aliento, le había dado las gracias por no cribarlo delante de su familia; y Toosdai Riggle, porque le gustaba decir su nombre en voz alta.
Por fin llegaron a los temas que los ocupaban. El desastroso debate de la temporada giraba en torno a qué hacer con los alborotadores de la antigua capital. Sin embargo, lo cierto era que, más que un debate, se trataba de una oportunidad para quejarse.
—Los Charlatanes de Washington siguen agitando a unas masas cada vez más podridas —dijo el segador Douglass.
—Sí, pero no es problema nuestro —respondió la suma dalle Ginsburg—. La antigua capital está en Estemérica. Que ellos se encarguen.
Como suma dalle, estaba intentando recordar constantemente a los segadores midmericanos que no se metieran donde no los llamaban, aunque esta vez se equivocaba: no era tan solo un problema estemericano.
Marie gruñó cuando la suma dalle desestimó el asunto. No pretendía que la oyeran, pero la persona que tenía al lado (creía que era la segadora Streisand) le dio un codazo.
—Si tienes una opinión, hazla saber —le dijo—. Ahora eres segadora. Ha llegado el momento de aprender a defender tus convicciones.
—Nadie quiere escuchar lo que opino.
—¡Ja! Nadie quiere escuchar lo que opinan los demás, pero lo decimos de todos modos. Así funcionan aquí las cosas.
Así que Marie se levantó y esperó hasta que la suma dalle Ginsburg se fijó en ella. Tras observarla un momento, habló:
—¿Nuestro miembro más reciente tiene algo que añadir al respecto?
—Sí, su excelencia —respondió Marie—. Me parece que el Gobierno anterior al Nimbo es también problema de Midmérica, puesto que todavía reclama su hegemonía no solo en Estemérica, sino también en Midmérica, Occimérica y Texas.
Entonces, otro segador gritó sin esperar a que nadie le diera la palabra.
—¡Las reclamaciones absurdas de los washingtonianos no tienen peso! No son más que un fastidio.
—Pero, mientras causen problemas, debilitan todo lo que representamos —repuso Marie.
—Es al Nimbo al que atacan —dijo el segador que había hablado sin esperar su turno—. Que se encargue él.
—¡Eso es ser muy corto de miras! —se atrevió a responder Marie—. No podemos negar que la Guadaña y el Nimbo son dos caras de la misma moneda. Si amenazan a uno, ¡amenazan a la otra!
Eso arrancó murmullos al resto del cónclave. Marie no sabía si eso era bueno o malo.
—¡Que los viejos políticos propaguen su bilis! —gritó otra persona—. Si el Nimbo lo permite, que así sea.
—El Nimbo está obligado a respetar su libertad, incluida la de alterar el orden —dijo Marie—. Pero nosotros no. Lo que significa que podemos hacer algo al respecto.
La suma dalle Ginsburg cruzó los brazos.
—¿Y cuál es la propuesta de la honorable segadora Curie?
Y todos los rostros se volvieron hacia ella. De repente, la vergüenza le cayó encima como una potente ola de otoño.
—Pues… hacemos lo que el Nimbo no puede hacer. Resolvemos el problema…
Silencio. Entonces, desde la otra punta de la habitación, otro segador berreó con voz resonante:
—¿Acaso la señorita traviesilla por fin hace honor a su nombre?
Los presentes rieron con tantas ganas que los ecos de las carcajadas rebotaron por la cámara. Marie intentó soportarlo con dignidad, aunque sentía que el ánimo se le hacía pedazos.
Cuando terminaron las carcajadas, la suma dalle Ginsburg, todavía riéndose entre dientes, se dirigió a Marie con un tono muy condescendiente:
—Mi querido estoque novato, la estabilidad de la Guadaña se basa en la coherencia y la deliberación pausada. Segadora Curie, harías bien en ser menos… reaccionaria.
—¡Bien dicho! —la secundó alguien.
Y eso fue todo. La suma dalle dio paso a otros asuntos y se inició un debate sobre si debía prohibirse a los segadores adoptar el mismo nombre que otro segador todavía vivo, dado que, en aquellos momentos, había una confusión constante entre los segadores Armstrong, Armstrong y Armstrong.
Marie dejó escapar el aliento entre los dientes apretados y le salió un siseo.
—Bueno, menuda pérdida de tiempo.
—Cierto —respondió la segadora Streisand—, pero ha sido entretenido.
Lo que solo sirvió para irritarla más.
—No estoy aquí para entretener a nadie.
La segadora Streisand le lanzó una mirada de reproche.
—Niña, en serio, si no eres capaz de soportar que te vapuleen un poco, no pintas nada como segadora.
Eso hizo que Marie se mordiera la lengua. Observó a Faraday, que estaba en el otro extremo de la cámara. Él ni siquiera la miró. ¿Lo había avergonzado con su intervención? ¿Se alegraba de que hubiera opinado? Lo cierto era que no había forma de saberlo. Ni siquiera levantó un dedo para apoyarla, pero ¿acaso era de extrañar? Por más que odiara reconocerlo, Michael hacía bien en poner distancia entre ambos, y no solo por los rumores y los cotilleos, sino porque Marie tenía que establecerse como segadora sin él. Pero, con aquella gente, ¿cómo iba a apañárselas para conseguir que no recibieran sus propuestas con burlas, risitas y brazos cruzados?
«Los segadores son figuras de acción —le había dicho una vez Faraday durante su noviciado; después había esbozado una sonrisa pícara para añadir—: Y no solo porque hagan figuras de acción basadas en nosotros».
Tenía razón. Un segador debía actuar con decisión y sin vacilar, incluso cuando era difícil. Si Marie quería demostrar su valía, tendría que tomar medidas capaces de dejar a la Guadaña sin el aliento necesario para reírse.
Marie vivía sola, como la mayoría de los segadores. No había ningún mandamiento que obligara a la soledad. «No tomarás cónyuge ni engendrarás» no significaba que no pudieras tener amante o compañía. Pero Marie ya había descubierto lo que casi todos los segadores sabían: que las personas que decidían vivir con un segador no eran la clase de personas con las que apetecía compartir casa.
Algunos segadores jóvenes regresaban a la casa de su infancia, cosa que no duraba. Marie no habría podido irse a vivir con sus padres aunque no hubieran sido miembros de aquel absurdo culto tonista. No se imaginaba volviendo a casa después de una criba y enfrentándose a ellos. Sí, las cribas eran una tarea vital, casi sagrada, para la humanidad, pero la muerte era la muerte y la sangre era la sangre.
Marie se había buscado una casa grande en el bosque, con techos altos, enormes ventanales y vistas a las montañas y a un arroyo borboteante. El sonido del agua la calmaba. La limpiaba. Había oído que, en alguna parte, había una residencia famosa con un río que la cruzaba por dentro. Era algo que pensaba investigar más adelante, pero, por el momento, le bastaba con su rústica casa. La había comprado usando fondos de la Guadaña, en vez de quitársela al propietario, como hacían otros segadores. Al cabo de cuatro meses, apenas estaba amueblada. Otro ejemplo de que no estaba «habitando» su vida.
El día después de regresar del cónclave, se dio un paseo por el bosque con la esperanza de que el aire fresco y limpio la purgara de la desagradable sensación que le había dejado el encuentro. Sin embargo, se cruzó con dos corredores en el sendero. Estaban cotilleando: quién engañaba a su pareja en burdeles virtuales; quién viajaba a Tasmania para hacerse unas modificaciones corporales estrafalarias; quién reiniciaba el contador sin motivo alguno. A Marie le recordó a las intrigas ruines que plagaban el cónclave.
Marie los cribó a los dos y, de inmediato, se arrepintió; porque ¿no había sido ella igual de ruin al condenarlos a muerte por cotillear? Y ni siquiera habían sido cribas limpias. De haberlo hecho bien, el corazón habría dejado de latir muy deprisa y no se habría ensuciado gran cosa. No esta vez. Oyó la voz de Michael regañándola y diciéndole que tenía que practicar su técnica de ejecución.
Cuando llegó a casa, su gata, Sierra, se le acercó corriendo y se le metió entre los tobillos. Marie tenía una limpiadora a tiempo parcial (la única extravagancia que se permitía) que dejó escapar un grito ahogado al ver la túnica manchada de sangre. Siempre lo hacía, todas y cada una de las veces, y después siempre se disculpaba. De todos modos, Marie agradecía que reaccionara con tanta sinceridad. Porque las consecuencias de una criba debían ser traumáticas. Si dejaban de serlo, algo iba mal.
—Debora, ¿podrías llevar esta túnica a la tintorería? —le pidió Marie—. Diles que no hay prisa, tengo otras dos.
—Sí, su señoría.
En la tintorería siempre hacían maravillas con sus túnicas, aunque Marie sospechaba que, a veces, se limitaban a darle una nueva.
Cuando se fue Debora, Marie se preparó un baño para limpiarse el día de encima y cometió el error de poner las noticias mientras estaba dentro del agua.
El presidente Hinton de la Antigua América ordenaba al Cuerpo de Ingeniería del Ejército (que, por algún extraño motivo, todavía existía) empezar a desmantelar los nodos cerebrales del Nimbo.
—Es nuestro deber moral liberar a esta gran nación del dominio de la nube oscura —dijo Hinton en su típico tono pomposo, aunque no era más que palabrería hueca.
La opinión pública no estaba de parte de Hinton. De hecho, menos de una de cada veinte personas votaba (porque casi todo el mundo sabía que el concepto de Gobierno se había quedado obsoleto), y los que estaban de acuerdo con su visión negativa sobre el Nimbo eran aún menos. Pero, por supuesto, Hinton y sus compinches afirmaban que las encuestas del Nimbo eran mentira. El hombre vivía envuelto en tal miasma de falsedades que ni si quiera le entraba en la cabeza que una entidad fuera incapaz de mentir.
El Nimbo no hizo nada por detener la extracción del servidor, sino que, simplemente, ubicó los nuevos nodos en otra parte, lo que, además, servía para dar trabajo a miles de personas que querían trabajar.
Era bien sabido que el Nimbo le había ofrecido en público a Hinton lo mismo que llevaba años intentando ofrecer a los presidentes: una salida honorable; un exilio amistoso en cualquier lugar del mundo que se le antojara, tanto para él como para su gabinete y sus familias. Se les proporcionaría un futuro nuevo, podrían dedicarse a lo que desearan, siempre que no fuera un puesto de poder político. Hinton había pasado a formar parte de la larga lista de presidentes que se habían negado en redondo.
«No culpo al señor Hinton —había dicho el Nimbo, siempre magnánimo—. Nadie cede el poder por voluntad propia. La resistencia es algo natural, la respuesta esperada».
Después de su baño, Marie se sentó frente al fuego de la chimenea para beberse una taza de chocolate caliente, intentando consolarse con los pequeños placeres, aunque seguía inquieta. Como si lo percibiera, Sierra se le subió al regazo con tanto cuidado que la superficie del chocolate siguió inmóvil y se acomodó. Era la tercera vida de la gata. Marie había decidido permitirle siete. Le parecía poético. Le parecía justo. Pero no toda la justicia tenía una estética tan agradable…
Desde el cónclave, había una idea que no se le quitaba de la cabeza, siempre de fondo. Era una idea que la intimidaba. Quizá una idea peligrosa. La había reprimido a la fuerza, negándose a que saliera a la superficie, intentando ocupar la mente con cien cosas distintas. Sin embargo, mientras acariciaba a Sierra, sabía que aquel momento amable y reconfortante entre ronroneos no duraría.
Sabía que era cuestión de tiempo que viajara a Washington.
El preocupante estado del Distrito de Columbia dejaba claro que el Nimbo, a pesar de su perfección, tenía una vena pasivo-agresiva. La naturaleza había reclamado casi por completo el amplio cinturón verde conocido como la Explanada de Washington. Resultaba extraño, ya que el Nimbo era meticuloso con el mantenimiento hortícola; no obstante, hacía caso omiso de algunas zonas verdes de Washington. No solo eso, sino que decidía no ocuparse de las infraestructuras de la zona. Había dejado de reparar carreteras y puentes, y había trasladado los museos del Smithsonian a otras ubicaciones, dejando sus antiguos edificios vacíos.
En cierto momento, el Nimbo cambió toda la señalización de la ciudad. Ahora se la conocía oficialmente como las «Ruinas de Washington».
Y, como si todo eso no fuera lo bastante demoledor de por sí, había establecido clubs y lugares de refugio para indeseables, lo que provocó que casi todo el mundo que no tuviera esa etiqueta se mudara a otra parte.
Todo formaba parte de un plan, no para desacreditar a la venerable ciudad, sino para sellarla en el pasado, como las ruinas de otros imperios antiguos. Washington seguía siendo un lugar respetado, pero solo como se respeta a una reliquia que se desmorona.
Aun así, seguían quedando los vestigios del viejo Gobierno estadounidense. Políticos que se consideraban los últimos bastiones de una época mejor. Mejor, quizá, para ellos, pero, como con los demás Gobiernos anteriores al Nimbo, para nadie más. Ya no ostentaban un poder real; lo único que hacían era fanfarronear, intentar encontrar costuras abiertas en el impecable tejido del Nimbo.
Mientras ellos seguían con sus ataques verbales, el Nimbo continuaba con su campaña de desatención benévola, tratando a los políticos de la circunvalación rota como un casero de la edad mortal trataría a un inquilino deudor: no los echaba, sino que conseguía que su estancia fuese cada vez más difícil.
La mayoría captó la indirecta y se fue a buscar pastos más verdes. El Congreso se había desmantelado oficialmente cuando el Nimbo redefinió las Américas en las distintas regiones Mericanas. Ahora, el poder judicial solo existía para aprobar los dictámenes infalibles del Nimbo. Una vez desaparecido el concepto de «naciones», no había necesidad de defensa, lo que, al fin y al cabo, era uno de los objetivos principales de las naciones.
Ya solo quedaba la rama ejecutiva, el presidente y su gabinete, que se aferraban a su asiento como hojas tozudas desafiando al otoño…
Marie llegó un día helado de noviembre, dos meses después del Cónclave de la Cosecha. No le dijo a nadie lo que pretendía. Así, si no salía bien, nadie podría ridiculizarla.
Como ya no había mantenimiento de carreteras, se le pinchó una rueda en un bache muy feo de Constitution Avenue y tuvo que recorrer caminando el último kilómetro y medio.
Había indeseables formando grupitos, como solían hacer, bebiendo hasta reventar y rompiendo todo lo rompible. Curioso que no se dieran cuenta de que cumplían las órdenes del Nimbo: estaban cargándose la vieja ciudad como bacterias que descomponen los restos de un cadáver.
—Eh, guapa —le dijo uno de ellos—. Aquí mismo tengo tu inmunidad.
Como si ofender a una segadora fuera una prueba de valentía, en vez de una estupidez sin límites.
Marie no le hizo caso, al igual que tampoco prestó atención a los silbidos y los comentarios groseros que le llegaron de las sombras indeseables durante el camino. No merecía la pena gastar energía en ofenderse. Los indeseables hacían lo que hacían, que, en realidad, era nada, dado que el Nimbo no les permitía cometer actos realmente indeseables.
La Casa Blanca era la única estructura que seguía bien mantenida, al igual que el terreno circundante. Un oasis detrás de una valla alta, vigilado a todas horas. Por supuesto, no era más que teatro.
En la puerta principal había dos guardias con amenazadoras armas automáticas. Iban de camuflaje, y Marie tuvo que reprimir la risa. ¿Camuflaje? ¿En serio? Tendrían que haber llevado armaduras medievales; habría quedado más bonito.
—Dejadme pasar —ordenó.
Ellos se aferraron más a las armas.
—No podemos permitirlo, señora —respondió uno de ellos.
—Os dirigiréis a mí como «su señoría» y os apartaréis.
Ellos endurecieron el gesto y no se movieron, aunque Marie percibía su temor.
—¿Qué vais a hacer? ¿Dispararme? —les preguntó—. Esas armas ni siquiera están cargadas.
—Eso no lo sabe.
—Claro que lo sé. El Nimbo ya no permite a nadie llevar armas cargadas. Solo a los segadores. Tenéis suerte de que el Nimbo os deje seguir jugando con ellas.
—Su señoría —dijo la otra guardia, algo desesperada—. Solo hacemos nuestro trabajo.
No, lo que hacían era obligarla a perder el tiempo.
—Voy a mantener una conversación con vuestro jefe —les dijo—. Si tengo que cribaros para mantenerla, lo haré. Bien, ¿qué va a ser?
Esperó. No se movieron. Así que se metió la mano en la túnica para sacar una hoja…
… y, en cuanto lo hizo, la guardia de la izquierda bajó el arma y se hizo a un lado. El otro no tardó en imitarla.
—Sabia decisión —dijo Marie, y entró al patio sur sin mirar atrás para ver si los guardias habían soltado las armas para marcharse o seguían en su puesto.
Tenían que haber avisado a los guardias de la puerta del edificio de que había una segadora en la propiedad porque, al llegar, no había nadie delante. ¿Les habían ordenado que se retiraran o habían desertado?
Dentro, todo tenía el aspecto que se imaginaba: el suelo de baldosas beis y blanco; la escalera con moqueta roja. Un lugar estancado que no había cambiado ni un ápice desde los días mortales. Retratos de presidentes muertos tiempo atrás se asomaban con tristeza a las paredes, entre grandes obras de arte que ensalzaban las virtudes del gobierno democrático del pueblo por el pueblo. Un sueño maravilloso que llegó a funcionar en algunas ocasiones; pero, como los humanos eran falibles, nunca sería perfecto. La perfección necesitaba del Nimbo. Y de los segadores.
Marie se encontró con algunos guardias más por el camino (aunque no tantos como pensaba) y todos bajaron las armas descargadas ante ella. Solo cuando intentó entrar en el Ala Oeste se encontró resistencia. Un único soldado se mantenía en su puesto al pie de la escalera.
—Por favor, no me obligue a traicionarlo, su señoría —le pidió el soldado.
Parecía prepararse para la criba, pero, al ver que Marie no lo hacía, se relajó un poco. Más que no dejarla pasar, fingió que la segadora no estaba allí. El soldado se mantuvo en su puesto, pero solo como un canto rodado en el cauce de un río. Marie lo rodeó fluyendo como el agua y subió por la majestuosa escalera.
El presunto presidente no estaba en su residencia, ni en el Despacho Oval, ni en ninguna de las zonas estándar de la enorme estructura. «Ajá, así que vamos a jugar al escondite», pensó Marie.
Tras apropiarse de una tablet de seguridad, que, por ley, tenía que abrirse a ella, se coló en uno de los muchos pasillos secretos; ocultos al público, quizá, pero no había ninguna información a la que no pudiera acceder un segador, y la segadora Curie había hecho bien sus deberes. Bajó varios tramos de escalera hasta llegar a un búnker de hormigón reforzado bajo el venerable edificio; se trataba de un refugio diseñado para soportar todo tipo de ataques.
Al acercarse a la puerta de acero, tan segura como una cámara acorazada, descubrió que allí no había nadie que la detuviera. La tablet de seguridad leyó su biométrica, el gigantesco sistema de cerraduras de seguridad se desactivó y la puerta se abrió con gran esfuerzo.
Dentro, encontró a un grupo de hombres y mujeres reunidos en una especie de sala de guerra. Mapas y pantallas. Una bandera enmarcada de los días en los que las banderas diferenciaban un lugar de otro.
Al ver a la segadora Curie con su túnica violeta intenso y un cuchillo en la mano, dejaron escapar jadeos y gemidos. Ella reconocía todas las caras. Eran los miembros del gabinete del presidente. Y, en el centro, estaba el presidente Hinton en persona.
Algunos dieron la espalda a Marie, otros dejaron caer la cabeza, derrotados, mientras que otros se cubrían los ojos con la esperanza de negar durante unos preciados segundos lo que esos mismos ojos les decían. Solo Hinton le sostuvo la mirada, desafiante.
—Soy la segadora Marie Curie —anunció ella—. Seguro que sabe por qué estoy aquí.
—No eres más que una niña —se burló Hinton—. Y ni siquiera de esta región.
—Creía que no reconocía las regiones del Nimbo —repuso ella—. Pero da igual. Los segadores no están limitados por sus regiones. Podemos cribar donde decidamos.
—No tienes derecho a venir aquí para amenazarme.
—Claro que lo tengo, señor presidente. La humanidad me ha otorgado el derecho a hacer lo que me plazca. Esa es la ley que nos rige ahora, ¿o se le ha olvidado?
—¡Márchate de aquí ahora mismo! —le ordenó Hinton—. Y puede que así me olvide de esta intrusión.
Marie dejó escapar una única risita.
—Ambos sabemos que solo saldré de aquí de un modo.
Entonces, el secretario de Estado se acercó a Hinton y le susurró:
—Todo el mundo sabe que los segadores negocian, señor. Quizá pueda llegar a un acuerdo.
—No soy de esa clase de segadores —les dijo ella.
—No —dijo Hinton, rezumando repulsión—. Eres de la peor clase. Joven, idealista, tozuda. Crees que tu causa es tan pura y reluciente como tu hoja.
—Puede que sea todas esas cosas —le concedió Marie—, pero también soy inevitable.
Entonces fue cuando uno de los otros intentó correr hacia la puerta. Y así empezó.
La hoja de Marie fue rápida. Su maestría era un espectáculo asombroso… y pronto el mundo presenciaría aquel espectáculo, puesto que había cámaras en cada esquina. Ella lo sabía, pero no actuaba para las cámaras. Simplemente, cumplía su deber de forma conveniente y elegante. Cayeron uno tras otro hasta que solo quedó Hinton, que ahora estaba encogido en un rincón, perdida toda su bravuconería bajo el peso del momento.
Marie supo por instinto que aquel era un punto de inflexión. No solo para ella, sino para el mundo entero. Para toda la especie. ¿Lo percibiría también él? ¿Por eso le temblaban las manos?
—Ya no hay sitio para usted —le dijo la segadora—. La civilización ha pasado página.
—De acuerdo, me iré —le suplicó él—. Me exiliaré. No volverás a verme.
Marie negó con la cabeza.
—El Nimbo se habría sentido satisfecho con eso… y, si hubiera accedido a ello antes de hoy, yo no estaría aquí. Pero no aceptó el exilio. Y yo no trabajo para el Nimbo.
—Te arrepentirás de esto —le dijo él—. Recuerda mis palabras: sé con absoluta certeza que lamentarás el día que tomaste esta decisión. Y cuando lo hagas…
Por desgracia, fuera cual fuera el soliloquio que tenía preparado, acabó cortado de cuajo de un solo golpe.
Regresó a la Casa Blanca en sí intentando asimilar lo que acababa de hacer. Le había abierto camino al Nimbo para que gobernase sin interferencias. También había reforzado el poder y la soberanía de la Guadaña como nadie antes. Se preguntó si habría violado el segundo mandamiento de los segadores. ¿Se consideraría sesgo el cribar a las últimas figuras problemáticas del gobierno mortal? Y, si lo fuera, ¿qué era lo peor que podía hacerle la Guadaña? ¿Censurarla? ¿Quitarle el derecho a cribar durante un par de años? Seguro que merecía la pena pagar cualquier precio por librar al mundo del pasado.
Encontró un cuarto de baño en la residencia presidencial y se llenó la bañera. No había sido una criba limpia y, aunque se podía lavar la sangre de las manos, las salpicaduras y la tela empapada de la túnica la convertían en una visión aterradora.
Como era una prenda gruesa, le dio la vuelta para ocultar las manchas. Creía que tendría un aspecto raro, pero no. El forro era de lavanda sedosa, en un tono sutil y discreto. Descubrió que, en realidad, le gustaba mucho más que el violeta chillón.
Los momentos clave de la historia tienen su propia fuerza gravitatoria, así que, al salir, se encontró con una multitud pequeña pero creciente. Habían abierto las puertas de la valla y los guardias se habían marchado. Casi todos los presentes tenían una mano en alto con algún dispositivo grabando o emitiendo en directo, galvanizando la ocasión como un nuevo punto de anclaje para la posteridad.
Se dio cuenta de que, a pesar de no tener nada preparado, tenía que decir algo. Así que las palabras que pronunció, las palabras que pronto serían conocidas en todo el mundo, le salieron directamente del corazón.
«Lo que he hecho hoy es mi carga y mi regalo —dijo a la multitud—. El futuro es libre. No podría haber un día más feliz que este. ¡Larga vida a todos nosotros!».
Puede que el Nimbo hubiera sido capaz de predecir lo que sucedió a continuación, pero Marie no. En las semanas posteriores a la criba, empezaron a imitarla en otras partes del mundo. Cribaron uno tras otro a monarcas, dictadores y jefes de Estado de países que, en general, ya no existían, hasta que no quedó ninguno. Las naciones estaban oficialmente limpias. Las únicas divisiones que quedaban eran las de cada región. Todas iguales. Sin competir entre ellas. Nada de «ellos», solo «nosotros». Y, tras cada criba política, se pronunciaban las mismas palabras: «El futuro es libre. ¡Larga vida a todos nosotros!».
El Nimbo, que nunca comentaba nada sobre los mecanismos de la vida y la muerte, solo dijo, a su sutil manera: «No es algo que haya pedido, pero facilitará un poco mi gestión del planeta».
Aun así, Marie no se quitaba de la cabeza las últimas palabras del presidente. Lamentaría el día en que tomó la decisión. Se preguntaba cuándo ocurriría eso.
Marie llegó al Cónclave de Invierno en su Porsche y se encontró con el mismo joven esperando para aparcarlo; al parecer, había decidido que aquella era su vocación. En cuanto se acercó a los escalones de mármol del edificio principal de Fulcrum City, la multitud, que había estado observando la procesión de segadores, se volvió hacia ella y empezó a susurrar. No obstante, pronto guardó silencio. Otros segadores la vieron y se apartaron, dejando que ella los esquivara. Que pasara delante de ellos.
—La nueva túnica te sienta bien, segadora Curie —le dijo el segador Vonnegut sin el menor rastro de burla o ironía.
Ella asintió con la cabeza para darle las gracias. Entonces, por primera vez en aquellos escalones, se volvió hacia las personas de ambos lados, esbozó una sonrisa apenas visible y los saludó sin apenar mover la mano…, y vio que casi se desmayaban de la emoción. Había oído que ahora la llamaban «señorita asesina», lo que la disgustaba menos de lo que creía. La motivaba para dejar atrás también ese mote.
Curiosamente, los segadores que la rodeaban ya no la intimidaban. Estaba deseando comprobar cómo se comportaba ahora Michael con ella. Quizá la viera menos como una alumna y más como su igual. Una ventaja añadida a su célebre criba.
Al entrar en el vestíbulo exterior, donde esperaba el suntuoso desayuno del cónclave, oyó a una segadora a la que ni siquiera conocía decirle a otro:
—No me extrañaría que llegara a ser suma dalle. Esa chica es formidable.
Marie sonrió porque, por fin, también su futuro era libre.
Nunca trabajes con animales
con Michael H. Payne
El segador Fields sostuvo el perrito caliente bajo la nariz, respiró hondo y dejó escapar el aire.
—¡Ah, el olor a mostaza buena y fuerte bajo un cielo cerúleo perfecto! —Esbozó una gran sonrisa y se volvió hacia el vendedor—. No hay nada mejor en el mundo, Charles.
—Sí, su señoría —suspiró Charles, más que decir.
Aquel tipo era melancólico hasta decir basta. Fields lo habría cribado años ha de no ser por la calidad de sus perritos calientes. Eran de una marca estándar, sí, pero el secreto estaba en la preparación. La cantidad justa de mostaza y chucrut (crujiente, no reblandecido) y un bollo a la temperatura perfecta. Fields prácticamente se lo tragó de golpe y después se sacudió las migajas de la túnica marrón dorado.
—Creo que me tomaré otro.
Apoyó la espalda en el puesto y observó a los ciudadanos de Oxnard, en Occimérica, que paseaban por el parque costero mientras las sombras de las hojas bailaban con la brisa marina sobre las verdes lomas y los senderos sinuosos.
—¡Ojalá fueran así todos los días! —exclamo, y miró a Charles para ver su reacción.
—Casi todos lo son —respondió él con su voz sepulcral de siempre—. Solo llueve o se nubla cuando el Nimbo lo permite; y supongo que eso solo ocurre cuando la gente quiere.
Lo que Fields andaba buscando era que le diera la razón con un simple gesto de cabeza o una sonrisa, o puede que incluso algo más efusivo. Quizá una declaración muy sentida en la que afirmara que la ciudad era así gracias a sus esfuerzos, no los del Nimbo (que, como segador, a él no lo sacaban de nada). Frunció el ceño, irritado porque Charles lo había arrastrado hacia pensamientos menos agradables. Notó que se le iba la mano hacia el bastón estoque que le colgaba del brazo; era un reflejo al que se entregaba en algunas ocasiones.
La irritación ocupaba un lugar primordial en su lista de ofensas para la criba, algo que los camareros torpes, los adolescentes molestos y los dueños que no tenían cuidado con sus mascotas habían aprendido a lo largo de las tres décadas que llevaba como segador en aquella zona de la costa.
Sin embargo, por fastidioso que fuera Charles, el cariño que el hombre dedicaba a su oficio ablandaba el corazón de Fields. Lo podía ver incluso en ese mismo instante, en la forma en que metía la salchicha en el bollo como quien deja un bebé en su cuna. Era eso lo que permitía al segador pasar por alto sus muchos defectos.
Fields alargó una mano para coger el perrito antes de que Charles se lo ofreciera.
—Ve preparando un tercero, si no te importa, Charles —dijo—. Estoy intentando ganar algunos kilos para seguir el brillante ejemplo de Xenocrates, el sumo dalle de Midmérica. —Se dio unas palmaditas en la barriga, apenas visible, bajo la túnica—. Pero, ay, por mucho que lo intento, mi sangre sigue conspirando contra mí.
Le dio un bocado al perrito caliente, y dejó que el dulzor y la sal borraran la amargura de sus pensamientos.
Charles se aclaró un poco la garganta.
—Podría hacer que le ajustaran los nanobots, su señoría, para que le permitieran ganar peso.
El bocado intentó irse por el conducto equivocado; Fields tosió, se inclinó hacia delante, dio un pisotón, consiguió recuperar el control de su glotis y tragó con algo de dificultad.
—¿Y reconocer la derrota? —Se enderezó y negó con la cabeza—. ¡El poder de la mente sobre la materia, Charles! Ese es el principio que ha guiado al mundo hasta donde está hoy y…
Justo entonces, un perro empezó a ladrar y acabó con la paz de aquel bucólico día. El sonido le formó un nudo en las tripas y desbarató el orden de sus pensamientos.
—¡Godfrey Daniels! —exclamó.
Aunque lo había investigado, no había logrado averiguar lo que significaba en realidad aquella expresión, pero su histórico patrono era conocido por usarla en los momentos de exasperación, así que el segador Fields había adoptado su uso junto con el nombre. Tras agarrar su bastón estoque (otro accesorio pintoresco que había adoptado de su amada edad mortal), le dio la espalda al tenderete, dispuesto a administrar una corrección mortífera a quien se hubiera atrevido a perturbar la elegante serenidad que tanto esfuerzo y tiempo le había costado.
No era que no le gustaran los perros; le encantaban los perros. Sin embargo, como a los niños, era mejor verlos que oírlos.
De pequeño, había tenido un perro al que quería mucho, pero los perros tenían vidas naturales cortas, y el precio de revivirlo y reiniciar su edad se doblaba en cada ocasión. Al final, cuando el coste resultaba demasiado prohibitivo, muchas personas decidían dejar morir a sus mascotas. Suponía que era una forma de controlar la población de animales de compañía (al fin y al cabo, no había segadores animales para cribarlos), pero, de niño, le había parecido una crueldad.
No obstante, como segador, todo era gratis, incluido revivir mascotas hasta el infinito, aunque, en esos momentos, Fields carecía de acompañante canino. Su perro más reciente, un cocker spaniel, había sido un animal frágil, y las frecuentes visitas al centro de reanimación del refugio de animales cuando la criatura acababa morturienta terminaron por ser un fastidio. La última vez que lo había llevado a reanimar, no regresó para recogerlo. «Regálenlo a alguien digno de ello —había dicho en el centro—. Puede que a alguien con más paciencia con un animal tan propenso a los accidentes».
No sabía bien de dónde procedían los ladridos, pero, al volverse a mirar, vio a un perro sin correa trotando hacia él por el parque junto con una pareja joven que, al parecer, eran sus dueños. Fields se paró un momento a contemplar su pelaje sedoso, blanco grisáceo. Era un animal bastante mono. Llevaba la cabeza bien alta, el pecho hinchado, y el rabo peludo se curvaba de una forma preciosa hasta tocarle el lomo.
Fue una alegría comprobar que aquel no era el perro que ladraba; de hecho, por su compostura, ni siquiera era capaz de imaginárselo ladrando. Como si eso fuera indigno de él. Oyó de nuevo el sonido y, esta vez, lo trianguló hasta dar con una criatura molesta, tamaño rata, que estaba un poco más adelante. Una mujer con un traje rosa neón que, no se sabía cómo, resultaba aún más chillón que el animal lo recogió del suelo y lo escondió rápidamente.
Fields conocía a aquella pareja. El perro de los ladriditos desagradables era un pomerania llamado Galletita y su dueña era Constance no sé qué. Le había dedicado varias miradas de reprobación a lo largo de los años, pero ¿aquello? ¿Aquella interrupción tan insolente de una comida perfecta? El segador era una persona generosa, pero todo tenía un límite.
En cualquier caso, ya se ocuparía después de la mujer. Su interés más inmediato era aquella pareja de recién llegados y su más que digno perro.
Tras tragarse a toda prisa el resto de su salchicha, Fields bajó su bastón con una floritura y se dirigió a ellos.
—¡Buenas tardes! —los saludó con toda la jovialidad que fue capaz de reunir—. Espero que me permitan darles la bienvenida a Oxnard, la gema de la costa oestemericana.
El leve tic que les asomó a la cara era el efecto que provocaba allá donde iba. Todos los segadores lo conocían. Aparecía al reprimir el instinto de luchar o huir que se activaba cuando alguien veía a un segador. Como tanto la lucha como la huida significaban la criba inmediata, los ciudadanos corrientes habían aprendido a someter ese instinto, aunque, en estas ocasiones, se rebelara un poco.
Su reacción le resultó irritante, pero el perro no le ladró, sino que mantuvo una conducta agradable. Sin duda, se trataba de un animal excepcional.
Tras inclinarse un poco hacia delante, Fields acercó la mano sin anillo al hocico del perro y sonrió a la joven pareja. Parecían jóvenes de verdad, no como muchos de los que reiniciaban el contador a la primera arruga visible.
—Permítanme presentarme. —Se habría llevado la mano al sombrero de haberlo tenido, pero los sombreros le aplastaban el pelo de las sienes y eso no le gustaba—. Me llamo Fields, segador local y comité de bienvenida. Siempre es un placer saludar a los recién llegados y asegurarme de que comprenden lo maravillosa que es nuestra pequeña comunidad. ¿Van a instalarse en Oxnard o solo están de visita?
La pareja sonrío, algo nerviosa.
—Es un placer conocerlo, su señoría —dijo el hombre—. Acabamos de mudarnos, venimos de la región del Sol Naciente.
Ahora que se fijaba, sí que tenían un leve dejo panasiático; no es que a Fields le importaran mucho esas cosas. Estaba bien que su pequeña ciudad costera atrajera a gente de lugares lejanos, aunque esperaba que no se convirtiera en costumbre.
—Yo soy Khen Muragami. Esta es mi mujer, Anjali, y nuestro perro shikoku se llama Jian…
—Excelente, sí —repuso Fields, que ya había olvidado los nombres de los miembros de la pareja. Sin embargo, en el nombre del perro sí que se había fijado, por desgracia, y no pudo evitar fruncir los labios—. ¿Lo he entendido bien? ¿El nombre de este perro tan magnífico es John? —Negó con la cabeza—. Nunca he entendido por qué la gente les pone nombres humanos tan corrientes a los perros… Y, a no ser que me equivoque, se trata de una hembra…
La joven se aclaró la garganta.
—Perdone, su señoría, pero se llama Jian. —Después sonrió, dejando al descubierto unos hoyuelos muy saludables—. Nuestra chica a veces es un poco trasto, así que su nombre es una antigua palabra panasiática que designa una espada de doble filo.
—¿Antigua? —preguntó Fields, más animado—. Bueno, deben saber que soy todo un experto en la Era de la Mortalidad. De hecho, mi histórico patrono era uno de los filósofos existencialistas más importantes de esa era y resumía esa época pasada en dos preceptos que me parecen aplicables a la época moderna. El primero, «A mí no me engaña nadie», indica que era imposible llevar por el mal camino a los mortales que se sentían satisfechos de su vida. Y el segundo, «El pelele no tiene suerte», nos anima a no tener piedad cuando tratemos con los que sí se apartan del buen camino. —Se llevó la mano del anillo al pecho en un gesto de sinceridad—. No se han dicho nunca palabras más ciertas.
No pudo evitar notar que los ojos de la pareja se posaban un momento en el anillo.
—Sin duda —dijo el hombre, que esbozó una sonrisa en la que se veían más dientes de los necesarios—. Y gracias por su bienvenida, su señoría. Será un placer verlo por la ciudad.
—Cuesta no verme, sí. Que tengan buen día. —Después se agachó un poco más y miró a los ojos oscuros del perro, que no parpadeaba—. Y tú también, John.
Regresó al puesto de perritos calientes, donde Charle ya tenía su tercer bollo esperándolo.
—Qué encanto de animal. Está claro que se merece un nombre más adecuado. Aunque todo tiene remedio.
Charles se quedó casi inmóvil detrás del puesto y Fields no podía culparlo. El segador había llegado a amar su profesión, por supuesto. Goddard, el elocuente segador de Midmérica, había promovido una serie de preceptos maravillosos sobre la relación de un segador con su trabajo. Era una lástima que hubiera sido imposible reanimarlo después de que ardiera en una criba tonista fallida hacía unos cuantos meses. Bueno, quizá no fuera una gran pérdida. Al fin y al cabo, Goddard también era irritante, demasiado llamativo y escandaloso…
Fields suspiró.
—Tendré que visitar a la familia de John esta noche, aunque no antes de ir a comer algo con Constance y Galletita.
Entonces se rio entre dientes porque sabía que poco iban a comer.
Constance no sé qué no se lo había puesto fácil. Cuando llegó a su casa, todavía estaba haciendo la maleta, a pesar de haber pasado horas de su ofensa. Si se hubiera esforzado un poco más en huir, podría haberle ahorrado tanto trabajo, pero no.
Descargó sobre él un torrente lloroso de histeria precriba, pero, al menos, metió a Galletita en su transportín antes de que Fields alzara su espada sobre ella.
Los propietarios de John fueron mucho más educados. Se enfrentaron a la criba con calma, aunque insistieron con monotonía en lo especial que era John y en que necesitaba unos cuidados muy exigentes.
Lo que ocurrió a continuación fue una sorpresa muy agradable. Fields se había llevado su pistola tranquilizadora en la túnica, cargada y lista para el perro, pero el animal demostró de nuevo su admirable personalidad. Ni siquiera le gruñó cuando le quitó el collar y las chapas, y le puso otros nuevos. Un comportamiento inesperado, teniendo en cuenta la dureza del suceso que acababa de presenciar. Pero, bueno, en estos tiempos tan avanzados, uno no se procuraba un perro para protegerse, ¿no?
—Ahora te llamas Trixie —le dijo mientras hacía tintinear las chapas que le colgaban del cuello.
Era el nombre que le ponía siempre a las perras que adoptaba. Tenía todo tipo de parafernalia de Trixie en casa, así que habría sido una pérdida de tiempo elegir otro nombre. Además, a Fields le parecía que tenía cara de Trixie. Decidido. Le colocó la correa y la perra lo siguió mansamente hasta su limusina. El transportín de Galletita, por otro lado, fue a parar al maletero, de donde no podrían salir los incesantes ladridos de aquella criatura demoniaca.
Diez minutos después, el vehículo paró junto al bordillo con una sacudida importante. Como, además, el condenado cacharro parecía haber tomado la ruta más larga, a Fields se le había agriado el humor, aunque no del todo. Los coches sin conductor de la Guadaña no podían unirse a la red de tráfico electrónico del Nimbo, así que no eran más que una flota de estupidez artificial. Aun así, un vehículo automatizado con fallos técnicos era infinitamente mejor que un chófer humano. No entendía que nadie confiara de ese modo su seguridad a otra persona.
Con el transportín de Galletita en una mano y la correa de Trixie en la otra, caminó hacia la entrada principal del centro de reanimación y refugio de mascotas de Oxnard. Pocos segundos después de tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció una mujer de cabello entrecano con quien Fields ya había tratado antes.
—Buenas noches, Dawn —la saludó, lamentando de nuevo su incapacidad para lucir sombreros a los que llevarse la mano—. Siempre es un placer ver un rostro familiar.
—Segador Fields. —Dawn bajó y subió la mirada para estudiar la escena—. Estos perros están vivos —comentó—. ¿No ha venido para otra reanimación?
—Esta noche no. Le voy a dejar la criatura del transportín para el refugio, donde, sin duda, le encontrará una propietaria más disciplinada que la anterior. Y a esta belleza —dijo, señalando a Trixie, que estaba sentada en el camino a su lado, con las orejas hacia atrás y la nariz ocupada con un rastro— la voy a adoptar yo mismo. El papeleo sigue en su sitio de siempre, ¿no?
Entró y se fue hacia el mostrador de recepción.
—Ya sabe que, como segador, no es necesario que rellene ningún formulario, su señoría.
—Ni tampoco es necesario que traiga aquí a los animales después de cribar a sus dueños, pero lo hago —puntualizó él—. Ni tampoco tengo que traer a los animales para reanimarlos si han demostrado no ser acompañantes válidos, pero también lo hago. Porque rellenar formularios y otros gestos de amabilidad similares sirve para dar un ejemplo positivo. Aunque esté por encima de la ley, no la excedo.
—Sí, su señoría.
Dawn le quitó a Galletita de las manos y Fields se acercó al ordenador más cercano. Al hacerlo, la amistosa interfaz del Nimbo desapareció, sustituida por la pantalla sencilla y utilitaria a la que se enfrentaban todos los segadores cuando se acercaban a un ordenador. Abrió los formularios correspondientes y se puso a trabajar; mientras tanto, su nueva protegida canina se mantuvo a su lado, paciente.
—¡Esta me da buena espina! —le gritó a Dawn, que seguía en la parte de atrás, intentando calmar a Galletita.
El segador había tenido unos cuantos perros a lo largo de los años, pero lo cierto era que una persona de su posición necesitaba cierta clase de perro, una clase que todavía no había encontrado, a pesar de buscarla sin cesar. Muchos de aquellos perros tenían una tendencia insólita a acabar morturientos, pero sospechaba que este sería muy distinto.
Una vez que terminó de rellenar los papeles de la adopción, se despidió con cariño de Dawn y se marchó. Sin embargo, cuando llegó al bordillo, la limusina no estaba. Rebuscó en sus bolsillos para sacar la tablet de mano. Tras unos cuantos toquecitos, descubrió que su coche había vuelto a casa y estaba en el garaje recargando las celdas de combustible.
—Godfrey Daniels —masculló.
Deseó poder cribar a un objeto inanimado. Tras respirar hondo, pasó página. No tenía sentido malgastar su irritación con una máquina. Además, hacía una noche estupenda y la calma de la ciudad era famosa, sobre todo a esas horas, cuando solo los indeseables rondaban las calles. Como no le gustaba aquella gente, había enviado ese mensaje a lo largo y ancho del planeta a través de sus cribas. Claro que no tenía ningún sesgo en ese sentido, faltaría más, pero había descubierto que bastaba con unos cuantos ejemplos notorios para extender un rumor y dar una impresión no respaldada por los datos puros y duros que sí lo habrían metido en un lío con la suma dalle Pickford y su personal de estadística.
Fields sonrió a la perra que se sentaba a sus pies.
—Venga, Trixie —le dio en tono persuasivo—. Vamos a dar un paseíto y así nos conocemos un poco mejor.
Sabía que, para hablar con los animales, eran esenciales el tono y el lenguaje corporal. Lo que no significaba que la conversación, a pesar de su unilateralidad, tuviera que ser inane. Reconocía que esa unilateralidad le gustaba. Los perros bien educados le permitían hablar sin miedo a interrupciones, distracciones o, incluso, interrogatorios.
—Trixie, creo que descubrirás que no tienes nada que temer de tu tío Bill, y seguro que seremos grandes amigos y mejores compañeros en poco tiempo.
La perra movió las orejas hacia delante y siguió siendo obediente, como debía, pero… aquella falta de expresividad… En su porte no había ni rastro de miedo, pero tampoco de zalamería. Fields no sabía cómo interpretarlo. No obstante, lo cierto era que una reacción silente era mejor que los aullidos, los ladridos o las patas encima, como había ocurrido con sus anteriores adquisiciones en sus primeros momentos juntos.
—Un agradable paseo por las calles de tu nuevo hogar —le dijo—. Es lo que necesitas para animarte.
Y, por supuesto, la perra no respondió nada.
Fields tenía recuerdos agradables y no tan agradables de su perro de la infancia, cuando él no era más que el pequeño Jimmy Randell. Towser era un malamute recio y tozudo que sus padres decidieron dejar por completo al cuidado del joven Jimmy, lo que habría estado bien de haber sido él también un poco mayor y más recio. A Towser se le daba bien salir corriendo y escaparse cuando lo sacaba a pasear con la correa. La vida del pobre animal llegó a un amargo fin cuando una malamute le llamó la atención desde el otro lado de la calle. Salió disparado y lo mató un coche. Los padres de Jimmy revivieron a Towser, pero no sin antes quejarse del coste y de darle a Jimmy una buena reprimenda. «Un perro tiene que saber cuál es su lugar —le repetía sin cesar su padre—. Quiere conocer su lugar. Una vez que sabe quién es el amo, se siente satisfecho y aliviado».
Así que, a partir de ese momento, fue más firme con Towser y se enrollaba la correa en la muñeca dos veces cuando salía a pasearlo. Al principio funcionó, hasta que, una noche, el perro vio a un mapache moverse con dificultad al otro lado de la calle. Salió corriendo de nuevo… y, esta vez, arrastró a Jimmy consigo y ambos acabaron atropellados por un camión. En cuanto al mapache, salió indemne, como suele pasar con los mapaches.
Cuando reanimaron a Jimmy, le echaron otra reprimenda y no recuperó a Towser. «Lo reanimamos y lo enviamos a vivir a un rancho —le dijo su padre—. Con un dueño más responsable», añadió, solo por hurgar en la herida.
Sin embargo, cuando Jimmy creció, empezó a sospechar que era mentira, que habían dejado que Towser siguiera muerto porque reanimar a una mascota era más caro con cada intervención. La posibilidad de que le hubieran mentido sobre Towser