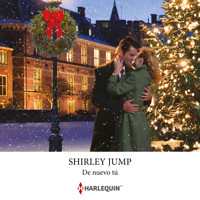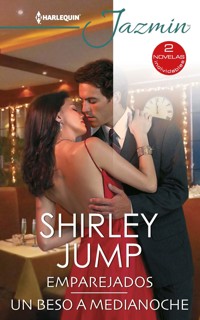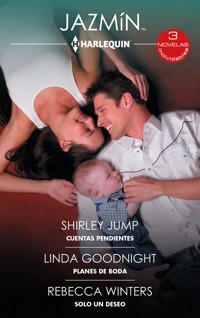
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Cuentas pendientes Shirley Jump El rebelde Matt Webster había regresado para reconciliarse con su familia y su pasado, lo que no esperaba era que acabaría convirtiéndose en el prometido de una mujer vestida de plátano. Pero, ¿cómo podría rechazar la proposición de alguien tan valiente como Katie Dole?. Con aquella mirada verde azulada, Katie le imploró que se hiciera pasar por su novio para sorprender a su ex prometido; el problema era que Matt no quería que sus besos fueran fingidos. Él, lo que más deseaba era hacerle el amor a la increíble Katie. ¿Acabaría haciéndose realidad aquella deliciosa proposición? Planes de boda Linda Goodnight Solo al cuidado de un bebé, un soltero empedernido como Colt Garret necesitaba una niñera urgentemente. Por fortuna, Kati Winslow aceptó el empleo con una condición muy sencilla: que Colt accediera a casarse con ella para asegurarle la adjudicación de un cuantioso préstamo. Al ver el modo en el que el pequeño Evan miraba a aquella belleza morena, Colt se vio incapaz de decir no... Iba a tener que hacer un enorme esfuerzo para recordar que aquel matrimonio no era de verdad... Solo un deseo Rebecca Winters A cambio de que se casara con él, Perseus Kostopoulos estaba dispuesto a concederle a Samantha Telford tres deseos. Pero Perseus no era un genio, ni siquiera un atractivo príncipe azul… de hecho, tenía una terrible cicatriz en la cara. Con el fin de dejar las cosas definitivamente arregladas con su antigua novia, Perseus había decidido regresar a casa con una esposa, Samantha. Un matrimonio práctico, en el que ella solo sería su mujer durante el día. Perseus era el premio que ella estaba buscando…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 570 - febrero 2024
© 2003 Shirley Kawa-Jump
Cuentas pendientes
Título original: The Virgin’s Proposal
© 2003 Linda Goodnight
Planes de boda
Título original: Married in a Month
© 1997 Rebecca Winters
Solo un deseo
Título original: Bride by Day
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003, 2004 y 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1180-613-8
Índice
Créditos
Índice
Cuentas pendientes
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Planes de boda
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Solo un deseo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Estar disfrazada de banana de pie en una esquina no era lo más humillante que le había sucedido a Katie en su vida, pero estaba a punto de serlo. Cubierta por entero de fieltro amarillo, había recibido toda clase de insultos más o menos chistosos desde que Sarah la convenciera para que se vistiese de fruta y así aumentar las ventas de la tienda.
–¡Oye, chiquita! ¿Me pelas la banana? –le gritó un coche lleno de adolescentes al pasar.
Como si una mujer de un metro sesenta de altura y veinticuatro años de edad con traje de plátano fuese lo más gracioso del pueblecito de Mercy, Indiana. ¿Qué tendencias suicidas le habían hecho proponerle a Sarah, su socia y futura ex amiga, hacer algo especial para incrementar el negocio?
La tienda. Era lo único en lo que pensaba. Las ventas habían ido bastante flojas cuando abrieron un año atrás y seguían bajando. En dos semanas tendrían que pagar el alquiler y, desgraciadamente, no tenían suficientes fondos en la cuenta bancaria para cubrir el gasto.
Katie y Sarah todavía no habían encontrado la forma de romper el monopolio de su principal competidor, Flores y Más, una tienda en la vecina ciudad de Lawford. En el pueblo de Mercy había muchas bodas, bautizos, comuniones y funerales, pero casi nadie le compraba flores a Un Par de Ramitos.
Si hubiese alguna forma de hacer que la gente tuviese en cuenta su tienda, quizá Katie lograse sentirse mejor, en vez del fracaso que era en su vida personal y profesional. Estaba desesperada por lograr que la tienda saliese a flote, lo bastante desesperada como para ponerse un traje de fruta.
Suspiró. El Ford lleno de muchachos volvió a tomar la curva con un rechinar de llantas.
–¡Serías el sueño de King Kong, monada!
Con las mejillas rojas, no les hizo caso. Tanto si aumentaban las ventas como si no, el disfraz era humillante. Gracias a Dios que la caperuza de gomaespuma le cubría casi todo el rostro. No deseaba en absoluto que se diesen cuenta de que ella era quien se encontraba dentro de aquel traje.
Enderezó el cartel que anunciaba sus ofertas de cestas de fruta y luego vio una motocicleta de brillante negro y cromo que rugía hacia ella y aparcaba en uno de los huecos frente a la tienda. Katie se mordió los labios, preparándose para otra adolescente pulla de mal gusto. El motorista se quitó el casco y se bajó.
Oh, Dios Santo. El hombre no era un adolescente. Tenía el cabello color chocolate oscuro que le caía sobre las cejas, resaltando sus ojos del color del cielo. Era alto, más alto que ella con su caperuza de plátano, y delgado, con un físico que indicaba que no pasaba demasiado tiempo mirando la tele. Los vaqueros desteñidos que le marcaban las caderas, la camiseta blanca ajustándole el torso y la chaqueta de cuero color marrón le daban un aspecto de personaje de película de James Dean. Su cara le pareció conocida, pero, por más que lo intentó, no pudo recordar cómo se llamaba.
Él le lanzó una mirada al pasar, sonriendo al ver el traje. Katie sintió un cosquilleo que le subía por la columna. Aquella sonrisa y aquel paso confiado parecían indicar que él sabía el significado de la palabra «placer»: cómo darlo y cómo recibirlo. Esa sí que era un área restringida en la vida de Katie.
–Una idea genial de marketing –le dijo él, antes de entrar en la tienda.
Katie enderezó su cabizbajo traje de plátano, deseando que hombres con aspecto de estrellas de cine no parecieran cuando ella no se sentía con fuerzas para enfrentarse a la realidad.
Se preguntó lo que se sentiría estando con un hombre como aquel. Por primera vez en su vida, sintió la tentación de tragar su timidez y correr el riesgo, romper la coraza que le había impedido avanzar; hablarle, flirtear un poquito, ser un poco menos reprimida.
Según la carta que le había mandado su ex novio, Steve Spencer, aquello era algo que ella no haría nunca. Steve, encontrándola demasiado aburrida para su gusto, la había dejado al pie del altar y se había marchado con la dama de honor de Katie, una mujer dispuesta a darle lo que él deseaba cuándo y donde a él le apetecía. Debido a ello, todo el pueblo le tenía pena a Katie, una chica que siempre había sido buena, responsable, obediente, cualidades que antes se consideraban positivas, pero que de adulta habían hecho que la pisoteasen.
Por no mencionar que a los veintidós años seguía siendo virgen. Antes estaba orgullosa de haber defendido su pureza a capa y espada para reservarla hasta la noche de bodas, pero ahora sentía que era la idiota más grande del mundo.
Durante un minuto dejó de pensar en la tienda y en el día horrible que llevaba hasta aquel momento, para concentrarse en el motorista y cómo solo verlo le había hecho pensar en tirar sus principios por la ventana. De todos modos, estos no la habían llevado demasiado lejos: sola y vestida de fruta.
«Mis hormonas me han declarado un golpe de estado mental», pensó, porque no encontraba ninguna otra explicación para justificar que todavía no se hubiese recuperado de la sonrisa masculina. «Imagina lo que sería un beso de ese hombre», le insistió su mente.
¿Quién sería? Desde luego que no vivía en el pueblo, aunque quizá lo hubiese hecho antes y por eso le resultaba familiar. Un hombre como aquel no pasaría desapercibido en un pueblo de cuatro mil habitantes.
Se secó el sudor que le perlaba la frente. El sol de finales de abril la estaba asando como a un pavo y le dieron deseos de quitarse el traje y unirse a la raza humana: abrir una gaseosa helada y sentarse junto al aire acondicionado hasta que le colgasen carámbanos de la punta de la nariz. Inclinó la cabeza y retrocedió hasta la fresca sombra del toldo. Chocó con algo alto y sólido y comenzó a tambalearse, con la pesada cabeza de plátano primero. Un par de fuertes brazos la sujetaron antes de que cayese al suelo.
–Gracias –dijo, dándose la vuelta con los pasitos de geisha que le permitía dar el disfraz, para ver la identidad de su salvador.
¡El colmo de la humillación para aquel día horrible! ¡El motorista se encontraba detrás de ella con un ramo de rosas en un brazo y la misma sonrisa iluminándole el rostro!
–¿Estás bien? –le preguntó.
–Sí –logró decir ella–. Gracias por agarrarme antes de que me convirtiese en un banana split.
–No todos los días tengo la oportunidad de rescatar a una banana en apuros –sonrió él.
La curiosidad, sumada al anonimato que le propiciaba el traje de plátano, fueron más fuertes que la tendencia natural de Katie al retraimiento. «Suéltate la melena, Katie, aunque sea un poquito. Además, es un cliente. No viene mal que seas amable».
–¿Qué prefieres, que apelea tu sensibilidad? –dijo ella, como si hablase todos los días de aquella forma. Pensar que bastaba un disfraz para convertirse en Jay Leno–. Prefiero eso a que pises mi piel y te des un resbalón.
Él rio y levantó la mano.
–Pido una tregua. Supongo que estarás harta de bromas hoy.
–Con la tuya son trece.
–Perdona.
Esbozó una sonrisa que estaba segura de que él no vería.
–Ya que me has hecho bromas y casi tirado al suelo, lo menos que podrías hacer es decirme quién eres.
–Matt Webster –dijo él, alargando la mano.
El nombre inmediatamente la hizo recordar. El guapo y rico hijo renegado de los Webster, unos pocos años mayor que ella. En realidad, Katie nunca había tratado con él. Recordaba la boda por todo lo alto que su familia le había celebrado diez años atrás, pero luego él se había marchado del pueblo y no se había sabido mucho de su vida desde entonces.
Se quitó el guante y alargó la mano. La de él era ligeramente áspera y callosa, pero grande, capaz, fuerte. Y notó que no llevaba alianza de matrimonio.
–Katie Dole –le dijo.
Vio cómo él intentaba controlar la risa infructuosamente y lanzaba una carcajada.
–Me estás tomando el pelo, ¿no?
–Ojalá.
–¿No estás emparentada con la compañía de frutas?
–No tengo esa suerte –dijo ella, negando con la cabeza. La caperuza de espuma y fieltro se sacudió de un lado a otro.
–¿Y con Jack Dole?
–Es mi hermano mayor –asintió ella con la cabeza ahora–. Luego, vienen Luke, Mark y Nate. Hay muchas bananas en el árbol de los Dole.
–Bien, señorita Dole –dijo él–. Fue un placer delicioso conocerla.
Le soltó la mano y se llevó el calor que no tenía nada que ver con la temperatura reinante. Ella se esforzó en pensar en algo chistoso que responderle, pero no se le ocurrió nada que decir. Vestida de fruta, estaba fuera de su elemento como mujer, y tampoco creyó que le resultaría demasiado atractiva a un hombre como él.
Así que se quedó allí parada, como el tonto del pueblo, mientras él la saludaba con la mano y se volvía a subir a la moto, metiendo el ramo de rosas en el maletero antes de alejarse con un rugido del motor.
Aquel hombre era decididamente peligroso, y siempre lo había sido, a juzgar por su reputación. El tipo de hombre que estaba fuera de su alcance, físicamente, sexualmente… en todos los sentidos. Un hombre que vivía al límite.
Katie nunca se había acercado al borde por temor a caerse por él en un precipicio de desamor.
Como si quisiera acabar con su vida, Matt aceleró a su Harley al máximo. El pueblo donde habían transcurrido lo que muchos llamarían sus años formativos pasó a su lado como un borrón: la señal que ponía Langdon Street y que seguía torcida hacia la derecha, tal como la había dejado su convertible once años atrás; la granja de Amos Wintergreen, donde Matt y sus amigos se dedicaron a molestar a las vacas hasta que el perro labrador de Amos los echaba de sus tierras; la cárcel del condado, donde había pasado muchas noches pagando por lo que su padre llamaba «malas elecciones».
El viento le hinchaba la chaqueta, intentando que se diese la vuelta y se volviese a Pennsylvania. Tenía un negocio allí, una vida. No necesitaba estar en Mercy, se dijo.
Le vino a la mente la imagen de la mujer vestida de plátano. El recuerdo le aflojó la tensión que comenzaba a sentir en el cuello. Lanzó una risa ahogada. Había que ser valiente para hacer semejante numerito en un pueblo pequeño, y más aún en Mercy. Comenzaba a imaginarse qué aspecto tendría bajo el traje de plátano, cuando la moto comenzó a hacer un ruido raro y a ahogarse. Matt apretó los frenos y frenó abruptamente.
–¡Infiernos! –exclamó.
La junta se había quemado y escupía aceite por todos lados. El líquido viscoso y negro le salpicó las botas, la camiseta y le chorreó por las mangas de la cazadora de cuero. Matt apoyó a la motocicleta sobre su soporte, sacó un trapo de la caja de herramientas que llevaba atrás y se limpió lo que pudo.
Todavía estaba a dos millas de lo que había sido su hogar. Qué irónico. En vez del triunfante retorno que se había imaginado, tendría que llegar con el rabo entre las patas a casa de sus padres y, además, arrastrando un montón de chatarra. Volvió a lanzar otra maldición, insultando al destino. Pero el destino hacía rato que lo había abandonado.
Comenzó a empujar la moto. El sol hizo que hirviese dentro de la chaqueta de cuero. Lanzó una mirada a la nevera que llevaba atada a la parte de atrás, pero era una pérdida de tiempo. Llevaba diez millas vacía. Daría cualquier cosa por tomar algo carbonatado en aquel momento.
Hacía once años que había tocado fondo y salido a flote, pero algunos días, como ese precisamente, la llamada del alcohol era fuerte e insistente.
Por enésima vez, Matt se preguntó por qué habría pensado que sería una buena idea volver a Mercy.
Al cabo del día, Katie entró en la fresca tienda, agradeciendo que Sarah y ella hubiesen conseguido reunir suficiente dinero como para arreglar el antiguo sistema de aire acondicionado. Se quitó el traje y se quedó en camiseta y pantalones cortos.
–Nos hicieron tres pedidos de cestas de fruta, así que nuestra idea incrementó el negocio. Sin embargo, no es suficiente –dijo Sarah, sentándose en un taburete. Abrió un bote de gaseosa y se lo alcanzó a Katie, que rápidamente se bebió la mitad–. ¿Fue tan divertido como parecía?
–Oh, ni te imaginas cuánto. No puedo creer que me convencieses para que lo hiciera –dijo Katie, quitándose la felpa amarilla que le cubría las zapatillas de deporte–. Tendrías que probar algún día.
–Me encantaría, pero no cabré dentro de ese traje hasta dentro de unos meses –Sarah se palmeó la tripa gigantesca que pregonaba su noveno mes de embarazo.
Hacía tres años que Jack, el hermano mayor de Katie, se había casado con Sarah. Desde entonces, Katie esperaba que una vocecilla la llamase «tía Katie». No sería su propia familia, pero peor era nada. Comprar baberos y muñecos de peluche también hacía que no pensase demasiado en su propia vida, por poco que tuviese que pensar. Se había quedado estancada durante un año. El trabajo era lo único que le llenaba el vacío que la envolvía en cuanto ponía el cartel de «cerrado» en la tienda.
También la ayudaba a evitar lo único a lo que temía: el fracaso.
Katie todavía no había logrado tener éxito en nada. Sus notas en la escuela secundaria habían sido buenas, pero no lo bastante como para conseguir una beca para la universidad; se había apuntado al equipo de debate, pero se había quedado petrificada en su primera comparecencia; por más que había salido con el capitán del equipo de fútbol, él la había dejado plantada en el altar. Y ahora, la tienda, su sueño, estaba al borde del colapso económico. Otro fracaso inminente si no tomaba alguna medida
Katie abrió la puerta y salió a buscar el cartel, que arrastró hasta dentro.
–Me alegra oír que hemos hecho unas ventas. Nos vienen bien.
–Ya lo sé. Y las obras de la calle no ayudan para nada. El alquiler…
Sarah se interrumpió al oír la puerta de entrada.
Katie reconoció inmediatamente a la mujer que entró: Olivia Maguire, la dueña de la única tienda de decoración de interiores de Mercy. Alta, delgada y vestida de azul plateado, pareció deslizarse hacia el mostrador.
–El diseño ese del escaparate ¿es suyo? –preguntó, señalando un arreglo exótico de flores de seda.
–Sí –respondió Sarah.
–Bien. Quiero dos, lo más rápido que pueda –se paseó por la tienda con movimientos precisos, exactos–. Y uno de estos –señaló un jarrón de porcelana lleno de rosas de estilo antiguo–. Y tres de aquellos –hizo un gesto hacia un tiesto retro con flores de brillantes colores que Sarah había hecho el día anterior–. ¿Para cuándo me los puede tener?
–Se los haremos con gusto –dijo Katie, tendiendo la mano al ver que Sarah se quedaba muda y boquiabierta–. Soy Katie Dole, una de las dueñas. Esta es Sarah…
–Sí, ya lo sé. Me parece que nos han presentado ya, en una función de caridad o algo por el estilo –dijo ella, haciendo un gesto vago con la mano–. Además, pueblo chico… –Olivia le dio a Katie un breve y firme apretón–. Todos se conocen y saben a qué se dedican. Yo soy Olivia Maguire, la dueña de Diseño de Interiores Renew. En este momento tengo tres clientes que necesitan arreglos florales. Pasaba en coche, vi ese tan interesante que tienen en el escaparate y decidí detenerme –hizo un giro en redondo sobre los tacones, mirando la tienda–. Me gusta. Normalmente uso la tienda de Lawford, pero me gustaría probar con la de ustedes, si disponen de tiempo.
–Desde luego –dijo Katie, lanzándole una mirada a Sarah–. Probablemente le podamos tener los arreglos listos en tres días.
Sarah se dio la vuelta, agarró el formulario de pedidos y comenzó a apuntar.
–Si lo hacen en dos, considérelo un trato –dijo Olivia y depositó un poco de dinero en el mostrador como adelanto.
–De acuerdo –asintió Sarah con la cabeza, la mirada clavada en el dinero.
–Estupendo –dijo Olivia y le alargó a Katie una elegante tarjeta de visita–. Llámenme cuando estén listos –dijo, y se marchó.
Cuando la puerta se cerró tras ella, Katie dejó escapar ruidosamente el aliento que contenía.
–¡Genial! ¡Es la oportunidad que buscábamos!
–Podría ser una cuenta enorme para nosotros –dijo Sarah, tomando la tarjeta y dándole la vuelta entre los dedos–. Sería lograr que nuestro nombre llegase a gente con dinero para gastar, gente que compra montones de flores para sus casas y sus iglesias. Gente como los Callahan y los Simpson y los Webster… –Sarah se quedó boquiabierta–. ¡Claro! ¡Olivia es el pasaporte para llegar a ellos!
–¿A qué te refieres?
–¿No recuerdas? Olivia Maguire estuvo casada con su hijo… –hizo un gesto con la mano, buscando el nombre–, ¡Matt! Eso es. El que siempre estaba metido en líos. Quizá no lo recuerdes porque iba unos cursos más adelantado que nosotras en el instituto y casi ni yo me acuerdo del aspecto que tenía.
–Mira qué casualidad que lo menciones –dijo Katie, tomando otro sorbo de su gaseosa–. El hombre que estuvo aquí antes…
–¿El guaperas?
–¿Te diste cuenta? –rio Katie.
–Estoy embarazada, no ciega –respondió Sarah–, ¿qué pasa con él?
–Dijo que era Matt Webster.
–¿El mismo Matt Webster? –dijo Sarah, volviendo a agarrar la tarjeta–. ¿El Matt de Olivia? –se frotó el vientre distraídamente–. ¿No se separaron después de que se les muriese un bebé? La familia lo mantuvo todo en secreto. ¿Cuánto hace de ello? ¿Unos diez años?
–No lo sé. No tuvimos una conversación demasiado profunda bajo el toldo –sonrió Katie–. Lo que me llamó la atención fueron sus ojos –confesó.
–¿Lo invitaste a salir?
–Sarah, estaba disfrazada de plátano.
–¿Y? Eso no quiere decir que no puedas ser espontánea –dijo, sacudiendo un dedo frente a los ojos de Katie–. Prueba a ser un poco espontánea, quizá te guste.
–Tú sí que eres la reina de la espontaneidad. ¡Cuernos! ¡Si hasta te casaste de un día para el otro!
–Fugarse para casarse es emocionante y romántico –dijo Sarah con una floritura de la mano–. Me gusta vivir el presente antes de que se pase de largo.
Katie reflexionó sobre las palabras de Sarah mientras sacaba las rosas de la cámara. Les cambió el agua y les agregó conservarte floral antes de volverlas a poner en los recipientes.
Al estar disfrazada de plátano, se había animado a intercambiar comentarios ingeniosos con un guapo desconocido. Había sido una sensación nueva, liberadora. En los veinticuatro años de su vida, no había corrido demasiados riesgos. Y cuando lo había hecho, con Steve y la tienda, no había tenido demasiado éxito que digamos. Quizá, si cambiaba de actitud, el resultado fuese diferente.
Durante muchos años había sido «Katie, la formalita», siempre predecible, siempre reprimida. Y lo único que había logrado con aquella actitud era un corazón destrozado y un año de soledad.
–He estado pensando –dijo–. ¿Sabes qué fecha es hoy?
–Ajá –dijo Sarah, dirigiéndole una mirada comprensiva–. No quería decir nada. Me imaginé que haría que te costase trabajo ser un alegre plátano.
Katie lanzó una carcajada. Sarah siempre había logrado que se le pasase la tristeza. Y Dios sabía que durante el pasado año había tenido bastantes momentos como aquel.
–Habría sido mi primer aniversario si Steve no me hubiese plantado en el altar.
–Fue lo mejor que te podía pasar.
–En aquel momento no me lo pareció, pero ahora sí que estoy segura de ello. Habría sido mucho peor que me hubiese dejado plantada por alguien más después de casarme con él –observó Katie, sacando una rosa color té del cubo y aspirando su delicada fragancia. El lema de Sarah parecía el antídoto perfecto para la vida estancada de Katie. «Vive el presente, antes de que este te deje atrás».«Y que estés deje vieja y sola», añadió para sí–. Ya me he tenido suficiente lástima. Ha llegado el momento de un cambio.
–¡Me parece muy bien! –exclamó Sarah–. ¿En qué tipo de cambio pensabas?
–Primero, me daré un atracón de chocolate –dijo Katie–. Y luego, pues… –pensó en Matt Webster y en cómo una sonrisa de él le había desatado una serie de fuegos artificiales en la tripa– quizá me atreva a hacer algo más decadente.
En el pequeño supermercado de Mercy no había ni una sola tarta que Katie pudiese comprar para satisfacer su antojo de chocolate. Protestando para sí, agarró una caja de polos de fruta del congelador y lo echó en la cesta. Se entretuvo por los pasillos, haciendo tiempo para no volver a su apartamento vacío. De repente, al rodear un exhibidor de salsa para espaguetis, oyó una voz conocida. Y luego, otra. Se quedó petrificada y espió tras los botes de salsa.
–Oh, Stevie, compra las palomitas con extra de queso –ronroneó la mujer que se colgaba del brazo del ex prometido de Katie, que no era otra que Bárbara, la traidora dama de honor.
Cuando estaban en décimo curso, Bárbara y Katie se conocieron en un grupo de estudio, en la clase de biología de la señorita Marchand. Se habían hecho amigas y seguido en contacto durante la universidad. Cuando Bárbara volvió, después de cuatro años en Boston, le resultó difícil encontrar trabajo y parecía deprimida, por lo que Katie la invitó con frecuencia a salir, a veces con ella y con Steve, otras con algún amigo de Steve también, pensando que ello le levantaría el ánimo. Sin sospechar nada, Katie se dio cuenta más tarde de que ellos habían estado manteniendo una relación secreta.
¿Cómo no se había percatado de ello cuando Bárbara tuvo un súbito ataque de gripe la mañana de la boda? Mientras Katie esperaba delante de cien personas al novio que nunca llegó, Bárbara había sido quien consumaba otro estilo de unión. Durante la boda de Katie, con el novio de Katie.
Y Steve… probablemente se había bebido el champán que había comprado con Katie en las copas de cristal que les había regalado la madre de Katie, y brindado con otra mujer en salto de cama. Una mujer complaciente, que no lo haría esperar hasta que hubiesen hecho sus votos. Sí, probablemente había estado disfrutando del tipo de excitación que, según él, le faltaba con Katie.
Según Katie había oído, se habían mudado a Lansing, Michigan. Pero estaba claro que se encontraban de vuelta y compartían su amor con todo Mercy. ¡Puaj!
Dentro de Katie comenzó a hervir la rabia que «Katie, la formalita», había mantenido reprimida bajo una apretada tapa de cortesía durante un año entero. Se había jurado que continuaría con su vida, pero eso no quería decir que hubiese olvidado. La habían traicionado, hasta el punto de guardarse los regalos de la despedida de soltera. No había dicho ni pío mientras Bárbara bebía de las copas Waterford de Katie y besaba a su traicionero prometido.
Se preguntó si podrían arrestarla por atacarlos con un bote de salsa boloñesa.
–Disculpe, señorita.
Katie se dio la vuelta. Directamente detrás de ella, empujando un carrito lleno de las pesadillas para el hígado que solo a los solteros se les ocurría comprar, se hallaba Matt Webster.
Ella no tenía ya el disfraz de plátano donde esconderse. Era la oportunidad perfecta para probar su recientemente decidida espontaneidad, frente a Bárbara y Steve. Correr un riesgo, lanzarse a la piscina, aunque fuese por el lado menos profundo.
Volvió a espiar tras el exhibidor de salsas y vio a Steve, con una mano en la cintura de Bárbara, que se acercaba por el pasillo de las palomitas. La verían dentro de un segundo; la parejita enamorada cruzándose con la solitaria novia abandonada. Se imaginó la pena reflejada en los rostros de ellos, las sonrisas que indicarían que ella era la desgraciada, la que no había conseguido progresar a un año del fiasco.
Ya era hora de que le diese al pueblo algo más de lo que hablar. Estaba harta de ser Katie la responsable, la aburrida. La misma Katie a quien habían despreciado públicamente, como un colchón viejo y feo.
Haciendo una profunda inspiración, dejó la cesta en el suelo, se dio la vuelta para enfrentarse a Matt y le ordenó:
–Bésame.
Capítulo 2
Qué? –se atragantó Matt–. ¿Aquí? Pero…
–Aquí y ahora –susurró ella, agarrándole la cabeza y acercándola a la suya.
Todo sucedió tan rápido que Matt tuvo poco tiempo para reaccionar. No porque fuera a rechazarla. Las posibilidades de que una extraña se le acercara en una tienda de comestibles y le exigiera que le diese un beso eran casi nulas, y el hecho de que fuese tan hermosa como aquella solo hizo que la situación resultase más sorprendente.
La obedeció, aunque también añadió un poco de su parte acercándola a sí. Si quería un beso, un beso le daría. Lo podían acusar de lo que quisieran, pero no de desilusionar a la gente, y menos en lo que a besos se refería. Ni a otros juegos de alcoba.
Le recorrió los labios con la lengua, exigiéndole más, intentando satisfacer la ola de deseo que lo había golpeado como un tren rápido cuando ella se le tiró a los brazos. Ella se arqueó contra él, aplastando los suaves pechos contra su torso. El deseo explotó en llamaradas y Matt se olvidó de dónde se hallaba.
–¿Katie?
La mirada de Matt se dirigió a donde provenían las dos voces. Un hombre alto, unos años menos que Matt, le pasaba el brazo por el talle a una rubia. Ambos estaban con la boca abierta, redonda, formando una «O» perfecta.
Aunque Matt interrumpió el beso, la mujer que tenía en sus brazos no lo soltó.
–Oh, caramba –murmuró ella, tan bajo que casi ni la oyó–. Con que era así.
Matt la miró. No mediría más de un metro sesenta, pero en esa altura cabía todo lo que a Matt le gustaba. Era esbelta, con suaves curvas bajo la camiseta holgada y los pantalones cortos de tela vaquera. Su cabello, largo y del mismo color dorado de una buena cerveza, le enmarcaba el rostro en suaves ondas que le hicieron recordar a Matt lo bien que uno se lo podía pasar en el asiento trasero de su descapotable.
Ella le acarició la mejilla y lo miró a los ojos, dándole la fugaz impresión de que eran amantes desde hacía tiempo. Luego, serena y en control de la situación, se dio la vuelta y se enfrentó a la pareja.
–Steve y Bárbara, qué agradable sorpresa –dijo, la voz teñida de sarcástica dulzura.
Matt notó que ella apretaba los puños por detrás, a la espalda, fuera de la vista de la feliz pareja, justo por encima de su agradable trasero.
Cuando la moto se le había roto por la tarde, él había pensado que volver a Mercy y a la casa de sus padres era un error. Se había prometido que volvería a demostrarle al pueblo que no se había cumplido lo que todos decían, que se había convertido en un empresario de éxito en vez de en un delincuente. Hasta aquel momento lo único que había podido hacer era hablar con un plátano, cambiarse de ropa, sentarse en su viejo descapotable y dirigirse a la tienda a comprar el tipo de comida que su madre se negaba a tener en su despensa.
Y luego, aquella mujer, aquella bola de fuego, lo había dejado pasmado y hecho que el retorno resultase un placer.
Matt observó divertido cómo el trío intercambiaba saludos nerviosos en incómodos. La tensión se podía cortar con unas tijeras, pero los tres la disimulaban bajo una careta de cortesía. Supuso que Steve, un tipo con una sonrisa infantil, sería el ex y que Bárbara la tercera en discordia. El beso de la mujer seguramente sería algún tipo de venganza.
Steve quitó el brazo con que rodeaba el talle de la rubia.
–Katie, no podía creer que fueses tú. Te vi… besando y, pues… –se quedó sin palabras, con expresión escandalizada.
–Supongo que no me conocías tanto, después de todo, Steve –dijo ella, apretándose contra Matt, que no puso objeciones.
–Ejem, entonces… ¿qué tal has estado? –preguntó Steve.
–Bien. En la tienda me va fenomenal. No puedo estar mejor –se aferró Katie al brazo de Matt y se le pegó al costado.
Matt no pudo evitar aprovecharse de la situación. Después de todo, era parte de su naturaleza más primitiva. Le acarició la cintura con un movimiento cadencioso, que hablaba de sábanas enredadas y pasiones ardientes. Le recorrió con la mano el costado, siguiendo la curva de su cuerpo, bajando por la cadera. Era fácil y divertido hacerle creer al Steve ese que eran amantes, si ese era el papel que ella quería que él hiciese.
Pero ella no pretendía ganarse un Oscar. Enredó los dedos de la mano derecha con los de él, deteniendo el recorrido de la mano masculina y haciendo que no pudiese llegar a lugares más interesantes. Aguafiestas.
Fuera quien fuese, aquella mujer había encendido un fuego en él que no sería fácil de apagar. Un fuego que sería visible a todos si él permitía que sus pensamientos siguiesen dándole vueltas a la idea de llevársela a la cama. Mentalmente, repitió el juramento a la bandera para enfriar su ardor con un poco de patriotismo. Funcionó. Un poquito.
–¿De veras que has estado bien? –insistió Steve, acercándose.
Bárbara le agarró la mano antes de que él se acercase demasiado.
–Stevie, llegamos tarde a la fiesta. Ya sabes que han pedido una película de pago por visión y nos vamos a perder el principio –dijo, intentando retenerlo junto a sí sin éxito.
Él le hizo un gesto con la mano de que se callase, la mirada fija en Katie.
–Me alegro de que las cosas te vayan bien –le dijo a esta–. Desde que nos mudamos a Michigan había perdido el contacto con… todo el mundo. Hemos llegado a Mercy hoy. Nos quedamos solo una semana porque, pues… Bárbara y yo nos casamos. El sábado que viene. Ha sido un poco precipitado. Casi no lo sabe nadie, así que supongo que no te habrás enterado todavía.
Matt le dirigió una mirada a Katie. Los ojos azul celeste le brillaban a ella llenos de lágrimas y la vio a punto de perder el control. Maldijo al hombre que podía hacer llorar a una mujer tan hermosa como aquella. No se merecía semejante humillación.
–Enhorabuena, Stevie –exclamó, adoptando con entusiasmo el papel de amante de Katie–. Katie y yo nos alegramos de oír la noticia –añadió, dándole fuertes palmadas en el hombro.
Steve se tambaleó y se enderezó, frotándose el hombro.
–Gracias –dijo.
–Cuando uno encuentra a la mujer de sus sueños, todo está bien, ¿a que sí? –dijo Matt. Abarcando con su mano la cintura de Katie, le dio un beso en el pelo.
Un aroma cálido y sensual a champú y sol le llegó a la nariz. El pelo de ella era aterciopelado, cayendo en ondas que él se imaginó extendidas por su almohada–. Mmm, qué agradable sensación –murmuró.
–Quería que te enterases de la noticia por mí –dijo Steve, sin hacerle caso a Matt.
–Me alegro, Steve –dijo Katie, cuadrando los hombros y recuperándose en los brazos de Matt.
–¿De veras? –dijo Steve, confundido.
–Steve, las cosas han cambiado de un año a esta parte. Cuando conocí a Matt, me olvidé de ti –le dirigió a Matt una cálida sonrisa.
Matt se quedó pasmado, no solo por la sonrisa sino por el hecho de que ella supiese su nombre. Llevaba solamente cuatro horas en el pueblo, ¿cómo sabía ella quién era? Lo habría reconocido a pesar de la ausencia de once años? ¿Y por qué no la recordaba él a ella?
–Entonces, parece que los rumores no son ciertos –intervino Bárbara.
–¿Y qué rumores son esos?
–Que estás… bueno, para decírtelo sin tapujos –lanzó una risilla– que te estás convirtiendo en una reclusa, dedicada únicamente a tu tienda –meneó la cabeza, como si la vida de Katie fuese lo más triste que se había encontrado en la vida–. Pero después de ver esta exhibición, supongo que las cosas no serán así. ¿Por qué no nos presentas a tu nuevo novio?
–Matt Webster, mi… mi prometido.
Matt tragó. ¿Prometidos? Este juego se estaba pasando un poco de la raya para su gusto. Simular que era un amante sí que podía, y muy bien, pero futuro esposo… era ir demasiado lejos. Necesitaba marcharse de allí antes de que le enjaretasen una familia, con perro incluido.
–¿De veras? ¿Eres su prometido? –preguntó Bárbara, que no parecía demasiado convencida. Matt vio una expresión celosa en sus ojos, que iban de Katie a Matt–. Me alegro.
–¿Te alegras?
–Pues sí, por supuesto –dijo la rubia, pero no parecía alegrarse en absoluto.
Parecía el tipo de chica que le robaba las Barbies a sus amigas porque le parecían más bonitas que las suyas. ¡Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos habría!
Bárbara se dio la vuelta, tironeando de su Stevie.
–Ejem, ¿Bárbara? –la llamó Katie.
–¿Qué? –preguntó la rubia, girándose hacia ella.
–Asegúrate de saber cómo volver a casa después de la iglesia, no vaya a ser que seas la única que se presenta a la boda.
Aunque sabía que era rencoroso por su parte, Katie se vio recompensada con el grito ahogado y el rubor de Bárbara antes de que esta le diese un tirón a Steve y se lo llevase la salida a las carreras.
Cuando se fueron, Katie lanzó un profundo suspiro. Qué forma de cambiar su imagen, abalanzándose sobre un extraño y simulando que estaba comprometida con él. En un pueblo como Mercy aquel tipo de comportamiento produciría un montón de chismorreos. ¿Había cometido un error? Casi le daba temor enfrentarse a Matt. Aunque él le había seguido la corriente con la farsa, quizá no encontrase divertidas las consecuencias.
Parecía que muchas otras personas sí lo hacían, porque había seguido su actuación un montón de gente, que se agolpaba a ambos lados de ellos en el pasillo. Una media docena de rostros escandalizados se asomaban tras los espaguetis, pendientes del inusual espectáculo de Katie Dolan, siempre tan seria y predecible, intercambiando mucho más que cumplidos con un forastero y enfrentándose a los traidores de su ex prometido y su ex dama de honor.
Alice Marchand, la vecina de Katie, de ochenta años de edad, se acercó por el pasillo.
–Bien hecho, querida –le dijo, palmeándole el brazo–. El chico de los Spencer y esa fulana se merecían eso y mucho más, después de lo que te hicieron. ¡En mi época, si un hombre dejaba plantada a una chica en el altar, su padre agarraba la escopeta y…!
–Estoy segura de que mi padre lo pensó –rio Katie.
–Y tú, muchacho, ¿quién eres? –preguntó la señorita Marchand, la profesora de biología más dura que jamás tuvo el Mercy High.
–Matthew Webster, señorita.
–¿El chico de Georgianne y Edward? –le preguntó ella, sin sorprenderse.
Matt asintió con la cabeza.
Con que era efectivamente ese Matt Webster, pensó Katie. Era extraño, pero no tenía aspecto de chico alocado, aunque tampoco se lo imaginaba casado con Olivia. Ella parecía demasiado… fría y refinada.
–Tienes mucho coraje al volver. Pero es agradable volverte a ver en casa, donde perteneces –asintió la señorita Marchand.
–Gracias, señorita. He vuelto para quedarme –dijo Matt.
Al oírlo, los espectadores comenzaron a hablar entre ellos.
–Creo que ha llegado el momento de que me vaya, antes de que se decidan a lincharme –le dijo él a Katie, con una risa seca y amarga. Tomándole la mano, se la llevó a los labios y la besó, sin apartar la mirada de los ojos de ella. Alrededor de ellos saltaron chispas de sensualidad y promesa–. Fue un placer conocerte. Espero verte otra vez, Dama Misteriosa, y acabar lo que hemos empezado. Pronto.
Se marchó a grandes zancadas, dejando atrás a la gente, que lo miró boquiabierto.
Katie lo siguió con la vista, una sonrisa en los labios y una ardiente curiosidad de saber más de Matthew Webster.
Alrededor de Matt se esparcían herramientas y piezas mientras él desarmaba la motocicleta y comenzaba la tediosa tarea de repararla. Su Chevy SS descapotable color azul noche había arrancado milagrosamente, a pesar de haber pasado once años bajo una lona. Alguien lo había llevado a la revisión recientemente: la pegatina del parabrisas indicaba que le habían hecho un cambio de aceite hacía dos semanas.
Aunque no podía imaginársela llevándolo al mecánico, Matt supuso que su madre se habría ocupado del coche. El Chevy había arrancado a la primera, evitándole así tener que pedirle a su padre el Mercedes. Había vuelto pero no estaba preparado para una confrontación, todavía no. Utilizando la moto como excusa, había evitado a su padre y se había dado una rápida ducha para luego marchar al pueblo a buscar los repuestos que necesitaba.
Y se topó con una mujer superinteresante, reflexionó, recordando la impetuosidad y el beso femeninos. Era excitante y dulce a la vez. Se imaginó estrechándola más en sus brazos, bajándole los tirantes de la camiseta por los hombros, deslizándosela por la curva de los pechos…
La pinza se le escurrió entre los dedos y se le cayó en el regazo. Un dolor agudo interrumpió abruptamente su fantasía. Hizo una profunda inspiración para intentar calmar el dolor y concentrarse en la moto, pero no le resultó fácil. En lo único en que podía pensar era en una desconocida de nombre Katie subida al suave asiento de cuero, llevando por todo atuendo una sonrisa.
Esa vez logró agarrar la pinza antes de que lo dejase impotente.
–¡Matt, has vuelto! –exclamó su madre, al entrar al garaje con una cesta de tulipanes amarillos recién cortados. Georgianne Webster, el cabello color rubio platino ligeramente alborotado por su paseo en el jardín, se detuvo insegura en la entrada, aferrándose a la cesta como si fuese una tabla de salvación.
–Hola, mamá –dijo él, poniéndose de pie y agarrando un trapo. Se limpió las manos varias veces evitando su mirada. Después de once años de comunicarse solo por carta, se sentía cohibido, patoso.
–Vi que te llevabas el Chevy antes –le dijo ella.
–No me costó nada arrancarlo –le dijo–. Gracias por ocuparte de él y de cambiarle el aceite.
–No lo he hecho yo, ha sido tu padre.
–Oh –dijo él, tratando de digerir la información un segundo. Agarró las flores– son para ti –dijo, dándoselas torpemente–. Sé que las rosas son tus favoritas, y como es abril y las tuyas no florecerán hasta dentro de dos meses… –se encogió de hombros–. No sé, pensé que te alegrarían un poco, ya que has estado tan preocupada por papá –se inclinó a besarla en la mejilla.
Cuando el perfume de su madre le llegó a la nariz, la ausencia de once años lo golpeó, dejándolo sin aliento. Tragó varias veces para librarse del nudo que se le había hecho en la garganta y no echarse a llorar como un imbécil. Instintivamente, la estrechó entre sus brazos y el movimiento hizo que la tensión explotara como un globo pinchado con un alfiler. La cesta cayó al suelo con estrépito y ella lo abrazó con fiereza, sin siquiera notar que estaban estrujando las rosas entre los dos.
–Oh, Matthew, cómo te he echado de menos –susurró. Luego, se apartó. Tomándole el rostro entre las manos, lo contempló, como si buscase al Matt que ella conocía. Las lágrimas le corrían por las mejillas, finas líneas de emoción que le estropearon el maquillaje.
Matt sintió que había llegado a casa, que había recuperado su sitio en el mundo. El maldito nudo se le volvió a hacer en la garganta.
–Yo también, mamá –fue lo único que logró decir.
–Me alegra tanto que estés en casa… –dijo ella, enjugándose las lágrimas y retrocediendo un paso–. Las pobres flores fueron víctimas de nuestro encuentro –rio, trémula, quitándole el ramo para hundir la nariz en su aroma.
–No importa, mamá. Solo son rosas.
–No, solo rosas, no. Son especiales, porque me las has regalado tú –dijo, depositándolas en la cesta con cuidado para no aplastarlas más–. ¿Recuerdas cuando recogiste aquellas margaritas para mí? Creo que tenías unos siete años. Las metí en la Biblia y allí siguen, entre el Génesis y el Éxodo.
–¡Claro que me acuerdo! –rio Matt–. ¡Bien que te enfadaste por esas margaritas! ¡Se las había robado del jardín a la señora Rollins y te llamó para protestar.
–Eugenia Rollins era una vieja malhumorada incapaz de apreciar el amor que un niño le demostraba a su madre. Era mi obligación regañarte, pero tus sentimientos eran los correctos.
–Lo tendré en cuenta para tu cumpleaños –le guiñó el ojo Matt–. Ya he visto que las petunias de la vecina están en flor.
–Sigues igual de incorregible –dijo ella con ternura, acariciándole la mejilla con la mano, los ojos verdes llenos de lágrimas.
Cuando era pequeño, habían utilizado aquella palabra más de una vez para referirse a él, especialmente su padre, cuando Matt había raptado una vaca de la granja de Amos para meterla en el gimnasio de la escuela la noche anterior a los Juegos del Día de Acción de Gracias. Y la vez que lo habían pillado conduciendo el coche de su padre, con catorce años de edad y sin licencia; por no mencionar la larga lista de ventanas y buzones rotos que se habían acumulado durante su infancia. Pero eso ya era agua pasada.
–He cambiado, mamá. A mejor.
Y lo había hecho de verdad. Le había costado su trabajo llegar allí, pero lo había logrado, arrastrándose desde las profundidades del infierno hasta llegar a la superficie.
–Creo que lo has conseguido –dijo ella, tras bucear en sus ojos, pensando, evaluando–. Me siento orgullosa de ti, Matt. Habrás necesitado mucho valor y fuerza, después de lo que habías pasado –su rostro se enterneció.
En sus ojos, Matt leyó compasión, un eco de su propio dolor. Las duras imágenes de aquella última noche lo asaltaron, rápidas, furiosas. Cerró de golpe la puerta a aquellos recuerdos. Su reunión todavía era algo frágil, vulnerable al pasado, y él no estaba listo para enfrentarse a todo. Todavía no.
–¿Estarás para cenar? –le preguntó ella, al darse cuenta de que él necesitaba cambiar de tema.
–Depende. ¿Vas a hacer pan de carne?
Ella se rio, alegre.
–¿Pudiendo comer solomillo quieres pan de carne?
–Soy un hombre de gustos sencillos –se encogió de hombros él.
–De acuerdo, pero tendrá que ser de pavo. A tu padre le resulta más sano.
–Pavo es para el Día de Acción de Gracias, no para hacer pan de carne –se quejó Matt. Señaló la bolsa del supermercado contra la pared–. Al menos comprado un buen chile con carne antes de venir a casa.
–¡Que no lo vea tu padre! –lo reprendió ella–. Ya sabes que se muere por el chile –le dio un beso en la mejilla y se volvió para precederlo de camino hacia la casa.
Matt carraspeó.
–¿Cómo está papá?
–Se está recuperando bastante bien. Pero ya sabes lo obcecado que es. No ha resultado fácil hacerlo cambiar.
–¿Sabe que he vuelto? –preguntó Matt, pensando que él bien sabía a lo que se refería su madre. Lo había experimentado en carne propia.
–Sí –dijo ella, sin añadir nada más. Su silencio sobre la reacción de su padre significaba que pese a los años de separación, nada había cambiado. Se detuvo al llegar arriba y se volvió hacia él–: ¿Por qué has vuelto? Por algo más que por el ataque al corazón de tu padre, ¿verdad?
Él titubeó, pensando en cómo explicárselo.
–A reclamar mi vida. Cumplí los treinta y me di cuenta de que ya era hora de que creciese. Luego, papá enfermó. Parecía el momento perfecto para comenzar de nuevo. Para volver –dijo finalmente.
–Ha sido la decisión correcta –concedió ella–. No resultará fácil, ya lo sabes. Hay alguna gente a quien le cuesta trabajo perdonar.
Él supo que se refería a su padre y Olivia. ¡Diablos! La mitad del pueblo lo consideraba un hombre cruel e irresponsable que no se merecía la vida de privilegios que le había brindado el apellido Webster. Pero lo que no sabían era lo mucho que aquel apellido lo había hecho sufrir y lo imposible que le había resultado perdonarse.
–Ya sabía que no lo sería –dijo Matt, preguntándose si su retorno valdría el precio que tendría que pagar por él.
Katie se quitó las zapatillas de deporte y puso la bolsa de la compra sobre la encimera de la cocina. Metió los polos de fruta en el congelador, y desenvolvió la bandeja de cena preparada para calentarla en el microondas. Puso los botes de comida en orden alfabético en el armario.
A los pocos minutos se encontraba hecha un ovillo en el sofá, comiendo un plato de blanda pasta italiana. Tomó el mando a distancia y cambió los canales para ver qué había. Nada: dos películas que ya había visto y un programa de mujeres en peligro en el canal siete. Televisión o la contabilidad de la tienda, que ya había revisado un millón de veces. «¡Qué emocionante!», pensó con ironía.
Si permitía que la antigua Katie se hundiese en la autocompasión un segundo más, se convertiría en la señorita Havisham, y en lo profundo de su corazón, eso era lo que temía que sucediera. Quizá si saliese un poco, se relacionase… No tendría novio, pero tampoco era la ermitaña que Bárbara la había acusado de ser.
Corrió a su habitación y se cambió, intentando parecer alguien más aventurera. Se ahuecó el cabello, se pintó los labios y se puso un vestido que, si bien no era provocador, porque en realidad no tenía ninguno así en su guardarropa, al menos era más femenino que un par de vaqueros.
Luego, se miró fijamente en el espejo, evaluando los resultados e intentando contenerse para no aplastarse el pelo y quitarse el lápiz de labios. Un año atrás, lo hubiese hecho. Katie siempre había tenido una vida sencilla, tranquila. Ya no más. Tomó aliento, cuadró los hombros y se dirigió a la puerta antes de cambiar de opinión.
Era viernes por la noche y la nueva Katie Dole iba a salir. Sola.
Matt se sentaba en el lujoso comedor de la casa de sus padres rodeado de imponentes muebles, lámparas de cristal y porcelana fina, deseando estar sentado bajo las estrellas con una neverita llena de pollo frito junto a una hermosa mujer de cabello color miel que realmente sabía besar.
–Hola, Matthew –dijo su padre, sacándolo de sus ensoñaciones.
Cuando lo vio, Matt contuvo una exclamación de sorpresa. El Edward bronceado y fortachón que él había dejado hacía doce años había sido reemplazado por un viejo de piel pálida y ojos cansados que se acercaba en bata, arrastrando las zapatillas. Era increíble el daño que unas arterias bloqueadas había podido hacer a alguien tan imponente, casi inmortal. Durante un segundo, el resentimiento de Matt desapareció, y llegó a considerar la posibilidad de acercarse a su padre y acabar los años de animosidad con un abrazo.
–¿Ya has visto a Olivia? –le preguntó el anciano cuando Matt estaba a punto de levantarse de la silla.
La mención de su ex esposa fue para Matt como si le hubiese clavado un puñal en la tripa, y su padre lo sabía. ¿Por qué había esperado que los años de separación y el paro cardíaco hiciesen alguna diferencia? Nada había cambiado en Edward, nada en absoluto. Su corazón estaba forjado del mismo acero con el que fabricaba los edificios que lo habían hecho millonario.
Edward entrelazó los dedos y apoyó las manos frente a sí, gesto que indicaba que quería hablar de algo en serio. Matt bebió lentamente su agua, esperando.
Mientras observaba a su padre enderezar los cubiertos con precisión milimétrica, poniéndolos perpendiculares al borde de la mesa, pensó en las dos características que había heredado de él: tenacidad y empuje.
Con dieciocho años, Edward Webster había dejado la casa de sus padres en Toledo sin un céntimo. Le había llevado siete años de vender propiedades ahorrar suficiente dinero para comprar un porcentaje de la agradecida Corporate Services y acceder el puesto de vicepresidente. Al cabo de dos años, Edward era el dueño de la empresa, a la que había rebautizado Webster Enterprises. Casi tres décadas más tarde, la compañía se había convertido en la más grande y productiva del Estado. Edward la había construido con sus dos manos; por ese motivo, Matt lo admiraba y respetaba.
Pero Matt despreciaba los turbios manejos de su padre para manipular a la gente. Edward Webster utilizaba todos los medios a su alcance: la culpabilidad, la rabia, la humillación, para persuadir a los demás de su forma de pensar. Aquella era una lección que Matt había aprendido personalmente. La noche en que su padre se había vuelto contra él, todo su amor y su admiración habían desaparecido, reemplazados por un profundo resentimiento.
–Matthew –dijo su padre finalmente–, deberías ir a visitar a Olivia y tratar de hacer las paces con ella. Nunca se volvió a casar, ¿sabes? Ha vuelto a utilizar su nombre de soltera, pero ello no quiere decir que todo se haya acabado entre vosotros dos. La gente hablará de tu retorno. Hay muchas preguntas sin respuesta. Y Olivia necesita respuestas.
Matt tenía unas preguntas que hacerle a su ex mujer, pero no se lo mencionó a su padre.
–No hay nada de qué hablar, padre. Olivia y yo llevamos diez años sin dirigirnos la palabra, más o menos como tú y yo.
Edward partió el panecillo por la mitad y lo untó con margarina dietética con movimientos precisos. No dijo nada.
–No tengo planes de reiniciar nada con Olivia. No nos reconciliaremos para quedar bien con los socios del club de campo.
–El club de campo me importa tres cuernos –explotó Edward, dejando el cuchillo de la margarina con estrépito–. Esa joven está sufriendo. Te necesita. Me niego a que un hijo mío no le haga caso a su esposa, sea esta ex o no, cuando ella sigue sufriendo una terrible pérdida.
Matt se puso de pie de golpe, apoyando ambas manos sobre la mesa. Se inclinó, sus ojos a la altura de los de su padre.
–¿Crees que ella es la única que ha sufrido? ¿Es eso lo que crees? ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar en lo que yo puedo haber sentido? No, lo único en que piensas es en cómo los actos de tu hijo pueden afectar tu posición social.
–Eso no es verdad –dijo Edward, apoyándose en el respaldo de la silla.
–Cuando me marché por esa puerta hace once años, estaba sufriendo más de lo que jamás podrás imaginar –dijo Matt, tragando. Hizo un esfuerzo por controlar los temblores que le causaban los terribles recuerdos de aquella noche, y rogó que la rabia reemplazase su dolor–. ¿Recuerdas lo que me dijiste? «Piensa en lo que dirá la gente» –Matt arrimó la silla a la mesa y se dirigió a la puerta–. Aquello me indicó lo poco que te importan mis sentimientos, padre.
Dicho esto, salió del comedor como un huracán y se encaminó a donde poder calmar su rabia: un bar.
Capítulo 3
Katie se montó al taburete en el Corner Pocket, el único sitio de diversión en Mercy, e intentó simular que no la afectaba el hecho de estar sola. No le resultó fácil. Parecía que todos los ojos estaban clavados en ella, incluyendo los de la enorme cabeza de alce encima de la puerta de los servicios.
«Puedo hacerlo. Puedo sentarme sola en un bar y no sentirme como si fuese la mujer barbuda del circo. ¡Pasen y vean, señores! ¡La Solterona Amargada! ¡La criatura más terrorífica al oeste de Mississippi!», pensó.
–Hola, Jim, ¿cómo estás? –le dijo al barman, desesperada por hablar con alguien.
–Muy bien, Katie. Hace tiempo que no te veía por aquí. Bienvenida –dijo Jim Watkins, el simpático dueño del Corner Pocket. Su rostro honesto y su perpetua sonrisa eran justo lo que necesitaba Katie–. Eh, he oído que te has prometido. Enhorabuena.
Katie se lo quedó mirando sin comprender.
–Ah… ah, eso. Pues… yo… –¿qué podía decir? Decidió no darle importancia. Con el tiempo, ya encontrarían otro tema del que hablar en el pueblo–. Gracias.
Tamborileó con los dedos en la barra y recorrió la estancia con la mirada. Todavía era temprano y había poca gente conocida. Por suerte, entre ellos no se encontraban Bárbara y Steve. Probablemente estarían abrazaditos frente a la tele, atiborrándose de palomitas de maíz con queso.
–¿Qué quieres tomar, Katie? –le preguntó Jim. Le puso una servilletita delante y alargó la mano hacia una copa, esperando su respuesta.
Katie sintió deseos de salir disparada por la puerta, pero se aferró a la barra.
–Mmm… no lo sé –dijo, intentando recordar el nombre de algún cóctel sofisticado, algo que pediría una mujer que se atrevía a salir sola de noche. Pero no conocía ninguno. Pocas veces bebía y con una cerveza le bastaba para toda la noche. Pero dudó que un bigote de espuma resultase sexy.
–Que sea un tequila Sunrise para la señorita –dijo una voz tras ella–, y para mí… una Coca-cola.
Katie hizo girar el taburete en redondo. Matt Webster, en carne y hueso, se hallaba junto a ella. Él le recorrió lentamente el vestido floreado con los ojos, indicándole con ello que lo aprobaba. Ponérselo había sido una buena elección. Una muy buena elección. «Apúntale un tanto, nueva Katie», se dijo.
–Pensé que querrías algo dulce, pero con un toque especial –sonrió Matt–. Exactamente lo opuesto a ti, por supuesto.
«Pon a trabajar esa resolución, Katie», se urgió ella.
–¿No me encontraste dulce esta tarde? –pestañeó, intentando parecer inocente.
–«Dulce» no es exactamente la palabra que me viene a la mente cuando pienso en ti. Y, en lo que se refiere al toque especial… –su voz se puso ronca, profunda– no me dejaste ir más lejos –se hallaba cerca ahora, el aliento cálido en el rostro femenino, la boca a unos centímetros–. Ardiente, espontánea y fascinadora son adjetivos que te van mucho mejor.
–Un tequila Sunrise y una Coca-cola para la feliz pareja –anunció Jim, y les puso las copas delante.
Katie se apartó de Matt bruscamente, sintiendo que se ruborizaba y tomó la copa. Matt parecía salido de las páginas de una revista. Una revista de moteros. Cien por cien masculino. Tragó el nudo que tenía en la garganta e intentó no pensar en lo guapo que quedaría en esmoquin, pero la imagen era demasiado poderosa. Las hormonas se le habían puesto como locas. Seguir pensando en él vestido de etiqueta sería su perdición.
–¿Por qué brindamos? –preguntó él, levantando su copa sin apartar la mirada del rostro femenino.
–Por los nuevos comienzos –dijo Katie.
–Muy apropiado –asintió él con la cabeza, chocando suavemente su copa contra la de ella.
Al verlo apoyar los labios en el borde de la copa, la asaltó el recuerdo del beso en el supermercado.
–¿Celebrando el compromiso? –cortó el aire la voz de Bárbara con sarcástica precisión–. Qué extraño, nadie más sabe nada de esta boda en el pueblo. ¿Cuánto hace que salís?
Katie se quedó helada. Pensó que la farsa de diez minutos en el supermercado sería un juego, no una experiencia que le cambiaría la vida. Flirtear con Matt en la oscuridad del bar era una cosa, pero convertirse en una persona completamente nueva frente a conocidos era algo completamente distinto. No era fácil cambiar veinticuatro años de vida.
–Hace meses que Katie y yo nos conocemos –Matt le ahorró la respuesta–. Hemos sido novios a larga distancia. Hasta ahora –tomándole la mano, le dirigió una pícara sonrisa antes de girarse hacia Bárbara, a quien seguía Steve.
–Entonces –dijo la rubia, con desconfianza–, ¿por qué no lleva sortija?
–Porque –dijo Matt, sin ni siquiera parpadear–, he llevado a engastar una sortija de mi abuela. Katie se merece algo tan especial como ella.
Bárbara carraspeó.
–Katie siempre ha tenido suerte. En secundaria eran las notas, ahora es dueña de una tienda y te tiene a ti –dijo, recorriéndolo a él con la mirada sin esconder el deseo que le brillaba en los ojos.
Si él lo notó, no dio muestras de ello.
Katie no se lo podía creer: Bárbara, que se parecía a Madonna y siempre había tenido chicos con quien salir, ¿se sentía celosa de sus notas, de su tienda? ¿Sería aquello lo que la había espoleado a robarle a Steve, lo único que se le podía robar?
–En fin, hoy Steve se olvidó de decirle a Katie algo –dijo Bárbara y, sin hacer caso de la mirada de protesta de este, le dio un codazo–. Venga, dilo.
Steve carraspeó.
–Me siento mal por la forma en que acabó todo –comenzó, dirigiéndose a Katie–. Dijiste que no había rencor, así que Bárbara, es decir, Bárbara y yo, queremos invitarte a la boda.
–Mi padre ha logrado organizar una recepción, a pesar del poco tiempo con que contaba –dijo Bárbara–. Tendremos…
–¿Me dejaste plantada en el altar frente a medio pueblo para pegármela con mi dama de honor y ahora quieres invitarme a tu boda?
Matt le apoyó una mano en el brazo.
–Puede que sea una buena idea ir –le susurró al oído.
–¿Estás loco? –le replicó ella, también en un susurro.
–Sería una forma genial de acabar con el tema de una vez por todas.