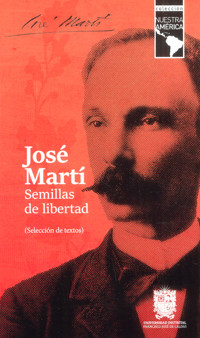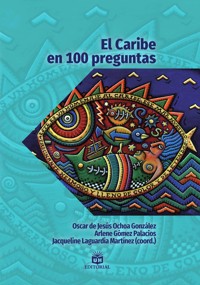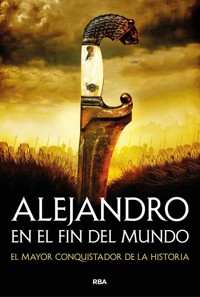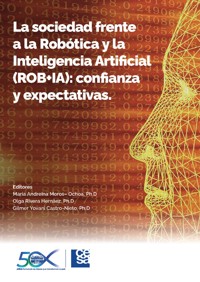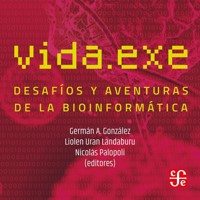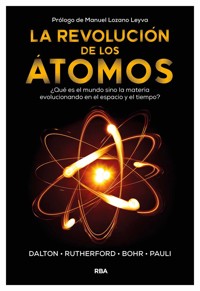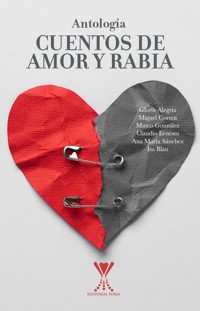
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Forja
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Este volumen reúne dieciséis cuentos que nos hablan del amor y el desamor, el abuso, el abandono, la traición y la venganza; otros nos presentan mundos distópicos y fantásticos que nos hacen vislumbrar el futuro. Todos son de escritores chilenos de diferentes generaciones con una característica en común: tienen oficio y dominan el género. Un libro que, como nos dice Ana María Güiraldes en el prólogo, "nos entrega historias reales y creíbles, provistas de tensión, intensidad y significación".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Ähnliche
Cuentos de amor y rabiaAutores: Gloria AlegríaMiguel CorreaMateo GonzálezClaudio ErnestoAna María SánchezIsa Blau Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Diseño y diagramación: Sergio Cruz Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: junio, 2024. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de seudónimo: N° 2024-S-85 Registro de Propiedad Intelectual: N ° 2024-A-4971 ISBN: Nº 978956338732-2 eISBN: Nº 978956338733-9
PRÓLOGO Lo que saben los autores de este libro
Los cuentos reunidos en esta antología están escritos por personas a las que conozco bien porque son escritores de mis talleres literarios. Ellos se acercan a las Letras con soltura porque conocen el género cuento. Para empezar, conocen una regla básica en el arte de escribir: no esperan la inspiración. Saben que la imaginación no existe, lo que existe es el oficio. Sin oficio ninguna buena idea caerá en tierra fértil. Ya lo dijo William Faulkner: «No sé nada de inspiración. No sé lo que es. He oído hablar de ella, pero nunca la he visto». ¿Y cómo se consigue el oficio? Pues escribiendo, escribiendo, escribiendo… Y ellos, escriben, escriben y escriben.
Saben –y muy bien–, que el cuento es un género de precisión, se da o no en el blanco. Es un fin en sí mismo, no está hecho para un fin.
Los autores de esta antología dominan el arte de desdoblarse para mirar con los ojos de su futuro lector. Saben que ese lector entrará al cuento sin experiencia previa sobre lo que va a leer, la experiencia se la dará el cuento mismo. Y si el lector tiene que releer el cuento para entenderlo, ese cuento tendría un problema. Son excelentes escritores. Ni siquiera tienen que pensar para dar los primeros pasos antes de escribir. Instalan un comienzo, plantan el texto y dan a entender cuál es la propuesta. Luego hacen fluir la historia, se internan en la vida de sus protagonistas por el ojo de la cerradura. Después contarán lo que ven por ahí, y lo que no ven, lo crearán. Por eso en este libro sentiremos que las historias que leemos son muy reales y creíbles, están provistas de tensión, intensidad y significación. También podremos advertir que los indicios del cuento o guiños al lector se unirán al final para destapar la verdad que ellos no quieren revelar, es decir, el secreto de lo narrado.
Y qué bien eligen lo que quieren contar como importante. No dan a todo el mismo nivel de importancia. Cuando eligen qué contar, lo profundizan. ¿Para qué cuentan lo que cuentan? Y entonces viene la epifanía: mencionan al final algo que cobra importancia.
Como una buena narración trasmite de la realidad lo que puede ser visto, oído, gustado y tocado, trabajan con los sentidos para llegar en forma eficaz al lector. Sus cuentos no dicen, sino muestran. En estas narraciones no leemos “hace frío”. No, lo que hacen es levantar su cámara para mostrar el frío a través de temblores en alguien que camina, vahos saliendo de bocas o manos temblorosas. Los escritores de esta antología hacen el adjetivo, así, una mujer no es bella; la muestran hermosa. Es como si hubieran hecho propia la frase que enarboló Vicente Huidobro: “el adjetivo cuando no da vida, mata”.
Doy la bienvenida a este libro que habla de la vida y de quienes la viven. Ojalá sean muchos los ojos que recorran las líneas con la ansiedad de saber cómo terminará esa historia que los ata al sillón y no quieran llegar a la última página para que dure más esa aventura de la imaginación que es el cuento.
Ana María Güiraldes
Gloria Alegría Ramírez
Gloria Alegría Ramírez (1955) es fonoaudióloga.
Se abrió paso hacia el mundo literario cuando obtuvo el primer lugar en el Concurso de Narrativa infantil juvenil de Editorial Don Bosco con Mundo de cartón, novela publicada en 1995, y un tercer lugar en el Concurso de Literatura Infantil “Obras Inéditas del Consejo del Libro y la Lectura del año 1998” con la obra Cuando el sol se aburrió de trabajar y otros cuentos”.
Ha sido publicada también por Edebe, Editorial Andrés Bello y editorial MN, las últimas dos ya desaparecidas. A pesar de ser más conocida como una escritora de literatura infantil juvenil, Gloria transita sin dificultad hacia textos para lectores adultos y obtuvo primeros lugares en diversos concursos de cuentos. Destaca que fue seleccionada en dos ocasiones en el concurso de cuentos de revista Paula con los relatos “Muñeca de mamá” y “Entresueños”.
Entre sus obras podemos mencionar: Mundo de cartón, El espantapájaros con corazón, El hombre que vendía tiempo, El viejo rescatador de árboles, Réquiem para una primavera. Gira girasol. Un lugar equivocado, Cinco días, Cuando el sol se aburrió de trabajar, Pipo el oso de la vitrina, entre otros. Muchos de sus libros han sido recomendados por el Ministerio de Educación.
Participó como asesora literaria en la creación de los textos escolares Ventana de Lecturas, Comprensión lectora de EDB. Actualmente reparte su tiempo como directora del Centro Integral de terapias Girasol y escribiendo para niños, adolescentes y adultos.
El Tincudo
Usted ya sabe harto de mí. Está escrito en esas hojas que guarda en su carpeta. Ahí debe estar lo que dice mi vieja y también lo que hablan de mí en el liceo y lo que cuenta mi hermanita, la Micaela. ¿Quiere que le relate los hechos? ¿De verdad quiere saber qué pasó, que le diga por qué hice lo que hice? ¿Es cierto que le preocupa? ¿Sabe? Nunca nadie se ha preocupado de mí. Y por eso nomás le voy a contar, aunque no le creo, pero da igual porque entiendo que usted tiene que hacer su trabajo. Una pregunta para comenzar: ¿A usted le gustan los perros? ¿Los quiere? A mí siempre me gustaron, como que les tenía simpatía, buena onda, pero así nomás de lejos, sin tanto calugueo ni control con el veterinario. Hasta que apareció el Tincudo. Ahí supe lo que era querer a un animal, un perro. ¿Usted creería que todas las tardes me iba a esperar a la salida del liceo? Mis compañeros ya lo conocían. Ahí te está esperando el Tincudo, me decían y a mí como que me inundaba un calorcito por la espalda y corría a encontrarme con él. El Tincudo se paraba en dos patas y la cara como que le cambiaba, se reía del gusto, de verdad se reía, se sacudía entero cuando me veía aparecer en el portón entre todos los cabros. Después nos íbamos corriendo para la casa y a veces yo pasaba a la carnicería de don Joselito y le compraba uno de esos huesos carnudos, esos que le dicen puchero y se lo daba. ¿Pero sabe lo que hacía el Tincudo? ¿Usted cree que se lo comía ahí mismo? No pues, señor, lo tomaba con el hocico y así nos íbamos los dos caminando. ¿Por qué le puse Tincudo, dice? Bueno, porque era tincudo pues, era un perro lindo, grande, pelaje negro, patas largas, orejas bien paradas como si estuviese siempre pendiente de todo, un perro inteligente. Como que se sabía bacán. Las perras siempre lo preferían y cuando no, él se las ganaba porque era mandado a hacer para agarrarse con los otros perros y como era grandote ganaba las peleas. Varias veces quedó para la historia, sobre todo si la pelea era entre varios, pero ligerito se recuperaba. Era lo que se dice un perro macanudo. No. No fue un regalo. Lo recogí. Iba con el Michael camino a mi casa cuando escuchamos unos gemidos por ahí entre las malezas. Nos acercamos a mirar con mi compañero y era el Tincudo que estaba, tendido, sangrando, con una pata quebrada. El Michael me dijo que lo dejáramos nomás que ya no le quedaba más cuerda, que luego se iba a morir, pero yo lo miré a los ojos y le prometo que tenía escrito en la mirada que no lo dejara solo, que no lo abandonara. Le dije a mi compañero que yo iba por una carretilla para llevarlo a mi casa, que mientras lo acompañara. No me acuerdo de haber corrido tan rápido nunca en mi vida como lo hice esa tarde. Fui a mi casa, saqué la carretilla y me volví volando donde estaba. Con mi amigo lo subimos a la carretilla y lo llevamos a mi casa. Mi vieja casi me mata a garabatos cuando me vio llegar con el perro, pero a mí no me importó. Con unas tablas y unos cartones le hice una casucha, le robé unos trapos que había por ahí guardados y lo acostamos con el Michael. Pobre Tincudo, le dolía todo. Tenía pelones por todo el cuerpo y una herida grande en uno de los muslos. Para mí que lo atropelló un auto y el pobre se arrastró como pudo hasta la orilla porque la sangre la tenía toda embarrada. Le mojamos el hocico con agua y le ofrecimos un poco de tallarines que quedaban en una olla, pero no los quiso. Después le lavamos las heridas con agua con sal y le pusimos una povidona que mi vieja tenía en el velador y que el Michael dijo que estaba vencida, pero que era mejor eso a nada. ¿Usted se ha fijado en lo agradecidos que son los perros, los quiltros? Tres días lo estuve cuidando, me quedé en la casa sin ir al liceo para que mi vieja no me lo fuera a tirar para la calle. Lo cuidé hasta que pudo pararse de nuevo. Claro que la pata le quedó rara, deforme, pero como que a él no le afectaba. Igual corría con su pata a la rastra. Cojeaba, sí, pero eso era lo de menos. Nunca se le pasó lo Tincudo, lo choro, lo perro de calle, lo atrevido y ganador. ¿Qué por qué le cuento tanto de mi perro? Bueno, pues, le cuento porque sé que el desgraciado que se hacía llamar mi papá, le hizo lo que le hizo porque sabía que era lo que yo más quería, porque me veía llegar corriendo con mi perro, contento, si hasta mejoré las notas en el liceo, yo conversaba con él, nos sentábamos juntos en la puerta, mirábamos pasar el gentío y mientras yo le contaba de las cosas que me pasaban, le hablaba de las cabras que me tenían medio jetón y él me escuchaba atento, como si me entendiera. Le hacía cariño en la cabeza y en su pata enferma y él me lamía las manos, yo creo que de agradecimiento por haberle salvado la vida o por quererlo como lo quería. Eso era lo que ese desgraciado veía. Yo le advertí muchas veces a mi perro que no se acercara a él cuando yo no estuviera en la casa, que con él quedarse lejos era mejor. Yo tenía miedo de que otra vez le pegara, porque una vez, solo porque el Tincudo se le cruzó, casi le saca el hocico de una patada. El pobre animal fue a dar lejos, le sacó dos dientes, la cara se le hinchó que parecía pelota de fútbol. Como dos semanas el pobre no pudo abrir un ojo que, después para más remate, se le infectó. Desde ahí, el perro le tomó distancia. Nunca más se acercó a él, ni siquiera cuando el viejo lo llamaba o se hacía el simpático con él. Ni huesos, ni pan, ni carne le recibía. No lo quería. Siempre le meaba la silla donde el desgraciado se sentaba bajo el parrón a tomar. ¿Usted sabía que los perros mean a los que no los quieren? Es su forma de desquitarse cuando no pueden morder, cuando saben que el otro es el que manda. Es como si le dijeran “ese lugar en el que estás es mío y tú ni cuenta te das”. Los animales se parecen un poco a los humanos en sus sentimientos, pero, ¿sabe lo que yo creo? que son harto mejores que las personas, como algunas por lo menos, esas como el enfermo que se decía mi papá. Enfermo, pues, desgraciado. Yo creo que él nunca me quiso, no sé por qué, a lo mejor ni hijo de él soy, como muchas veces le gritó a mi vieja en medio de sus peleas. Una vez le pregunté a ella y en respuesta me cacheteó y me contestó que no preguntara leseras. No me quedó otra que irme para la calle a rumiar mis dudas. Yo creo que él nunca quiso a nadie, ni a mi vieja, ni a mi hermana, y a mí menos que a nadie, sobre todo después que yo le quité algo que él quería. No, no era la atención de mi vieja que también era re poca cosa, porque ella andaba siempre en sus vueltas y uno no sabía dónde pillarla y tampoco a qué hora iba a llegar a la casa. Él me empezó a odiar más todavía cuando le quité a la Micaela de las manos. Usted debe saber bien cómo es la cosa esta. Lo único que yo puedo contarle es que una noche me desperté con los quejidos de mi hermanita. Ella duerme al lado de mi cama, en la misma pieza. Entresueños sentí que estaba sollozando. Cuando abrí los ojos y me volví para mirarla vi que el viejo estaba metido en su cama. Había tomado y por eso pude agarrarlo y tirarlo lejos. Cayó al suelo como un saco de papas y a puras patadas lo saque de la pieza. La Micaela se quedó llorando y me pidió que la acompañara, que me acostara con ella, que tenía miedo. Al día siguiente lo encaré y le dije, pues, que nunca más se acercara a mi hermana, que yo no iba dejar que abusara de ella. Le dije que a la Micaela no la iba a tocar más. Lo dije y lo cumplí. Cada vez que se iba a meter a su cama se encontraba conmigo y se iba de patadas. Más de una vez me lanzó unos combos, pero yo nunca aflojé, sabe. La Micaela nunca se apartaba de mi lado y yo le dije que cuando mi vieja la dejara sola con él, mejor se fuera para la calle o a la casa de alguna vecina. No. Noooo. Mi mamá nunca hizo nada, no defendió a mi hermana y menos a mí. Yo creo que le tenía miedo y además ella siempre decía que era preferible tener un marido a no tener nada, porque a la mujer sola nadie la respeta. Como si el viejo la respetara tanto. Yo le digo, pues, que por eso estaba enrabiado conmigo, por no dejar que se aprovechara de mi hermana. Una noche me dijo que se las iba a tener que pagar todas bien pagadas. Por eso yo le digo que hizo lo que le hizo a mi perro. ¿No sabe lo que le hizo? ¿Nadie le contó? De solo recordarlo me tirita todo el cuerpo, ¿sabe? ¡Y por eso volvería a hacer lo que hice, sin arrepentimiento ni nada! Lo colgó del cogote, a mi perro, mi amigo, en el patio de atrás, del damasco. Esa tarde cuando salí del liceo y vi que el Tincudo no estaba, me vino como un mal presentimiento, esas cosas que a veces le pasan a uno. Me fui corriendo para la casa. Comencé a llamarlo antes de llegar a la puerta de mi casa. Entré gritando su nombre, con el corazón que me latía como un caballo desbocado. Lo busqué por todos lados hasta que lo vi. Ahí, en el patio de atrás colgando del damasco, con la lengua afuera, los ojos grandes y abiertos. Me quedé sin poder moverme, sin respirar, me caí del puro impacto de verlo así y apenas tuve fuerzas para descolgarlo y buscar donde ponerlo. Nunca había llorado así, a gritos, retorciéndome, me dolieron las piernas, la espalda, los brazos. Después fue como si el mismo demonio se me hubiera metido en el cuerpo, en la sangre que me empezó a correr más fuerte por las venas, en el aire que respiraba y que lo sentía caliente como debe ser en el infierno. Fui a la cocina y busqué uno de los cuchillos cocineros que mi mamá ocupa para partir los pollos y corrí a esperarlo cerca de la bajada del bus. Me sujeté el cuchillo con el cinturón, debajo de la camisa y me escondí detrás de un árbol. Estaba anocheciendo cuando lo vi bajarse tranquilo, contento, como si nada hubiese hecho, como si nada pasara. ¡Y más rabia me dio! Cuando me aparecí desde detrás del árbol se le puso una sonrisa de disfrute en la boca. Supo en el momento que yo ya había encontrado a mi perro. Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas, que los tenía ardiendo como brasas, las manos me temblaban. Me miró y siguió acercándose a mí como preguntándome si me había gustado la sorpresa. Yo creo que no se imaginó lo que le iba a pasar. No recuerdo si había gente cerca, yo lo veía a él nada más. Y sentía que la sangre me corría más y más rápido por las venas. No me pregunte cómo fue que me abalancé sobre él o cuántas veces le enterré el cuchillo, ni dónde, porque no sé. Trató de defenderse, pero no pudo porque parece que el dolor se me transformó en fuerza y pude acuchillarlo dos y tres y más y más hasta que alguien por la espalda me tomó los brazos y el cuchillo se me cayó de las manos. Usted sabe lo que sigue. Mi vieja gritándome asesino, que todavía no sé quién le fue a avisar y mi hermanita llorando. Usted me pregunta si me arrepiento de haber hecho lo que hice. ¿Usted de verdad cree que podría arrepentirme después de lo que le he contado? Usted quería los hechos. Ahí están. En su grabadora. No se preocupe más de mí que yo sé cómo defenderme. ¿Sabe una cosa? La Micaela me debe estar agradecida y el Tincudo con mayor razón porque vengué su muerte.
Lo demás ya no tiene importancia.
Gitano
Buscaron un nombre que le quedara y fue Gitano. Comenzaron a nombrarlo así el mismo día en que llegó a la casa. Tan inesperado como su arribo fue la partida del otro. Un gato, flojo y despreocupado de su apariencia, que envejeció antes de tiempo y murió de aburrimiento. Esa misma noche y como si supiera que en esa casa había un espacio para él, entró por una de las ventanas del living aquel gato con las ancas casi a flor de piel. El pelaje con un tinte medio rojizo y sin brillo por la falta de cuidado y alimentación. Sucio, lleno de pulgas, con las orejas y la cola con mordeduras de perros o ratones, quién sabe, los ojos hinchados y rojos por la pus y un moquillo medio verdoso que no dejaba de salirle por la nariz. Una tos persistente obligaba a mirarlo cada dos minutos con la desesperación con la que se observa a un niño moribundo. Las dueñas de casa atribuyeron su presencia a la bondad de Dios, quien les había enviado un sustituto con la premura con la que debe asistirse a las almas acongojadas.
Sin poder soportar tanta desgracia junta en un solo ser, y aún con la tristeza de su reciente pérdida, las mujeres que moraban en la casa decidieron no mirar su bolsillo y gastar en un veterinario, quien le recetó al pobre animal altas dosis de antibióticos, inhaladores cada seis horas, gotas y pomadas para los ojos y control después de una semana. Antes de anochecer el recién llegado tomó posesión del sillón que había sido del anterior dueño, como si siempre hubiese sido suyo. Nadie tuvo corazón para sacarlo de ahí. Todo lo contrario, las mujeres le proporcionaron una manta de lana y la estufa dirigiendo su calor hacia él. Al mes de cuidados intensivos y sobrealimentación descubrieron que era negro de pelos y ojos. Los ojos, antes apenas unas líneas al fondo de unos párpados hinchados, pasaron a ser dos lunas llenas perfectas que a veces, solo a veces, cuando Gitano se sentaba en su sillón con la mirada fija en la ventana que daba a la calle, producían en las mujeres algo así como un ligero escalofrío en la espalda. Las dueñas de casa, para beneficio del gato, amaban a los animales por sobre las personas aduciendo que se podía confiar más en ellos que en los humanos. Eran mujeres un poco ya pasadas en años para tener hijos y tampoco estaban muy dispuestas a soportar a un hombre a su lado. Poco a poco Gitano se les hizo indispensable. Se convirtió en el dueño de casa y, sin que ellas lo notaran, también de todos los minutos del día de cada una de ellas. Si no estaba en su presencia, lo estaba en sus mentes. La una se preocupaba de su alimentación, las mejores carnes debía escogerle el carnicero, el mejor trozo de pescado el hombre de la feria, todos los días leche, huevos de gallina de campo. La otra de su aseo. Compraba para el animal jabones especiales, champú, bálsamo que le otorgaba día a día mayor sedosidad y más brillo a su pelaje. La tercera, la tercera solo se dedicaba a amarlo, a proporcionarle placeres, lo acariciaba por horas enteras, le ponía música que le permitiera relajarse, le hacía masajes.
El felino se dejaba querer. Se transformó en un gato grande, robusto, bellísimo según los comentarios de las visitas y los vecinos. Durante años la vida de las tres mujeres se centró en él. Solo en él. Casi morían de angustia cuando, cada cierto tiempo, Gitano salía a sus rondas nocturnas y no se aparecía por la casa por dos o tres días. Cuando regresaba, generalmente lleno de magulladuras y hambriento, le curaban las heridas, lo hartaban de comida y caricias que, entre otras cosas, perseguían conseguir que, para la próxima temporada de celo, el animal se acordara de que era mejor estar en casa que en los tejados. Todo era para el animal una deliciosa rutina.
Todo.