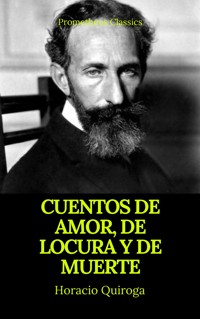Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Para comienzos del siglo XX, Horacio Quiroga, el célebre escritor uruguayo, se dio a la tarea de crear un libro dirigido al público infantil y juvenil. En sus uentos de la selva, la naturaleza americana cobra vida y sirve como marco para la fantástica aventura vivida por tortugas, loros, tigres, serpientes y otros animales que se enfrentan o conviven con el ser humano. A pesar de que han pasado casi cien años desde su publicación, los cuentos de esta obra, clásica en las letras hispanoamericanas, no han perdido su frescura y su vigencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición digital, junio de 2024
Tercera edición, enero de 2024
Segunda edición, septiembre de 2019
Primera edición, enero de 1998
© Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Ilustraciones
Esperanza Vallejo Jaramillo
Diagramación
Iván Correa, Martha Cadena
ISBN DIGITAL 978-958-30-6818-8
ISBN IMPRESO 978-958-30-6772-3
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Contenido
La tortuga gigante
Las medias de los flamencos
El loro pelado
La guerra de los yacarés
La gama ciega
Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre
El paso del yabebirí
La abeja haragana
Anaconda
Decálogo del perfecto cuentista
El autor
La tortuga gigante
abía una vez un hom-bre que vivía en Bue-nos Aires, y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir, porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer, y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día:
—Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien.
El hombre aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho ca-lor, y eso le sentaba bien.
H
6
Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los ár-boles, y cuando hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de palmera, y allí pa-saba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia.
Había hecho un atado con los cueros de los ani-males, y lo llevaba al hombro. Había también aga-rrado vivas muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de keroseno.
El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día que te-nía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un ti-gre enorme que quería comerse una tortuga, y la po-nía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido es-pantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos, y le rompió la ca-beza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto.
La tortuga gigante7
—Ahora —se dijo el hombre—, voy a comer tor-tuga, que es una carne muy rica.
Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida, y tenía la cabeza casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne.
A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa, y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla, y pesaba como un hombre.
La tortuga quedó arrimada a un rincón, y allí pasó días y días sin moverse.
El hombre la curaba cada mañana, y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo.
La tortuga sanó por fin. Pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre, y le dolía todo el cuerpo.
Después no pudo levantarse más. La fiebre au-mentaba siempre, y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gra-vemente enfermo, y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre.
—Voy a morir —dijo el hombre—. Estoy solo, ya no puedo levantarme más, y no tengo quién me dé agua, siquiera. Voy a morir aquí de hambre y de sed.
8
Y al poco rato la fiebre subió más aún, y perdió el conocimiento.
Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces:
—El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora.
Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita, y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se mo-ría de sed. Se puso a buscar en seguida raíces ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que co-miera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie.
Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre, y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas.
El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida, y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados, y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta:
—Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo, y voy a morir aquí, porque solamente en
La tortuga gigante9
Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir, y voy a morir aquí.
Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió el conocimiento.
Pero también esta vez la tortuga lo había oído, y se dijo:
—Si se queda aquí en el monte se va a morir, porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Bue-nos Aires.
Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo, y lo sujetó bien con las enredaderas para que no cayese. Hizo muchas prue-bas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje.
La tortuga, cargada así, caminó, caminó y ca-minó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho, y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de ocho o diez horas de caminar se detenía, deshacía los nu-dos, y acostaba al hombre con mucho cuidado, en un lugar donde hubiera pasto bien seco.
Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aun-que estaba tan cansada que prefería dormir.
10
La tortuga gigante11
A veces tenía que caminar al sol; y como era ve-rano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba: —¡Agua!, ¡agua!— a cada rato. Y cada vez la tortuga tenía que darle de beber.
Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando, cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente desmayada, y el hombre recobraba a medias el conocimiento. Y de-cía, en voz alta:
—Voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y solo en Buenos Aires me podría curar. Pero voy a morir aquí, solo en el monte.
Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces, y emprendía de nuevo el camino.
Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada.
Cuando cayó del todo la noche, vio una luz le-jana en el horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró entonces los ojos para morir junto al cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella.
12
Y, sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el res-plandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje.
Pero un ratón de la ciudad —posiblemente el ratoncito Pérez— encontró a los dos viajeros mori-bundos.
—¡Qué tortuga! —dijo el ratón—. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Es leña?
—No —le respondió con tristeza la tortuga—. Es un hombre.
—¿Y dónde vas con ese hombre? —añadió el cu-rioso ratón.
—Voy... voy... Quería ir a Buenos Aires —respon-dió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía—. Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré...
—¡Ah, zonza, zonza! —dijo riendo el ratoncito—. ¡Nunca vi una tortuga más zonza! iSi ya has llegado a Buenos Aires! Esa luz que ves allá, es Buenos Aires.
Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza in-mensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha.
Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga emba-rrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas, para que no se cayera,
La tortuga gigante13
a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo, y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los que el cazador se curó en seguida.
Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de trescien-tas leguas para que tomara remedios, no quiso se-pararse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín, y a cuidarla como si fuera su propia hija.
Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín, y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos.
El cazador la va a ver todas las tardes y ella co-noce de lejos a su amigo, por los pasos. Pasan un par de horas juntos, y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé antes una palmadita de cariño en el lomo.
Las medias de los flamencos
ierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos, y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pu-dieron bailar; pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena, y aplau-dían con la cola.
Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas, y fuma-ban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo, y caminaban meneándose, como si nadaran. Y cada vez que pasa-ban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla.
Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo, y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba
C
Las medias de los flamencos15
colgada como un farolito, una lu-ciérnaga que se balanceaba.
Pero las que estaban hermo-sísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado; las verdes, una de tul verde; las amarillas, otra de tul amarillo; y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás.
Y las más espléndidas de todas eran las víbo-ras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como ser-pentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos.
Solo los flamencos, que entonces tenían las pa-tas blancas, y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que
16
una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los fla-mencos se morían de envidia.
Un flamenco dijo entonces:
—Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponemos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros.
Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo.
—¡Tantan! —pegaron con las patas.
—¿Quién es? —respondió el almacenero.
—Somos los flamencos. ¿Tienes medias colora-das, blancas y negras?
—No, no hay —contestó el almacenero—. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así.
Los flamencos fueron entonces a otro almacén.
—¡Tantan! ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?
El almacenero contestó:
—¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son?
—Somos los flamencos —respondieron ellos. Y el hombre dijo:
—Entonces son con seguridad flamencos locos.
Fueron a otro almacén.
—¡Tantan! ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?
Las medias de los flamencos17
El almacenero gritó:
—¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse en seguida!
Y el hombre los echó con la escoba.
Los flamencos recorrieron así todos los almace-nes, y de todas partes los echaban por locos.
Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, ha-ciéndoles un gran saludo:
—¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas, y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras.
Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y le dijeron:
—¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros.
—¡Con mucho gusto! —respondió la lechuza—. Esperen un segundo, y vuelvo en seguida.
Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado.
18
—Aquí están las medias —les dijo la lechuza—. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa: bai-len toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como uste-des quieran; pero no paren un momento, porque en vez de bailar van entonces a llorar.
Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que estaban como tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile.
Cuando vieron a los flamencos con sus hermo-sísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las ví-boras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias.
Pero poco a poco, sin embargo, las víboras co-menzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasa-ban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien.
Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias, y se agachaban también, tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las ví-boras es como la mano de las personas. Pero los
Las medias de los flamencos19
flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque es-taban cansadísimos y ya no podían más.
Las víboras de coral, que conocieron esto, pidie-ron en seguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados.
Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un ya-caré, se tambaleó y cayó de costado. En seguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos, y alum-braron bien las patas del flamenco. Y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná.
—¡No son medias! —gritaron las víboras—. ¡Sa-bemos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias! ¡Las medias que tienen son de víboras de coral!
Al oír esto, los flamencos, llenos