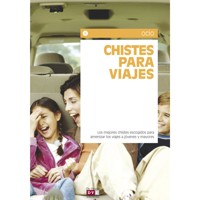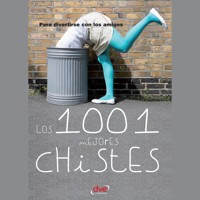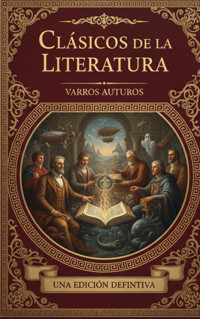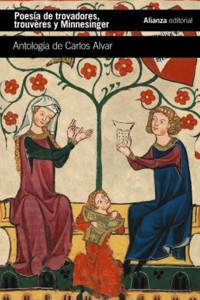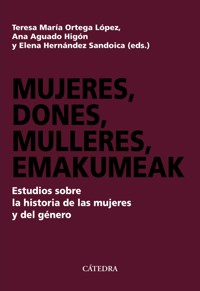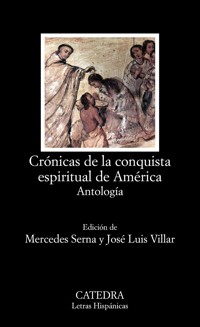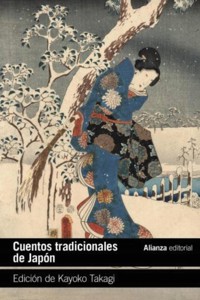Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Áurea Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Cyberpunk es mucho más que ciencia ficción. Una forma de vida, una estética muy particular que se caracteriza por ciudades sobrepobladas, rascacielos kilométricos, noche, neón, lluvia, redes universales, inteligencia artificial y conglomerados comerciales más poderosos que los países. Este género es un reflejo del miedo a la tecnología y al futuro. ¿Pero qué pasa cuando la línea entre la realidad y la simulación se desdibuja, y los humanos se convierten en seres híbridos de carne y metal? Un viaje a través de mundos oscuros y emocionantes que nos llevan al límite. Una experiencia literaria como ninguna otra. Hoy es un buen día para rebelarse contra el sistema.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
-
© Cyberpunk 2023
Sello: Soyuz
Primera edición digital: Marzo 2024
© Varios Autores
Director editorial: Aldo Berríos
Ilustración de portada: José Canales
Corrección de textos: Aldo Berríos
Compilación antología: Aldo Berríos
Diagramación digital: Marcela Bruna
Diseño de portada: Marcela Bruna
© Áurea Ediciones
Errázuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile
www.aureaediciones.cl
ISBN impreso: 978-956-6183-36-5
ISBN digital: 978-956-6183-80-8
Este libro no podrá ser reproducido, ni total
ni parcialmente, sin permiso escrito del editor.
Todos los derechos reservados.
- Sueños de cromo y neón - Prólogo de Francisco Ortega -
Dicen que William Gibson se deprimió. Corría 1982 y el escritor canadiense afilaba sus primeras armas en la literatura. Sus cuentos de ciencia ficción, donde la tecnología era el conflicto y la trama, le estaban pavimentando una carrera cada vez más interesante, impulsada por la revista OMNI, que lo había nombrado su “narrador oficial”. Con este espaldarazo, Gibson acababa de firmar contrato para su primera novela, que vería la luz en 1984. Mas aquel día de mayo de 1982, algunas cosas iban a cambiar. La revista OMNI lo envió a un pase de prueba de la nueva película de Ridley Scott, un neo-noir futurista basado en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, una novela corta de Philip K. Dick que llevaba por título Blade Runner, nombre robado de un guion escrito por William Burroughs que nunca fue rodado (y que nada tenía que ver con el relato de Dick, ni con la película de Scott).Terminada la proyección, William Gibson caminaba pensativo por las calles de Los Ángeles. Sucede que se le habían adelantado. Acababa de ver una transcripción casi literal del universo que él llevaba creando y recreando en doscientos folios tamaño carta. ¿Qué iba a pasar cuando apareciera su novela? ¿Lo iban a acusar de plagio, lo iban a apuntar con el dedo de la más fácil de las críticas, aquella que desprecia todo por esa falsa idea de no ser original? ¿Qué demonios es ser original, existe algo así? Quiso el destino que Blade Runner terminara siendo despreciada por el público y la academia (aunque los años dirían otra cosa), mientras su obra, aparecida bajo el nombre de Neuromancer, marcara un antes y un después en la ciencia ficción de los ochenta, inaugurando más que un subgénero, una estética: ciudades superpobladas, rascacielos kilométricos, sexo, noche, neón, lluvia, dirigibles, redes universales, consolas, inteligencia artificial, conglomerados comerciales más importantes y poderosos que los países, realidad virtual y dos términos/ideas que se tatuaron en el inconsciente colectivo: Matrix, como una simulación producto de la unión de la “mente” de todas las computadoras del mundo y China, como la superpotencia absoluta. Un futuro de cromo redactado con máquinas de escribir.
Aunque lo que hoy entendemos por cyberpunk canónico surge con estas dos obras hermanas, Blade Runner y Neuromancer en 1982 y 1984, no es menos cierto que sus fuentes aparecen ya en 1968. Por una esquina, la new wave de la ciencia ficción británica, encabezada por Michael Moorcock y J. G. Ballard; autores que pusieron en escena un nuevo protagonista para la anticipación científica, un sujeto lejano a la idea del héroe y deconstruido (sí, el término tampoco es nuevo) como un tipo común y corriente que se rebelaba contra el futuro hostil que se le venía encima, heredero directo de la figura del punk que empezaba a florecer en la cultura popular. A la inyección británica se le añadió el ingrediente tecno paranoico que en la costa oeste de los Estados Unidos estaban sazonando Samuel Delany, William Burroughs y el omnipresente Philip K. Dick, todos bajo la declaración de principios de darle una estocada tanto a la ciencia ficción dura como a los santos padres de la space opera, representados en Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e incluso Ray Bradbury. En una metáfora de lo ocurrido en la música popular en 1977, esta nueva generación mató con rabia y cuatro acordes la grandilocuencia y los espacios exteriores del rock progresivo. Ya no había que ir a las estrellas para proyectar el futuro, lo interior tomaba el relevo de lo exterior. No es casual que los albores del cyberpunk coincidieran con el surgimiento del synth pop en Europa; si las máquinas podían cantar, también podían hacer literatura.
Fue en 1986, cuando en las páginas de la antología Mirrorshades, el escritor Bruce Sterling bautizó oficialmente al movimiento como cyberpunk, contracción que definía lo común que tenían las obras que estaban emergiendo a partir de Blade Runner y Neuromancer, historias de antihéroes (punk) en un futuro distópico e hipertecnológico (cyber). Hoy este es un futuro pasado que suele mirarse de reojo y con cierta distancia, días de cromo que finalmente no fueron tal. Aunque la primera ola del cyberpunk fue un movimiento muy popular a inicios de los ochenta, que derivó al comic, al animé japonés, a la música, al cine e incluso a la moda, acabó sepultado en sus propios excesos. Historias demasiado similares, personajes que parecían un calco de Case (el protagonista de Neuromancer) o de Deckard (el de Blade Runner), y una sobrepoblación de subgéneros (más de treinta) que iban desde el steampunk (lo mismo, pero con tecnología de la época de vapor) y el dieselpunk (con tecnología de los años treinta), al mannerpunk (con magia y dragones reemplazando la tecnología), que acabaron por ponerle paladas de tierra cada vez más pesadas al género, al punto que hasta el mismo padre fundador, William Gibson, optó por virar al thriller político, agotado de las metrópolis de cromo y neón.
Mas el cyberpunk no estaba muerto y hoy es incluso más popular y masivo que a inicios de la década de los ochenta. El renacer fue a mediados de los noventa, cuando Neal Stephenson lo reinventó en las páginas de su maravillosa novela Snow Crash, mitad parodia y mitad declaración de amor a lo iniciado por Gibson en 1982. Stephenson construye su obra como una relectura de Alicia en el país de las maravillas, pero en clave cyberpunk, en la que un anónimo llamado Hero Protagonist (en serio) se desliza en una motocicleta supersónica por las autopistas reales y virtuales de un futuro tan imperfecto como divertido, donde ya no solo cabe la herencia del new wave inglés de los sesenta, sino también el legado made in Japan con sampleos de Akira y Ghost in the Shell, par de pilares fundamentales de esta segunda ola. Suspendido hacia el siglo veintiuno de la mano de Matrix, versiones tercermundistas o franquicias de videojuegos acabaron devolviendo una narrativa que tal vez nunca se había ido, sino que simplemente se convirtió en literatura realista. No es casual que estemos parados en el 2023, unos pocos años después de Blade Runner y Neuromancer. Estamos hechos de cromo y neón.
Bienvenidos a Cyberpunk 2023, una muestra de la forma en que los escritores de este lado de la cordillera abordamos este género.
- El hilo rojo - Luis Saavedra
—No sé cómo debo llamarle —dijo casi susurrando la mujer.La sicóloga se acercó al grupo familiar.
—No la está escuchando, señora Noriko, aún no está despierto.
—La idea es que le hable tal cual lo hacía antes, los demás también deben hacerlo —se escuchó por los altoparlantes en la habitación. El señor Ito, dueño de la voz, ingresó por una puerta que se camuflaba con el muro y se colocó en medio del círculo de sillas—. La Constelación es algo así como las coordenadas de navegación de la personalidad.
En una de las paredes de la habitación blanca había un mural de un paisaje de otoño con árboles verdes y un camino de hojarasca, que le daba profundidad y tranquilidad al espacio. Cuatro sillas estaban ocupadas por la familia de la señora Noriko. Dos hombres y dos mujeres. En la quinta silla, el anciano dormía con la cabeza en el pecho y suavemente inclinada hacia el lado del corazón. La sexta silla estaba vacía.
—Hana viene retrasada, me llamó y me dijo que el tráfico está pesado en la autopista —dijo la señora Noriko, tratando de excusar a su hija.
—Podría haber venido en metro, como lo hicimos todos —replicó un hermano.
El señor Ito los interrumpió:
—No hay que preocuparse, la terapia no depende de la cantidad de familiares. En cuanto llegue la haremos pasar. Lo que importa ahora es que en cuanto ustedes empiecen a hablarle, llámenle por su nombre e indíquenle los suyos. Mientras más datos familiares, mejor. —Y sonrió una sonrisa corporativa que afortunadamente solo advirtió la sicóloga. Aunque Ito era un hombre pequeño, de rasgos y maneras agradables, su gestualidad estaba manejada por formas precisas y artificiales.
—Yo traje unas fotos. —El hermano sacó de su chaqueta la imagen y se la entregó a Ito—. Es de su último cumpleaños. Estamos todos. Mire cómo sonríe.
El señor Ito asintió y devolvió la fotografía. Hizo un gesto a la sicóloga y ella salió de la habitación.
—Por favor, relájense y háganlo sentir cómodo. Nosotros estaremos justo detrás de la puerta.
El señor Ito también salió y caminó hacia la mesa de control. La sicóloga estaba sentada con el ingeniero modular frente a los monitores. Los monitores mostraban la habitación desde diferentes ángulos; una vista enfocaba el rostro del anciano durmiendo y otra desarrollaba estadísticas difíciles de seguir. Ambos miraron a Ito.
Ito abrió un canal de comunicación hacia la habitación y se inclinó sobre el micrófono.
—Familia Kisaragi, comenzaremos la Constelación ahora.
Hizo un gesto hacia el ingeniero modular, que ejecutó el inicio del sistema operativo. La carga de software se mostraba en un recuadro de la pantalla. El anciano abrió los ojos y se quedó mirando a través de todos, en un punto indefinible. Las estadísticas fluyeron, pero la línea de personalidad apenas sufrió espasmos. Los integrantes de la familia se miraron entre ellos, algunos con la duda debajo de la piel. Finalmente, Noriko, que estaba más cerca del anciano, se inclinó y puso una de sus manos sobre el brazo.
—Papá, yo soy tu hija, Noriko.
La línea en el monitor siguió una suave curva y luego volvió a su lugar como línea plana. Aunque no había necesidad, el ingeniero recalcó que era un buen inicio. El anciano inclinó su cabeza, enfocó el rostro de la mujer y sonrió.
—Y yo soy Toshiro, tu nieto. Noriko es mi mamá. —El hombre más joven se colocó al borde de la silla, como si con eso el viejo pudiera verlo mejor.
La línea dio un nuevo respingo y se entrelazó con las líneas de empatía. Aunque era de lo más común, ninguno del equipo pudo evitar una expresión de entusiasmo.
—Es usted muy amable, pero no recuerdo mucho quién soy ahora —dijo el anciano, frunciendo el ceño, enojado consigo mismo.
—Mira esto, papá —dijo el hermano de las fotografías.
El anciano tomó la imagen que le ofrecían y la miró unos instantes.
—Disculpen, pero ¿qué tengo que ver?
—Yo soy Akiko, papá, y también soy tu hija —dijo la otra hermana, luego señaló la fotografía—. Allí estamos todos, incluso tú.
Y luego el silencio de la espera en ambas habitaciones. La mirada fruncida del anciano, las cinco sillas ocupadas, las estadísticas, la línea de personalidad que se negaba a despertar.
El tapiz de otoño en la muralla, a espaldas del anciano, se quebró cuando la muchacha atravesó la puerta. Rápidamente y entre disculpas sin aliento fue a sentarse en la sexta silla. Las hermanas le dirigieron miradas urgentes y el hermano de las fotografías cruzó los brazos con reprobación. Toshiro apenas contuvo la risa.
El anciano la miró detenidamente y luego sonrió:
—Hola, Hana.
La línea de personalidad saltó y se enraizó con las líneas de memoria, y luego generó nuevas hebras en diferentes sectores del ego, transformándose en una maraña de líneas de distintos colores que hacían relaciones cada vez más complejas.
—Hola, abuelo —dijo la muchacha sin saber muy bien qué pasaba.
El anciano se sobresaltó cuando descubrió que todavía tenía la fotografía entre las manos y la señaló con una mano:
—Mira, aquí estás tú, qué pequeña eras. Esto fue cuando cumplí setenta y un años —dijo el anciano, riendo a la fotografía. Noriko rompió a llorar.
Los módulos de visualización cambiaron y se concentraron en la dinámica de experiencia y la velocidad de almacenamiento. Ito observó a la familia Kisaragi acercar las sillas parloteando al mismo tiempo con los rostros iluminados. Estarían un par de horas más constelando y luego se irían todos a casa a celebrar. Le indicó a su equipo que saldría; la parte excitante había terminado y el resto había perdido el interés después de verlo múltiples veces.
—¿Nunca se queda a despedirse de las familias? —preguntó el ingeniero.
—No, esa es tarea mía. Él jamás se involucra —contestó la sicóloga.
En el jardín interior, se sentó en la banca de la glorieta y encendió un cigarrillo. Sacó la libreta de su bolsillo izquierdo y escribió: “3 de marzo. Caso Kisaragi. Constelación exitosa. Como siempre, la idea parece aterradora al principio, pero las personas terminan aceptando un escenario que devuelva el equilibrio a sus vidas. Es inevitable.”
Terminó el cigarrillo y depositó la colilla en la columna del cenicero del jardín. Escuchó una batahola de movimiento entre las copas de los árboles. Batir de alas y piares, pero no divisó nada. El alboroto le pareció una bandada de alondras, siempre tan ruidosas. El sonido de las aves lo envolvió, sin ser posible ver ningún cuerpo emplumado. No se sintió intimidado, solo sorprendido, y se quedó quieto mientras las ramas se azotaban y las hojas caían. No había nada que temer y, sin embargo, la intensidad de la bandada le asaltó el corazón. Se sentía agitado, había algo inminente en el aire.
Y luego el silencio. Las copas de los árboles se tranquilizaron y ya solo el viento se arremolinaba entre las ramas. Entonces, su móvil sonó cinco veces antes que Kobo Ito contestara. Todavía aturdido, escuchó la estática al otro lado, en un mundo dominado por la experiencia digital. La estática le devolvió algo de certidumbre, que ojalá tomara la forma de una respiración humana y eso le tranquilizaría. Finalmente escuchó: aló. Reconoció de inmediato la voz de la señora Gutiérrez y, por su modulación, calculó algo de tristeza y otro poco de culpa.
—Lo siento tanto, señor Ito. No lo llamaría si no fuera algo de la importancia más absoluta. Creo que voy a devolverlo.
—Por supuesto —pero no había ningún supuesto en la cabeza del señor Ito, todavía revoloteando en la bandada, y solo atinó a decir—: No obstante, deme la oportunidad de visitarla para que conversemos.
—No me gustaría molestarlo, ya está decidido y puedo enviar a un sirviente hasta su taller con el niño.
—No lo vea entonces como una molestia. Será para mí un placer volver a charlar con usted.
Al otro lado de la línea escuchó un alboroto de pájaros, como si en ese preciso momento pasara una bandada migrando hacia el sur. ¿Quizás las mismas alondras que un momento antes lo habían rodeado en el jardín? Era un asombroso pensamiento. Tal vez la señora Gutiérrez se quedara mirándolas por la ventana, con el aliento suspendido, como él. Ito hizo lo mismo por temor a quebrar un momento de puro suspenso. Pero todos estos momentos son frágiles y colapsan sobre sí mismos.
—Venga, lo estaré esperando. Hoy no, mañana.
—Gracias.
—Hasta luego.
Kobo Ito se dio recién cuenta de lo impulsivo de su decisión. No sabía qué tenía en su agenda ni su importancia, no sabía qué consecuencias tendría para las constelaciones del día. Había aceptado la invitación como si fuera un salto al vacío, y él no era así. Siempre se había conocido como un hombre con los pies en la tierra. O tal vez no y aparentemente había capas de sí mismo que no conocía. Encontró que sentía una tranquila aceptación y hasta curiosidad por el resultado. Sacó su libreta de anotaciones y escribió la fecha del día siguiente en la mitad de la página, luego dibujó un signo de interrogación.
El taxi atravesó Tokio siguiendo avenidas ordenadas y rápidas, perfectas para que su mente navegara en medio de representaciones tridimensionales de circuitos de personalidad. Un problema a la vez trivial y absorbente que le ahorraba el paisaje exterior. Pero cuando entró al distrito de Setagaya y sus calles estrechas, el paisaje alejó los circuitos de su cabeza. La opulencia tenía aquí su rincón secreto en Tokio. El vehículo se detuvo frente a una fachada continua sin señas, blanca y austera, con solo un portón bajo y macizo de roble oscuro. Pero bajo la mirilla del portón descubrió el kamon de la familia Tomohide, compuesto de olas cuyas crestas se juntaban en el centro, reminiscencias del período Meiji Ishin, cuando la familia alcanzó una importancia en la industria pesquera.
Pagó la carrera y pulsó el timbre del monitor de calle. Esperó exactos sesenta segundos y luego escuchó el graznido de una voz distorsionada por la electrónica.
—¿Diga?
—Kobo Ito.
—¿Disculpe?
—Perdone. Mi nombre es Kobo Ito. Tengo una cita con la señora Gutiérrez.
—Un momento, por favor.
El portal se abrió y lo recibió una sirvienta menuda y de una edad indefinible, que nunca miraba directamente. Colocó un par de surippas a sus pies, se hincó ante él y esperó. El señor Ito tenía una educación occidental y se resistía a la costumbre, pero sin más remedio se descalzó y alineó su calzado. La sirvienta tomó sus zapatos y los colocó en el genkan con dirección hacia la puerta.
La señora Gutiérrez lo esperaba en el salón principal de la casa.
—Gracias, Marita, ahora me encargo yo —despidió a la sirvienta y luego se dirigió al señor Ito—: Bienvenido, ruego que me perdone no recibirlo personalmente.
—Es un placer para mí venir hasta su casa, es tan bella.
—Sí, el abuelo de mi marido la compró un poco después de la guerra. —La señora Gutiérrez se rio, incómoda—. Pero eso usted ya lo sabe. Mi entusiasmo por esta casa siempre se pone a hablar locamente.
Fue una manzana destruida y el abuelo la reconstruyó como un homenaje a las personas que vivieron antes allí, aunque nunca las conoció. Hay una placa en el jardín de arena, con un poema que hacía referencia a eso. Ella siempre lo mencionaba, el poema del jardín, aunque el término correcto era haiku. Por supuesto, el señor Ito callaba. La señora Gutiérrez parecía tan orgullosa cada vez que lo mencionaba, como un secreto, que es de las pocas cosas terrenales que se tiene y se comparte tan escasamente. Ella, allí parada, menuda y morena, de nariz pequeña y sonrisa blanca. Con manos delgadas y frágiles enlazadas a la altura del vientre, que si fueran blancas serían porcelana, aunque no había comparación para esa fragilidad. El cuello que sostenía su cabeza de un pelo azabache tomado hacia atrás era esbelto, grácil. Las clavículas formaban hondonadas y oasis en la piel. Vestía un sencillo combinado de falda sobria y camisa etérea, y los pies quedaban enfundados en unos surippas de terciopelo.
—Por favor, por aquí, señor Ito. —Comenzó a caminar. Un paso más corto que el otro, con un ligero bamboleo de la cadera izquierda. Él la siguió hasta más allá del jardín de arena y la placa, que vislumbró ligeramente. Hacia el huerto irreal de la casa, que parecía un mar verde con un islote de arena blanca en el centro, y un istmo de gravilla hasta él. En el islote estaba la casita ceremonial del té.
—Cuide su cabeza al entrar.
—Sí, muchas gracias.
Dentro, la luz rebotaba en las paredes blancas agradablemente. Ante la mesita baja y de un color mate encontró al niño. Jugaba con una consola y levantó la vista cuando la puerta se abrió. El señor Ito revisó esa mirada. Seguía siendo exactamente lo que quería encontrar. Los ojos cafés brillantes y despiertos, reflejos de los de la señora Gutiérrez.
—Hiroto, el señor Ito está aquí.
—Buenos días, Hiroto.
—Buenos días, Ito-san —respondió el niño con el tono correcto. Se irguió de un salto y se inclinó. Ito devolvió el gesto. Seguía siendo la respuesta perfecta, observó el hombre.
—Esta es nuestra casa ceremonial de té.
—Es un honor por fin conocerla, señora Gutiérrez. Nunca había llegado a esta parte de la casa.
—Ha sido una descortesía mía, después de todo lo que ha hecho por nosotros. Por favor, sentémonos.
El niño regresó a su lugar, la señora Gutiérrez se acuclilló y no le quedó más remedio que tomar el último lugar disponible. Rodeó la mesita, pasó de largo la porcelana ceremonial y finalmente se sentó. El niño le miraba, ambos lo hacían, pero no se sintió incómodo. Al contrario, era una sensación que le gustaba y le puso una sonrisa en la cara que borró de inmediato. Sacó de su morral una tableta y la encendió, y se sincronizó con el niño. Observó los marcadores, que le parecieron decepcionantes. Las gráficas parecían no haber evolucionado desde la última vez que las vio en el laboratorio. Correspondían a los datos recogidos de la sesión anterior del niño y la señora Gutiérrez. Ella había salido antes de tiempo, devastada y desesperada. Le había costado convencerla de llevar al niño a la casa, trabajaban con la teoría de que un ambiente tan cargado de memorias finalmente pudiera mover las líneas de la memoria y la experiencia. Pero no había remedio.
Un temblor de pájaros afuera de la caseta los distrajo, entre el follaje de un árbol de alcanfor. El niño tomó la mano de la mujer en un acto reflejo de miedo y la línea de la memoria saltó hacia la de experiencia. Sorprendido, el señor Ito miró a la señora Gutiérrez, pero ella estaba absorta y sonriente cobijando la manita, iluminada como una virgen de las rocas. Ito no entendió bien qué había cambiado en la constelación.
***
Ella sostuvo la fotografía en su mano y la observó durante otro minuto. La conocía de memoria, pero nunca era suficiente. Nunca lo iba a ser.
—¿La puedo ayudar, señora Gutiérrez? —Ito la observaba y pensó en una figura de hielo al sol.
—Es solo que… —no terminó la frase y movió la cabeza, sacudiéndose las memorias. Le entregó la imagen al hombre.
Un año atrás, Andrea Gutiérrez todavía estaba en coma, y las voces de los médicos y otros extraños le llegaba a través de la abertura de la caverna en que se encontraba escondida. La luz de la salida estaba allí, pero por alguna razón que siempre se le escapaba, no podía acercarse. Con ella estaban Hiroto y Kento, como en una acampada eterna. No le molestaba que estuvieran desnudos los tres, le parecía tan natural y reconfortante yacer en esa semioscuridad cálida y llena de sonidos cavernosos de agua y voces diluidas en los esteros. Cuando Hiroto se iba a nadar a las pozas, Kento le susurraba al oído cosas que la hacían sentirse pequeña y grande al mismo tiempo. Uno de esos maravillosos días en la oscuridad, le dijo:
—Cuando te conocí eras bella, y ahora me pareces inalcanzable. Qué suerte la mía.
Una noche en Colombia, Andrea encontró la mirada de ese hombre de ojos rasgados y pelo que caía sobre su frente. Alto y pálido, delgado como una garza, con manos angulosas y grandes, traje y corbata. Kento le sonrió de vuelta y ella se rio del último chiste que alguien había contado en su mesa. Cuando volvió a mirar, Kento avanzaba hacia ella y traía su vaso. No sabía español y solo un inglés que era difícil de seguir. Tardaron un par de meses en saber quiénes eran, pero ambos fueron tenaces. Andrea le contó su vida en la academia diplomática y él tenía un resumen detallado de sus negocios. Ella no esperó a que la invitara a Japón y tocó la losa del aeropuerto de Haneda, en el Setsubun. En la terminal de arribo, un niño gritaba alegremente: “¡Afuera los ogros! ¡Adentro la suerte!”. Se sentía feliz y cuando llamó a Kento ni siquiera notó el tono alarmado en su voz. No era tan fácil decirle a una familia tradicional japonesa que la novia de un heredero había cruzado intempestivamente un océano, desde un subcontinente oculto y voluptuoso. No fue nada fácil, pero ambos siguieron siendo tenaces.
Hiroto se acurrucaba entre ambos en la caverna, eran tan felices como una familia de marsupiales. La penumbra sacaba brillos de los ojos del niño, y ella pasaba un dedo por la barbilla y las mejillas y decía: “Esta barbilla es mía, estas mejillas son de papá”. El niño reía, Kento reía y Andrea quería ser feliz allí por el resto de sus vidas. Pero un día Kento le susurró que la amaba, que ambos la amaban, y así sería para siempre, pero era necesario dejar la caverna para que ella continuara su destino. La mujer no se resistió, de alguna forma supo que era su momento y no se despidió ni miró atrás, caminó directamente hacia la salida.
Despertó en la cama del hospital, dos meses después del accidente en la autopista, y sintió un dolor tan intenso que gritó los primeros cinco minutos de vigilia. Tenía la cadera reconstruida y tornillos de titanio de cuatro milímetros en su cuerpo. Pero ese dolor no era físico.
Volvió a caminar, volvió a comer por su propia mano. Las marcas se ocultaron debajo de su piel morena y volvió a crecer su pelo. Volvió a Colombia y visitó a su madre y padre. Sus hermanos estaban igual de cansados que ella, todos lo estaban. Ella había sido Lázaro, y el papel era tan difícil de soportar ante la mirada oblicua de las personas que se preocupaban por ella y hablaban en voz baja, que decidió volver a Tokio. No había nada malo, aún seguía siendo la esposa de Kento Tomohide. Ahora una viuda con una enorme y silenciosa casa, y una fortuna que se renovaba automáticamente, gracias a Kento y a un aceitado mecanismo económico que no necesitaba de las decisiones de ella para perpetuarse. Se sentó mirando al jardín y la casita blanca del té, y se quedó allí tarde tras tarde, hasta que los criados dejaron de susurrar y aceptaron que la señora de la casa que conocieron se había ido definitivamente.
No fue el último acto de la obra. Hojeaba una revista de temas de sociedad. Solo quería ver las imágenes, no estaba interesada en el texto. De pronto escuchó la bandada de alondras, en el árbol fuera de su habitación. Invisibles en el follaje, aletearon y tomaron vuelo. Tampoco las vio partir y volvió a su revista. Dio vuelta la siguiente página y se encontró con el artículo sobre los sustitutos que Kobo Ito podía construir. Encima de la chimenea del salón principal había una fotografía de su hijo, junto a una de Kento. Kento tenía el ceño ligeramente fruncido. Ella bajó la mirada y solo se llevó la imagen de Hiroto. En su habitación lloró sobre la almohada hasta que se durmió y despertó tranquila, despejada. Se vistió para salir y llamó a Marita para que la llevaran a la dirección que escribió en una hoja de papel. El corazón le saltaba cuando llegaron, durante todo el viaje tuvo una mano sobre la fotografía, dentro de su cartera. Como si perderla hubiera significado perder la memoria y contemplar una silueta blanca. El señor Ito la recibió. Se contemplaron sin palabras y luego ella le contó una historia sobre una mujer, un hombre y un niño, de hace siglos atrás y de un país que había quedado arrasado tras una curva en el camino.
Despertó y se sentía muy cómodo, pero ya no quería dormir más. Estaba en un lugar blanco que no era la muerte. Un lugar particular, hecho a la medida de un universo cálido. Se incorporó a medias y a su lado había una mesa y un juego de té, y al otro extremo una mujer. No podía enfocar su cara, pero sabía que era una mujer por su kimono y las manos. Le gustaron esas manos morenas que descansaban en su regazo, pero que temblaban imperceptiblemente. Estaba seguro de que se sentirían como sostener aves de plumaje castaño. En alguna parte aprendió que los niños tienen menor tamaño que los adultos y debían sonreír, así que sonrió y terminó por sentarse sobre sus talones. De la taza más próxima salía un aroma que lo sedujo y la alzó hasta los labios, en un acto automático. El líquido era intenso y amargo. Hizo una mueca y devolvió lo que estaba en su boca.
—Cuidado, está caliente —dijo la mujer.
—¡No, tiene mal gusto!
—A mí me gusta el té verde. Bueno, no siempre me gustó. Me costó un rato acostumbrarme, pero ahora pienso en paz cuando lo tomo.
—Qué rara —dijo el niño, y rio.
—¿Te gusta mi casa?
—Sí, creo. Estaba durmiendo acá, es muy cómodo dormir. ¿Y solo tienes té?
La mujer rio ahora. Colocó sobre la mesa un bol de rodajas marrones. Tomó una y la mordió.
—Esto sí te va a gustar.
Pero él prefirió la observación detallada. Con desconfianza sacó una rodaja y la colocó bajo su vista:
—¿Y si no me gusta?
—Sería una lástima, porque no tengo nada más en mi casa.
—Es una casa bien pequeña.
—Pero me gusta. ¿Sabes? A mi marido y a mí nos gustaba venir aquí con nuestro hijo. Jugábamos y bebíamos té con estos dulces.
Finalmente, la mordió y la masa era suave y dulce, pero no empalagosa. Miró a la mujer y movió la cabeza afirmativamente.
—Está rico. ¿Cómo se llaman?
—Se llaman yokan y a mi hijo le gustan mucho.
—A mí también.
—Gracias. Lo compré para ti.
—¿Por qué? Yo no tengo nada para regalarte.
—No es necesario. Cuando se regala algo, no se espera nada de vuelta.
El niño miró alrededor, buscando algo:
—¿Yo estuve aquí antes? Pero había más personas.
—Sí, Hiroto.
—Mi nombre es Hiroto. —Se quedó un rato mirando un punto de fuga, dándole vueltas al nombre y masticando.
La mujer le alcanzó una fotografía. Era una imagen de estudio, de las que se paga para salir con la cabeza bien en alto contra un fondo de grullas. Pero aquí el fondo era sutil, aterciopelado. Así lo había querido ella y se lo había dicho al estudio fotográfico. Nada de paisajes, el paisaje eran ellos.
—Este eres tú a los tres meses de edad. Esta soy yo y la otra persona es tu padre.
—Entonces, ¿tú eres mi madre?
La mujer calló un rato. Se llevó una mano que cubrió su rostro. El rostro de ella se oscureció. El niño solo escuchó la respiración fuerte y desacompasada. Y finalmente:
—Sí, Hiroto, yo soy tu madre.
Pero Hiroto no podía enfocar el rostro de ella.
—Es que no me acuerdo.
Un momento de silencio y luego ella se levantó y salió lentamente de la casita.
—¿Adónde vas?
No le respondieron y se quedó solo, y de pronto las murallas parecieron alejarse, y había tanta luz que era incómodo. Ocultó el rostro entre sus manos y se quedó así tanto tiempo, que el agua se escurrió hasta la mesa por entre sus dedos.
Y a pesar de que no tenía sueño, se durmió en esa posición.
***
La cabeza de Ito dejó de darle vueltas al asunto. La señora Gutiérrez le miraba con preocupación y éxtasis a partes iguales, pero ella no se atrevía a intervenir. Él le devolvió una débil sonrisa con un cabeceo, que pretendía despejar toda duda.
—Trabajo mucho estos días. Esta es una ocupación en alza y debo supervisar todo personalmente.
—Debería estar más en casa, señor Ito, su familia también es una ocupación que debería supervisar.
—Aparte de una iguana, no hay mucha familia a mi lado, señora Gutiérrez. —Su rostro demostró algo de la molestia que sentía por ese tipo de comentarios. La prensa pensaba que los sustitutos eran reflejo de algún tipo de obsesión suya, una perversión intrusiva en la vida de otras personas y lo graficaban a él mirando por una cerradura la privacidad de otros. Pero nunca había sido así, solo quería ayudar. Ayudar y saber qué construía ese vínculo tan fuerte entre los seres humanos. Sí, quizás podía reconocer que la soledad temprana en la vida había decidido decepciones y asperezas, y finalmente construido una atalaya de observación desde una altura segura. Y en última instancia, qué le importaba al mundo por qué hacía lo que hacía.
Hiroto miró alternativamente a ambos adultos. No hizo preguntas.
—Supongo que estamos aquí para… —la señora Gutiérrez desvió el tema—. ¿Cómo lo dice usted, señor Ito?
—Constelar.
—Las sesiones con Hiroto son agotadoras para ambos. Él hace todo lo que puede. —Echó una ojeada a Hiroto. No quería que se sintiera invadido, pero hundió sus dedos delgados en la cabellera del niño y le despejó la frente.
—Yo… me disculpo, mamá.
—No tienes que llamarme mamá si no lo quieres, Hiroto.
—Pero puedo intentarlo.
—Si así lo sientes, está bien, mi amor.
Una nube cruzó la esfera del sol. La luz descendió en el jardín alrededor de la casita blanca. Ito observaba de reojo las gráficas de la tableta, evolucionando en extraños patrones que no había visto antes, perezosamente asediando los módulos de experiencia, sin decidirse a constelar en profundidad. Tomó una decisión.
—Señora Gutiérrez, hay veces en que el camino debe ser constante y personalizado. La mayoría de las veces no tomamos parte en las constelaciones, pero en casos particulares como el de Hiroto, nos involucramos.
—Y yo lo agradezco.
La luz de esa tarde subió y bajó, y en un momento pudieron salir de la casita blanca para buscar la bandada que hacía alboroto en el jardín, pero que finalmente no pudieron ver. El niño preguntó qué pájaros eran aquellos, pero el señor Ito movió la cabeza y dijo que no sabría distinguir una gaviota de un loro. El niño rio y el hombre encontró que el sonido de la risa le resonaba en un lugar de su mente que había estado abandonada. O quizás nunca había sido ocupada. La señora Gutiérrez se quedó adentro, las alondras pasaban por su habitación todos los días muy temprano y ya no eran novedad; la primera vez que se dio cuenta de ello fue la mañana de la entrevista en el taller de sustitutos. Aprovechó para hervir algo de agua y colocar una taza ante cada puesto ocupado. Puso también un bol de dulces yokan. Continuaron la tarde con un álbum de fotografías que Marita trajo, y Hiroto pudo reconocer:
a) Una visita al zoológico de Ueno.
b) Una compañera de escuela en el parque de vida marina de Tokio.
c) El día que sacaron la lengua a unos demonios teatrales.
d) El sabor de las hamburguesas del Lucky Pierrot.
Cuando la sesión terminó, casi a punto de anochecer, el señor Ito se levantó y expresó su deseo de volver a su hogar. La señora Gutiérrez le dijo a Hiroto que esperara allí mientras despedía al señor Ito. Recorrieron el camino de vuelta hasta el genkan y sus zapatos, y el hombre llamó un radiotaxi, también comentó la sesión con una cierta lejanía, como un evento que hubiera sucedido en otra década.
—Fue una buena sesión. Puede que Hiroto solo estuviera esperando el mejor momento.
—Me pareció más comunicativo hoy. Una senda menos oscura que al principio del día.
—Es bueno escuchar eso, ya no quiere que retiremos a Hiroto.
—¡No, para nada! Él se ha convertido en mi hijo —dijo la mujer con una expresión sorprendida, y luego con más tranquilidad—: Nunca quise decir eso. Por supuesto que no es un objeto, es un alma.
El señor Ito se detuvo en la expresión y la dejó ir cuando su teléfono anunció la llegada del radiotaxi.
—Señora Gutiérrez, ahora le será menos difícil continuar. Me gustaría… —Pero se detuvo allí, porque sonó impropio. Ese “me gustaría” le pareció algo novedoso y revelador. Se sonrojó, pero ella no se detuvo en ese detalle. Ella no pertenecía a esa cultura, solo era una invitada y siempre sería así. Eso le atraía, y le atraían esos profundos ojos negros que irradiaban una vibración tan diferente.
Se despidieron, ella le vio salir.
—Señor Ito. —El hombre se volvió y congeló—. ¿Usted desearía visitarnos el domingo? Marita podría hacer pastelillos y los comeríamos en la casita blanca.
Un alboroto de alondras pasó y se perdió por encima de sus cabezas. Era muy tarde para verlas, pero allí estaban, buscando un lugar para cobijarse. Pero no repararon en ello y simplemente compartieron el momento de un solo hálito.
—Estaría encantado, señora Gutiérrez. —Ito entró rápidamente en el auto.
En su viaje de vuelta, ya en la soledad de su cabeza, el señor Ito se preguntó si la tecnología que había construido a lo largo de su vida, se había vuelto tan sutil que podía constelar en circunstancias que nunca había imaginado, incluso construyendo a partir de la probabilidad del futuro.
Marita se encontró a la señora Gutiérrez en el camino de regreso a ver a su hijo. Le dijo que Hiroto tenía mucho sueño y que lo había llevado a la habitación, y que no tardó en dormirse. Ella sonrió y le anunció que iba a estar en el jardín del huerto. La casita del té estaba iluminada y parecía más grande en la penumbra del jardín. Adentro, el agua todavía estaba caliente y se sirvió una taza de té. Y luego sirvió las otras dos tazas.