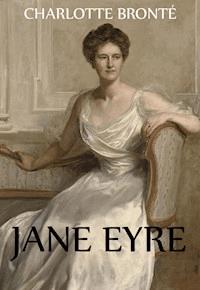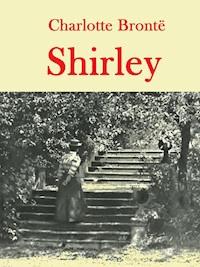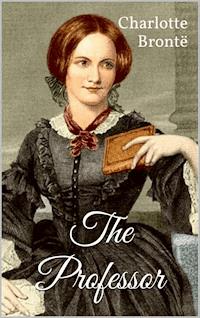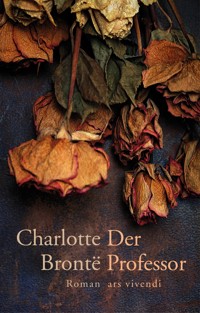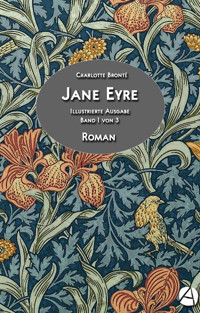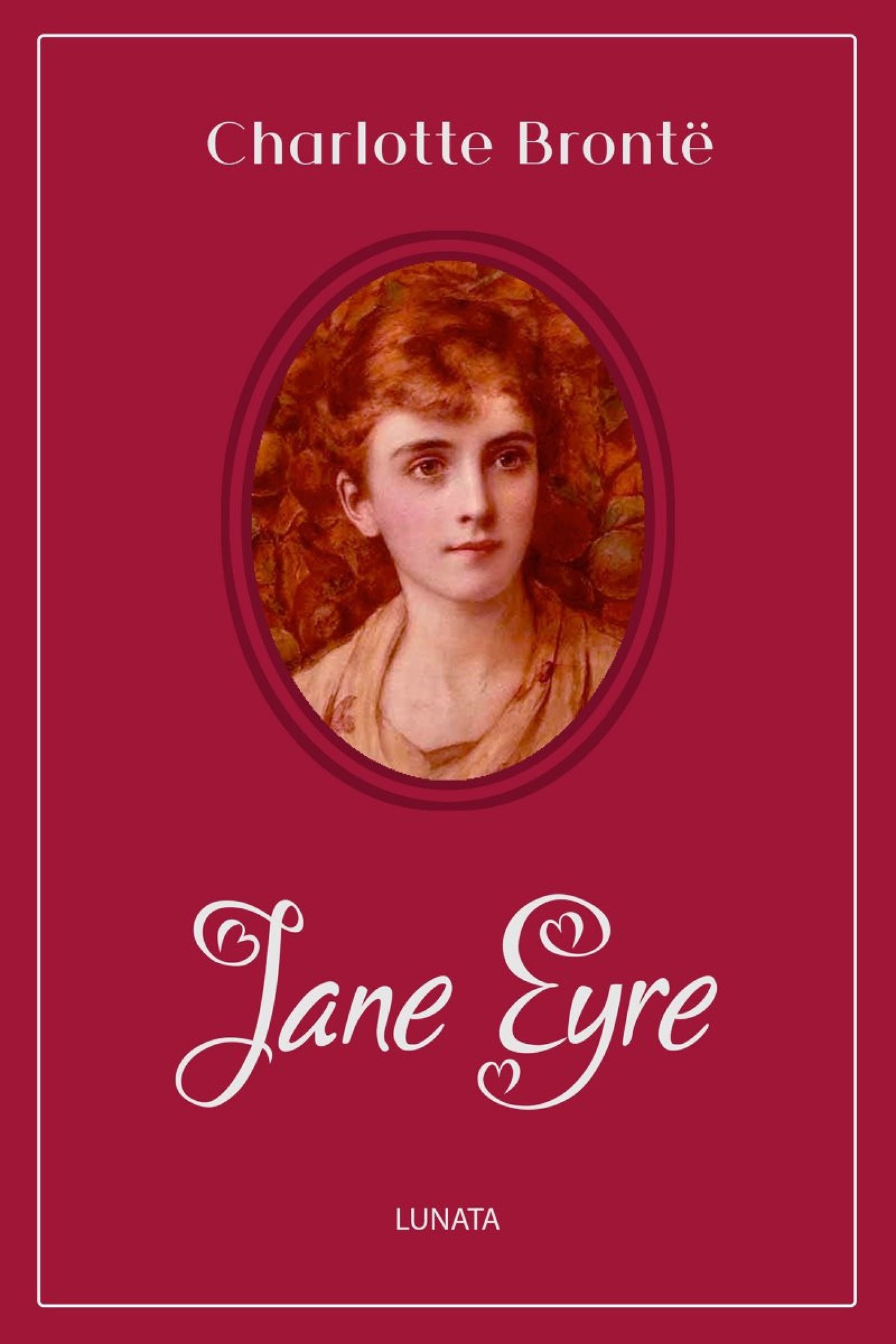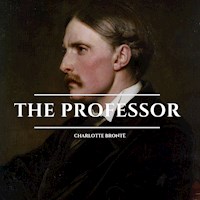Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Veintiún cuentos de fantasmas escritos por algunas de las maestras victorianas del relato escalofriante. Un regalo perfecto para Navidad y para leer al amor de la lumbre. ¿Qué hace que las historias victorianas de fantasmas sean tan perfectas para leer al calor de una chimenea en una noche oscura? Historias de mansiones abandonadas, de viajes en coches de caballos por páramos desolados, de castillos en acantilados, de bellas mujeres sepulcrales, de oscuras historias familiares en las que los antepasados no acaban de irse del todo… Un género en el que algunas eminentes damas novelistas, especialistas en lo escalofriante, marcaron tendencia. Las veintiuna historias incluidas en este volumen abarcan el reinado de la reina Victoria y cuentan con aportaciones de autoras clásicas como Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Margaret Oliphant o Willa Cather, junto con otras no tan conocidas pero no por ello menos especialistas en lo tenebroso y lo sobrenatural. Ambientados en las montañas de Irlanda, en una villa mediterránea o en una tétrica mansión de Londres, estos relatos evidencian la fascinación victoriana por la muerte y por lo que había más allá, con atmósferas sugerentes, ingenio y mucho, mucho humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 895
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Primera edición en Impedimenta: noviembre de 2017Segunda edición: febrero de 2018
Copyright de la traducción © Alicia Frieyro, 2017, por «Junto al fuego», «El abrazo frío», «No administrar antes de dormir», «La historia de Salomé», «La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», «¿Realidad o delirio?»; © Olalla García, 2017, por «Cecilia de Nöel»; © Sara Lekanda, 2017, por «Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor», «La oración», «Fuerza desatada», «Villa Lucienne», «El sitio de paso», «El solar»; © Magdalena Palmer, 2017, por «Napoleón y el espectro», «La historia de la vieja niñera», «La vieja casa de Vauxhall Walk», «El caso de la estación de Grover»; © Consuelo Rubio, 2017, por «La última casa de la Calle C–», «La aventura de Winthrop», «La puerta abierta»
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2018
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madridhttp://www.impedimenta.es
Diseño de colección y dirección editorial: Enrique RedelMaquetación: Nerea AguileraCorrección: Susana Rodríguez y Ane Zulaika
ISBN: 978-84-17115-30-2IBIC: FC
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Introducción
T
onsiderado una de las épocas más esplendorosas de la historia de Inglaterra, se puede afirmar que el reinado de Victoria, durante el cual se escribieron estos cuentos, destaca por una gran riqueza sociocultural, cuyas peculiaridades lo convirtieron en un tiempo único.
Una de sus principales características consiste en lo que se podría denominar «la popularización de lo Oculto en la sociedad anglosajona». A lo largo del siglo xix,los médiums, los intentos de comunicarse con diversos seres de ultratumba y demás creencias espiritistas ocuparon un lugar predominante en la cultura victoriana y, como no podía ser de otra manera, las historias de fantasmas cosecharon un gran éxito entre todo tipo de lectores.
Sin embargo, la época victoriana cuenta con otra peculiaridad, que se une inevitablemente a la primera: el surgimiento de una gran cantidad de eminentes escritoras, en femenino y en plural. Siguiendo la estela de Mary Shelley o Ann Radcliffe, numerosas mujeres tomaron la pluma, ya fuera bajo pseudónimo masculino o firmando con su nombre real, dando a luz apasionantes historias que acabaron hechizando a miles de lectores. Un hecho que se puede comprobar con facilidad a través del examen de las publicaciones literarias más relevantes de la época, como Temple Bar, Argosy, Household Words o All the Year Round (las dos últimas editadas por Dickens), que contaron en innumerables ocasiones con la colaboración de muchas de estas autoras. Veinte de esos grandes nombres han sido seleccionados para formar parte de estas Damas oscuras, una antología de cuentos de terror que permite recorrer la evolución de literatura victoriana de fantasmas desde ١٨٣٠ hasta ١٩٠٠.
Quizá como forma de entretenimiento y de aliviar el frío, los relatos de fantasmas solían ser publicados en Navidad. Pero a su vez van mucho más allá del simple cuento navideño. Los fantasmas son apariciones que remiten a un pasado muy concreto: el pasado rural, aquel tiempo lejano en el que nadie cuestionaba que el Día de Todos los Santos los espectros cruzaban la frontera entre la vida y la muerte y se paseaban a sus anchas por nuestro mundo. Ese origen popular, tan despreciado por el raciocinio de los burgueses, vuelve para atormentarles en los cuentos de fantasmas, donde los sirvientes y las doncellas asumen con naturalidad la existencia de los espíritus, mientras que sus amos se muestran horrorizados ante dichas apariciones. Los aristócratas de Elizabeth Gaskell o el hombre de negocios de Margaret Oliphant son claros ejemplos de ello. Así, los fantasmas llegan desde el Más Allá para poner patas arriba la concepción de la realidad de los personajes, convirtiéndose sin quererlo en el símbolo de la rebelión ante un sistema de opresión y poniendo la verdad del lado de los campesinos, del pueblo. De ese modo, los privilegiados son tratados en estos textos desde la perspectiva del extranjero, del Otro.
Una perspectiva que, por supuesto, a las mujeres, y especialmente a las escritoras, no les resultaba en absoluto ajena. A pesar de escribir en momentos y contextos diferentes, todas estas autoras ofrecen un valiente testimonio de la vida de la mujer victoriana, como se aprecia en el relato de Rosa Mulholland, que nos narra la vida de una joven independiente que vive bajo el yugo de su padre.
En este sentido, no debe olvidarse que la mayoría de las escritoras que conforman este volumen de cuentos de fantasmas tenían ya cuando escribieron estos relatos una reputación como novelistas (de hecho, varias de ellas, como Charlotte Riddell o Louisa Baldwin, publicaron sus relatos no en revistas, sino en antologías de los mejores cuentos de la época). En sus obras largas ya se aprecia cierto desafío hacia las estructuras del sistema que las aprisiona, pero es en los cuentos donde se permiten experimentar más y otorgarle a la mujer la justicia que reclama.
Pero, más allá de eso, sus relatos de fantasmas rompen con el mito del perfecto hombre victoriano. Figura de autoridad y símbolo de la razón, el hombre ve sacudidos los cimientos de su mundo cuando un fantasma aparece en su vida; de ahí que las autoras opten por protagonistas varones, pues, en una sociedad donde las mujeres sufrían de histeria y desmayos continuos, solo un hombre podía dar credibilidad a los fantasmas de los relatos. De ese modo, estas apariciones no solo trastocan la realidad patriarcal y burguesa del protagonista, sino que los hombres, otrora tan sensatos y fiables, se ven llevados a actitudes nerviosas, desesperadas…, propias de las mujeres. Igual que el Napoleón de Charlotte Brontë, los hombres aparecen desnudos, vulnerables, desprovistos de los ropajes sociales que conformaban sus privilegios. No importa demasiado descubrir el misterio que rodea al fantasma en cuestión, pues la clave del relato reside en cómo el protagonista reacciona ante la aparición, en cómo los hombres son arrancados de la esfera de la razón para ser devueltos a la humildad, al amor, al perdón… Todos esos atributos que siempre se impusieron a las mujeres.
Así, las escritoras convierten a los fantasmas en mecanismo de empoderamiento, restableciendo la justicia que tanto se hizo esperar. En la época victoriana, las damas oscuras fueron, sin ninguna duda, las reinas del Más Allá.
Los editores
Damas oscuras
Napoleón y el espectro
Charlotte Brontë
(1833)
Charlotte Brontë
1816-1855
Charlotte Brontë, nacida en Yorkshire en 1816, fue la tercera de seis hermanos. Sus dos hermanas mayores murieron de tuberculosis por las insalubres condiciones del colegio Clergy Daughters, en el que también vivían Charlotte y su hermana Emily. Después de aquello, su tía tomó a las niñas a su cargo. Los otros cuatro hermanos eran fervientes lectores de la Blackwood’s Magazine y en su infancia escribieron sobre el mundo imaginario de Glass Town. Charlotte Brontë también escribía poemas y relatos fantásticos, muchos de los cuales no serían publicados hasta después de su muerte. Trabajó como institutriz y tenía el proyecto de fundar una escuela femenina. En 1842 entró en un colegio de Bruselas y se enamoró del propietario, un padre de familia, pero la muerte de su tía la obligó a volver a Inglaterra. En 1846 las tres hermanas publicaron un poemario conjunto, bajo los pseudónimos Currer, Ellis y Acton Bell, que fue un fracaso. Charlotte Brontë también publicó Jane Eyre como Currer Bell, pero esta vez consiguió un éxito absoluto. Sin embargo, las consecutivas muertes de sus hermanos Branwell, Emily y Anne la sumieron en una depresión. Entró en el círculo literario londinense y trabó amistad con Elizabeth Gaskell, su futura biógrafa. Se casó a los 38 años con Arthur Bell Nicholls, el cuarto hombre que le propuso matrimonio. Un año después murió de tuberculosis, estando embarazada.
ues bien, como iba diciendo, el emperador se acostó.
—Chevalier, cierra los postigos y corre esas cortinas antes de retirarte —le ordenó a su ayuda de cámara.
Chevalier hizo lo que se le pedía. Luego tomó el candelabro y abandonó la habitación.
Poco después al emperador le pareció que la almohada estaba algo dura y se incorporó para ahuecarla. Entonces oyó un crujido junto a la cabecera de la cama. Su majestad aguzó el oído, pero todo estaba en silencio, de modo que volvió a tumbarse.
Justo cuando acababa de encontrar una postura cómoda, le importunó una sed repentina. Apoyándose en el codo, cogió una copa de limonada de la mesilla de noche y bebió un prolongado sorbo. Al devolver la copa a su sitio, oyó un grave gemido que provenía del ropero que ocupaba una de las esquinas del aposento.
—¿Quién anda ahí? —gritó el emperador, empuñando sus pistolas—. ¡Hable ahora, o le volaré la tapa de los sesos!
Su amenaza solo consiguió que se escuchara una risa breve y cortante, seguida del más absoluto silencio.
El emperador salió pues de la cama, se puso a toda prisa una robe-de-chambre que había dejado sobre el respaldo de una silla y se dirigió valerosamente hacia el misterioso armario embrujado. Al abrir la puerta, escuchó un roce en el interior del mueble. Así que, espada en mano, miró dentro. Como no descubrió allí alma ni sustancia alguna, acabó por concluir que el ruido debía de haber sido causado por un abrigo que se había resbalado del gancho de la puerta en el que estaba colgado.
Regresó al lecho levemente avergonzado.
Estaba ya a punto de volver a cerrar los ojos cuando la luz de tres velas que ardían en un candelabro de plata sobre la repisa de la chimenea se atenuó de pronto. El emperador levantó la vista y descubrió que una sombra negra y opaca se interponía entre él y el candelabro. Sudando de terror, alargó el brazo hacia el cordel de la campanilla, pero un ser invisible se lo arrebató, al mismo tiempo que la sombra amenazadora se desvanecía por completo.
—¡Bah! —exclamó Napoleón—. No ha sido más que una ilusión óptica.
—¿De veras? —le susurró misteriosamente al oído una voz grave y cavernosa—. ¿Ha sido solo una ilusión, emperador de Francia? ¡No! Todo lo que has visto y oído es la triste y profética realidad. ¡En pie, portador del águila imperial! ¡Despierta, señor del cetro de lis! ¡Sígueme, Napoleón, que todavía te queda mucho por ver!
En cuanto la voz dejó de oírse, una forma se materializó ante sus asombrados ojos. Era la figura de un hombre alto y delgado, ataviado con una levita azul con galones dorados. Llevaba un pañuelo negro muy ceñido al cuello, sujeto con dos pequeñas agujas detrás de cada una de sus orejas. Su tez estaba lívida, la lengua le asomaba entre los dientes, y los ojos, vidriosos y enrojecidos, sobresalían aterradoramente de las cuencas.
—Mon Dieu! ¿Qué es lo que veo? ¿De dónde vienes, espectro? —preguntó el emperador.
La aparición no habló, pero levantó un dedo para indicarle al emperador que la siguiera.
Víctima de un misterioso influjo que le impedía pensar o actuar por voluntad propia, el emperador obedeció en silencio.
La sólida pared de la estancia se abrió a su paso y volvió a cerrarse con un ruido atronador tras él.
Se habrían encontrado sumidos en la más completa oscuridad de no haber sido por el tenue halo de luz que rodeaba al espectro, que reveló los muros húmedos de un largo pasadizo abovedado que recorrieron juntos con silenciosa celeridad. Poco después, una brisa fresca que ascendía hacia el techo y obligó al emperador a ceñirse el camisón al cuerpo anunció que se acercaban al exterior.
Al salir del pasadizo, Napoleón se descubrió en una de las principales calles de París.
—Venerable espíritu —dijo el emperador, tiritando a causa del gélido aire nocturno—, permite que regrese para abrigarme un poco. Volveré enseguida a tu lado.
—¡Sigue adelante! —repuso su acompañante con severidad.
Pese a la creciente indignación que le embargaba, el emperador no tuvo más remedio que obedecer.
Acompañado por el espectro, recorrió las calles desiertas hasta llegar a una mansión que se alzaba a orillas del Sena. Una vez allí, su guía se detuvo, y cuando las puertas se abrieron para recibirlos, entraron en un amplio vestíbulo de mármol que ocultaba parcialmente una cortina, por cuyos pliegues transparentes penetraba una intensa luz que ardía con un brillo cegador. Una hilera de figuras femeninas fastuosamente vestidas y tocadas con guirnaldas de las flores más hermosas, aunque con los rostros ocultos por unas espantosas máscaras de calavera, se alineaba ante el cortinaje.
—¿Qué significa toda esta mascarada? —gritó el emperador, esforzándose por librarse de los grilletes mentales que lo retenían en contra de su voluntad—. ¿Se puede saber dónde me hallo? ¿Por qué se me ha traído aquí?
—¡Silencio! —ordenó el guía, sacando todavía más la lengua negra y ensangrentada—. Si quieres librarte de una pronta muerte, guarda silencio.
El emperador, imbuido de un coraje innato que superaba al temor transitorio que lo había sometido inicialmente, estaba a punto de responder cuando empezó a oírse una música extravagante y sobrenatural que procedía de detrás del cortinaje, que se hinchó y ondeó como si un tumulto interno o una batalla de vendavales estuviera teniendo lugar al otro lado. Acto seguido, una mezcla abrumadora de hedor a putrefacción, combinado con los más suntuosos aromas orientales, inundó el salón embrujado.
En ese momento el emperador alcanzó a oír un murmullo de voces distantes, y de pronto alguien le sujetó el brazo por detrás.
Napoleón se volvió apresuradamente para encontrarse con el semblante familiar de María Luisa.
—¿Qué ocurre? ¿Has venido tú también a este lugar infernal? ¿Qué te ha traído hasta aquí?
—¿Me permite su majestad que le haga la misma pregunta? ¿Qué le ha traído hasta aquí? —repuso la emperatriz, sonriendo.
Napoleón no respondió, mudo de asombro.
Ningún cortinaje se interponía ahora entre el emperador y la luz. Este se había esfumado como por arte de magia, y un espléndido candelabro de cristal colgaba ahora por encima de su cabeza. Una multitud de damas, elegantemente vestidas pero sin las máscaras de calavera, ocupaban la sala acompañadas por la proporción adecuada de desenfadados caballeros. Seguía sonando la música, pero era evidente que provenía de una banda de intérpretes mortales reunidos en una orquesta cercana. Todavía se percibía cierto aroma a incienso, pero en absoluto contaminado por hedor alguno.
—Mon Dieu! —exclamó el emperador—. ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde diablos está Piche?1
—¿Piche? ¿A qué se refiere su majestad? ¿No será mejor que abandone este lugar y se retire a descansar?
—¿Abandonar este lugar? ¿Por qué? ¿Dónde estoy?
—En mi salón privado, rodeado por varios cortesanos a los que he invitado a un baile esta noche. Ha entrado usted hace unos instantes, en camisón, con la mirada perdida y los ojos como platos. En vista de su desconcierto, supongo que ha llegado hasta aquí caminando dormido.
De inmediato, el emperador se sumió en un estado de catalepsia que se prolongó durante toda la noche y gran parte del día siguiente.
La historia de la vieja niñera
Elizabeth Gaskell
(1852)
Elizabeth Gaskell
1810-1865
Elizabeth Gaskell nació en Londres en 1810. Fue una de las más prolíficas escritoras de la época victoriana, autora de siete novelas y varias colecciones de cuentos, género en el que, a menudo, cultivó el relato de corte sobrenatural. Reconocida hoy en día por ser la autora de algunas de las obras que más fielmente plasman la vida cotidiana de las clases sociales del siglo xix en Inglaterra, en las que retrataba tanto a los más pobres como a los más ricos, en vida fue fundamentalmente conocida por ser la biógrafa de su gran amiga Charlotte Brontë, cuyo padre le pidió expresamente a Gaskell que llevara a cabo dicho encargo. Su primera novela, Mary Barton (1848), fue publicada de forma anónima y obtuvo un gran éxito entre el público debido a la crudeza y emoción con la que recreaba la penosa existencia de las clases trabajadoras, llegando a ser comparada con su también amigo Charles Dickens. Otras de sus obras más conocidas son Cranford (1853), Norte y Sur (1855) e Hijas y esposas (1865). Frente a estas novelas de carácter social, sus cuentos de fantasmas, enmarcados dentro la tradición gótica anglosajona, aun resultando muy realistas, destacaron en su producción literaria por alejarse del empirismo, y fueron muy apreciados por sus lectores. Murió en Hampshire en 1865.
omo ya todos sabéis, queridos míos, vuestra madre era huérfana e hija única, y me atrevería a decir que también estáis al tanto de que vuestro abuelo fue clérigo en el norte, en Westmoreland, de donde yo vengo. Cierto día, cuando yo era aún una chiquilla, vuestra abuela se presentó en la escuela del pueblo para preguntarle a la maestra si alguna de las alumnas podría servirle de niñera. Y yo me sentí muy orgullosa, os lo aseguro, cuando la maestra me llamó y le dijo que se me daba bien coser y que era una muchacha honrada y de padres respetables, aunque pobres. Pensé que nada me agradaría más que servir a aquella dama joven y bonita que se ruborizaba tanto como yo al hablarme de la criatura que esperaba y de cuáles serían mis atribuciones. Pero ya veo que esta parte de la historia no os interesa tanto como lo que creéis que vendrá después, de modo que no me andaré por las ramas. El caso es que me contrataron, y me instalé en la casa del párroco antes de que naciera la señorita Rosamond, el bebé que ahora es vuestra madre. Lo cierto es que al principio apenas la traté, pues la pequeña nunca abandonaba los brazos de su madre y dormía toda la noche a su lado, si bien las escasas ocasiones en que la señora me la confiaba suponían todo un motivo de orgullo para mí. Jamás había visto, ni he vuelto a ver, a una niñita como aquella, pues aunque todos vosotros habéis sido en verdad buenos, no podéis compararos a vuestra madre en dulzura ni encanto. Era igualita a vuestra abuela: toda una Furnivall, nieta de lord Furnivall de Northumberland, y por tanto, una auténtica dama. Creo que no tuvo hermanos ni hermanas, y que de hecho se había criado en la familia de mi amo hasta que se desposó con vuestro abuelo, un sencillo párroco hijo de un tendero de Carlisle, aunque un caballero inteligente y cabal como el que más, que trabajaba intachablemente en su parroquia, muy amplia y dispersa, que se extendía por los páramos de Westmoreland. Cuando vuestra madre, la pequeña Rosamond, tenía cuatro o cinco años, su padre y su madre murieron en cuestión de quince días, uno detrás de otro. ¡Ay, qué época más triste! Mi joven señora y yo estábamos aguardando la llegada de un nuevo bebé a la familia cuando apareció su marido, empapado y exhausto tras una de sus largas visitas parroquiales. Y, a consecuencia de esto, contrajo las fiebres de las que murió. Ella no volvió a levantar cabeza. Tan solo vivió lo bastante para ver a su bebé muerto y estrecharlo contra su pecho antes de dar el último suspiro. En su lecho de muerte, mi señora me suplicó que no abandonase jamás a la señorita Rosamond, pero aunque no me hubiese dicho nada yo habría seguido a la pequeña hasta el fin del mundo.
Todavía no habíamos dejado de llorar cuando llegaron los albaceas y tutores para organizar las cosas. Eran dos: lord Furnivall, primo de mi pobre señora, y el señor Esthwaite, hermano de mi difunto señor, un tendero de Manchester no tan acomodado entonces como lo estaría después y con una gran familia a la que mantener. Pues bien, no sé si lo acordaron entre ellos o si tuvo algo que ver la carta que mi señora había escrito en su lecho de muerte a su primo, lord Furnivall, pero lo cierto es que decidieron que la señorita Rosamond y yo nos trasladásemos a la mansión Furnivall, en Northumberland. Mi amo habló como si hubiese sido el deseo de su madre que Rosamond viviera con su familia, y él no tenía inconveniente, pues un par de personas más no suponían ninguna carga en una familia ya de por sí numerosa. Y así, aunque no fuese exactamente lo que yo habría deseado para mi preciosa y alegre niña, que era como un rayo de sol en cualquier hogar, por muy grandioso que este fuese, sí me gustó que todos en el valle me mirasen con admiración cuando se enteraron de que iba a trasladarme a la mansión de lord Furnivall, donde me convertiría en la doncella de la señorita.
El caso es que me equivoqué al creer que íbamos a vivir en la misma casa que mi amo, pues resulta que los Furnivall habían dejado la mansión familiar hacía cincuenta años o más. Me enteré entonces de que mi difunta señora jamás se había llegado a alojar allí, pese a haberse criado con la familia, y en verdad lo lamenté, pues me habría gustado que la señorita Rosamond pasara su juventud en el mismo lugar donde había vivido su madre.
El ayuda de cámara de mi amo, a quien hice tantas preguntas como me atreví, me contó que la mansión Furnivall se encontraba al pie de los páramos de Cumberland, que era un lugar majestuoso y que allí solo vivía, en compañía de un puñado de sirvientes, la anciana señorita Furnivall. Pero que se trataba de un lugar muy saludable, que lord Furnivall consideraba muy adecuado para la señorita Rosamond, que quizá también conseguiría entretener con su presencia a su anciana tía.
Mi amo me indicó que tuviese preparado el equipaje de la señorita Rosamond para un día concreto. Era un hombre orgulloso y severo, como se dice de todos los lord Furnivall, y nunca hablaba más de la cuenta. Se rumoreaba que había estado enamorado de mi señora, pero como ella sabía que el padre de él se opondría, nunca llegó a prestarle atención y acabó casándose con el señor Esthwaite. Yo eso no lo sé a ciencia cierta. La cuestión es que él nunca llegó a contraer matrimonio. Pero tampoco se ocupó demasiado de la señorita Rosamond, lo que habría sido de esperar si realmente hubiese sentido algún tipo de afecto por su difunta madre. En fin, lord Furnivall le ordenó a su ayuda de cámara que nos acompañase a la mansión, advirtiéndole antes que debería reunirse con él en Newcastle esa misma noche, por lo que el sirviente tampoco tuvo mucho tiempo para presentarnos a todos los desconocidos antes de deshacerse él también de nosotras. Y allí nos quedamos, dos chiquillas solas (yo ni había cumplido aún los dieciocho años) en una gran y antigua mansión. ¡Parece que fue ayer! Habíamos salido de nuestra querida parroquia muy temprano y las dos habíamos llorado como si se nos fuera a partir el corazón. Hicimos el viaje en el carruaje de mi amo, que tanto me impresionaba por entonces. Era un día de septiembre, el mediodía había pasado hacía ya tiempo, y nos detuvimos a hacer el último cambio de caballos en un pequeño pueblo repleto de humo, mineros y carboneros. La señorita Rosamond se había dormido, pero el señor Henry me pidió que la despertara para que viese los jardines y la mansión cuando nos acercásemos. Aunque sentí lástima, le obedecí por miedo a que se quejase de mí al amo. Después de dejar atrás la última población, cuando ya ni siquiera se vislumbraba una aldea en la lejanía, cruzamos las verjas de un gran parque agreste. No era como los parques del norte; este lo poblaban las rocas y el rumor de los arroyos, los espinos retorcidos y los viejos robles, todos blancos y pelados por el paso del tiempo.
El camino siguió subiendo una media legua y a continuación vimos una mansión imponente, rodeada de árboles que crecían tan cerca de sus muros que en ciertas zonas, cuando soplaba el viento, las ramas los rozaban. De hecho, algunas hasta se habían roto. No parecía que nadie cuidase de aquel lugar, que se encargase de podar el bosque o de limpiar el camino cubierto de musgo. Únicamente la parte delantera de la casa estaba despejada. En el gran terreno ovalado que se abría ante la entrada no se veía ni un hierbajo; tampoco crecía árbol ni enredadera algunos junto a la fachada de numerosas ventanas. De esa fachada principal del edificio partían las de las otras alas, y es que, aunque desolada, la casa era más grande de lo que me había imaginado en un principio. Detrás de la mansión se extendían unos inmensos y desnudos páramos, y a la izquierda, mirando de frente, había un anticuado jardín de flores, como descubriría después, al que se accedía desde la casa por una puerta del ala oeste. Una de las anteriores lady Furnivall lo había plantado arrebatando terreno al bosque oscuro y espeso, pero las ramas de los grandes árboles habían crecido y lo habían cubierto con su sombra, de manera que apenas crecían flores allí.
Cuando atravesamos la espléndida puerta principal, el vestíbulo me pareció tan amplio y majestuoso que creí que nos perderíamos en él. Del centro del techo colgaba una lámpara de araña de bronce. Como yo nunca había visto ninguna, me quedé mirándola, asombrada. Enseguida descubrí una chimenea inmensa, tan grande como el muro lateral de una casa de mi pueblo, con gigantescos morillos para sostener la leña. Delante había unos pesados sofás antiguos. En un extremo, entrando a la izquierda —en el ala occidental—, un enorme órgano empotrado ocupaba gran parte de la pared, en la que había, además, una puerta. Enfrente, flanqueando la chimenea, también distinguí unas puertas que debían de conducir al ala este, pero esas no las crucé en todo el tiempo que permanecí en aquella casa, así que no puedo deciros qué había al otro lado.
Atardecía y, con la chimenea apagada, el oscuro vestíbulo me resultaba bastante triste, pero al menos no nos quedamos mucho tiempo allí. El viejo sirviente que nos había recibido se inclinó ante el señor Henry y nos condujo hacia la puerta que se encontraba junto al órgano, y después a lo largo de una serie de pasillos y salitas hasta llegar al salón del ala oeste donde nos esperaba la señorita Furnivall. La pobre señorita Rosamond me agarraba muy fuerte, como si temiera perderse en un sitio tan grande. La verdad es que yo tampoco me sentía mucho mejor. La sala a la que llegamos, con un cálido fuego y muchos muebles cómodos y de calidad, ofrecía un aspecto bastante alegre. La señorita Furnivall era una anciana que frisaba los ochenta años, diría yo, aunque tampoco puedo asegurarlo con rotundidad. Alta y delgada, tenía la cara surcada por unas arrugas muy finas, como si se las hubiesen dibujado con la punta de una aguja. Sus ojos se fijaban en todo con suma atención, supongo que para compensar de algún modo la sordera que la obligaba a usar trompetilla. Sentada a su lado y trabajando en el mismo tapiz que ella se encontraba la señorita Stark, su doncella y dama de compañía, casi tan vieja como la propia dama. Llevaba viviendo con la señorita Furnivall desde que ambas eran jóvenes, y ahora parecía más una amiga que una sirvienta. Tenía el aspecto frío, gris e insensible de quien nunca ha querido ni le ha importado nadie; y supongo que en realidad no le importaba nadie salvo su señora, a la que trataba casi como a una niña a causa de su sordera. El señor Henry le transmitió algún mensaje de mi amo, luego se despidió sin percatarse de la manita extendida de mi querida señorita Rosamond, y nos dejó allí con las dos ancianas, que nos escrutaban a través de sus gafas.
Me alegré de que llamasen al viejo criado que nos había recibido para que nos acompañara a nuestros aposentos. Así que salimos de aquel salón enorme, cruzamos otra sala, luego subimos una escalera impresionante y recorrimos una amplia galería que hacía las veces de biblioteca —con una pared repleta de libros a un lado y ventanas y escritorios al otro— y que conducía a nuestras habitaciones. Me alivió saber que estas se encontraban encima de las cocinas, porque en aquel momento empezaba a creer que acabaría perdiéndome en aquella inmensidad de casa. De pronto, llegamos a una antigua habitación infantil que habían utilizado tiempo atrás todos los pequeños señoritos y señoritas. Un agradable fuego ardía en la chimenea, una tetera hervía en un hornillo y el servicio de té estaba puesto en la mesa. De allí se pasaba a un dormitorio con una cunita para la señorita Rosamond junto a la que sería mi cama. El viejo James llamó entonces a Dorothy, su mujer, para que nos diese la bienvenida, y ambos fueron tan amables y hospitalarios que nos hicieron sentir casi como en nuestra propia casa. Cuando terminamos el té, la señorita Rosamond ya estaba sentada en las rodillas de Dorothy, hablando tan deprisa como le permitía su lengüecita. Pronto averigüé que Dorothy era de Westmoreland, y eso nos unió. Desde luego, no esperaba conocer a personas tan amables como el bueno de James y su mujer. James había pasado casi toda su vida con los Furnivall y creía que no había en el mundo una familia tan magnífica como aquella. Incluso miraba un poco por encima del hombro a su mujer porque antes de casarse con él solo había vivido en casa de un granjero. Pero también la quería mucho, y bien que hacía. Agnes, una criada que tenían a sus órdenes, hacía todo el trabajo pesado. Ella y yo, junto con James y Dorothy, y las señoritas Furnivall y Stark, formábamos la familia… ¡Sin olvidar a mi encantadora señorita Rosamond! Yo me preguntaba muchas veces qué harían antes, pues a partir de nuestra llegada todos, tanto los criados como la señora, dedicaban todo su tiempo a colmarla de atenciones. La severa y triste señorita Furnivall y la fría señorita Stark se mostraban complacidas cuando la pequeña llegaba aleteando como un pajarillo, entre juegos y travesuras, siempre parloteando alegremente. Estoy convencida de que más de una vez lamentaban que se marchase a la cocina, aunque fuesen demasiado orgullosas para pedirle que se quedara y les sorprendiesen sus preferencias por el servicio, pero la señorita Stark decía que no era de extrañar, dada la procedencia de su padre. Aquella mansión laberíntica era el lugar ideal para la pequeña señorita Rosamond. Conmigo siempre pegada a sus talones, hacía expediciones a todas partes salvo al ala este, que siempre permanecía cerrada, de manera que jamás se nos ocurría ir allí. Pero en las zonas oeste y norte había multitud de habitaciones agradables, llenas de lo que nos parecían auténticas maravillas, aunque quizá no lo fuesen para personas con más mundo que nosotras. Aunque las ramas de los árboles y la hiedra oscurecían las ventanas, al final siempre conseguíamos distinguir, en aquella penumbra verde, ancestrales jarrones chinos y cajas talladas de marfil, libros enormes y, sobre todo, ¡cuadros antiguos!
Recuerdo que en una ocasión mi querida pequeña le pidió a Dorothy que nos acompañara para que le contase quiénes eran esas personas, pues aquellos retratos representaban a familiares de mi señor, aunque Dorothy no se sabía los nombres de todos. Habíamos recorrido la mayoría de las habitaciones cuando llegamos al fabuloso salón de la mansión, situado justo encima del vestíbulo, en el que había un retrato de la señorita Furnivall…, o señorita Grace, como la llamaban entonces, pues era la hermana menor. ¡Debió de ser toda una belleza en su juventud! Pero también entonces tenía esa expresión decidida y orgullosa, además del desprecio asomando a sus bonitos ojos, las cejas algo arqueadas, como si se preguntase quién podía tener la impertinencia de mirarla, y una mueca desdeñosa en los labios… Llevaba un vestido que no se podía comparar con ninguno de los que hubieran visto hasta el momento, aunque debía de estar a la moda cuando ella era joven, y un sombrero blanco y blando, como de piel de castor, inclinado hacia las cejas, con un bonito penacho de plumas colgando a un lado. Una pechera blanca guateada adornaba el vestido de raso azul.
—¡Vaya por Dios! Ya sabemos que el tiempo no pasa en balde… ¡Pero quién habría dicho, viéndola hoy, que la señorita Furnivall era toda una belleza! —exclamé cuando me harté de mirar.
—Sí, hay que ver cómo cambia la gente… —respondió Dorothy—. Pero si lo que decía el padre de mi amo es cierto, la señorita Furnivall, la hermana mayor, era aún más guapa que la señorita Grace. Su retrato está por aquí, en alguna parte, pero, si te lo muestro, tienes que prometerme que nunca se lo contarás a nadie, ni siquiera a James. ¿Crees que la damita podrá guardar el secreto?
Como yo no estaba segura porque la niñita era muy espontánea, atrevida y sincera, le pedí que se escondiera antes de ayudar a Dorothy a darle la vuelta un cuadro enorme que, en lugar de estar colgado como el resto, permanecía apoyado en el suelo, de cara a la pared. Sin duda la dama de aquel retrato superaba a la señorita Grace en belleza, y creo que también en orgulloso desprecio, aunque ese último asunto podría discutirse. Me habría quedado contemplándolo una hora entera, pero Dorothy parecía asustada por habérmelo enseñado y se apresuró a darle la vuelta, al tiempo que me rogaba que fuese enseguida a buscar a la señorita Rosamond porque en la casa había algunos sitios peligrosos a los que a la niña no le convenía ir. Pero como yo era una muchacha valiente y animosa, apenas presté atención a lo que me decía la anciana Dorothy, pues me gustaba jugar al escondite como a cualquier chiquilla de la parroquia. Al final, eché a correr en busca de mi pequeña.
A medida que se aceraba el invierno e iban acortándose los días, a veces me parecía oír un sonido extraño, como si alguien tocase el gran órgano del vestíbulo. No sucedía todas las noches, pero sí a menudo, en general cuando acababa de acostar a la señorita Rosamond y nuestro dormitorio quedaba en silencio. Entonces lo oía resonar a lo lejos, cada vez con más fuerza. La primera noche, cuando bajé a cenar, le pregunté a Dorothy quién había estado tocando y James respondió secamente que yo era boba por tomar por música el sonido del viento soplando entre los árboles. Pero vi que Dorothy lo miraba asustada y Agnes, la muchacha que ayudaba en la cocina, murmuró algo y palideció. Como me di cuenta de que la pregunta no les había hecho ninguna gracia, decidí guardar silencio hasta volver encontrarme a solas con Dorothy, pues sabía que a ella sí podría tirarle de la lengua. Así que al día siguiente aguardé el momento adecuado y volví a preguntar quién tocaba el órgano, pues yo estaba segura de que era el órgano y no el viento lo que sonaba, por mucho que me hubiese callado delante de James. Pero Dorothy tenía su lección bien aprendida, os lo aseguro, y no le pude sonsacar ni una sola palabra. De manera que probé con Agnes, aunque siempre la había mirado un poco por encima del hombro porque me consideraba igual a James y Dorothy, y ella era poco más que su sirvienta. Agnes me advirtió que nunca debía contárselo a nadie y que, en caso de que lo hiciera, no revelase jamás que era ella la que me lo había contado, pero que era un ruido muy raro y lo había oído muchas veces, casi siempre en las noches de invierno, cuando se avecinaba una tormenta. La gente contaba que era el antiguo señor quien tocaba el gran órgano del vestíbulo, como había hecho en vida, pero quien era ese antiguo señor, por qué tocaba y por qué precisamente en las noches tormentosas, no pudo o no quiso decírmelo. ¡Bien! Ya os he mencionado que yo era una muchacha valiente, por lo que, a pesar de todo, me seguía pareciendo agradable que aquel sonido majestuoso se oyese por toda la casa, fuese quien fuese el intérprete. Porque se elevaba sobre las fuertes ráfagas de viento y gemía como un ser vivo para luego descender a una suavidad casi absoluta, pero siempre siguiendo un ritmo y una melodía, por lo que era una necedad decir que se trataba del viento. Al principio creí que quizá fuese la señorita Furnivall quien tocaba, sin que Agnes lo supiera, pero un día que estaba sola en el vestíbulo abrí el órgano para mirar en su interior, como había hecho una vez con el órgano de la iglesia de Crosthwaite, y vi que estaba destrozado, aunque por fuera tuviese un aspecto impecable. Aquello, aunque era mediodía, hizo que la carne se me pusiera de gallina, así que cerré el órgano y me fui corriendo a mi luminosa habitación. Después de aquel incidente, pasé una temporada sin encontrarle ningún placer a escuchar aquella música, como tampoco le gustaba a James ni a Dorothy.
Entretanto, la señorita Rosamond se hacía querer cada vez más. A las ancianas les encantaba que la pequeña cenase con ellas temprano. En aquellas ocasiones James se colocaba detrás de la silla de la señorita Furnivall y yo detrás de la señorita Rosamond con mucha ceremonia. Después de cenar, la pequeña jugaba en un rincón del gran salón, silenciosa como un ratoncito, mientras la señorita Furnivall dormitaba y yo comía en la cocina. Pero a la pequeña le gustaba volver después conmigo a nuestra habitación porque decía que la señorita Furnivall le parecía muy triste y la señorita Stark muy aburrida, mientras que nosotras, en cambio, éramos muy alegres. De manera que poco a poco dejó de importarme aquella música extraña que no hacía daño a nadie, aunque no supiéramos de dónde venía.
Aquel invierno fue muy crudo. A mediados de octubre empezaron a caer unas heladas que duraron muchas, muchísimas semanas. Recuerdo que un día, a la hora de cenar, la señorita Furnivall levantó sus ojos tristes y le anunció a la señorita Stark: «Me temo que nos espera un invierno espantoso». Lo dijo de un modo muy extraño, pero la señorita Stark hizo como que no la oía y se puso a hablar en voz muy alta de otro asunto. A mi pequeña dama y a mí no nos molestaban para nada las heladas… ¡En absoluto! En cuanto dejaba de llover trepábamos por las empinadas laderas de detrás de la casa y subíamos a los páramos desolados y desnudos, donde corríamos azotadas por el aire frío y cortante… ¡Una vez hasta bajamos por el sendero que pasaba junto a los dos viejos y nudosos acebos que se alzaban cerca del ala este de la casa! Pero los días se hacían más cortos poco a poco, y el antiguo señor, si es que era él, tocaba el gran órgano de forma cada vez más triste y turbulenta. Un domingo por la tarde, hacia finales de noviembre, le pedí a Dorothy que se encargase de la pequeña señorita cuando saliese del salón, después de que la señorita Furnivall hubiese dormido su siesta, porque hacía demasiado frío para llevármela conmigo a la iglesia y yo deseaba ir. Dorothy, encantada, me dio su palabra de que no le quitaría ojo, y estaba tan encariñada con la niña que yo me quedé tranquila. De modo que Agnes y yo nos pusimos animadamente en camino, aunque el cielo negro y encapotado contrastaba con la tierra blanca, como si la noche no se hubiese ido del todo, y el aire era frío y cortante, pese a la ausencia de viento.
—Caerá una buena nevada —me dijo Agnes.
Y, en efecto, mientras estábamos en la iglesia cayó una abundante nevada, con unos copos tan grandes y gruesos que a punto estuvieron de tapar las ventanas. Cuando salimos ya había cesado, pero regresamos andando sobre una capa de nieve blanda, espesa y profunda. Cuando salió la luna, yo pensé que había más luz entonces, con la luna reflejándose en la blancura cegadora de la nieve, que de camino a la iglesia, entre las dos y las tres de la tarde. No os he contado que la señorita Furnivall y la señorita Stark nunca iban a la iglesia. Ellas rezaban juntas sus oraciones, a su manera silenciosa y sombría. El domingo, como no se entretenían con sus tapices, se les hacía eterno. De modo que cuando fui a ver a Dorothy a la cocina para buscar a la señorita Rosamond y llevarla conmigo arriba, no me extrañó que la anciana me dijera que la niña seguía con las señoras y que no había regresado a la cocina, como yo le había dicho que hiciera en cuanto se cansara de portarse bien en el salón. De modo que me quité la ropa de abrigo y fui a buscarla para que cenase arriba, en nuestras habitaciones. Sin embargo, al entrar en el salón solo vi a las dos ancianas señoritas, muy quietas y calladas salvo por una palabra aquí y allá, pero sin el menor rastro de que alguien tan animado y alegre como la señorita Rosamond se hubiera acercado a ellas. Supuse que la pequeña se había escondido, como hacía a veces para jugar, y que había convencido a las ancianas para que disimulasen. De manera que miré cautamente debajo del sofá y detrás de la silla, fingiendo que estaba triste y asustada porque no la encontraba.
—¿Qué sucede, Hester? —preguntó secamente la señorita Stark. No sé si la señorita Furnivall me había visto porque, como os he dicho, estaba muy sorda y seguía mirando el fuego sin hacer nada, triste como siempre.
—Estoy buscando a mi rosita —respondí, pues todavía creía que la niña estaba allí cerca, aunque no pudiese verla.
—La señorita Rosamond no está aquí —dijo la señorita Stark—. Se ha ido a buscar a Dorothy, hace más de una hora.
Y también ella se volvió para mirar el fuego.
En cuanto lo oí, se me cayó el alma a los pies y empecé a lamentar de inmediato haber dejado sola a mi pequeña. Volví a la cocina y le conté lo que había pasado a Dorothy. James se había ausentado aquel día, pero nosotras dos y Agnes, provistas de candiles, subimos primero a nuestras habitaciones y luego recorrimos la gran casa, llamando a la señorita Rosamond para que saliera de su escondite y dejara de asustarnos de aquel modo. Pero ella no nos respondía, ni tampoco oíamos ningún ruido.
—¡Ah! —exclamé al fin—. ¿Se habrá escondido en el ala este?
Pero Dorothy dijo que era imposible, porque ni siquiera ella había estado nunca allí. Las puertas se mantenían siempre cerradas y el mayordomo de lord Furnivall guardaba las llaves. En cualquier caso, ni ella ni James las habían visto nunca, por lo que decidí regresar al salón para comprobar si, a fin de cuentas, no se habría escondido allí sin que las ancianas se hubieran dado cuenta. Y declaré ante todos que en cuanto la encontrara le daría una buena azotaina por el susto que me había metido en el cuerpo, aunque no lo decía en serio. Pues bien, volví al salón, le dije a la señorita Stark que no encontraba a la pequeña por ningún sitio y le pedí permiso para volver a buscar entre los muebles, pues cabía la posibilidad de que se hubiera quedado dormida en un cálido rincón. ¡Pero no! Nos pusimos a buscar de nuevo. La señorita Furnivall, temblando, también acabó levantándose y rebuscando por todas partes, en vano. Aunque registramos la casa y buscamos una vez más en los mismos sitios en los que ya habíamos mirado antes, no la encontramos. La señorita Furnivall temblaba tanto que la señorita Stark tuvo que llevársela de vuelta al cálido salón, pero antes les prometí que, en cuanto encontrásemos a la niña, acudiríamos junto a ellas. ¡Menudo día! Empezaba a creer que nunca aparecería cuando se me ocurrió mirar en el gran patio de la entrada, que estaba todo nevado. Aunque me asomé desde la planta de arriba, la brillante luna me mostró claramente el rastro de dos pequeñas huellas que salían de la puerta principal y doblaban la esquina del ala este. Ni recuerdo cómo bajé… Solo sé que abrí el pesado portón, me cubrí la cabeza con la falda del vestido como si fuese una capa y salí corriendo. Al doblar la esquina del ala este, creí ver una sombra caída en la nieve, pero cuando volvió a salir la luna descubrí que las pequeñas huellas seguían subiendo… en dirección a los páramos. Eché a correr en mitad de aquel frío atroz, tan gélido que el aire casi me arrancaba la piel de la cara, pero yo seguía corriendo sin dejar de llorar, pues me imaginaba a mi pobre pequeña helada y aterrorizada. Cuando ya me acercaba a los acebos, vi a un pastor que bajaba por la ladera con algo en brazos, envuelto en su manta. El hombre me preguntó a gritos si había perdido a una niña. Yo, ahogada por el llanto, no fui capaz de responderle, así que se me acercó y me mostró a mi pequeña, que descansaba en sus brazos, quieta, blanca y rígida, como si estuviera muerta. El pastor me contó que había subido a los páramos para recoger sus ovejas antes de que las sorprendiera el frío nocturno y que, debajo de los acebos (las únicas siluetas negras en la ladera, pues no había otro arbusto en leguas a la redonda), había encontrado a mi señorita, mi reina, mi pobrecita, mi querida niña, rígida y fría, sumida en el terrible sueño de la congelación. ¡Ay! ¡Qué alegría y cuántas lágrimas derramé al estrecharla de nuevo contra mi pecho! Porque no permití que la llevara él, sino que la tomé en brazos, manta incluida, y la apreté contra mi cálido cuello y mi corazón para notar la vida que volvía lentamente a sus tiernos bracitos. Pero ella seguía sin conocimiento cuando llegamos al vestíbulo y a mí no me quedaba aliento para hablar. Fuimos directamente a la cocina.
—Tráeme el calentador de la cama —dije antes de llevarla a su habitación y desvestirla delante del fuego, que Agnes había mantenido encendido. Aunque mi vista seguía cegada por las lágrimas, llamé a mi adorada por todos los nombres cariñosos y divertidos que se me ocurrían, hasta que por fin abrió sus ojazos azules. Después la acosté en su cálido lecho e indiqué a Dorothy que informase a la señorita Furnivall de que la niña se encontraba bien. Yo decidí que velaría toda la noche a mi pequeña. La señorita Rosamond se sumió en un sueño tranquilo en cuanto su preciosa cabeza tocó la almohada, y yo me quedé contemplándola hasta que despertó por la mañana, como si nada hubiese pasado… O eso creí al principio y, queridos míos, eso creo ahora.
La niña me contó que había decidido volver con Dorothy porque las ancianas se habían quedado dormidas y se aburría en el salón, pero que al cruzar el pasillo del ala oeste se fijó en la nieve que caía suavemente por el ventanal. Y como quería ver también la bonita capa blanca que cubría el suelo, se dirigió al gran vestíbulo, y se acercó a la ventana para contemplar desde allí la nieve que se acumulaba, blanda y resplandeciente, sobre el suelo del patio delantero. Entonces vio a una niñita, menor que ella pero «muy bonita», según dijo mi pequeña, «y esta niñita me hizo señas para que saliera, y era tan bonita y tan simpática que no me quedó otra que salir». Y luego esta niñita la había tomado de la mano y las dos juntas habían doblado la esquina del ala este.
—Eres una niña muy traviesa… ¡Y encima ahora vas y te inventas esos cuentos! —la regañé—. ¿Qué pensaría tu mamá, que en paz descanse y que nunca dijo una mentira en su vida, si oyese a su pequeña Rosamond, que yo creo que te oye, contando esos embustes?
—Pero si es la verdad, Hester —sollozó mi amorcito—. Es cierto, ¡de veras!
—¡No me vengas con esas! —la reprendí con severidad—. Te encontré siguiendo las huellas que había en la nieve, y allí solo estaban las tuyas. Si hubieses subido la colina de la mano de otra niñita, ¿no crees que sus huellas habrían aparecido al lado de las que dejaste tú?
—¡Querida Hester, no es mi culpa que no se vean! —insistió la pequeña, llorando—. Yo no le miraba los pies, pero te aseguro que ella me apretaba muy fuerte la mano con la suya, que estaba muy, muy fría. Me llevó al camino que sube a los páramos, hasta los acebos, y allí había una señora que lloraba y se lamentaba, pero en cuanto me vio dejó de llorar y me dedicó una sonrisa preciosa, me sentó en su regazo y empezó a acunarme para que me durmiese. Y eso es lo que pasó, Hester. ¡Es verdad, y mamá sabe que es verdad!
Comprendí que la niña debía de tener fiebre y fingí creerla, mientras ella seguía repitiéndome la misma historia una y otra vez. Finalmente, apareció Dorothy con el desayuno de la señorita Rosamond y me dijo que las señoras estaban en el comedor y que querían hablar conmigo. Las dos habían subido a la habitación infantil la noche anterior, cuando la señorita Rosamond dormía. Pero se quedaron mirándola, sin hacerme ninguna pregunta.
«Me voy a llevar una buena reprimenda», me dije mientras cruzaba la galería norte. «Pero yo la había dejado a su cuidado, de modo que ellas son las culpables de que la niña estuviera merodeando por ahí sin vigilancia alguna», pensé, recobrando el valor. De manera que entré, decidida a explicarles lo sucedido. Se lo conté todo a la señorita Furnivall, gritándole al oído, pero en cuanto mencioné a la otra niñita que aguardaba en la nieve y que la había incitado a salir para llevarla junto a la elegante y hermosa dama de los acebos, la anciana levantó los brazos, sus brazos viejos y marchitos, y exclamó:
—¡Ay, Dios mío, perdóname! ¡Ten piedad!
La señorita Stark la sujetó con bastante brusquedad, a mi entender, pero la señorita Furnivall, que estaba fuera de sí, me gritó de una forma autoritaria y desesperada:
—¡Hester! ¡Mantenla alejada de esa niña! ¡La conducirá a una muerte segura! ¡Esa niña malvada! ¡Dile que es una niña traviesa y mala!
La señorita Stark me sacó apresuradamente de la habitación, algo que reconozco que me alegró. Entretanto, la señorita Furnivall seguía chillando.
—¡Ay, ten piedad! ¿Nunca me perdonarás? Después de tantos años…
A partir de entonces, me sentí muy intranquila. No me atrevía a dejar sola a la señorita Rosamond ni de noche ni de día por miedo a que volviese a escapar tras otra de sus fantasías, y también porque creía, por cómo la trataban, que la señorita Furnivall se había vuelto loca, y temía que algo similar pudiese sucederle a mi pequeña… Ya sabéis, que fuese algo de familia. Durante todo este tiempo, no cesó de nevar, y todas las noches de tormenta oíamos al antiguo señor tocando el gran órgano entre las ráfagas de viento. Se tratara o no del antiguo señor, yo seguía a la señorita Rosamond allá donde fuese, porque el amor que sentía por ella, por mi preciosa huerfanita, era más fuerte que mi miedo a aquella música terrible y solemne. Además, de mí dependía que se mantuviese alegre y feliz, como correspondía a su edad. Así que jugábamos e íbamos juntas a todas partes, porque no me atrevía a volver a perderla de vista en aquella mansión laberíntica. Y sucedió que una tarde, poco antes del día de Navidad, nos pusimos a jugar en la mesa de billar del gran vestíbulo (no es que yo supiera jugar, pero a ella le gustaba hacer rodar las lisas bolas de marfil con sus bonitas manos, y a mí me gustaba todo lo que le gustaba a ella) mientras iba oscureciendo poco a poco, sin que nos diésemos cuenta. Todavía quedaba fuera algo de luz, pero yo iba a llevarla ya a su habitación, cuando de pronto la pequeña Rosamond gritó:
—¡Mira, Hester! ¡Mira! ¡Mi pobre niñita! ¡Está ahí fuera, en la nieve!
Cuando me volví hacia las ventanas alargadas, vi, sin lugar a dudas, a una niñita algo menor que mi señorita Rosamond, vestida de una forma del todo inapropiada para estar a la intemperie en una noche como aquella. Aporreaba los cristales como si quisiera que la dejásemos entrar, lloraba y gemía, hasta que la señorita Rosamond no pudo soportarlo más y corrió hacia el portón. Y, en ese preciso instante, el gran órgano empezó a sonar de una forma tan atronadora que me eché a temblar, y más aún al recordar que, pese al silencio de aquel tiempo gélido, no había oído ruido alguno mientras la espectral niña aporreaba los cristales con toda la fuerza de sus manitas, ni tampoco había llegado el más tenue gemido a mis oídos aunque la había visto llorar y lamentarse. Desconozco si recordé aquello justo entonces, pues el gran órgano me había dejado paralizada por el terror, pero sí sé que atrapé a la señorita Rosamond antes de que alcanzara el portón, la sujeté muy fuerte y me la llevé, entre pataleos y gritos, a la gran cocina iluminada, donde Dorothy y Agnes estaban ocupadas preparando sus pasteles de carne.
—¿Qué le ocurre a mi amorcito? —gritó Dorothy cuando me vio entrar con la señorita Rosamond llorando desconsoladamente.
—¡No me ha dejado abrir la puerta para que la pobre niñita entrase! ¡Y se morirá si pasa toda la noche fuera, en los páramos! ¡Eres mala y cruel, Hester! —dijo, abofeteándome. Podría haberme pegado más fuerte sin que sintiera nada, porque la expresión aterrorizada de Dorothy me había helado la sangre.
—Cierra la puerta trasera de la cocina, deprisa, y echa el cerrojo —le ordenó Dorothy a Agnes. Sin decir nada más, me dio un puñado de pasas y almendras para que apaciguara con ellas a la señorita Rosamond, pero ella seguía llorando por la niñita de la nieve y no quiso ni probarlas. Cuando, de tanto llorar, por fin se quedó dormida en su cama, me sentí aliviada. Luego bajé de nuevo a la cocina y le comuniqué a Dorothy que había tomado una decisión. Me llevaría a la pequeña a casa de mi padre en Applethwaite, donde viviríamos humildemente, pero al menos estaríamos tranquilas. Reconocí que ya me había asustado bastante con el órgano que tocaba el antiguo señor, pero ahora que había visto con mis propios ojos a esa niña llorosa, vestida de punta en blanco —distinta de cualquier chiquilla de los alrededores—, aporreando la ventana sin hacer el menor ruido, con esa herida negra en el hombro derecho…, y que la señorita Rosamond la había reconocido como el fantasma que casi la había llevado a la muerte (lo que Dorothy sabía que era cierto), ya no aguantaba más.
Dorothy palideció, me dejó terminar y me dijo que no creía que pudiese llevarme a la señorita Rosamond tan alegremente, porque la pequeña estaba bajo la tutela de lord Furnivall y yo no tenía el menor derecho sobre ella. Luego me preguntó si yo sería capaz de abandonar a esa niña a la que tanto quería solo por unas visiones y unos ruidos que no me hacían ningún daño y a los que los demás ya se habían acostumbrado. Yo monté en cólera y le espeté que hablaba así porque ella estaba al tanto de lo que significaban esos ruidos y esas visiones, que debían de tener algo que ver con la niña espectral cuando estaba viva. La provoqué hasta que acabó contándome todo lo que sabía, aunque ojalá no lo hubiese hecho, porque solo consiguió asustarme todavía más.
Me dijo que conocía la historia por unos antiguos vecinos que todavía vivían cuando ella se casó, en una época en que la gente pasaba a veces por allí, antes de que la casa adquiriera su mala fama. Puede que lo que le contaron fuese cierto, y puede que no.
El antiguo señor del que hablaban era el padre de la señorita Furnivall, o señorita Grace, como la llamaba Dorothy, pues al ser la señorita Maude la mayor era la única que tenía derecho a hacerse llamar «señorita Furnivall». Al padre le consumía el orgullo. Nunca se había visto hombre más altivo, y sus hijas eran como él. Aunque tenían donde elegir porque eran grandes bellezas en su época, como yo había podido comprobar gracias a los retratos del antiguo salón, nadie era lo bastante bueno para desposarlas. Sin embargo, como se suele decir, el orgullo no trae nada bueno. En fin, que estas dos altivas bellezas se fueron a enamorar del mismo hombre, que no era más que un músico extranjero que su padre se había traído de Londres para que tocase con él en la mansión. Porque el antiguo señor amaba la música por encima de todo, salvo de su orgullo. Podía tocar casi cualquier instrumento conocido, pero curiosamente aquello no había conseguido ablandarlo. Era un viejo temible y arisco que, según se decía, había partido el corazón de su pobre esposa con su crueldad. Pero le enloquecía la música, por la que estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Y consiguió traer a aquel extranjero que se decía que tocaba de un modo tan hermoso que hasta los pájaros dejaban de cantar para escucharlo. Poco a poco, aquel músico extranjero se volvió tan imprescindible en su vida que el señor le hacía ir todos los años. Fue por él por quien trajeron el gran órgano de Holanda y lo instalaron en el vestíbulo donde yo lo había visto. También enseñó al antiguo señor a tocarlo, pero, en más de una ocasión, mientras lord Furnivall se dedicaba a pensar en su magnífico órgano y su música más magnífica si cabe, el misterioso extranjero salía a pasear por el bosque con una de las jóvenes damas; unas veces con la señorita Maude, y otras con la señorita Grace.
Fue la señorita Maude la que ganó y se llevó el premio, por así decirlo. La joven se casó en secreto con el extranjero y, antes de que él regresara con motivo de su siguiente visita anual, ya había dado a luz a una niña en una granja de los páramos, mientras su padre y la señorita Grace creían que estaba en las carreras de Doncaster. Sin embargo, ser esposa y madre no la ablandó en absoluto, sino que siguió siendo tan orgullosa y temperamental como siempre… O quizá más, pues estaba celosa de la señorita Grace, a quien su marido extranjero dedicaba muchas atenciones…, aunque fuese para despistar, como le decía él. Lo cierto es que la señorita Grace fue imponiéndose a la señorita Maude y esta se volvió cada vez más irascible, tanto con su marido como con su hermana. Aquel verano, el músico —que podía librarse fácilmente de todo lo que le resultaba desagradable y esconderse en algún país extranjero— se marchó un mes antes de lo habitual, amenazando con no volver jamás. Entretanto, la pequeña seguía en la granja. Su madre pedía que le ensillaran el caballo y galopaba por las colinas para ir a visitarla al menos una vez a la semana, pues cuando amaba, amaba de veras; lo mismo que cuando odiaba. El señor siguió tocando su órgano, y los criados creyeron que aquella música tan dulce le ablandaría ese mal carácter del que se contaban (según Dorothy) cosas terribles. Pero entonces el señor enfermó y empezó a andar con bastón. Su primogénito —que era el padre del actual lord Furnivall— estaba por entonces luchando en América, y su otro hijo se había echado a la mar, de modo que la señorita Maude podía hacer lo que le venía en gana sin que nadie le parase los pies. La relación con la señorita Grace se volvía más fría y amarga cada día que pasaba, hasta que dejaron de dirigirse la palabra, salvo cuando su padre estaba presente. El músico extranjero volvió el verano siguiente, pero fue la última vez, porque, cansado de los celos y las escenas de las hermanas, se marchó y nunca más supieron de él. La señorita Maude, cuya intención era dar a conocer el matrimonio tras la muerte de su padre, pasó a ser una esposa abandonada (sin que nadie supiera que se había casado) con una hija a la que, viviendo con un padre al que temía y una hermana a la que odiaba, no se atrevía a reconocer, aunque la quisiera con locura. Cuando el extranjero no regresó el verano siguiente, las dos hermanas se entristecieron y sus rostros adquirieron un aspecto demacrado, aunque seguían tan hermosas como siempre. La señorita Maude, con un padre cada vez más enfermo y ensimismado en su música, se fue recuperando poco a poco. La señorita Grace y ella apenas se trataban y vivían en habitaciones apartadas. La señorita Grace en el extremo oeste y la señorita Maude en el este, en esas mismas dependencias que ahora permanecían cerradas. La señorita Maude pensó que podía vivir allí con su hija sin que se enterase nadie más que quienes no se atrevían a contarlo y estaban obligados a decir que se trataba, como ella afirmaba, de la hija de un campesino de quien se había encariñado. Aquello lo sabían todos, pero nadie se enteró de lo que ocurrió después, salvo la señorita Grace y la señorita Stark, que en aquel entonces ya era su doncella y mucho más amiga suya de lo que jamás había sido su hermana. Sin embargo, los criados suponían, por lo que oyeron aquí y allá, que la señorita Maude le había contado a la señorita Grace que el misterioso extranjero se había estado burlando de ella durante todos aquellos años, pues ese que fingía profesarle amor era en realidad su marido. Desde aquel día, el color abandonó los labios y las mejillas de la señorita Grace, y más de una vez le oyeron decir que tarde o temprano se vengaría. Y la señorita Stark empezó a espiar las habitaciones del ala este.
Poco después de Año Nuevo, una noche espantosa en que una espesa capa de nieve cubría el suelo y los copos seguían cayendo con tal intensidad que cegaban a cualquiera que se encontrase a la intemperie, se oyó un violento alboroto, seguido de la voz del antiguo señor, que no dejaba de maldecir y perjurar brutalmente, así como el llanto de una niñita y el orgulloso desafío de una mujer joven. A continuación un golpe, luego el más absoluto silencio y después unos llorosos lamentos que se alejaban colina arriba. El señor reunió luego a todo el servicio para informarles, entre terribles imprecaciones y palabras más terribles si cabe, de que la señorita Furnivall se había deshonrado, de que había expulsado de la casa tanto a ella como a su hija, y les advirtió que si alguno de ellos les ofrecía ayuda, comida o refugio, elevaría sus plegarias para que nunca entrasen en el cielo. La señorita Grace permaneció a su lado durante todo el tiempo que duró el discurso, pálida y quieta como una piedra. Cuando su padre terminó de hablar, ella soltó un prolongado suspiro, como diciendo que ya había hecho su trabajo y cumplido con su propósito.