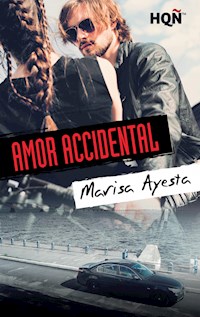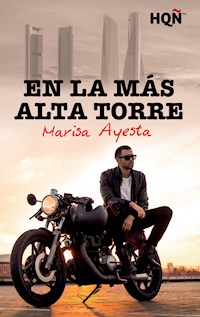3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
"Prefería vivir con lo poco que ella le daba que tenerlo todo con cualquier otra". El inspector de la policía nacional, Rafael Aldave, será el encargado de investigar un caso de asesinato. Cuando la periodista Marian Alises, su amor de siempre, se vea irremediablemente involucrada, la búsqueda de pistas dejará de ser solo un asunto profesional. En esta novela, Marisa Ayesta aúna el mejor suspense y la historia personal de dos mujeres y los dos policías que las conocen y las aman "de toda la vida", dos historias de amor paralelas de miedo al compromiso por parte de ellas y amor incondicional por parte de ellos, dos historias esperando el momento perfecto para florecer. Acompaña a estos inolvidables personajes en su descubrimiento. "Un trabajo excelente por parte de la autora por describir de una manera majestuosa cada uno de los personajes. A través de cada uno de ellos, podemos vivir su pasado y entender así su presente. El libro mantiene el suspense hasta el final. Espero leer más libros de esta autora." Una lectora "Me ha tenido en suspense hasta el final. Emocionante e interesante. Me ha encantado. Se lo recomiendo a todo el mundo." Una lectora "Muy entretenido. Policiaca con intriga y romance. Amena con hilo conductor bien desarrollado. Diálogos ágiles. Personajes entrañables. Perfectas historias de amor. Autora excelente." Una lectora "Esta novela a parte del tema romántico también tenemos la trama policíaca que le da un enganche a la novela... no he podido soltar el libro... y lo mejor es que cuando crees que ya sabes quien es el asesino... MECCCCCC!!! ERROR!!! Así que para mi leer esta novela ha sido un soplo de aire fresco, un enganche monumental y super sorprendente!!! " Los libros de Pat - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
www.harlequinibericaebooks.com
© 2014 María Luisa Ayesta Fernández-Pacheco
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
De toda la vida, n.º 32 - junio 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-4336-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Diario Información de Alicante, 17 de noviembre de 2008
Hallan el cuerpo de una joven muerta en los alrededores del barrio de San Blas
Pepe Obertre.—El cuerpo sin vida de una enfermera de veintiocho años fue hallado en la mañana de ayer en los terrenos de expansión del barrio de San Blas en su crecimiento hacia la futura Vía Parque. La mujer que, según el informe de la autopsia, había sido drogada, violada y abandonada muerta tan solo unas horas antes de que la encontrara un jubilado que andaba paseando a su perro, vivía sola, por lo que nadie había denunciado su desaparición.
La Policía Nacional de Alicante ha declarado abierta una investigación y mantiene un hermetismo total respecto a la gran multitud de incógnitas que plantea el caso…
Diario Información de Alicante, 22 de noviembre de 2008
Encuentran una segunda víctima en San Blas en idénticas circunstancias que la joven asesinada la semana pasada
Pepe Obertre.—Una pareja de adolescentes que, según declaró a la policía, estaba dando un paseo en moto por el monte «de las lagunas» paralelo al barrio de San Blas, halló en la madrugada de ayer una segunda víctima, mujer, de similares características físicas a la encontrada muerta la semana pasada, a tan solo doscientos cincuenta metros de allí y nuevamente después de haber sido drogada y violada.
Según todas las fuentes consultadas, aparentemente no hay ninguna relación entre la primera víctima y la segunda, excepto el hecho de su gran parecido físico y de que las dos vivían solas. La joven encontrada ayer, camarera, se había separado de unas amigas a la vuelta a su casa después de una jornada nocturna de trabajo en el bar del barrio, donde acostumbraba a servir copas los fines de semana.
El lugar del crimen, frecuentado habitualmente por la gente joven en sus ilegales botellones, dada su relativa proximidad al instituto público, está siendo peinado por la policía en busca de pistas…
Capítulo 1
La llamada desde la central que el investigador de la policía nacional de Alicante, Rafael Aldave, más temía, se produjo a primera hora de una templada mañana de diciembre. El sol había surgido en un cielo completamente azul y destilaba sus brillos amarillos sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo. A escasos metros de la orilla, donde las olas besaban con suavidad de amante la arena, el hombre tomaba su primera taza de café del día, ajeno a toda la belleza que se le brindaba desde su ventana. Vestido tan solo con un pantalón de pijama que le caía descuidado sobre las delgadas caderas, todavía no despierto del todo, tenía ya la mente en su trabajo.
A lo largo de su carrera se había topado varias veces con la muerte y el asesinato, había sido testigo de los motivos más sórdidos, y en ocasiones más tontos, por los que una persona acaba con la vida de otra. Había trabajado en ello, había compartido el dolor atónito de los familiares que se habían esforzado por entender y penetrar las mentes de los asesinos. Pero no acertaba a desentrañar una sola pista del nuevo caso que tenía entre manos.
Dos mujeres, jóvenes, hermosas, inteligentes, solteras, rubias y de constitución y altura medianas, habían sido drogadas, violadas y asesinadas. Esos eran los datos en común. Por lo demás, no se conocían, no compartían amistades ni parientes, ni afinidades, ni entretenimientos. Vidas ajenas. Una de ellas era enfermera en una residencia de ancianos del centro de la ciudad, la otra ejercía de camarera en un bar de copas del barrio. Trabajos y horarios distintos y, sin embargo, idéntico final, con unos días de intervalo entre una y otra y, Rafael no lo dudaba, habría más.
El perfil psicológico del asesino hablaba claramente de una perturbación obsesiva. Unas teorías apuntaban a la misoginia, mientras que otras elucubraban sobre gustos perversos. El policía en él sabía que debía tener paciencia, que, en algún momento, los expertos darían con algo que a él le serviría para encontrarle o para evitar que matase más, pero no podía eludir la desagradable sensación de incompetencia.
Un movimiento al fondo llamó su atención. Doña Felisa, la del restaurante de la esquina, marchaba hacia el monte, al otro lado de la carretera, sin duda alguna a coger caracoles, como hacía todas las semanas y que luego preparaba tan ricos.
Rafael terminó su café y siguió mirando el paisaje. Allí fuera, en algún sitio, estaba el objeto de su investigación, quizá planeando un nuevo ataque. ¿Qué le movía a poseer a aquellas mujeres para luego dejarlas morir como deshechos?
Quizá simplemente le gustaba lo que veía. Eran hermosas, las deseaba. Tal vez ellas le habían dicho que no. Probablemente había llegado a alternar con ellas, a intercambiar unas risas o una conversación. Aunque de mundos diferentes, Alicante no era tan grande como para que no hubieran podido coincidir en un lugar de copas, una oficina de correos, un autobús… Y él las había visto, las había querido para sí…
¿Qué enfermedad, qué tara, conducía a un hombre a violar y matar a una mujer que le gustaba en lugar de tratar de ligársela?, se preguntó Rafa.
Uno de los psicólogos de la Universidad aseguraba que el asesino es un inadaptado, que vive solo, sin familia, sin amigos, que ni siquiera en el trabajo tiene un comportamiento normal. Aldave ignoraba si esto era cierto, como ignoraba dónde encontrarle.
Aún permanecía a la espera de más resultados.
Con una sonrisa amarga se recordó que la vida real no era la televisión ni las series americanas, donde los policías conseguían informes forenses en menos de veinticuatro horas y un equipo completo de CSI analizaba la escena del crimen al dedillo.
Los del laboratorio, como favor especial y a pesar de su exceso de trabajo, se habían matado por descubrir los componentes de las drogas que se habían encontrado en la sangre de las dos víctimas. Se trataba del GHB, gamahidroxibutirato, un depresor del sistema nervioso central que se adquiría fácilmente en las tiendas naturistas en los años ochenta hasta que se prohibió su venta debido a que se utilizaba como droga frecuentemente en violaciones. Diluido en una bebida alcohólica, puesto que no tiene sabor ni color, puede hacer incluso que una persona pierda el conocimiento y en grandes cantidades, ocasionar la muerte, por lo que hoy en día, era ilegal. En el caso de las dos mujeres encontradas, la droga había sido inyectada directamente en la sangre, aumentando así sus efectos y logrando de modo terminante la parada cardiaca.
El timbre del móvil del inspector sonó, devolviéndole de golpe a la realidad y asustándole hasta la médula.
—Aldave—contestó expectante.
—Han encontrado a otra —le saludó la voz respetuosa, admirativa y nerviosa del sobrino del comisario que acababa de aprobar la oposición. Le informó literal—: Un pastor de ovejas que sale por la zona denominada como PAU2 con su rebaño con cierta regularidad ha hallado a una mujer muerta, todavía sin identificar, entre las ruinas de una vieja granja.
Rafa sintió el familiar pesar en su corazón. Había jurado proteger y servir. ¿Quién había protegido a aquella mujer? Pero, simultáneamente, sintió también la excitación. Un caso más significaba más datos, más pruebas. Podrían confirmar las pautas que se habían desarrollado en las dos víctimas anteriores, estudiar una posible relación entre ellas y, con suerte, esta vez el asesino podría haber cometido un fallo, dejado una prueba para incriminarse, señalarles, en definitiva, alguna dirección.
El policía en él pensaba en todas esas cosas mientras se duchaba y vestía a toda velocidad. Antes de que le diera tiempo a afeitarse, sonó el timbre de su telefonillo. Su compañero, el madrileño Javier Martínez, había acudido a recogerle.
Llevaban tan solo tres meses trabajando juntos, desde que a Javier se le había concedido el traslado coincidiendo con la jubilación del compañero de Rafael de toda la vida, el que había sido su mentor. Al principio, Rafael pensó que le costaría adaptarse después de toda su trayectoria trabajando codo con codo con Ernesto, un hombre que había sido para él un padre y con el que se comunicaba con solo una mirada. Se conocían tan bien el uno al otro, solían estar tan en sintonía, que entre ellos no eran necesarias las explicaciones.
Sin embargo, aunque con Javier todo fue diferente, Rafa no podía por menos que reconocer que era muy agradable y que trabajaban muy bien juntos.
Su anterior compañero y mentor llevaba más de treinta años felizmente casado con su esposa, Ana Fe, y había criado dos hijas, con una de las cuales estuvo Rafa saliendo una temporada, y llevaba en el cuerpo de la Policía Nacional en Alicante desde los veinte años. Era perro viejo y conocía a todo el mundo que era necesario conocer, desde el antiguo alcalde, con el que cenaba una vez al mes, hasta el último funcionario del Ayuntamiento, así como a los delincuentes menores. Tenía archivos personales de seguimiento de los capos de la droga, mafias inmobiliarias, había ayudado a la INTERPOL a desactivar una pequeña cédula de Al Qaeda tras los atentados del 11S y 11M y su actuación fue fundamental gracias a su extenso conocimiento en ese campo.
Por su parte, Javier era más parecido al propio Rafa. Los dos pasaban ya la treintena y estaban alcanzando la edad justa en la que dejas de ser un novato y empiezas a asentar tu cargo y trayectoria. Rafa sabía que su nombre empezaba a considerarse ahora, ya que mientras trabajaba con Ernesto había estado a su sombra. Por mucho que su jubilado amigo hiciese o dijese a favor de Rafael, había sido inevitable que el de mayor antigüedad se llevase toda la gloria.
Y no era que a Rafa le importase. Él no buscaba la fama.
Mientras simultaneaba la carrera de derecho en la UNED, obligado por su madre, había entrado en el cuerpo de la Policía al terminar sus estudios de COU, siguiendo con la tradición de la familia de su padre. Jamás se había planteado otra cosa. Su progenitor, de hecho, había muerto en acto de servicio, en un tiroteo contra dos etarras acorralados en un edificio del puerto. Su madre nunca se había repuesto, pero no había podido hacer nada para evitar que su único hijo sucumbiera a la profesión para la que vivían, en los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, todos sus tíos, los siete hermanos de su difunto padre: dos eran guardias civiles, cuatro estaban en el Ejército, dos de ellos en la Armada, y Germán, el más pequeño, era también policía.
Por eso, en Rafa la voluntad de servicio a su país, la vocación de proteger, era más fuerte que la fama, el sueldo o el reconocimiento. Había vivido con ello desde pequeño y había saboreado el orgullo con el que sus familiares alababan a su fallecido progenitor.
Sin echarse un último vistazo al espejo, el investigador de la brigada de homicidios salió de su edifico llevando, sobre una camiseta blanca, una camisa escocesa de franela sin terminar de abrochar y una cazadora, unos viejos pantalones y sus cómodas botas de cordones.
No sintió el suave frío a causa de las prisas y de la profunda emoción que le embargaba cuando se subió al coche de Javier. Era este un Peugeot familiar que el madrileño utilizaba únicamente para trabajar y que cargaba en el maletero todo lo que pudiera necesitar en el proyecto de campo: desde cuerda hasta guantes, pasando por líquido sellador, mantas y linternas, gafas de visión nocturna y un largo etcétera, ya que, como Javier era un apasionado de los automóviles, para su uso personal tenía un Lexus, perfectamente cuidado y actualizado, del que hablaba como si de un hijo se tratara y un Audi deportivo para salir y entrar y montar gente en él, ya que en el Lexus no permitía subir más que a algunos privilegiados entre los que se encontraba Rafa, sin que este entendiera muy bien porqué todavía.
Aunque todos en comisaría se preguntaban de dónde venía «el chico de capital», como le llamaban haciendo un juego de palabras, con sus tres coches y un inmenso chalet en la playa donde ya había celebrado un par de fiestas, propiedades que jamás se alcanzarían con el sueldo normal, Aldave no se había preocupado por averiguarlo. Para algunos temas, sobre todo los relacionados con la simple curiosidad, sabía ser muy paciente, así que confiaba en que, antes o después terminaría enterándose y, además, como a él tampoco le gustaba dar explicaciones sobre lo concerniente a su vida privada, el asunto no le quitaba el sueño.
Estaban llegando al PAU 2 y barajando posibilidades sobre la nueva víctima, cuando recibieron otra llamada de la central:
—Está viva, señor.
—¿Cómo? —Rafael no podía creerlo.
—Los patrulleros que han llegado en primer lugar han confirmado que la mujer está viva, aunque su estado es grave. Un equipo médico móvil trabaja ahora mismo con el objeto de trasladarla hacia el hospital de Alicante. Su pulso es débil y, seguramente, necesite respiración artificial, capitán. Hasta que no la examinen en profundidad no pueden añadir nada más, pero de un primer diagnóstico, se sabe que tiene una herida de bala y ha perdido mucha sangre, señor.
Cuando colgó el aparato, a Rafa le daba vueltas la cabeza.
—Parece que las cosas han cambiado —señaló Javier lo obvio.
—Sí. Ahora tenemos dos posibilidades: o un testigo, si es que logra salir adelante, o una escena muy, muy contaminada —dijo Rafa, cuya mente policial ya estaba en marcha imaginando a los sanitarios dejando huellas por todas partes y destrozando posibles pistas.
—Vayamos primero a ver la escena del crimen y comprobar si es nuestro hombre, ¿no?
Les llevó toda la mañana examinar la zona para descubrir que la víctima había hecho un largo recorrido con la bala en el cuerpo. Los rastros de sangre, así como las huellas, los llevaron a un monte al otro lado de lo que sería en el futuro una continuación de la Vía Parque. Encontraron un lugar donde todo indicaba que el asaltante había llegado en coche, seguramente con la víctima ya dentro, tal y como aparentemente había sucedido con las otras, ya drogada y atada.
Había huellas de neumáticos (como miles en toda la ciudad) de las que tomaron fotos con la esperanza de que los expertos pudieran señalar alguna peculiaridad.
Según pudieron deducir los dos policías, el disparo se había producido cerca del coche, seguramente en un acto desesperado para evitar la huida de la joven. ¿No habría hecho efecto la droga? ¿Había conseguido la joven soltarse? Rafa rememoraba las muñecas heridas de las dos fallecidas. Esposas. Eso había dicho el forense. ¿Había corrido la superviviente toda esa distancia con las manos atadas y una herida de bala?
Una luchadora en cualquier caso, dedujo Rafa, y rezó una breve plegaria por su recuperación. Y aunque deseó en ese momento llamar para enterarse de su estado, sabía que el hecho de no recibir noticias, indicaba que estaba viva y que él debía seguir.
El rastro los llevó hasta una pequeña concavidad del terreno donde, por la enorme cantidad de sangre que había, la víctima se había escondido. Rafa se negó a dejarse abrumar por la pena ante el miedo que debió experimentar la mujer. No podía permitirse ese tipo de sentimentalismos y lo sabía.
Una vez que consideró pasado el peligro, la joven había salido en busca de ayuda, seguramente cruzado la desierta Vía Parque, todavía en construcción, y llegado hasta la vieja granja donde había caído sin fuerzas y se la había dado por muerta.
Todo ello hablaba de una mujer valiente, una mujer tenaz. Con suerte, deseó Rafa, lo suficiente para salir adelante en la UCI y hacer una declaración.
La escena del crimen estaba absolutamente contaminada, era imposible no solo para la investigación, sino en un juicio, ligar cualquier pista que se encontrara con el asesino. Ni un pelo, ni unas pisadas, ni una huella dactilar, nada. Cualquier abogado alegaría que otro pudo ponerlo allí, o podría inventar todo un recorrido imaginario para que hubiera llegado de una manera indirecta. Sin embargo, el camino de huida desde donde estaban las huellas del coche hasta donde la joven permaneció escondida, se había mantenido limpio. A Dios gracias que las ovejas no habían pasado por allí, pensó Rafa aliviado.
El policía miró a su alrededor. Sí, aquel era un buen sitio para cometer un crimen o una violación. Nadie en kilómetros a la redonda, sin iluminación, tan solo la tierra y el cielo como testigos. Se oía de fondo el lejano ruido del tráfico en la Gran Vía. Pero ahí reinaba la paz, rota tan solo por la inconsciente alegría del trinar de algún pájaro. La escasa vegetación permitía una visión completa de la zona. Ni siquiera se podía tener la esperanza de algún chaval haciendo pellas de los colegios o del instituto de la avenida Islas Corfú, no a esas horas de la noche y no después de haber encontrado a otra víctima la semana anterior. Eso los había asustado y los estudiantes estarían locos para arriesgarse a vagar por aquí.
Al menos, se animó Rafael, el asesino había cometido su primer error, había dejado una víctima viva y, después de este, cometería más. «Te voy a coger, hijo de puta, estés donde estés» dijo para sus adentros.
—Ha llamado balística para confirmar que la bala es de un arma reglamentaria. Les he metido prisa con los registros —se encogió de hombros Javier —pero ya sabes cómo son. ¿Estás bien? —le preguntó al ver a su compañero tan serio.
—Estoy pensando.
—¿En qué?
—En la víctima. ¿Sabemos algo nuevo?
—Una vez extraída la bala, estaba en postoperatorio, todavía recibiendo transfusiones de sangre. Parece que la respiración artificial no va a ser necesaria. Dijeron algo de una mascarilla de adrenalina y que los pulmones estaban respondiendo al tratamiento.
—Son buenas noticias.
—Ya lo creo que sí.
—¿Se ha dispuesto que alguien la vigile?
—Sí. De todas formas ya sabes que en la UCI no se admiten visitas, solo entra personal autorizado.
—No quiero errores, Javi. Enfermeros y médicos perfectamente identificados y demás personal con permiso explícito y escrito del jefe de servicio.
—Como tú digas —y se sacó el móvil del bolsillo trasero de su pantalón para dar la orden. Al terminar, se acercó de nuevo a su compañero—. Parece que por fin tenemos de dónde partir.
Rafael le miró, considerando todo lo que habían examinado. Era fácil deducir el modus operandi. El asesino las sacaba de su lugar de origen, sin testigos y durmiéndolas con cloroformo, al parecer inhalado. Posteriormente, según el informe de la autopsia, eran esposadas y trasladadas hasta la zona. El asesino les inyectaba el GHB, cuyo efecto sería rápido una vez en la sangre. Ambas mujeres tenían la señal clara del pinchazo. Y las violaba antes de que se muriesen.
—Que peinen la zona en un radio de treinta kilómetros desde aquí. Que lo organicen los dos suboficiales designados al caso. No quiero esto lleno de uniformados contaminándolo todo, ni una bolsa de pruebas que no lleve a ningún lado. Hay que encontrar dónde estacionó con las otras dos ahora que tenemos la seguridad de que esta es su zona.
Sin distraerse por estas órdenes, Rafa siguió pensando. El coche. Tan solo tenían de momento las huellas de los neumáticos. Había un alto porcentaje de posibilidades de que trasladara a las víctimas en el maletero. Quizá tuviera un vehículo con los cristales tintados. Era otra posibilidad, imposible de investigar por el momento.
Las dos mujeres asesinadas habían sido violadas, Rafa recordó el informe con un estremecimiento: repetidas veces y con desgarros vaginales y anales. ¿Las sacaría del coche y lo haría allí, al aire libre, sin más ni más? ¿Ni una manta? ¿O permanecerían en el coche? Durante la tortura de la violación, ¿habían sido conscientes las mujeres de lo que se les había hecho? Apenas había señales de lucha: ni ADN en las uñas, ni hematomas más que los producidos por haber sido arrastradas y, por supuesto, sin restos de esperma.
De nuevo su pensamiento se dirigió hacia la joven encontrada esa mañana. ¿Se había llegado a completar la violación? ¿Qué había fallado, en qué se había equivocado el asesino para que ella hubiese conseguido escapar? ¿Había calculado mal la dosis de droga? Aparentemente y a medida que llegaba el informe del diagnóstico médico, iba quedando más claro que los daños en la superviviente no eran graves, excepto por el exceso de sangre perdida. Rafa ardía en deseos de que la joven se repusiera y acosarla a preguntas, si era posible.
Eran más de las tres de la tarde cuando, aún sin comer, Rafael y Javier salieron hacia el hospital general. Conociendo de sobra la dinámica de la Residencia, entraron en la parte de atrás y aparcaron en las plazas destinadas a los profesionales médicos. Con paso decidido, atravesaron la recepción, el área de pediatría y tomaron el ascensor verde hasta la segunda planta. Dos uniformados hacían guardia ante la puerta de la UCI, rodeados de apesadumbrados familiares de otros pacientes. Entonces, Javier cayó en la cuenta de preguntar por los de la víctima:
—¿Ha venido alguien a verla? ¿Han avisado los médicos a alguien? —preguntó al agente más joven.
—No, señor. Al parecer ella pidió expresamente que no le dijeran nada a su madre.
—¿Ha hablado? —preguntó Javier sorprendido.
—Solo para decir eso, si no, los hubiéramos avisado, teniente —se disculpó rápido el cabo—. Así que, hasta que los médicos nos dijeran algo en contra, hemos respetado sus deseos y no hemos llamado a nadie.
«Que no le dijeran nada a su madre». Las palabras resonaban en la mente de Rafael, que había escuchado el intercambio de frases como un preludio, un aviso.
No quiso dejarse llevar por la fantasía. Él trabajaba con hechos. Sin embargo, cuando llegó al box donde se encontraba la paciente y donde estaba apostado un nuevo agente y vislumbró la cabellera rubia y la forma de la cara, aun de lejos, supo de quién se trataba antes incluso de que le dieran el parte.
Con el corazón en la garganta, obedeció las instrucciones de la auxiliar de lavarse las manos y vestirse la bata verde de papel. Despacio, se acercó a los pies de la cama y entonces la miró y confirmó sus sospechas. Solo conocía a una mujer que, a lo largo de su vida, había tratado de evitar a su madre los disgustos causados por su comportamiento o por accidentes sufridos.
—Se llama María de los Ángeles Alises Rosique —la voz de Javier le sacó de su ensimismamiento—. Veintiséis años, licenciada en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Trabaja en el diario Información en la sección de cultura. Hija única de María Dolores Alises Rosique. Padre desconocido. Vive en la calle de Reyes Católicos…
Rafael levantó una mano, silenciándole. Sin duda el ruido de su conversación había despertado a la enferma, pues estaba haciendo varios intentos por abrir los ojos.
El inspector se acercó a ella y cogió entre las suyas la mano libre de agujas. Era una mano pequeña, que desapareció entre las suyas, más grandes y oscuras. Unos inmensos ojos azules se centraron por fin en el rostro serio del policía y Rafael pudo comprobar que le había reconocido.
—Hola, Fae—le dijo, como mil veces había hecho antes.
—Hola, Rubi—consiguió contestarle él a pesar del nudo en la garganta, más por la fuerza de la costumbre.
—¿No le habrás dicho nada a mi madre? —y, como siempre, un atisbo de preocupación asomó a su hermoso rostro.
—Tranquila, no lo sabe —dijo sinceramente.
Después de aquello, ella se volvió a dormir dejándose caer en la agradable inconsciencia.
—Os conocéis —Javier más confirmó que preguntó en un susurro.
—De toda la vida —contestó Rafael secamente.
Capítulo 2
La primera vez que Marian decidió que era mejor, mucho mejor, ocultar a su madre los hechos, apenas contaba seis años. Se la había educado para no decir mentiras y, como todas las enseñanzas que le habían inculcado, no las juzgaba (al menos de momento), sino que las seguía al pie de la letra. Aunque la adoración por su madre era motivo suficiente para hacer todo lo que ella le decía, aquel día Marian luchó contra el hábito, firmemente instaurado para su corta edad, tentada por lo que ella creía que iba a ser una aventura controlada. No se le ocurrió, con la ignorante picaresca propia de los niños, que no decir la verdad pudiese considerarse una mentira. Fue algo instintivo, casi nacido del instinto protector de la cría hacia su vulnerable madre, lo que decidió por ella. La imagen de su progenitora llorando, como había ocurrido dos meses atrás cuando se cayó del columpio y se hizo la brecha en la frente, fue el peso decisivo en la balanza de su conciencia.
Con el accidente del columpio, sin que ella lo pretendiera, se había escrito una nueva norma en su alma: evitar que mamá sufriera. Y esa norma ocuparía un lugar primordial en su vida.
Aquella mañana en concreto la canguro había faltado, por lo que su madre, desesperada, no había podido más que llevarse a su hija al trabajo con ella. A mediodía llegaron las dos al restaurante de comida rápida, situado en un paseo de la playa del Postiguet, donde Leles trabajaba como camarera.
Con su pelo recogido en un par de trenzas que le rozaban los hombros desnudos, Marian se sentía mayor solo por el hecho de estar allí sola, en mitad de la arena, con su toalla y su cestita llena de cremas, cubos, palos y rastrillos, una Barbie semidesnuda y un biquini de su madre como promesa del posterior baño juntas. Con el semblante serio, esperando de ese modo traslucir la madurez que sentía, la niña creía que absolutamente todos los que la rodeaban la miraban y se daban cuenta de que ya era mayor.
Un par de veces echó un vistazo sobre sus hombros. Su madre era perfectamente visible a través de las paredes de cristal del restaurante, atendiendo los pedidos o cargando bandejas admirablemente llenas. Las dos ocasiones en que echó una ojeada, sus miradas se encontraron, confirmando así que su progenitora no la perdía de vista.
El sol de junio apretaba y en la playa, todavía no muy llena de turistas, ya se podían distinguir algunos estudiantes con el aire animoso de los primeros días sin clase y, seguramente, sin haber recibido aún las posibles malas noticias de las temidas notas.
Marian tenía permiso para darse un chapuzón. No sabía nadar, lo cual la avergonzaba y jamás lo reconocería, pues Lorena, su mejor amiga del colegio, alardeaba de haber aprendido de bebé en la piscina municipal. Sin embargo, gracias a la composición de la playa, con más de cien metros de mar adentro en los que el agua no superaba los tres palmos de altura, la niña podía darse un remojón, tal y como siempre solía hacer, sentándose brevemente en la orilla y salpicándose los brazos.
Marian se levantó echando una última mirada a su madre. Esta desaparecía en aquel momento por la puerta abatible que comunicaba con la cocina. Con un poco de suerte, deseó la niña, tendría diez minutos largos si la camarera decidía que era el momento de fumarse un cigarrillo.
Sintió las piernas flojas por la emoción y se imaginó de nuevo todas las miradas fijas en ella. Cuidadosamente, a pesar de los nervios que tenía (o precisamente a causa de ellos), se quitó las chanclas rosas con suela de caucho y fue andando dentro del agua, tan emocionada que apenas sintió la fría temperatura del mar.
Se alejó lo suficiente de la arena para sentirse a salvo de curiosos indiscretos. Solo quería probar si podía nadar. Se tumbaría en el agua, movería los brazos y las piernas tal y como había visto que hacían los demás y, si se hundía, si no era tan fácil como pensaba, no tenía más que ponerse en pie otra vez.
Eso era la teoría, claro.
Marian se acuclilló hasta que sintió el agua en la barbilla, juntó las manos, con los dedos pegados y estirados dispuestos a abrir camino en el mar y se lanzó en picado, despegando de un salto y con impulso los pies del suelo. Trató de coordinar el movimiento de manos y piernas, pero, en cuanto lo hizo, supo que no tenía nada que ver con lo que tantas veces había estudiado en los demás. Por un maravilloso instante, sintió que nadaba, que podía hacerlo. Nunca supo si la emoción de haberlo logrado hizo que se detuviera o si a pesar del frenético movimiento de sus miembros, este no sirvió para nada. Lo cierto es que el agua le llegó a la boca, luego le cubrió las fosas nasales y su cuerpo fue un peso muerto antes de que pudiera darse cuenta.
Instintivamente trató de ponerse en pie pero, para su desconcierto y temor, su extremidad no encontró apoyo. Pataleó y pataleó en un lamentable e improductivo tanteo y su cuerpo, sin embargo, siguió hundiéndose al haber desaparecido la tierra bajo ella.
Marian sucumbió al pánico. Por un leve y esperanzador segundo, sus esforzados movimientos consiguieron alzarla para permitirle sacar la cabeza. Abrió la boca para gritar y antes de poder expeler el aire, la tuvo llena de una buena cantidad de agua salada.
La niña admitió para sí misma que iba a morir, pero esta certeza no le producía tanto temor, no eran tan importante, como el pánico que la dominaba. No hubo lugar a pensamiento lógico, simplemente a una desenfrenada lucha contra lo inevitable hasta que de repente se dio cuenta de que podía respirar otra vez. Recibió el aire en sus pulmones como si se tratara de un recién nacido y, antes de sucumbir a un ataque de tos, notó que unas manos seguras y fuertes la sostenían y supo que estaba a salvo.
A petición de su cuñada, Germán Aldave se había llevado a su sobrino a la playa. Acababa de terminar el curso escolar y a sus trece años el chico medía ya un metro sesenta y cinco, dando muestras con ello de los buenos genes de su padre, al que le faltaron dos centímetros para alcanzar el metro noventa. Sin embargo, todavía le quedaba mucho al adolescente para lograr la corpulencia de su progenitor ya que, tal como indicaba el apelativo de «Tirillas» con el que le apodaban cariñosamente en casa, de momento era solo huesos.
La madre del muchacho estaba escandalizada por la repentina obsesión de su hijo por las mujeres, preferentemente las que vestían biquinis u otro tipo de prendas de poca tela.
Aparte de parecerle que aquello era un síntoma de que el chico estaba sano, Germán no comprendía porqué, de entre todos los tíos, había sido él el elegido para tratar con Rafa este tipo de tema. Después de todo, hasta cuatro de los seis hermanos que quedaban estaban felizmente casados y con más de un hijo. ¿Pensaba acaso su cuñada que él era una buena influencia para el chaval?, ¿que el hecho de ser el pequeño y soltero ayudaba en ese tipo de conversación?
De cualquier manera, Germán no había sabido cómo escaquearse y con una caña de pescar cada uno, ahora estaban los dos sentados en las rocas, un par de latas de coca-cola, un cubo y las camisetas enrolladas alrededor de la cabeza, tratando así, de algún modo, de postergar el inevitable chapuzón dadas las altas temperaturas.
Estaba el policía tratando de decidir la mejor manera de atacar el asunto que le habían encargado cuando su sobrino, enderezándose, gritó:
—¡Se está ahogando! —y nada más decirlo salió corriendo. Su tío tardó unas décimas de segundo en reaccionar, por lo que cuando alcanzó a Rafa, este ya había sacado a la niña del agua.
La pequeña, de unos cinco años, se abrazó al cuello de Germán en cuanto este liberó de su peso al niño. Con sus delgados bracitos, la accidentada se aferraba a él como si el enorme hombre pudiera dejarla caer y sollozaba entrecortadamente.
Germán nunca antes había experimentado nada parecido. Amaba a sus familiares, había vivido el compañerismo fraternal, sufrido cuando faltaron sus padres o su hermano mayor, se había sentido orgulloso de cada acto meritorio de sus hermanos, se había enternecido ante el nacimiento de sus sobrinos, pero nunca antes, jamás, había experimentado la sensación que le produjo esa niña entre sus brazos.
El corazón le dio un vuelco.
Como no era el momento, ni el lugar, de analizar lo que estaba sintiendo, lo dejó a un lado. Al pisar la arena, con su sobrino a la espalda tratando de decir cosas agradables a la desconocida para calmarla, no supo bien adónde dirigirse. La chiquilla tomó la iniciativa por él.
—Bájame, por favor —pronunció todavía hipando en su oreja.
—¿Seguro que estás bien?
Ella solo asintió y antes de que la hubiera soltado, pudo ver cómo miraba asustada sobre el hombro. Por un instante, la mente policial de Germán sospechó que se hubiera ahogado por tratar de huir de alguien. Entonces, los ojos de la niña, unos ojos azules todavía algo vidriosos, se enfrentaron a los suyos y Germán se preguntó porqué se sentía tan extrañamente unido a la hija de unos desconocidos.
—Muchas gracias —dijo la bella diminuta ajena a la marea de sentimientos que envolvía a su salvador.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Germán que, prácticamente se había olvidado de la presencia de su sobrino y se había acuclillado para estar a la misma altura que la niña.
—Marian.
—¿Comprendes que no deberías meterte sola en el agua si no sabes nadar?
Ella asintió otra vez y, para desconcierto del policía, volvió a mirar por encima de su hombro.
—¿Podría no decirle nada de lo que ha pasado a mi madre, señor? Prometo no volver a hacerlo, pero creo que no hay necesidad de preocuparla sin motivo ahora que todo ha terminado bien.
—Bueno —accedió Germán, que por fin había encontrado explicación a las esporádicas miradas de la chiquilla.
Y entonces fue cuando la vio.
Vestida con una camiseta blanca de manga corta y una falda negra de tubo hasta las rodillas y luciendo una chapa con su nombre sobre el pecho izquierdo, la mujer supuso todo una visión. Si Germán no hubiera estado tan cerca del suelo, se habría caído del temblor de piernas.
Era una joven hermosa, cierto, con un buen cuerpo, pero no fue lujuria lo que Germán sintió al verla, no fue la habitual reacción de un hombre ante una mujer que le entra por los ojos. Simplemente el corazón dejó de latirle y tuvo una sensación de empequeñecimiento, de ser insignificante, a la vez que se quedaba deslumbrado.
—¡Marian! —la madre no escondió en su tono el ligero temor que le inspiraba aquel hombre tan grande agachado junto a su hijita. Ni de cuclillas podía el desconocido ocultar su inmenso tamaño.
Germán tuvo que recordarse a sí mismo dónde estaba y que esa madre pertenecía a otro hombre. Fue la pequeña la que le ayudó a volver a la realidad.
—Este señor pensaba que estaba sola, mamá. Le estoy diciendo que no.
Con gesto posesivo, la madre rodeó a la niña por los hombros.
—¿Y se dedica a acosar a todas las niñas solas con las que se encuentra?
Si no hubiera sido porque veía a la mujer realmente asustada y enfadada como una fiera, Germán se hubiera echado a reír.
Marian no comprendía los actos que escondía la palabra «acosar», pero supo que su madre ya había encontrado a alguien con quien pagar el susto. El agradecimiento por lo que aquel hombre había hecho y un innato sentimiento de justicia, le obligaron a intervenir.
—En realidad…
Pero Germán, que no dudó que lo que la niña no quería era preocupar a su madre, se le adelantó:
—En realidad señora, soy policía —aclaró poniéndose de pie—. Hoy no estoy de servicio pero al ver a una niña, aparentemente sola en la playa, sabiendo la cantidad de cosas que pasan hoy en día…—esto último lo soltó con un amplio ademán y más con ánimo de castigarla, por haber desconfiado de él, que otra cosa.
El cambio de enfado a desconcierto en el rostro de la mujer, hasta llegar a un intenso rubor, fue suficiente recompensa. Primero, la madre de Marian se deshizo en disculpas y luego en explicaciones.
—Está bien, señora, todo está bien —y cogiendo de un hombro a su sobrino, se marchó ufano.
Rafael no había pronunciado una palabra en todo el encuentro, pero su tío no había pasado por alto lo rápido que había actuado, la seguridad en sus movimientos, su instinto al reaccionar y al sacar a la niña del mar.
—Hoy has salvado a esa niña, chaval.
Ocultando su satisfacción ante el reconocimiento, el muchacho se encogió de hombros.
—Y no será la última vez que no te dan las gracias por un acto heroico. Acostúmbrate. Los hombres hacemos lo que hay que hacer sin esperar y sin querer nada a cambio. Esta es tu primera lección si algún día quieres servir en algún cuerpo.
Rafael ya lo tenía claro:
—¡Yo quiero ser policía! Como tú y como papá.