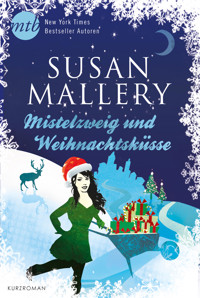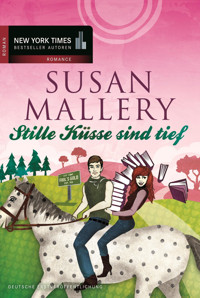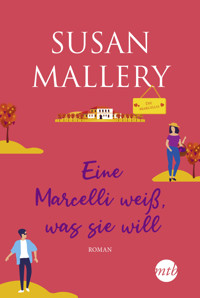5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
CONVERTIRSE EN UNA FAMILIA REQUERIRÍA PACIENCIA, HUMOR, UN POQUITO DE VINO Y MUCHO AMOR. Después de que su prometido muriera, Delaney Holbrook había blindado su corazón. Pero dos años después no pudo resistirse al enigmático Malcolm Carlesso. La vida de Malcolm se había complicado con la llegada de dos hermanastras a las que no había visto en su vida… y a las que no estaba seguro de querer tener cerca. Sola en el mundo, Callie Smith jamás había esperado encontrar una familia. De pronto estaba viviendo en una casa enorme con su distante nuevo hermano y su avispada hermana mientras se preguntaba si en ese lugar, y en esas personas, encontraría alguna vez su hogar. Sin embargo una nueva oportunidad se le presentó animándola a soñar con más… hasta que su pasado amenazó con arrebatárselo todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Susan Mallery, Inc.
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Donde viven los sueños, n.º 248 - enero 2022
Título original: When We Found Home
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-476-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Siempre he creído firmemente que, así como no podemos controlar la familia en la que nacemos, sin duda podemos crear la familia de nuestra alma. Es algo que he hecho toda mi vida: encontrar mentores fabulosos, amigos cariñosos y apoyos que nunca han perdido la fe en mí, ni siquiera cuando yo misma quería hacerlo. Hay un viejo refrán que dice «Florece donde te han plantado». Yo diría más bien que primero encuentres un jardín que te haga muy feliz y después vayas a florecer ahí.
Este libro es para los que habéis elegido a vuestra familia corazón a corazón. Que siempre os quieran y os valoren por la preciosa flor que sois.
Capítulo 1
Mientras veía aproximarse al hombre trajeado, Delaney Holbrook hizo lo posible por recordarse que había renunciado a los hombres con traje. En realidad, había renunciado a todos los hombres y a la mayoría de los trajes. Era una persona distinta, con objetivos nuevos y mejorados, aunque aún podía admirar un trabajo de sastrería excelente cuando lo veía. Y también unos bonitos ojos azules. Y una mandíbula firme. Y esa forma de caminar; ese paso resuelto y decidido que resultaba increíblemente atractivo. Suspiró. ¡Y eso que había renunciado a los hombres con traje!
Esperó a tenerlo justo delante antes de ceder a la tentación y decir:
–Han pasado seis semanas y la cosa se está volviendo bastante seria. ¿No crees que debería saber cómo te llamas?
No tenía ni idea de cómo iba a responder él y, en parte, se esperaba que le lanzara una mirada glacial y se diera la vuelta, porque ese hombre trajeado en particular tenía una mirada glacial impresionante. La había visto en más de una ocasión, aunque dirigida a otros. Sin embargo, él no la miró. Se limitó a sonreír. Bueno, no exactamente. No sonrió sin más, sino que le lanzó una sonrisa lenta y sexi que la golpeó directamente en el vientre y la dejó sintiéndose nerviosa e idiota y también un poco esperanzada.
Eso sí que era abrir la caja de Pandora.
–Soy Malcolm.
Tenía una voz grave y masculina, con la aspereza justa para producirle un agradable cosquilleo por la espalda.
–Buenos días, Malcolm –dijo ella, y señalando la etiqueta con su nombre añadió–: Delaney, aunque eso ya lo sabías.
–Sí.
–¿Lo de siempre?
Malcolm era un latte grande, con doble de café y extracaliente. Aunque llegaba justo a las siete y cuarenta cada día, pasaba de largo el concurrido puesto de café situado en mitad del vestíbulo del edificio y se dirigía a los ascensores especiales que requerían una tarjeta o el acompañamiento de un guarda de seguridad para acceder a las plantas más altas. Sin embargo, en algún momento a mitad de mañana solía bajar a tomar un café.
Ella terminaba el turno a las diez y más de una vez se había quedado haciendo tiempo como una idiota para poder atender su pedido. Era una verdad ridícula que debería haberla avergonzado, pero no lo hacía. En lugar de decirse que a sus veintinueve años era demasiado mayor para estar encaprichada de un guapo desconocido, prefería enviarse un mensaje más amable y delicado. Era cierto que el tiempo lo curaba todo y, tal como había sospechado, estaba más que preparada para volver a la vida normal… Fuera esta la que fuera.
–Lo de siempre –confirmó él a la vez que le daba una tarjeta regalo recargable para pagar el café y una taza blanca alta. Ella pasó la tarjeta por la caja registradora y después se apartó para preparar la bebida.
Luzia, su compañera, se quitó el delantal.
–Voy al almacén a por existencias. ¿Te apañarás bien sola?
–Sí.
Luzia sonrió con educación a Malcolm antes de salir por detrás del mostrador y cruzar el vestíbulo.
«Por fin solos», pensó Delaney con cuidado de no reírse. Bajo ningún concepto quería dar explicaciones de qué era eso que le había hecho tanta gracia.
Malcolm se guardó la tarjeta en la cartera y volvió a centrar su atención en ella.
–Eres nueva.
–Más o menos. Llevo aquí casi dos meses.
Inclinó la pequeña jarra de metal para poder introducir la boquilla de vapor y entonces comenzaron los familiares siseos y gorgoteos. Vertió cuatro dosis de expreso en la jarra que él había llevado.
–Tú eres de Alberto’s Alfresco –dijo señalando el logotipo de la taza–. Tu empresa es la dueña del edificio y nuestro pequeño puesto de café es alquilado. Em… ¿te convierte eso en mi jefe?
–No vayas por ahí –él sonrió.
–¿Por qué no? Me parece que te gusta ser jefe.
–No siempre.
–Casi siempre –bromeó ella–. Tu traje es demasiado bonito como para que eso no sea verdad.
–¿Qué experiencia tienes con personas trajeadas?
–Yo antes era una.
–Vaya –enarcó una ceja–. ¿Y ya no?
–No. He decidido ir en otra dirección –vertió en la taza la leche espumada–. Sé lo que te estás preguntando y la respuesta es que fue decisión, mía.
«Por así decirlo», pensó. La decisión de cambiar de profesión había sido suya; las circunstancias que la habían llevado a tomar esa decisión no.
–¿Y qué dirección es esa? –preguntó él.
–Voy a ser naturópata –esperando una mirada de confusión añadió–: Es una…
–Sé lo que es la naturopatía. Trabaja con los propios mecanismos de curación del cuerpo mediante una combinación de medicina occidental y terapias naturales –elevó una comisura de la boca–. El ama de llaves de mi abuelo tiene una sobrina que estudió en la Universidad de Bastyr y se graduó en Acupuntura o algo así. ¿Estudias allí?
Ignoró el dato sobre que su abuelo tuviera ama de llaves. Ya solo el traje reflejaba dinero, así que no debería sorprenderla.
–Es mi intención. Me exigen ciertos estudios en Ciencias y Matemáticas, pero mi título de Empresariales no los requería, así que he vuelto a la facultad para convalidarlos –sacudió la cabeza–. Llevo mucho tiempo sin ir a clases ni estudiar. Tengo el cerebro desentrenado y no hace más que protestar ante la idea.
Él dio un trago de café.
–¿Con qué clases has empezado?
–Biología y Álgebra.
Malcolm esbozó una mueca.
–Pues buena suerte.
–Gracias. Al principio tenía que leer cada capítulo tres o cuatro veces para acordarme de todo. Ahora he pasado a tener que leerlo solo dos veces. Por otro lado, el trabajo de laboratorio me ha parecido interesante, aunque en tres semanas tenemos que diseccionar cosas y eso sí que me da pavor.
–No debería haber sangre. Sea lo que sea, llevará muerto un tiempo.
–Aun así. Bisturíes, escisiones, órganos –se estremeció.
A él se le iluminaron los ojos de diversión.
–¿Es aquí donde tengo que recordarte que estás estudiando para ser médica?
–Sí, ya sé que es paradójico. Intento no pensarlo mucho, pero lo sé.
Se quedaron mirándose. Ella sintió… algo. Tensión, tal vez. O excitación. Fuera lo que fuera, agradecía tener la confirmación de que estaba viva, relativamente sana y siguiendo adelante con su vida. El mundo seguía girando y arrastrándola con él.
–Tengo que volver al trabajo –dijo Malcolm.
Delaney quiso creer que en la voz de Malcolm hubo cierta reticencia, pero no podía estar segura. Aun así, resultaba agradable pensarlo.
–Yo también –miró el reloj–. O, mejor dicho, tengo que volver a casa a estudiar durante unas horas antes de ir a clase. Disfruta del resto del día, Malcolm.
–Igualmente, Delaney.
Malcolm vaciló un segundo antes de girarse hacia los ascensores. Ella lo vio alejarse y se permitió imaginar que se daría la vuelta para pedirle que almorzara con él. O que cenara con él. Sí, una cena en su yate. O a lo mejor podrían ir en helicóptero a algún sitio bonito, aunque no sabía muy bien adónde llegarían en helicóptero desde Seattle. ¿A Portland? Vancouver. ¡Síííí, un destino internacional!
Bueno, daba igual. Le pediría salir a cenar y después los dos…
Se rio mientras aclaraba la jarra de leche y se aseguraba de dejarlo todo en orden para Luzia y el siguiente turno. ¿Conque Malcolm y ella harían qué? ¿Salir a cenar? ¿Besarse? ¿Enamorarse?
Lo dudaba. No tenían nada en común. A lo mejor lo habrían tenido hacía años, cuando ella ascendía y triunfaba en el mundo de las finanzas. Aunque en esa época había estado comprometida con Tim, así que no se habría fijado en él.
–Da igual –se dijo mientras se quitaba el delantal.
Tenía planes, sueños y esperanzas para el futuro. Y aunque era algo que no se habría imaginado jamás, ahora, después de todo por lo que había pasado, le parecía que estaban bien. Aprendería a curar a otros y, si lo lograba, tal vez tendría la oportunidad de curarse a sí misma también.
Las oficinas corporativas de Alberto’s Alfresco ocupaban los tres últimos pisos del edificio de veinte plantas. La empresa tenía el resto alquilado a arrendatarios entre los que se encontraban un dentista, tres bufetes de abogados y Amazon. Este último ocupaba seis plantas de donde salía y entraba gente a todas horas de la noche sin hablar con nadie que no fuera de su empresa. Malcolm Carlesso esperaba que estuvieran construyendo drones con inteligencia artificial. Le gustaban las películas de ciencia ficción y ver una en tiempo real sería divertido. O no, pensó mientras se dirigía al último piso del edificio. No quería salir y verse bajo una lluvia de disparos descarnados entre drones.
Salió del ascensor. Era mitad de la jornada y había gente por todas partes, por los pasillos, en reuniones, haciendo llamadas desde sus despachos. Alberto’s Alfresco era una empresa dinámica, multinacional y multimillonaria.
Aunque siempre había tenido éxito, había sido mucho más pequeña hasta hacía unos años. Malcolm había subido a bordo justo después de licenciarse en la universidad y se había empeñado en hacerla crecer y hacer que su abuelo, el Alberto de Alberto’s Alfresco, se sintiera orgulloso. Dos años atrás, su misión había adquirido una importancia extrema e imposible de ignorar.
Pasó de largo su despacho y se dirigió al del director financiero. Santiago Trejo se había incorporado a Alberto’s Alfresco dieciocho meses antes, cuando Malcolm se lo había llevado de un exitoso fondo de cobertura. Juntos formaban un equipo formidable.
Asintiendo, Malcolm saludó a la asistente de Santiago, que hacía guardia al otro lado de la puerta abierta. Después entró en el enorme despacho que hacía esquina y se sentó. Santiago estaba al teléfono. Sonrió al verlo y terminó la llamada enseguida.
–Hay líos con las cifras trimestrales de la Costa Este –dijo Santiago con tono animado–. Nuestros amigos de Contabilidad están pasándolo mal intentando solucionarlo y he tenido que explicarles que aquí tenemos una filosofía: «Aprender de los errores». No volverá a pasar –se detuvo–. ¿Qué?
Malcolm apartó la mirada de la inmensa silueta de Seattle y del estrecho de Puget y miró a su amigo.
–¿Qué de qué?
–Pasa algo. ¿Qué ha pasado? Estás… –Santiago frunció el ceño como intentando averiguarlo– diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Has descubierto algún proveedor nuevo de aceite de trufa?
–No ha pasado nada –respondió Malcolm. Y alargando la mano en la que tenía la taza añadió–: Acabo de ir a por un café.
–¿Y?
–Y nada.
Había hablado con una mujer atractiva sobre asuntos que no tenían que ver con el negocio. Pero aunque no fuera lo habitual para él últimamente, tampoco era tan destacable.
De acuerdo, tal vez sí que era un poco destacable, pero no era algo que fuera a hablar con Santiago.
Su amigo era una de esas personas que siempre seguían adelante e intentándolo tras los fracasos. Si una mujer le rompía el corazón, lo cual no era muy probable teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que entraban y salían de su vida, él se limitaba a encontrar otra más inteligente, o más guapa, o las dos cosas, y se dedicaba a hacer que ambos fueran felices. Malcolm, en cambio, había elegido otro modo de sobrellevar la traición de su exprometida: volcarse en el trabajo.
Aun así, le había gustado hablar con Delaney. Y mirarla. Nunca había tenido un tipo de mujer preferido, pero a día de hoy, sin duda sus preferidas eran las pelirrojas. A lo mejor debería…
El teléfono de Santiago sonó y la voz de su asistente se oyó por el altavoz.
–Alberto está aquí. Repito, Alberto está aquí.
Santiago miró a Malcolm.
–¿Sabías que iba a venir? ¿Tenemos una reunión? En la agenda no me aparece.
–No hay ninguna reunión –respondió Malcolm intentando averiguar por qué su abuelo se había presentado allí sin avisar.
Pero entonces se recordó que no servía de nada. Jamás lo adivinaría. A Alberto no le gustaba hablar por teléfono y, si creía que tenía algo importante que discutir durante la jornada, iba directamente a la oficina y localizaba a la persona con la que quisiera hablar.
Que estuviera allí y no en el almacén del distrito SoDo, al sur del centro, significaba que no quería hablar ni de envases ni de comida, y eso era una gran suerte. Aún recordaba el incidente con los rotini y los fusilli tres años atrás, cuando Alberto había visto unos envases en los que se habían usado los nombres de las dos pastas indistintamente. Tal vez a otros les habría dado igual, pero no a una empresa que se enorgullecía de vender auténtica comida italiana.
El Departamento de Marketing al completo se había visto obligado a escuchar una charla de veinte minutos sobre la importancia de conocer los distintos tipos de pasta mientras preparaban sus campañas. Y sí, era una información que debían tener, aunque tal vez no transmitida por un octogenario que de vez en cuando seguía hablando en un apasionado italiano.
Malcolm soltó la taza y fue hacia los ascensores a esperar a su abuelo.
Alberto Carlesso había nacido en Italia y había llegado a Estados Unidos cuando sus padres habían emigrado en los años treinta. Durante la Segunda Guerra Mundial, el por entonces adolescente había puesto sus destrezas culinarias y sus recetas familiares al servicio de sus vecinos de Seattle. La comida escaseaba y su habilidad para crear comidas deliciosas con lo que fuera que tuvieran a mano lo había hecho popular. Cada verano preparaba su propia salsa marinara con los ingredientes frescos de las granjas vecinas. Algunas de esas botellas habían llegado hasta Nueva York, donde los propietarios de varias tiendas de alimentación italianas las habían vendido generando buenos beneficios.
Las puertas del ascensor se abrieron. Malcolm sonrió al hombre canoso y ligeramente encorvado que, ataviado con traje y corbata, avanzó hacia él.
–Hola, abuelo.
–Os siguen avisando cuando vengo, ¿eh? ¿A qué viene tanto miedo? Soy un viejo que ya no dirige la empresa. Soy un gatito sin garras.
–Creo que eres más lince que gatito.
Su abuelo sonrió.
–¿Un lince? Me gusta.
A pesar de haberse visto esa misma mañana en el desayuno, se abrazaron. Alberto era muy tocón. Menos mal que se había jubilado antes de que se hubieran promulgado las nuevas leyes sobre acoso sexual; y no porque su honradísimo abuelo se hubiese sobrepasado nunca con nadie, sino porque solía abrazar y agarrarle la mano a quien fuera con quien estuviera hablando independientemente de su sexo. Y aunque la mayoría de los empleados entendían que era su forma de ser, había unos cuantos menos tolerantes.
–He visto el catálogo nuevo –dijo Alberto mientras se dirigían al despacho de Malcolm.
Malcolm contuvo un gruñido. Los lanzamientos de catálogos siempre eran muy estresantes. ¿Sería favorable la respuesta de los consumidores? ¿Tendrían éxito los nuevos productos? ¿Querría saber su abuelo por qué iban a ofrecer una línea de pasta sin gluten?
–Muy bonito –continuó su abuelo–. No estoy de acuerdo con lo de los macarons, pero entiendo que son muy populares y que tienen un margen de beneficio excelente. Hay que mantenerse al día.
–Y nosotros lo hacemos.
Entraron en el despacho, que había sido el de Alberto antes de que el anciano se jubilase. Malcolm había cambiado la moqueta y el revestimiento de madera anticuados, pero por lo demás lo había mantenido prácticamente igual. El escritorio y el aparador, dos monstruosidades de los setenta, eran un recordatorio del patrimonio inherente a la empresa y a él le gustaba que fuera así.
Pasaron junto al escritorio y fueron hacia un extremo del despacho, a la zona de estar. Malcolm prefería usar una sala de conferencias cuando tenía una reunión, pero mantenía los sofás por la misma razón por la que conservaba el escritorio: porque ese era su sitio.
La asistente de Malcolm entró con una bandeja. Les sonrió a los dos, dejó la bandeja sobre la mesa de café y se marchó. Su abuelo se sirvió una de las tazas humeantes de café solo y una galleta italiana. Después de mojarla en el café, dijo:
–La he encontrado.
Resignación, enfado y una sensación de fatalidad luchaban por predominar sobre el resto. Aun así, Malcolm sabía que no importaba cuál venciera porque, de todos modos, no podría hacer que su abuelo cambiara de opinión. Para Alberto, la familia lo era todo. Y era un rasgo admirable, incluso aunque de vez en cuando le complicara la vida a todo el mundo.
Más o menos en la época en la que Alberto había decidido prescindir de intermediarios y vender su comida directamente al público a través de un catálogo y pedidos hechos por correo, había conocido a la preciosa joven irlandesa que vivía en la casa de al lado. Se habían enamorado, se habían casado y habían tenido un hijo, Jerry.
Alberto’s Alfresco había sido una empresa de éxito con crecimiento modesto pero constante. Jerry no había tenido mucho interés por dirigirla y eso había supuesto una decepción para sus padres. En lugar de asumir la dirección, se había ocupado del Departamento de Ventas y había viajado por todo el mundo. No se había casado, aunque sí había tenido hijos. Tres, para ser exactos, y todos de madres distintas.
Cuando Malcolm tenía doce años, su madre lo había llevado desde Portland, Oregón, hasta Seattle y había pedido hablar con Alberto. Le había presentado al niño como el hijo de Jerry. Alberto había mirado a Malcolm y había sonreído con los ojos llenos de lágrimas. Según él mismo dijo, Malcolm era la viva imagen de su difunta esposa.
Jerry, por su parte, se había mostrado más reticente y había insistido en realizar una prueba de ADN que había resultado positiva. A la semana, tanto Malcolm como su madre estaban viviendo en la enorme casa de Alberto.
Malcolm recordaba lo confundido que se había sentido en aquella época. Lo habían apartado del único hogar que había conocido y lo habían llevado a Seattle. Su abuelo había sido adorable; su padre, indiferente. Y a él le había costado mucho aceptar que esa casa enorme junto al lago era su hogar. Por entonces no había entendido por qué su madre de pronto había decidido cambiarlo todo y durante mucho tiempo ella no había contado el porqué. Y cuando finalmente lo había confesado, enferma y agonizando, Malcolm ya se había visto obligado a aceptar que no había vuelta atrás. Que ya nunca serían solo ellos dos.
Cuando su madre murió, Alberto se había hecho cargo de él. Jerry había permanecido indiferente y Malcolm había acabado asumiéndolo con el tiempo.
Entonces, hacía ahora dos años, Jerry había muerto dejando un hijo… o al menos eso era lo que todos habían dado por hecho. Pero, unos meses atrás, Alberto había reunido fuerzas para revisar por fin las pertenencias de su hijo y entre ellas había encontrado pruebas de la existencia de dos hijas más. Keira, una niña de doce años que vivía en una casa de acogida en Los Ángeles, había sido fácil de localizar y se había trasladado a la casa hacía seis semanas. En cambio, a Callie, la hija mayor, había costado más encontrarla… Hasta ahora, al parecer.
Malcolm cedió a lo inevitable y preguntó:
–¿Dónde está?
–En Texas, Houston. Tiene veintiséis años.
Ocho años menos que él y catorce más que Keira.
–Está viviendo fuera del sistema, como os gusta decir a los jóvenes –dijo Alberto–. Por eso hemos tardado tanto en encontrarla. El detective privado ha tenido que seguirle la pista desde Oklahoma. La abogada hablará con ella y lo confirmará todo mediante una prueba de ADN.
–¿Quieres que vaya a conocerla y que la traiga a casa?
Porque, al igual que se hizo con Keira, a Callie la invitarían a ir a vivir con su abuelo paterno. Sin embargo, mientras que la pequeña de doce años no había tenido mucha elección, porque Alberto y Malcolm eran su única familia con vida, Callie era adulta y podía decirle a su abuelo que se fuera a tomar vientos. Sinceramente, no sabía qué haría la joven, pero sería difícil resistirse a la promesa de heredar parte de Alberto’s Alfresco.
–Voy a enviar una abogada –dijo Alberto–. Eso lo hace todo más oficial.
Malcolm se preguntó si ese era el único motivo.
No sabía muy bien qué pensar de esa repentina afluencia de hermanas. Keira lo confundía; él no sabía nada sobre niñas de doce años. Por eso, después de matricularla en un prestigioso colegio privado ubicado frente a las oficinas de la empresa, lo cual resultaba muy práctico, le había pedido a Carmen, su ama de llaves, que se ocupara de ella. De vez en cuando lo invadía la culpabilidad al preguntarse si debería estar más implicado en la vida de su hermana, pero ¿cómo? ¿Llevándola de compras y escuchando música de adolescentes? Contuvo un escalofrío.
–Espero que se traslade aquí –dijo Alberto–. Seremos una familia.
Antes de que Malcolm pudiera responder, su abuelo cambió de postura en la silla. La luz de última hora de la mañana incidía sobre su perfil iluminando sus marcadas arrugas. Alberto no era un hombre joven. Sí, gozaba de buena salud, pero a su edad podía pasar cualquier cosa. Malcolm no quería pensar en lo que supondría perderlo y, desde luego, no quería que los últimos años de su abuelo fueran tristes.
–Yo también lo espero –contestó preguntándose si estaba mintiendo, aunque después se dijo que daría igual. Cuando se trataba de su abuelo, él hacía lo que Alberto quisiera. Se lo debía por todo lo que había sucedido y por todo lo que había hecho.
Capítulo 2
A las seis y media de una mañana de sábado inesperadamente soleada, el impresionante gimnasio del complejo residencial era prácticamente un pueblo fantasma. Santiago Trejo tenía la atención dividida entre el visualizador de la cinta de correr y la pequeña pantalla de televisión incorporada y sintonizada en la ESPN, donde estaban dando la lista de los partidos programados para el primer sábado de la temporada de béisbol del año.
Le gustaban los deportes tanto como al que más, pero no le veía emoción al béisbol. En serio, ¿podía ser más lento? Él quería un deporte donde pasara algo. Incluso aunque en el fútbol o en el hockey se anotara poco, los jugadores siempre estaban haciendo algo. En cambio, en el béisbol podían sucederse entradas enteras sin que hubiera ni la más mínima acción.
El programa dio paso a los anuncios exactamente cuando la cinta de correr se detuvo. Justo a tiempo, pensó él sonriendo. Desinfectó la máquina antes de agarrar la toalla y la botella de agua, y fue hacia los ascensores.
Su piso estaba en una de las plantas más altas y tenía vistas al estrecho de Puget y a la península que se extendía al otro lado. Desde allí podía ver los ferris y los buques de carga llegar a puerto, tener asientos de primera fila para las celebraciones del Cuatro de Julio y contemplar el paso de las tormentas. Cuando el cielo estaba despejado, lo cual no era muy habitual en Seattle, podía ver las Montañas Olímpicas. Las magníficas vistas y las puestas de sol que las acompañaban le eran de gran ayuda en lo que respectaba a las mujeres; y no porque necesitara atrezo precisamente, sino porque todo hombre debería tener muchas opciones en su arsenal.
Después de ducharse y ponerse unos vaqueros y una sudadera de la Facultad de Derecho de Yale, bajó al garaje, donde tenía sus dos plazas de aparcamiento ocupadas por un impecable Mercedes SL descapotable azul medianoche y un Cadillac Escalade negro gigantesco.
–Hoy no –dijo dándole una palmadita al Mercedes–. Tengo a los canijos.
Además de que su madre no aprobaría que fueran en un descapotable, el coche no tenía asiento trasero.
Se dirigió a su pastelería favorita. A diferencia del gimnasio, la pastelería estaba llena de gente que había salido a disfrutar de la mañana de sábado. Sacó un numerito de la máquina situada a la entrada y esperó su turno. Cuando llamaron al setenta y ocho, se acercó al mostrador y sonrió a la mujer bajita y rolliza que llevaba una redecilla en la cabeza.
–Buenos días, Brandi. ¿Está aquí tu madre? Sabes que me encanta saludarla.
La mujer, de cincuenta y tantos años, puso los ojos en blanco.
–Ya sabes que soy yo, Santiago. No engañas a nadie con tu jueguecito.
Él se agarró el pecho y fingió sorpresa.
–¿Valia? ¿En serio eres tú? Estás tan preciosa esta mañana, más incluso de lo habitual, que me parecía imposible –abrió los brazos–. Venga. Necesitas un abrazo y yo también.
La mujer gruñó como si le estuviera pidiendo demasiado, pero salió de detrás del mostrador. Santiago la levantó en brazos y le dio vueltas hasta que ella gritó:
–¡Bájame, tonto! Te vas a romper la espalda.
La dejó en el suelo y la besó en la mejilla.
–Habría valido la pena –le susurró.
Ella se rio y le dio una palmada en el brazo.
–Eres incorregible.
–Por eso soy tu favorito.
–No eres mi favorito.
–Mentirosa.
La mujer soltó una risita.
–¿Cómo está tu madre?
–Bien. Ahora voy a verla y después llevaré a los mocosos al zoo.
Les había prometido ir el primer sábado que hiciera sol y el día antes los dos le habían escrito con enlaces a la previsión del tiempo.
–Son buenos niños –y, mirándolo fijamente, Valia añadió–: Deberías estar casado.
–Tal vez.
–Necesitas una esposa.
–Nadie necesita una esposa.
–Tú sí. Te estás haciendo viejo.
–Oye, que tengo treinta y cuatro.
–Un anciano, prácticamente. Cásate pronto o no te querrá nadie.
Él levantó las manos y le guiñó un ojo.
–¿Tú crees? Lo digo porque… bueno… soy yo.
La mujer arrugó los labios.
–No eres para tanto.
–¿Mintiendo otra vez?
Ella le entregó una caja con su nombre garabateado encima. Santiago había hecho el pedido por Internet después de recibir el mensaje de sus sobrinos.
–Mi prima tiene una hija –comenzó a decir Valia.
Él le entregó veinte dólares.
–Ya me lo habías dicho, sí. Te quiero, Valia, pero no. Encontraré a mi propia chica.
–Eso dices siempre, pero nunca lo haces. ¿A ti qué te pasa?
–¡Nada! –gritó de camino a la puerta–. Lo sabré cuando lo sepa. De eso estoy seguro.
Cruzó la calle y compró dos lattes grandes en Starbucks antes de conducir al norte de la ciudad en dirección a un tranquilo vecindario con casas antiguas. La mayoría estaban o reformadas o en proceso, pero aún había algunas con las ventanas originales y los diminutos garajes para un coche.
Serpenteó por calles estrechas hasta llegar a su destino y acceder al largo camino de entrada.
El terreno era descomunal y tenía dos casas. La delantera era grande, de unos doscientos ochenta metros cuadrados incluyendo el sótano, con un bonito jardín y mucha luz. Tras ella había una más pequeña; tenía una sola habitación, pero era cómoda, íntima y tranquila.
Santiago nunca se lo reconocería a nadie, pero cada vez que iba allí de visita sentía un arrebato de orgullo. Había logrado hacer eso por su familia. Él, el hijo de un peón de granja del valle de Yakima. La propiedad estaba pagada y protegida por un fideicomiso familiar. Su hermano Paulo y su familia vivían en la casa delantera y su madre en la pequeña.
Aparcó junto a esta última y subió los escalones de la entrada. Su madre abrió antes de que llegara a llamar a la puerta.
–Qué escandalosos son todos tus coches –dijo la mujer riéndose–. La discreción nunca ha sido lo tuyo, ¿verdad?
–Nunca.
La abrazó y la besó antes de seguirla hasta la luminosa cocina decorada en distintos tonos de amarillo. Como de costumbre, estaba tan limpia que daba miedo y no había nada fuera de su sitio. Él también tenía su piso limpio, pero solo porque no solía estar allí y tenía servicio de limpieza. Le dio a su madre uno de los cafés antes de abrir la caja de bollos. Apenas había dado un mordisco cuando empezó la retahíla:
–¿Qué tal el trabajo?
–Bien. Movido.
–¿Estás comiendo bien? ¿Bebes suficiente agua? Nunca te ha gustado beber agua, pero es bueno para los riñones y para ir al baño con regularidad.
–Mamá… –comenzó a decir sin saber por qué se molestaba en protestar.
¿Qué les pasaba a las mujeres de más de cincuenta años? Decían lo que querían. Intentó mostrar un poco de indignación, pero no pudo. No ante su madre. Después de años de dolor, sacrificio y mucho trabajo, se había ganado el derecho a sacar el carácter que quisiera.
La mujer dio un trago de café y se apoyó en la encimera.
–¿Estás adelgazando?
–Peso exactamente lo mismo que la última vez que me viste y que el año pasado y el anterior.
–¿Duermes? Sales por ahí con esas mujeres hasta muy tarde. ¿Y por qué nunca puedo conocer a ninguna? Nunca traes a casa a ninguna chica.
–Me dijiste que no lo hiciera hasta que no fuera algo serio.
–Eso es porque vas enganchando una detrás de otra. Fíjate en Paulo. Es tu hermano pequeño y lleva doce años casado.
Santiago dio otro mordisco al rollito de canela evitando así responder a la pregunta. Quería a su hermano y su cuñada era una de sus personas favoritas en todo el planeta, pero se negaba a que su hermano fuera su modelo a seguir. Paulo había dejado embarazada a su novia cuando los dos estaban en el último curso de instituto. Se habían casado apresuradamente, habían tenido al bebé y otro más dos años después.
Paulo había conseguido un empleo en la cadena de producción de Alberto’s Alfresco y no había salido de la empresa desde entonces. Santiago había intentado convencerlo para que fuera a la universidad o aprendiera algún oficio, pero Paulo decía que prefería seguir con su trabajo en la fábrica. Había ascendido a supervisor y con eso le bastaba.
Hanna, su esposa, se había quedado en casa con los niños hasta que el pequeño había cumplido cinco años y después se había matriculado en una Escuela de Formación Profesional. Ahora estaba cursando su último año de Enfermería y se graduaría en unos meses.
–Cada uno tenemos nuestro camino, mamá.
–Tú no tienes un camino –farfulló su madre.
Él esbozó una mueca.
–Por favor, no me digas que tengo que casarme. Valia ya me ha soltado el sermón cuando he pasado por la pastelería.
–Y muy bien que ha hecho. Estoy preocupada por ti.
Santiago se acercó a ella y la besó en la cabeza.
–No te preocupes, mamá. Estoy bien.
El sonido de unos pies correteando por el camino de entrada le ofreció su salvación. Soltó a su madre justo cuando la puerta principal se abrió de golpe y sus sobrinos corrieron hacia él.
–El zoo abre a las nueva y media –dijo Emma, de doce años–. Tengo una lista de todas las crías que tenemos que visitar. Estoy registrando su crecimiento.
–Claro, cómo no.
–Se cree muy lista –dijo Noah, su hermano de diez años, con tono de mofa.
–Soy lista –le respondió Emma–. Voy a ser veterinaria. ¿Qué vas a ser tú?
–¡Voy a ser jugador de fútbol!
Santiago lo miró. A juzgar por su delgadez, Noah había salido a su madre, aunque tal vez acabaría rellenándose. O aprendiendo a ser pateador. Los agarró a los dos y los achuchó con fuerza hasta hacerlos chillar.
–Veremos a las crías, a los osos y a los leones. A lo mejor alguno de los dos se porta mal y el león se lo come para cenar.
–¡Anda ya, tío Santiago! –dijo Emma sacudiendo la cabeza–. Siempre nos amenazas con echarnos a las jaulas, pero al final nunca lo haces. Nos quieres.
Él fue hacia la mesa y se sentó en la silla.
–¿Y eso cómo lo sabes? Estás creciendo muy deprisa. Es deprimente.
–Cumpliré trece dentro de diez meses.
Santiago miró a su madre.
–Esto no me gusta. Haz que pare.
–Los niños crecen, Santiago. Y a veces, luego, cuando son mayores, se casan y tienen hijos.
Él fingió una sonrisa y pensó en aporrearse la cabeza contra la mesa. Pero ¿qué les pasaba hoy a las mujeres de su vida? Con la suerte que tenía, Emma querría emparejarlo con una de sus profesoras.
Era un soltero feliz. Salía con muchas mujeres; algunos dirían que con demasiadas. Le gustaba su vida. Algún día conocería a la mujer ideal y entonces todo cambiaría, pero hasta entonces, ¿por qué complicarse buscando la perfección?
Noah agarró una berlina rellena de mermelada y se sentó en su regazo.
–¿Podemos ir a la tienda de Lego después del zoo?
–Claro.
–¿Y a la librería? –añadió Emma con tono animado.
–Por supuesto.
–Los tienes muy mimados –murmuró su madre.
–¿Y? –respondió él mirándola.
La mujer sonrió.
–Eres un buen tío.
Él le guiñó un ojo.
–Gracias, mamá.
Fundirse diez mil dólares en la fiesta de cumpleaños de un niño de cinco años sobrepasaba la definición de «locura», pensó Callie Smith al colocar el cortador de galletas con forma de coche sobre el sándwich y hundirlo todo lo recto que pudo. Cuando con cuidado retiró el pan sobrante, tuvo ante sí un perfecto sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada con forma de coche. Sin corteza, por supuesto.
El menú de la celebración era bastante sencillo y todo inspirado en Cars, la película de Disney. Dentro de unas pequeñas copas había palitos de zanahoria, apio y pepino; o sea, palitos para mojar en salsas. En la zona de repostaje había dos clases de ponche y zumo de manzana, todos ellos orgánicos. Los famosos macarrones con queso de la empresa de catering se habían preparado esta vez con pasta con forma de ruedas y habría miniperritos calientes inspirados también en coches. Para simular las ruedas, Callie ya había puesto mitades de tomates cherri y rodajas de pepino en los cien palillos que luego se colocarían en su sitio una vez las salchichas estuvieran calientes y listas para meter en los panecillos.
La tarta era una auténtica obra de arte: un pastel de treinta centímetros de varias capas y con forma de montaña rodeada por una carretera que ascendía hasta la cima, donde había un pequeño coche junto a un banderín que decía: Feliz cumpleaños, Jonathan.
La tarde anterior, Callie había llenado las bolsitas de regalo con juguetes relacionados con Cars y había enrollado con esmero las veinticinco camisetas del equipo de mecánicos colocando los nombres hacia arriba. Sí, cada niño tendría una camiseta personalizada para ponerse en la fiesta y luego llevarse a casa.
Janice, su jefa y propietaria de la empresa de catering, entró corriendo en la cocina.
–Ya tengo un nudo en el estómago. El resto del equipo está apostando a ver cuánto tarda en vomitar el primer niño, pero yo espero que salgamos de esta sin que se produzca ningún desastre. ¿Cómo vas tú?
Callie señaló la bandeja de sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada.
–Todos listos. Los voy a cubrir con film transparente para que no se sequen. Las ruedas para los perritos están listas. Solo hace falta que alguien las clave antes de meter las salchichas en los panecillos. Las verduritas están terminadas, la tarta está en su sitio y he sacado las bolsitas de regalo. Ah, y las camisetas están junto a la puerta de la entrada para entregárselas a los invitados a medida que lleguen. Para que lo tengas en cuenta, hay tres Brandon.
Janice gruñó.
–Cómo no –miró alrededor de la impresionante cocina de su cliente–. Lo has vuelto a hacer, Callie. Tomaste la idea y la desarrollaste. Yo aún estaría intentando encontrar el modo de hacerlo.
Callie hizo lo que pudo por ofrecer una sonrisa sincera, una sin ninguna señal de amargura. Lo que pasaría a continuación no era culpa de Janice. Al contrario, toda la culpa recaía sobre sus propios hombros. Podía gimotear y patalear todo lo que quisiera y podía culpar a su exnovio, pero al fin y al cabo la decisión había sido suya y también las consecuencias.
En lugar de obligar a Janice a decirlo, se quitó el delantal.
–Tengo que irme. Van a empezar a llegar los invitados y no debería estar aquí.
Janice frunció los labios y un brillo de culpabilidad se reflejó en sus ojos.
–Lo siento. No puedo correr el riesgo.
Callie asintió.
–¿Quieres que luego vuelva a la tienda para ayudaros a limpiar todo?
–¿Por qué no te tomas el resto del día libre? Tenemos que prepararnos para la boda de los Gilman del martes por la mañana. Nos vemos allí.
Callie asintió intentando no calcular cuánto dinero habría ganado si hubiera podido quedarse a trabajar en la fiesta. Tener un contrato por horas significaba que cada centavo contaba. Pero no había otro modo. Y lo entendía… más o menos.
–Que te diviertas.
Janice soltó una carcajada estrangulada.
–¿Con veinticinco niños? Lo dudo.
Callie fue al cuarto de servicio a recoger su mochila y salió por la puerta de atrás. Sacó el teléfono, abrió la aplicación de Uber y pidió un coche.
En condiciones normales habría vuelto a casa en autobús, pero en esa zona de River Oaks no había mucho transporte público, y menos un domingo por la mañana, así que tendría que despilfarrar un poco.
Diez minutos después estaba en un Ford Focus plateado en dirección a su barrio, mucho más modesto. No estaba cerca del trabajo, pero no era caro y era un vecindario seguro, requisitos prioritarios para ella.
Le pidió al conductor que la dejara en la tienda de ultramarinos H-E-B para poder comprar unas cosas; lo justo con lo que pudiera cargar hasta casa y para consumir en un par de días. El alquiler que tenía incluía el uso de la cocina, pero prefería utilizar la nevera pequeña y el microondas que había en su habitación. Ya había comprobado que guardar cosas en la cocina principal era arriesgado. Las normas de la casa eran claras: «No les quites la comida a los demás». Por desgracia, el cumplimiento de esa regla era cuestión de azar y ella no quería arriesgarse a que alguien le quitase la comida.
Calentó una sopa que había comprado rebajada al cincuenta por ciento porque la lata estaba abollada y sacó un ejemplar de una Vogue de hacía cuatro meses que había sacado de un cubo de reciclaje para leer mientras comía. Los domingos, Janice solo aceptaba trabajos de mañana y el servicio de catering cerraba los lunes, así que eso le daba casi treinta y cuatro horas libres. Luego, a las diez de la noche del lunes, retomaría su otro trabajo limpiando oficinas en el distrito financiero.
Terminó de almorzar y llenó la bolsa más grande que tenía con ropa, sábanas y toallas antes de dirigirse a la lavandería del barrio. La tarde era más calurosa y más húmeda, bastante típico de Houston a comienzos de primavera o en cualquier época del año.
La temperatura dentro de la lavandería debía de rondar los treinta y cinco grados. El espacio abarrotado y ruidoso estaba lleno de familias terminando sus tareas antes de comenzar la rutina de una nueva semana.
Callie encontró dos lavadoras libres juntas, las cargó con sus pertenencias e introdujo el importe en moneditas de veinticinco centavos, lo cual resultaba algo ridículo. Al menos tenía suerte, solo tenía que cuidar de sí misma. Su cama era para una persona, así que las sábanas eran pequeñas. Podía aguantar poniendo dos lavadoras cada dos semanas, pero ¿cómo se apañaban las personas que tenían hijos para llegar a fin de mes cuando poner una lavadora costaba tres dólares?
Se sentó en una de las sillas junto a la ventana y fingió estar leyendo el libro que había sacado de la biblioteca cuando en realidad estaba observando disimuladamente a todas las personas que tenía a su alrededor.
Había una pareja joven que no podía parar de sonreírse. Recién casados, pensó al fijarse en el modesto anillo que llevaba la mujer en la mano izquierda. Seguro que estaban ahorrando para comprarse su primera casa. En la esquina había una familia. Los niños correteaban por allí mientras los padres evitaban mirarse.
Uy, uy. Seguro que discutían un montón y ninguno quería dar su brazo a torcer. Eso nunca era bueno. Si había algo que había aprendido a lo largo de los años era el poder de decir «lo siento». La gente no lo decía lo suficiente.
–¿Me lo puedes leer?
Callie miró a la bonita niña que tenía delante. Debía de tener tres o cuatro años y en las manos llevaba un libro grande de dibujos. Callie había visto a la madre entrar con otros dos niños y con tanta colada que apenas podía con ella. Con el trajín de encontrar lavadoras vacías y cargar la ropa se había olvidado de la pequeña.
–Claro que puedo –respondió Callie–. ¿Está bien la historia?
La niña, con el pelo y los ojos oscuros, asintió con solemnidad.
–Es de un ratón que se pierde.
–¡Ay, no! ¡Un ratón perdido no! Ahora necesito saber si encuentra el camino a casa.
La niña sonrió.
–No pasa nada. Sí lo encuentra.
–Gracias por decímelo. Estaba preocupadísima –se deslizó hasta el borde de la silla y alargó la mano hacia el libro–. ¿Quieres que empiece?
La pequeña asintió y le entregó su preciado libro. Callie lo abrió y empezó a leer:
–«Al ratón Alistair le encantaba su casa. Le encantaban las puertas altas y las grandes ventanas. Le encantaba sentir la suave alfombra bajo sus pies de ratón. Le gustaban la cocina y el baño, pero, sobre todo, a Alistair le encantaba su cama».
Callie señaló el dibujo de una preciosa cama de ratón.
–Es muy bonita. Me gustan los colores de la colcha.
La niña se acercó un poco más.
–A mí también.
Callie siguió leyendo el cuento. Cuando estaba terminando, la madre se acercó y se sentó en una silla próxima. Debía de tener veintitantos años y parecía como si llevara exhausta los dos últimos. Esperó a que Callie terminara antes de decir:
–Gracias por leérselo. No pretendía dejarla sola, pero es que los chicos son hiperactivos y tengo tanta ropa que lavar, y aquí hace tanto calor…
–Sí que hace calor, sí –dijo Callie–. No pasa nada. Me ha gustado leer esta historia sobre Alistair y sus problemas.
–Otra vez –dijo la pequeña dando golpecitos con el dedo sobre el libro.
–No, Ryder. Deja tranquila a la señorita.
–No pasa nada –respondió Callie, que volvió al inicio del libro y empezó a leer de nuevo–. «Al ratón Alistair le encantaba su casa».
«Qué gusto», pensó mientras seguía leyendo. Unos minutos de normalidad con gente a la que no volvería a ver. Una oportunidad de ser igual que el resto del mundo.
Leyó el cuento dos veces más y después fue a meter la ropa en las secadoras. Para entonces, Ryder, sus hermanos y su madre habían salido a la calle, donde hacía algo menos de calor y los chicos podían correr por el césped. Los observó mientras se preguntaba de dónde vendrían y por qué estaban allí ahora. Su madre debía de haberse quedado embarazada muy joven. El niño mayor parecía tener siete u ocho años, así que debió de tenerlo con… ¿cuántos? ¿Diecisiete?
Unas lágrimas inesperadas la asaltaron, aunque la fuerza de la costumbre la hizo pestañear antes de que fueran visibles. Las lágrimas suponían una debilidad que ella no tenía permitida. Había aprendido la lección muy rápido. Solo los fuertes sobrevivían.
La madre de Ryder y ella debían de tener la misma edad o llevarse un año aproximadamente, y, aun así, Callie se sentía como si fuera varias décadas mayor. En cierto momento había querido cosas normales: encontrar un buen hombre, casarse, tener hijos y una profesión. Cuando tenía dieciocho años lo había visto todo muy lejano, pero jamás se había imaginado que no llegaría a suceder; que en una sola y puñetera noche destruiría su futuro y después tendría que pasarse la vida justificándose una y otra vez.
Sacó la ropa de la secadora, la dobló rápidamente y la metió en la bolsa antes de volver caminando a su pequeña habitación. Cada paso sobre la acera sonaba como un estribillo interminable: «Delincuente convicta. Delincuente convicta». Había cumplido su condena en la cárcel, había pagado su deuda a la sociedad… en teoría, pero había quedado marcada para siempre.
No podía alquilar un apartamento decente porque nadie quería a una delincuente convicta en su edificio. No podía trabajar en una fiesta infantil como camarera porque nadie quería a una delincuente convicta cerca de sus hijos. No podía tener un trabajo en un restaurante, aun habiendo aprendido todo lo referente a la industria alimentaria mientras estaba en la cárcel, porque nadie quería a una delincuente convicta cerca de sus clientes. Se había sacado el GED, el certificado de equivalencia de Secundaria, y había empezado a estudiar una diplomatura estando entre rejas, pero eso tampoco importaba.
Había cometido un acto estúpido, tonto e inconsciente al atracar una licorería con el fracasado de su novio y había destruido su futuro a los dieciocho años.
Dedicó todo el camino de vuelta a vapulearse mentalmente, pero una vez entró en su habitación, respiró hondo y cambió de tema. Eso también lo había aprendido, era casi imposible detener una espiral negativa y por eso tenía que asegurarse de permanecer positiva todo lo posible. Tenía un plan. Le llevaría algo de tiempo, pero tenía un plan.
Estaba ahorrando cada centavo que podía mientras trabajaba en dos empleos. Cuando tuviera el dinero, se compraría un piso pequeño y sería suyo pasara lo que pasara. Ahora mismo tener un hogar era su prioridad. No había decidido a qué quería dedicarse laboralmente, pero estaba abierta a posibilidades. Y en cuanto a lo de encontrar un hombre estupendo y tener hijos…, digamos que era poco probable. Se mostraba cautelosa con los hombres y no confiaba mucho en nadie que estuviera dispuesto a aceptar su pasado, así que básicamente estaba sola, pero no importaba. Algún día todo mejoraría. Tenía que ser así. ¡Tenía que ser así!
Capítulo 3
Las mañanas en el puesto de café eran una locura de actividad con solo alguna que otra pausa. Delaney trabajaba de manera eficiente, pero no dejaba de mirar hacia las grandes puertas de cristal del edificio. Sí, cierto, Malcolm y ella habían flirteado el viernes, aunque tampoco había sido para tanto y no había motivos para pensar que cuando él llegara esa mañana fuera a decirle algo. Había pasado todo un fin de semana desde entonces. En ese tiempo podía haberse olvidado de ella por completo o incluso haberse comprometido. Que ella supiera, hasta podía estar casado.
No. No era un baboso. Tenía la sensación de que estaba soltero, no le parecía la clase de hombre que engañaba a su mujer. Aunque podía equivocarse. Desde que tenía dieciséis años y hasta hacía casi dos, solo había habido un hombre en su vida, así que no podía decirse que fuera una buena conocedora del carácter masculino, pero, aun así. no creía que Malcolm estuviera con nadie ni que…
Levantó la mirada de la caja registradora y le vio cruzar el gran vestíbulo del edificio. Durante un segundo pensó que la ignoraría, pero entonces se giró hacia ella y le guiñó un ojo. Fue un gesto banal que duró un nanosegundo y no significó nada, pero que, aun así, la invadió de alegría y emoción. Madre mía, le había dado fuerte y encima por alguien a quien apenas conocía.
Le sonrió antes de atender al siguiente cliente. Tres personas más atrás vio a una de sus clientas favoritas.
–Luzia –gritó, y asintió hacia la niña de uniforme.
Luzia ocupó su puesto en la caja registradora.
–¿Es tu hermana o algo?
–No, solo una amiga.
–Siempre pasas tu rato de descanso con ella.
–Ya. Es divertido.
Dos meses atrás, Keira se había acercado al puesto y había pedido un expreso doble. Delaney se había reído y a cambio le había ofrecido un chocolate caliente. Aprovechando que en ese momento había habido unos minutos de tranquilidad en el puesto, habían estado charlando. Y así se había enterado de que Keira tenía doce años, que era nueva en la zona, que estaba empezando el curso en el exclusivo colegio privado situado al otro lado de la calle y que la única familia que tenía eran un hermano y un abuelo.
Durante las últimas semanas, habían entablado una especie de amistad. Keira le había hablado sobre su odio por los uniformes escolares haciendo comentarios como «¿En serio? ¿Cuadros escoceses? ¿Pero esto qué es? ¿Una peli porno?» y sobre lo mal que le caía su «hermano gilipollas», como ella lo llamaba.
Delaney no podía evitar pensar que bajo tanto carácter había una niña asustada y desesperada porque la quisieran. Por otro lado, ella no tenía hijos, así que a lo mejor estaba totalmente equivocada. Aun así, no podía quitarse la sensación de que, aun teniendo familia, Keira se encontraba demasiado sola en el mundo.
Terminó de preparar un chocolate caliente grande con extra de nata, se sirvió un café solo para ella y se dirigió a una de las mesitas situadas en un lateral del puesto, donde Keira ya estaba sentada.
–Gracias –dijo la niña, aceptando la bebida–. ¿Qué tal el fin de semana?
–Bien. He estado estudiando casi todo el tiempo. ¿Qué has hecho tú?
–Nada. Me he quedado en mi habitación leyendo y viendo pelis.
Que era básicamente lo que la niña hacía todos los fines de semana, pensó Delaney algo angustiada. Estaba en la preadolescencia y necesitaba algo más en la vida.
–¿Y tus amigas? Me dijiste que habías hecho algunas en el colegio. ¿Es que no has querido hacer nada con ellas?
Keira, una niña guapa con pecas y los ojos grandes y azules, la miró.
–Sabrás que eso supondría que alguien me llevara en coche a algún sitio y lo veo poco probable. No sé si mi abuelo aún puede conducir. ¿No te quitan el carné cuando eres muy muy viejo? Supongo que podría preguntárselo a Carmen. A lo mejor ella me ayuda.
–¿El ama de llaves?
Keira asintió.
–Es maja y cocina genial. En cuanto a mi hermano gilipo…
Delaney carraspeó.
–Dijimos que no ibas a volver a llamarlo así.
–Pero es que lo es. Puedo demostrarlo.
Delaney se quedó mirándola sin decir nada.
Keira gruñó.
–Vale, vale. ¿Puedo llamarlo Hermano G?
–¿Con G de genial?
Keira se rio.
–Eso no, qué va. Nunca. Aunque me ha hecho gracia. G de genial. Bueno, ¿qué tal la Biología?
–Bien. Da miedo, pero bien. He sacado un notable en el primer examen.
–¡Qué bien! Creías que ni siquiera ibas a aprobarlo.
–Ya. La universidad es más difícil de lo que recordaba de la primera vez.
–Lo harás bien.
Keira era una niña muy dulce. Divertida, inteligente y, a pesar de lo que opinaba de su hermano, amable. Siempre le preguntaba cómo le iba la vida y se acordaba de lo que habían hablado.
Por lo que había podido deducir, se había mudado a Seattle desde Los Ángeles, donde había estado viviendo en un hogar de acogida. Pero después de eso los detalles se volvían confusos. Al parecer, vivía en una casa grande con su abuelo, su hermanastro mayor y un ama de llaves. Por qué el hermano vivía con su abuelo en lugar de vivir solo era un misterio. Delaney se preguntaba si tal vez tendría algún problema mental o emocional que a su vez explicara su incapacidad para conectar con su hermana.
–En cuanto a tus amigas –comenzó a decir–, ¿te juntas con personas distintas cada día tal como hablamos?
–Sí. A veces me ignoran, pero algunas me responden cuando les hablo –suspiró–. Es complicado. No es que yo sea encantadora. Angelina era encantadora.
–¿Angelina es…?
–La drag queen que se ocupó de mí cuando mi madre se marchó. Era Carl de nacimiento, pero en su corazón siempre quiso ser Angelina. Como Angelina Jolie. Él, o sea, ella, respeta totalmente las decisiones de Angelina –bajó la voz y añadió–: Sin contar lo de Brad Pitt, claro. Porque, a ver… ¿En serio? ¿Por qué? Pero lo de tener todos esos hijos y el trabajo que hace por todo el mundo… Por eso me acogió. Yo no tenía a nadie.
–Ahora tienes una familia –dijo Delaney no muy segura de cuánto había de cierto en la historia Carl/Angelina.
Ojalá pudiera hablar con el hermano gilipollas y decirle que espabilara y asumiera sus responsabilidades. Keira estaba muy sola. ¿Por qué nadie se preocupaba por ella más allá de para pagarle un colegio privado y darle un techo bajo el que vivir?
Keira ignoró el habitual comentario y dijo:
–Angelina quiere hacer la transición. Me refiero a Carl/Angelina, no a la actriz. Está ahorrando para la cirugía y después quiere mudarse a Hawái porque allí todo es precioso y a ella le encantan las cosas preciosas.
Después abrió la boca para añadir algo, pero, en lugar de hablar, se levantó de golpe y gritó «¡No!» a pleno pulmón y salió corriendo del vestíbulo.
Delaney se quedó tan pasmada que tardó un segundo en poder moverse. Corrió tras Keira, que ya salía por las puertas en dirección a la calle abarrotada. Todavía sin saber qué estaba pasando, la vio agacharse, recoger algo del suelo y girarse hacia la acera. Pero antes de que Keira pudiera llegar a ella, se oyó el chirrido espantoso de unos frenos seguido de un terrible porrazo cuando un Prius la golpeó y salió lanzada por el aire para luego caer de nuevo en la carretera, donde quedó tendida e inerte y con un gato diminuto entre sus manitas.
El mundo se quedó en silencio. Lo único que oía era el latido de su corazón. Todo se movía a cámara lenta mientas el conductor abría la puerta y salía corriendo hacia la niña. De todas partes salía gente para rodearla. Había muchos teléfonos llamando a Emergencias.
«Ya te asustarás luego, ahora actúa», pensó Delaney instando a sus miembros a moverse. Tambaleándose, fue hacia Keira y cayó de rodillas a su lado. La niña abrió los ojos entre parpadeos.
–Cuida del gatito –murmuró al entregarle el animal antes de quejarse–: Me duele.
–No te muevas, Keira. No pasa nada. Ya viene una ambulancia. Yo me ocupo del gatito –la criatura diminuta temblaba entre sus manos–. No me moveré de aquí.
–¿La conoces? –preguntó una mujer.
–Es amiga mía. Ella…, eh…, va al colegio privado. Keira… –Delaney maldijo–. No sé su apellido. Tiene un hermano y un abuelo.
¡Su hermano! Tenía que llamarlo. Pero ¿dónde estaba el teléfono de Keira?
Miró a su alrededor y vio que la mochila de la niña seguía junto a su silla en la zona de comedor del vestíbulo. Antes de poder reaccionar, Luzia salió corriendo hacia ella con su bolso en una mano y la mochila de Keira en la otra.
–¿Vas al hospital con ella?
Delaney vaciló un segundo antes de asentir.
–Voy a llamar a su hermano para que se reúna con nosotras allí.
Buscó el teléfono mientras un hombre gritaba que iba al colegio a comunicar que una de sus alumnas estaba herida. Encontró el teléfono justo cuando llegó la ambulancia.
Recorrió la agenda y, a pesar de la situación, sonrió al ver el contacto: «Hermano Gilipollas».
Mientras los técnicos de Emergencias se ocupaban de Keira, la niña gritaba:
–¡Delaney, no me dejes sola! –y mirando al hombre que la estaba atendiendo, añadió–: Es mi hermana y tiene que venir conmigo.
–Claro, no hay problema. Ahora dime dónde te duele. ¿Puedes mover los dedos de los pies? Las piernas no, solo los dedos de los pies. Vamos a estabilizarte y después te llevaremos al hospital.
–Puedo mover los dedos de los pies y me duele por todas partes –dijo llorando–. ¡Delaney!
–Estoy aquí. Estoy llamando a tu hermano para que sepa lo que ha pasado.
–No te molestes. Le va a dar igual.
Ahora las lágrimas brotaban con más fuerza y la niña empezó a sollozar.
–Me duele. Me duele. ¡Haz que pare! –los sollozos se convirtieron en gritos.
Delaney estaba al borde de las lágrimas al pulsar el botón de llamada. «Contesta, contesta», pensaba con desesperación mientras el gatito seguía acurrucado contra su pecho y absolutamente quieto.
–¿Diga?
–¿Eres el hermano de Keira?
–¿Qué? Sí. ¿Quién es?
–Una amiga suya. A ver… La ha atropellado un coche. Está consciente, pero no sé la gravedad de las lesiones. La van a llevar al hospital. Espera –se dirigió a los técnicos que la estaban subiendo a una camilla–. ¿A qué hospital?
Le repitió la información al hermano de Keira.
–Voy con ella para que no esté sola. También tengo al gatito.
–Gatito. ¿De qué hablas? ¿Quién eres?
–¡Delaney, no me dejes sola!
Vio que Keira estaba en la ambulancia y corrió hacia ella.
–Tengo que colgar. Nos vemos en el hospital. Date prisa –colgó y fue a subirse a la parte trasera del vehículo.
Uno de los técnicos protestó, pero Delaney lo miró fijamente y dijo:
–Es una niña y la acaba de atropellar un coche. Denos un respiro, ¿vale?
El hombre asintió y la ayudó a subir. Delaney se sentó al lado de Keira.
–No te va a pasar nada –le dijo a la niña, que no dejaba de llorar–. Estoy aquí.
Se quitó la sudadera, la dobló y la metió en el bolso. Después acomodó al gatito encima.
–En cuanto me asegure de que se ocupan de ti, yo me ocuparé de nuestro amiguito. ¿Te fías de mí?
Keira asintió mientras lloraba.
–Me duele mucho.
–Lo sé, cielo. Estoy aquí.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)