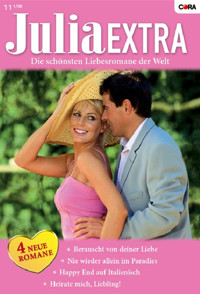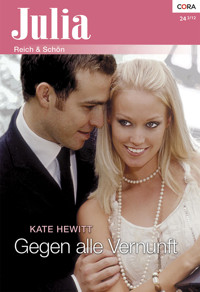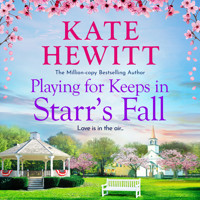9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Las reglas contra el deseo Kate Hewitt Tras tres años casados, las reglas que habían acordado iban a cambiar... Christos seguía siendo un enigma para Lana tras tres años casados. Claro que tampoco eran una pareja al uso. Ella le había propuesto un matrimonio de conveniencia del que los dos podrían beneficiarse tanto en lo profesional como en lo personal: Lana quería que los hombres dejasen de acosarla, y Christos que las mujeres dejasen de intentar forzarlo a que se comprometiese. Los problemas vinieron cuando a Lana le diagnosticaron una menopausia prematura y descubrió que no le quedaba mucho tiempo si quería tener hijos. Y eso la hizo decidirse a pedirle a Christos lo que este jamás se habría esperado: que le diera un bebé. Ateniéndose a las reglas que habían establecido antes de casarse, había luchado contra la atracción que sentía por ella, y aquella petición amenazaba con sacudir los cimientos de su acuerdo, pero... ¿cómo podría negarse? Deber o pasión Clare Connelly Desear a la mujer equivocada podría llevarle a perder la corona… El jeque Tariq de Savisia debía casarse con una princesa para asegurarse el trono. Todo parecía muy sencillo hasta que Eloise Ashworth, consejera y amiga de su futura esposa, recibió el encargo de negociar el enlace. En ese momento, Tariq descubrió que la presencia de Eloise ponía a prueba su ferviente devoción… La atracción que Eloise experimentó por el rey del desierto fue rápida y embriagadora. Sin embargo, la sensación de culpabilidad que sentía por ello la abrumaba. Eloise no podía traicionar a la familia real que le dio un hogar por la atracción que sentía por Tariq. Sucumbir al tórrido fuego que ardía entre ellos podría costarles todo lo que ambos tenían. Sin embargo, este se negaba a apagarse… Enemigos en el paraíso Emmy Grayson Se quedó embarazada… tras una tórrida noche hawaiana. Anika Pierce no iba a permitir que el hotel de su familia cayera en manos del multimillonario Nicholas Lassard, por generosas que fueran sus ofertas. Pero las acaloradas negociaciones que mantuvieron en Hawái acabaron en un encuentro eléctrico que no habría cambiado la opinión de Anika... si no hubiera descubierto que se había quedado embarazada. Nicholas no tenía intención de ser padre; pero, al recibir la noticia, se prometió que daría a su hijo la felicidad que él nunca había tenido. Sin embargo, eso implicaba que tendría que conquistar el corazón de una mujer que le llevaba constantemente la contraria; y no lo conseguiría si no admitía que su relación iba mucho más allá de su ardiente pasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 399 - agosto 2024
I.S.B.N.: 978-84-1074-347-2
Índice
Créditos
Índice
Pasión en Bahamas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Deber o pasión
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Enemigos en el paraíso
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Lana Smith avanzaba con paso decidido entre los invitados a la fiesta –empresarios de Nueva York, banqueros, abogados y algún que otro famoso de revista–, mientras la música de la orquesta se entremezclaba con las risas y el runrún de las conversaciones. No veía por ningún lado a la persona a la que necesitaba ver urgentemente en ese momento, a su marido.
–¡Lana!
Al oír su nombre, giró la cabeza y vio a Albert yendo hacia ella. Albert, que ya no era tan joven, había sido un chico prodigio en su momento. La empresa de Lana, que ofrecía servicios de publicidad y relaciones públicas, lo había ayudado a reparar su un tanto maltrecha reputación. Cuando llegó junto a ella, se dieron los dos besos de rigor y Lana le sonrió, intentando no parecer tan nerviosa como se sentía. ¿Dónde se había metido Christos? Unas horas antes le había mandado un mensaje diciéndole que estaría allí esa noche. Ella había dudado si acudir al evento o no, porque era el cuarto al que asistía en una semana, pero siempre les resultaba útil a ambos hacer esas pequeñas apariciones juntos en público. Sin embargo, no era ese el motivo por el que lo estaba buscando.
–He visto a tu marido hace un rato –le dijo Albert, y a Lana el corazón le dio un brinco.
–¿Ah, sí? –tomó un sorbo de la copa de agua con gas que sostenía en la mano, esforzándose por que su voz no sonara ansiosa–. Deja que adivine: ¿está «concediendo audiencia» en el bar?
Albert se rio entre dientes.
–¿Cómo lo sabías?
–Porque prefiere tener un público pequeño que le preste toda su atención –contestó ella, aunque no estaba segura de que fuera así.
Aunque llevaban casados tres años, su marido seguía siendo un enigma para ella. Y así quería que siguiese siendo. Aquel matrimonio de conveniencia era ventajoso para ambos, se tenían respeto mutuo y había entre ellos una sana camaradería. Y eso era lo único que había esperado de su unión… hasta ese momento.
–Quizá me pase por allí –le dijo a Albert–. En las últimas semanas hemos sido como dos veleros que se cruzan en la noche –añadió, sonriendo y poniendo los ojos en blanco.
En realidad su relación había sido así durante esos tres años, pero eso era algo que nadie sabía.
–A ver si nos vemos pronto –le dijo Albert mientras ella empezaba a alejarse–. Tengo un amigo que necesita darle un repaso a su imagen. Es joven y brillante, pero muy torpe. En fin, como era yo… Le he mencionado tu empresa.
Lana se volvió y se rio divertida.
–Pues llámame y le haré un hueco –le contestó, echándose la larga melena rubia hacia atrás.
Y siguió caminando con la cabeza alta y una leve sonrisa en los labios mientras saludaba con un asentimiento de cabeza a los invitados a los que conocía. Le había llevado casi diez años llegar a pertenecer a ese selecto «club». Había empezado siendo una humilde administrativa en una de las empresas de relaciones públicas más importantes de la ciudad. Poco a poco había ascendido hasta llegar a asesora, y seis años atrás había puesto en marcha su propia empresa, sobreponiéndose a los duros reveses que había sufrido, tanto en lo profesional como en lo personal.
Se permitió un instante para lamerse las heridas, para recordar esos años, cuando había sido aún joven e impresionable, cuando había acabado con el corazón destrozado por culpa de un hombre. Lo único que tenía que «agradecerle» a Anthony Greaves era que, si no le hubiera roto el corazón y pisoteado su orgullo, tal vez nunca hubiera montado su propia empresa.
Casarse tres años atrás con Christos, el más famoso y enigmático inversor en tecnología de Nueva York, había sido la guinda del pastel. Con ese matrimonio había asegurado su éxito tanto en los negocios como en el engranaje social. Y no era que necesitase a un hombre a su lado para conseguir eso, por supuesto, pero había comprendido que tenía que ser pragmática.
Y de eso se trataba. Le explicaría su plan a Christos en los mismos términos en que le había planteado su matrimonio de conveniencia. Tan sencillo como eso. Sin embargo, por el modo en que se le encogió el estómago y se le aceleró el pulso, temía que no fuera a ser sencillo ni tan simple como querría que fuese.
Porque lo cierto era que, a pesar de que llevaban tres años casados, no podía decir que conociera de verdad a su marido, ni cómo reaccionaría a la propuesta que estaba a punto de hacerle. Lo que sí sabía era que, a pesar de su carácter bromista y de su afabilidad, tenía una voluntad de acero. Si había conseguido hacerse con un negocio tras otro en aquella ciudad, llevando a cabo las inversiones más arriesgadas hasta hacerse multimillonario, no había sido solo gracias a su encanto personal, aunque de eso tenía a raudales.
Al llegar a las puertas abiertas del salón de baile, Lana se detuvo, inspiró para calmarse e irguió la espalda. El modelo que había escogido para la velada era un sencillo vestido de tubo en satén azul pálido. Le daba un aire sofisticado y algo distante, que era precisamente la imagen que había intentado transmitir desde que había acabado con el corazón destrozado a los veintitrés años y había tenido que recomponer los pedazos.
Se encaminó hacia el bar, un rincón que rezumaba masculinidad con sus sillones de cuero, la barra de madera de caoba y las botellas de licor alineadas en los estantes de la pared.
Localizó a Christos de inmediato, como si su mirada hubiese sido atraída por su magnetismo. Tenía carisma incluso despatarrado en un sillón, como en ese momento, con un vaso de whisky en la mano. Llevaba el oscuro cabello algo largo y despeinado, y con su físico atlético y su más de metro ochenta destacaba entre el resto de los hombres allí presentes.
Sus ojos verdes a menudo parecían mirar el mundo con indiferencia, pero Lana sabía que a Christos no se le escapaba un solo detalle. Probablemente abandonaría aquel evento social con varios soplos útiles para sus negocios, o incluso un posible acuerdo a medio cerrar.
Se detuvo a unos metros y esperó a que la viera. Una cosa que le gustaba de Christos era que no se andaba con jueguecitos mezquinos. No fingió no haberla visto por un ego estúpido, como tantos hombres habrían hecho, como Anthony había hecho más de una vez, mirándola de reojo con malicia mientras flirteaba con alguna otra mujer.
No, Christos se irguió en cuanto la vio, y cuando posó sus ojos sobre ella sintió como la recorría una ola inesperada de calor. Hacía tiempo que había aprendido a reprimir la reacción natural de su cuerpo a esa mirada. El sexo no entraba en los términos del acuerdo de su matrimonio por conveniencia, y por una muy buena razón.
Y eso no iba a cambiar, a pesar de la propuesta que estaba a punto de hacerle. Los nervios volvieron a atenazarle el estómago. ¿Tenía el valor suficiente para proponérselo? Había tenido tres días para pensar sobre ello, para digerirlo, para lamentarse y aceptar la realidad. Tres días para sopesar los pros y los contras, para intentar no ponerse sentimental aunque aquella fuera una decisión tomada con el corazón, a pesar de que la experiencia le hubiera enseñado que era algo que no debía hacer jamás.
–¡Ah, Lana! –la saludó él levantando la mano.
Los labios de Lana se arquearon en una sonrisa, y respondió con un asentimiento de cabeza.
–Lo siento, caballeros, pero el deber me llama –se excusó Christos con sus contertulios, levantándose del sillón.
Apuró de un trago lo que le quedaba en el vaso y fue hasta la barra para entregárselo al barman con una sonrisa y un «gracias». Era otra cosa que le gustaba a Lana de él, que siempre era amable con todo el mundo; hasta con los empleados más humildes.
Christos se dirigió hacia ella y se detuvo lo bastante cerca como para que le llegaran el olor de su aftershave y el calor de su cuerpo. El estómago se le contrajo de nuevo, tanto por los nervios como por una punzada repentina de deseo que, como siempre, se esforzó por reprimir. No necesitaba esa clase de complicaciones.
–¿Querías hablar conmigo? –le preguntó él, mirándola con una ligera preocupación.
–¿Cómo lo sabías?
Christos enarcó las cejas.
–Porque cuando estamos en un evento solo vienes a buscarme cuando quieres algo de mí.
Lana se sintió algo avergonzada al oírle decir eso. Sabía que Christos no lo había dicho de un modo mezquino, pero era la verdad.
–Bueno, por algo lo llaman matrimonio de «conveniencia» –le contestó bajando la voz para que nadie más la oyera.
–Lo tengo muy presente, querida –replicó él en un tono jocoso, sin resentimiento ni malicia.
Christos siempre se había tomado con mucha calma todo el asunto de su «matrimonio». De hecho, se había mostrado impertérrito cuando le había propuesto la idea en un evento como aquel, tres años atrás. Lo había hecho dejándose llevar por un impulso, pensando que la idea le chocaría, o que tal vez le haría gracia, pero Christos se había limitado a enarcar las cejas y le había pedido que le explicara su propuesta con más detalle.
–¿Quieres que nos vean hablando juntos? –le preguntó él–. ¿O es una conversación privada?
–Privada –contestó Lana. De repente se notaba seca la garganta.
–Comprendo. Pero creo que aun así deberíamos pasearnos un poco por el salón para mantener las apariencias, ¿no te parece? Ya hace dos semanas que no nos dejamos ver juntos en público; no queremos que la gente hable –le dijo él, ofreciéndole su brazo.
Lana entrelazó el suyo con el de él.
–No sé si eso importa mucho, después de tres años –contestó mientras se alejaban del bar–. Supongo que a estas alturas todo el mundo nos verá como una pareja consolidada.
–Ah, pero a la gente siempre le gusta especular –replicó él, inclinándose para hacer como que le estaba susurrando algo íntimo al oído.
Su cálido aliento le hizo cosquillas en el cuello, y Lana no pudo evitar tensarse mientras intentaba ignorar el escalofrío de placer que le recorrió la espalda.
A Christos no le pasó desapercibido lo tensa que se había puesto Lana. Su encantadora esposa a menudo estaba tensa, y aunque se esforzaba por disimularlo, esa noche las pequeñas grietas en su armadura se hacían evidentes. Al menos para él. Dudaba que nadie más en aquella fiesta pudiese ver más allá de la imagen de dama de hielo que exhibía ante el mundo. Ya se aseguraba ella de que así fuera, igual que había hecho todo lo posible para que él tampoco viese más allá de esa fachada. Y aunque al principio casi lo había convencido de que era tal y como se mostraba en público, de vez en cuando, como en ese momento, resultaba tan obvio que estaba esforzándose por mantener esa pose, que no podía evitar preguntarse qué había detrás de esa sonrisa distante y esa mirada de acero.
¿Quizá incluso abrigaba la esperanza de que hubiese algo dulce y cálido? No, se dijo con firmeza. Tal vez Lana creyera que había sido ella quien había dictado las condiciones de su matrimonio, pero había sido él quien les había dado el visto bueno. No habría accedido a nada a lo que no hubiera estado dispuesto, y uno de los puntos esenciales de su «matrimonio» era que las emociones no tenían cabida en él.
Habían recorrido buena parte del salón de baile cuando decidió que sentía demasiada curiosidad como para seguir esperando. Tomó dos copas de champán de un camarero que estaba a su lado, pero cuando le fue a dar una a Lana, ella sacudió la cabeza.
–No, gracias –le dijo, levantando la copa que tenía en la mano.
Christos la miró y enarcó una ceja.
–¿Agua con gas?
–Quiero mantener la cabeza despejada.
Christos encogió un hombro y devolvió la copa a la bandeja del camarero. Cada vez sentía más curiosidad por saber de qué quería hablarle, porque estaba claro que se trataba de algo importante.
¿Querría el divorcio? Una de las condiciones de su acuerdo había sido que cualquiera de los dos podría ponerle fin cuando lo consideraran oportuno: cuando ya no les reportara ningún beneficio, o si se enamoraban de otra persona.
¿Podría ser que Lana se hubiese enamorado? La idea le produjo un cierto desagrado. No, imposible, se dijo. Si así fuera, lo sabría. Conocía a Lana mucho mejor de lo que ella pensaba. La condujo hasta una de las salas aledañas, una de esas salas impersonales que se alquilaban para reuniones de negocios o pequeñas celebraciones.
En la que entraron estaba vacía, pero debía haber sido utilizada para una reunión unas horas antes, porque había un caballete con una pizarra blanca en la que habían escrito con rotulador: Tres puntos de partida.
Lana también se había fijado en la pizarra y, cuando sus ojos se encontraron, compartieron una sonrisa. Los dos habían estado en muchas de esas reuniones interminables. Christos apuró su copa de champán y la dejó en una mesita antes de dirigirse hacia la pizarra.
–¿Ya tienes pensados tus tres puntos de partida? –le preguntó.
Tomó el rotulador que había en la estrecha repisa del caballete y le quitó el capuchón, como si fuera a escribirlos en la pizarra.
Para su sorpresa, Lana dio un respingo y lo miró desconcertada.
–¿Có-cómo?
Se la veía con la guardia baja, como distraída, algo muy inusual en ella.
–Tres puntos de partida con respecto a lo que sea que quieres proponerme.
–¿Cómo sabes que voy a proponerte algo? –le preguntó Lana, en un tono ligeramente entrecortado.
Christos se volvió hacia ella.
–Lo sé porque has venido al bar a buscarme, querías que habláramos en privado y estás nerviosa –le respondió con una media sonrisa.
Ella se rio entre dientes.
–Bien visto.
–Se hace lo que se puede –bromeó él.
Ella se quedó mirándolo un momento, y Christos no pudo evitar admirar una vez más su deslumbrante belleza. Alta, grácil, esbelta… El cabello rubio le llegaba a la mitad de la espalda, sus ojos eran de un azul claro y su rostro podría haber sido el de una estatua griega, quizá de la diosa Atenea, más que de Afrodita. Había demasiado carácter en sus facciones como para reducirlas a la de una belleza insípida. Y eso por no hablar de sus curvas, voluptuosas pero elegantes. Pero si su belleza lo fascinaba, también el empuje que tenía como empresaria. Había levantado su negocio a partir de cero en seis años y se había esforzado mucho para hacer de su empresa una de las más importantes del sector en la ciudad de Nueva York.
–Bueno, ¿y de qué quiere que hablemos, señora Diakos? –le preguntó, dejando el rotulador de nuevo en la repisa del caballete.
Por un momento pensó que Lana iba a protestar por cómo la había llamado –había decidido mantener su apellido de soltera, Smith, por motivos profesionales–, pero en vez de eso sacudió la cabeza y contestó:
–Lo cierto es que… sí tengo algo que proponerte.
Christos se cruzó de brazos y ladeó la cabeza.
–Ajá… justo como pensaba, ¿eh?
–Pero en realidad es algo que no te afectaría demasiado.
–Eso lo hace aún más intrigante. Supongo que no irás a pedirme que solicitemos una tarjeta de crédito conjunta, ¿no?
Ella arrugó la nariz con desdén. No en vano había sido ella quien había insistido en que firmaran un acuerdo prematrimonial de separación de bienes.
–No.
–¿Quieres que te dé mi contraseña de Netflix?
Lana puso los ojos en blanco, pero era evidente que estaba reprimiendo una sonrisilla. Siempre le había gustado hacerla reír.
–Christos… –lo increpó.
–Pues menos mal que no es eso, porque como vivimos en casas separadas es algo que está estrictamente prohibido.
Para su satisfacción, las comisuras de los labios de Lana se arquearon.
–Está bien, ya me dejo de bromas –añadió él–. ¿De qué se trata?
Sentía verdadera curiosidad. ¿Por qué estaba tan nerviosa? No se había mostrado tan insegura ni siquiera cuando le había propuesto que se casaran, en otra fiesta parecida a aquella.
Él estaba sentado en un taburete en la barra del bar, pensando apesadumbrado en la mujer que casi le había tirado su cóctel a la cara cuando él le había dicho –quizá de un modo algo abrupto– que preferiría que dejaran de verse. Nunca había llegado a tener más de tres citas con ninguna mujer; nunca pasaba del punto en que empezase a verse implicado emocionalmente. Era una regla que le había funcionado bien, a pesar del dramatismo de varias de esas mujeres. En ese punto había estado tan harto de las mujeres, que quizá por eso se había abierto a escuchar la propuesta de Lana de un matrimonio de conveniencia.
Ella había aparecido en ese momento, se había sentado a su lado y había pedido un snake bite, un chupito a base de whisky y zumo de lima que había apurado de un trago. Solo ver eso lo había impresionado e intrigado.
–¿Una mala noche? –le había preguntado.
Ella lo había mirado de reojo, con una expresión de hartazgo supremo, a pesar de que, según sus cálculos, no debía haber cumplido aún los treinta.
–Teniendo en cuenta que detesto a media humanidad, sí, se podría decir sí.
Él se había reído al oírle decir eso.
–A mí me pasa lo mismo, solo que yo detesto a la otra mitad. ¿Qué te ha pasado?
–Lo habitual –había respondido ella, haciéndole una señal al camarero para pedirle otra copa–: un baboso que se creía más listo que yo solo por lo que tiene entre las piernas. Se puso condescendiente conmigo y trató de meterme mano. ¿Y a ti?
–Ha faltado poco para que me echaran una bebida a la cara.
–Bueno, por lo menos no te la han echado –había contestado ella en un tono flemático.
Eso lo había hecho reírse de nuevo y se había encontrado pensando en que le caía bien. No había conocido a ninguna mujer como aquella.
Un par de copas después, su poco ortodoxa propuesta de matrimonio –un matrimonio de conveniencia que podría ser ventajoso para ambos– hasta le había parecido sensata. Lana le había dicho que quería un marido para ahuyentar a pretendientes no deseados, a los babosos y a los moscones. Y a él, por su parte, que estaba cansado de tanta mujer convencida de que podía hacerlo cambiar, le había parecido que no era mala idea. Tendría a su lado a alguien con quien se llevaba bien, que no le impondría constantes exigencias, y que resultaría una compañía interesante cuando no tuviese ganas de estar solo.
–¿Y bien? –la instó, al ver que Lana no decía nada–. ¿Cuál es esa propuesta que vas a hacerme?
–Pues verás, es que quiero… –Lana inspiró por la boca, como reuniendo el valor necesario para continuar y lo miró a los ojos con decisión–. Quiero un hijo tuyo.
Capítulo 2
La expresión de Christos al oírle decir eso no varió ni un ápice. Simplemente se quedó mirándola pensativo mientras ella aguardaba tensa, esperando a ver cuál sería su reacción. Y aunque estuviera deseando hacerlo, no iba a adelantarse a darle explicaciones. No hasta que pudiera calibrar su respuesta a la que, tenía que admitir, parecía una propuesta delirante.
–Vaya, esto sí que es interesante –murmuró él al cabo–. Desde luego es más interesante que una tarjeta de crédito conjunta. Y más aún que compartir Netflix. Mucho más, de hecho.
–Hablo en serio, Christos –le dijo Lana. Y al notar que le temblaba la voz, se obligó a inspirar para calmarse.
–Sí, es evidente –respondió él, ladeando la cabeza–. De hecho, creo que nunca te había visto tan seria. Ni siquiera cuando me propusiste que nos casáramos.
–Porque eso empezó como una broma –replicó Lana.
Y, sin embargo, la idea de un matrimonio de conveniencia le había parecido la solución perfecta. En cuanto a Christos.. La verdad era que nunca había entendido del todo por qué se había presentado en su despacho el día siguiente con un borrador de ese posible acuerdo de matrimonio, dispuesto a discutir todos los detalles. Había intentado sonsacarle, pero la única respuesta que le había dado era que pretendía evitar las complicaciones que le traían las mujeres, siempre obsesionadas con empujarlo a un compromiso que él no deseaba.
–¿Y bien? ¿Vas a desarrollar esa propuesta? –le preguntó Christos.
Ella asintió y paseó la mirada por la sala, fría e impersonal, deseando que fuese un poco más acogedora. Christos, como ocurría a menudo, pareció leerle el pensamiento.
–Creo que deberíamos hablar de esto en otra parte –comentó, sacándose el móvil del bolsillo.
–¿Qué haces? –inquirió ella, al ver que estaba escribiendo un mensaje de texto.
–Hace un tiempo decidí alquilar de forma permanente la suite del ático de este hotel –le explicó él, encogiendo un hombro–. Podemos subir para tener un poco más de privacidad.
–Vaya… qué sorpresa… –murmuró ella, sin poder evitar que su tono sonara algo áspero.
Parte de su acuerdo había sido que serían libres de tener los romances que quisieran, siempre y cuando fuesen completamente discretos, pero en ese momento era lo último que necesitaba que le recordasen.
Él levantó la vista del móvil, y la miró de un modo entre irónico y exasperado.
–Lo compré para alojar a mis clientes importantes cuando vienen a la ciudad, y para reuniones de negocios, Lana. No para mis posibles conquistas.
–Me dan igual tus conquistas –le espetó ella.
Christos volvió a guardarse el móvil en el bolsillo.
–Lo sé. Vamos, me han dicho que puedo recoger la tarjeta magnética en recepción.
Y antes de que ella pudiera contestar, le puso una mano en el hueco de la espalda y la condujo fuera de la sala. Se le aceleró el pulso. ¿Era una buena idea ir con él? La verdad era que en esos tres años de su matrimonio de conveniencia él nunca había intentado propasarse con ella, ni se le había insinuado. Se había comportado en todo momento como un perfecto caballero, y no había razón para pensar que eso fuera a cambiar de repente, solo porque le hubiera dicho que quería un hijo suyo. ¿O sí?
–Doy por sentado –observó él mientras se dirigían al vestíbulo– que de momento solo quieres que discutamos tu propuesta, no que consumemos el acto… por así decirlo.
A Lana el estómago le dio un vuelco.
–No, por supuesto que no vamos a…
–Lo preguntaba solo por tranquilizarte –la interrumpió él–; porque pareces un poco nerviosa.
–No estoy…
–Y a decir verdad a mí ahora mismo tampoco me apetece –la cortó él de nuevo–. Ha sido una semana complicada –añadió con una sonrisa que hizo que una ola de calor inundara a Lana.
¿Qué le estaba pasando? Lo último que necesitaba era sentirse atraída por él. Y, sin embargo…
–Pues me alegra oír eso –acertó a decir–. Porque a mí tampoco me apetece.
La verdad era que había perdido el gusto por el sexo después de las malas experiencias que había tenido. En recepción recogieron la tarjeta y poco después subían en el ascensor privado que llevaba al ático.
–Nunca había estado en el ático de este hotel –comentó Lana cuando se abrieron las puertas y salieron a un enorme salón con el suelo de mármol negro, unos cuantos sofás de cuero y ventanales que ofrecían una vista nocturna de Manhattan, con sus rascacielos, y Central Park en el centro como una isla verde sumida en la oscuridad.
–No se diferencian mucho unos de otros –contestó Christos con indiferencia, arrojando la tarjeta sobre una mesita alta–. Solo merecen la pena por la vista.
Lana se acercó al ventanal, aún hecha un manojo de nervios.
–Y menuda vista… –observó, admirando las luces de la ciudad.
Oyó los pasos de Christos detenerse justo detrás de ella.
–Sí, una vista increíble –asintió él.
Su cálido aliento le hizo cosquillas en la nuca, y Lana no pudo evitar dar un respingo. Azorada, se volvió y dejó escapar una risita.
–Me has pillado desprevenida –murmuró a modo de excusa, llevándose una mano al pecho.
Él la miró como pensativo, con las manos en los bolsillos.
–Tú también me has pillado desprevenido con eso que me has soltado de repente. ¿Qué es eso de que quieres un hijo mío?
Lana contrajo el rostro avergonzada. «Quiero un hijo tuyo»… La verdad es que había sonado como sacado de una telenovela.
–Quiero tener un hijo –comenzó a decirle, alejándose hacia uno de los sofás.
Le sudaban las manos. «Vamos, Lana», se dijo para infundirse valor. Había sopesado todo aquello cuidadosamente. Y era normal que hubiera sentido que tenía que hacer algo al respecto cuando el médico le había dado la noticia, ¿no? ¿O estaría actuando de un modo precipitado?
–Y he pensado que como estamos casados… –añadió vacilante.
–Sí, pero una de las condiciones de nuestro matrimonio era que no habría hijos –le recordó Christos siguiéndola. Se detuvo frente al sofá, se quitó la chaqueta y se sentó, apoyando un brazo en el respaldo.
Lana se quitó los zapatos de tacón y se subió un poco la falda del vestido para acurrucarse en el rincón del sofá situado enfrente. No pudo evitar un suspiro de alivio por poder darle un descanso por fin a sus pies.
–Por qué llevas ese tipo de zapatos –le dijo Christos, enarcando una ceja–. Son más un instrumento de tortura que zapatos.
Lana se encogió de hombros.
–Es una manera de reforzar mi imagen de ejecutiva.
–Ah, eso es muy propio de ti –contestó él con ironía.
Tenía razón; para ella era muy importante proyectar esa imagen de mujer fuerte, con confianza en sí misma, que no dejaría que se aprovecharan de ella ni que volvieran a herirla.
–¿Y cómo encajaría un hijo en tu vida de ejecutiva? –le preguntó Christos–. Porque, según creo recordar, me dijiste que para ti tu carrera era lo más importante y que no querías tener hijos.
–Mi carrera sigue siendo muy importante para mí, pero ahora puedo permitirme delegar en otras personas –le contestó Lana. Había reflexionado cuidadosamente sobre ese aspecto en los últimos tres días–. Si tuviera un bebé, dejaría de trabajar durante los primeros tres meses, y los siguientes nueve meses volvería al trabajo, pero solo a media jornada. Después tendría que sopesar qué sería mejor para el bebé y para mí.
–Comprendo –respondió Christos. De nuevo la miró, como pensativo–. ¿Y por qué has cambiado de opinión con respecto a lo de ser madre?
Ella vaciló. Tenía que ser sincera con él. Quería serlo. Pero detestaba mostrarse vulnerable.
–Lana… –la instó Christos con suavidad, y de inmediato supo que estaba intentando decirle precisamente eso, que se sincerara con él.
–El otro día fui al médico por el resultado de unos análisis que me había hecho –le explicó ella a regañadientes–, y me dijo que estoy entrando en la menopausia.
–¿En la menopausia? –repitió Christos sorprendido–. Pero si solo tienes treinta y dos años…
Lana se encogió de hombros, intentando que pareciera que lo había aceptado, aunque todavía se le encogía el corazón de solo pensar en ello.
–A un uno por ciento de las mujeres les llega la menopausia antes de los cuarenta y parece que yo he sido una de las desafortunadas.
Los ojos verdes de Christos se ensombrecieron.
–Lo siento mucho, Lana –le dijo en un tono sincero, inclinándose hacia delante.
–Gracias.
Era verdad que le había dicho que no quería tener hijos, pero la verdadera razón era que siempre había dudado que pudiese ser una buena madre porque no había tenido un buen ejemplo en la suya. La excusa de que su carrera era lo más importante para ella había sido la salida fácil, para no tener que hablarle de su desastrosa infancia. La había criado su madre, que le echaba la culpa de que su padre las hubiera abandonado, y que siempre se había mostrado resentida con ella. Había tenido que aprender a ser fuerte, y se había independizado a los diecisiete, trabajando para pagarse los estudios y viviendo en un apartamento de alquiler compartido, desesperada por demostrar su valía.
–Te aseguro que fue un shock para mí –le confesó, sin poder evitar que le temblara un poco la voz–. Siempre había pensado que no quería hijos, pero también creía que aún tenía tiempo de sobra si en algún momento cambiaba de opinión. Y ahora resulta que no lo tengo.
–Y el tiempo es crucial para tu plan –dedujo Christos. Volvió a echarse hacia atrás y se cruzó de brazos.
–Bueno… sí –admitió ella vacilante–. Pero quiero que sepas –añadió–, que esto no te afectaría de ningún modo.
Él se quedó muy quieto.
–¿Cómo que no? –inquirió–. Tener un hijo es algo que te afecta; y mucho.
–Bueno, sí, pero… tú no tendrías por qué implicarte. En absoluto –se apresuró a explicarle ella para tranquilizarlo–. No tendría que cambiar nada en nuestro acuerdo. Tendría al bebé por fecundación in vitro y lo criaría yo sola. Y si no quisieras que supiera que eres su padre, lo comprendería. En fin… puede que cuando crezca se haga preguntas, y en algún momento tenga que decidir cómo afrontarlo, pero naturalmente respetaría tu privacidad.
Tragó saliva, deseando que Christos dijera algo, que exteriorizase lo que estaba pensando. ¿No era aquello lo que quería oír? Había accedido a la cláusula de que no tendrían hijos, y hasta había parecido tranquilizarlo que se hubiera incluido esa condición, así que… ¿no debería considerar aquello una buena noticia?
–¿Christos? –lo instó–. ¿Qué opinas?
¿Que qué opinaba? Le parecía lo más insultante, surrealista y absurdo que había oído en toda su vida. Christos extendió los brazos sobre el respaldo del sofá y se esforzó por mantener una expresión relajada. Aún no se sentía preparado para exteriorizar el enfado que sentía en ese momento. Observó como Lana se remetía el pelo tras las orejas y tragaba saliva, visiblemente nerviosa. Debía haberse dado cuenta de hasta qué punto lo había insultado. Le estaba pidiendo que hiciera las veces de un donante anónimo de esperma para tener un hijo al que pensaba criar ella sola. ¿Y qué más? ¡Como si fuese a dejarse reducir a algo así, a un mero semental que pudiera utilizar a su conveniencia!
–¿No podrías darme más detalles? –inquirió en un tono neutro.
Lo irritó y lo divirtió a partes iguales ver que Lana pareció aliviada al oír su pregunta. ¡Como si unos pocos detalles fueran a hacerle cambiar de opinión…! Sin embargo, quería saber qué más se le había pasado por la cabeza; hasta dónde había llegado en su delirio de que estaría dispuesto a pasar por el aro.
–Claro, cómo no –contestó Lana, con una sonrisa forzada.
No era que no pudiese entender su ansiedad: una menopausia anticipada con tan solo treinta y dos años… Hasta para una mujer que había dicho que no quería tener hijos había debido ser un mazazo.
Christos pensó en su familia, a la que siempre había adorado, hasta que había muerto su madre, el pilar que los sostenido a todos, y él había elegido marcharse. ¿Pero cómo podría haberse quedado, después de lo que había hecho… de lo que no había hecho? Aquel fracaso lo había atormentado todos esos años y había sido uno de los motivos por lo que había decidido que no quería tener hijos, criaturas inocentes a las que uno podía destrozarles la vida.
Y, sin embargo…, Lana quería un hijo suyo. Suyo… Esas palabras habían removido algo en su interior. No había tenido ningún problema con aquella cláusula porque había llegado a convencerse de que no podría ser un buen padre. Pero cuando Lana le había dicho que quería un hijo suyo, se había encontrado pensando que él también quería un hijo, una familia, una segunda oportunidad para expiar los errores que había cometido con su propia familia. Ahora tenía más experiencia; podría manejar la situación. No dejaría a su hijo en la estacada como había hecho con su madre y la menor de sus hermanas.
–¿Qué quieres saber? –le preguntó ella.
–No sé, ¿cuál es el planteamiento que te has hecho? –le preguntó, intentando mantener la calma.
De nuevo Lana pareció sentirse aliviada. Se irguió en su asiento y, mirándolo con renovada confianza en sí misma, le contestó en un tono algo irritante:
–Bueno, en realidad es muy simple.
Era el tono que imaginaba que empleaba cuando le decía a uno de sus clientes que puliría la imagen de su empresa y la convertiría en una empresa de éxito.
–Lo que haremos será esto…
No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Es que lo tomaba por tonto?
–¿Sí? –la instó a que continuara, igual de educadamente, al ver que se había quedado callada.
–Eh… sí, perdona –murmuró Lana riéndose. Sacudió la cabeza y se remetió un mechón rubio tras la oreja–. Es que no esperaba que aceptases tan rápido.
–No he aceptado –apuntó él–. Solo quiero saber los detalles.
Un leve rubor asomó a las mejillas de Lana.
–Sí, por supuesto. Bueno, como he dicho, quiero hacerlo por fecundación in vitro. Según el médico, como aún estoy en una fase temprana, debería poder quedarme embarazada si lo llevamos a cabo dentro de los próximos tres meses.
–Tres meses –murmuró él, asintiendo. Pues no había mucho tiempo…–. Continúa.
–Y dado que no tengo otros… problemas de fertilidad, la fecundación in vitro sería lo que ofrecería más probabilidades de éxito.
–Habría aún más probabilidades de éxito a la manera tradicional.
–Bueno, sí, supongo que técnicamente sí –balbució ella, sonrojándose de nuevo–. Pero obviamente eso es algo que no queremos… considerar.
–Obviamente –asintió él con aspereza.
Cuando Lana le había propuesto aquel matrimonio de conveniencia, le había dejado bien claro que el sexo no entraría en su acuerdo. «El sexo complica las cosas», le había dicho. Él se había preguntado si habría tenido alguna mala experiencia para que lo rechazara de pleno. Y luego ella le había dicho que por supuesto él podría tener relaciones con otras mujeres, siempre y cuando fuera discreto.
Él estaba cansado de las mujeres, de que siempre esperasen de él cosas que él sencillamente no podía darles. Cada vez que le decía a alguna que jamás la amaría, ni se casaría con ella, ni tendría una cuarta cita con ella, parecía como que lo veían como una especie de reto.
Lana, en cambio, no esperaba nada de él, y eso, en aquel momento, había sido una novedad refrescante, liberadora. Tres años después… ya no tanto. Además, estaba empezando a darse cuenta de que quería más, aunque aún no había decidido cuánto más. Quizá incluso quisiera aquello: un hijo, una familia…
–O sea que… por fecundación in vitro –murmuró mientras Lana lo miraba, entre vacilante y esperanzada–. Y en lo que se refiere a mí, supongo que no tendré que hacer gran cosa; me imagino que darán un recipiente y que tendré que entrar en una sala y… ponerme a ello.
Ella se sonrojó, pero alzó la barbilla con determinación y le contestó:
–Bueno, sí, es como suele hacerse.
–Comprendo –dijo él.
Estaba empezando a verlo demasiado claro. Lo único que Lana quería era su esperma en un tubo de ensayo. ¿Y qué obtendría él a cambio? Absolutamente nada.
–¿Y después de que naciera el bebé? –inquirió. Cada vez le costaba más reprimir su irritación–. ¿Dices que tampoco tendría que implicarme de ningún modo? ¿Que nuestro hijo ni siquiera tendría por qué saber que soy su padre?
–No, si tú no quisieras que lo supiera.
Christos se quedó callado un momento.
–¿Y si quisiera?
Ella vaciló y, por la confusión que se reflejó en su rostro, supo que no había pensado demasiado en eso. O más bien nada. Había dado por hecho que él no querría saber nada de ese niño.
–Pues… claro. Por supuesto. Quiero decir que eso sería… aceptable.
¿Aceptable? No podría sentirse más insultado. Sin embargo, reprimió la ira que bullía en su interior.
–¿Y si quisiera ser parte de su vida?
Lana lo miró tan sorprendida que casi se echó a reír. Se preguntó qué la habría llevado a creer que estaría dispuesto a donar su esperma y desentenderse por completo de su hijo. Aunque hubiera accedido a aquella cláusula sobre no tener hijos, ¿de verdad lo tenía por esa clase de hombre?
–Bueno, yo… –Lana se pasó la lengua por los labios–. No pensaba que pudieras tener ningún interés –reconoció–. Cuando firmamos el acuerdo prematrimonial tú también me dijiste que no querías hijos.
–Es verdad –asintió él, estirando las piernas y cruzándose de brazos–. Pero es evidente que tú has cambiado de opinión, así que puede que yo también lo haya hecho.
Ella lo miró con unos ojos como platos.
–¿En serio?
Él se encogió de hombros.
–Debo admitir que tu propuesta me ha interesado más de lo que yo mismo habría esperado.
De nuevo esa irritante expresión de alivio asomó al rostro de Lana.
–Me alegro –dijo–. En cuanto a lo de que te involucres cuando nazca el bebé… estoy segura de que podremos llegar a algún acuerdo que… bueno, que nos convenga a los dos.
¿Y qué clase de acuerdo sería ese?, se preguntó él. ¿Que le dejaría ver a su hijo algún fin de semana? ¿Una vez al mes? ¿Por Navidad y en su cumpleaños?
–Bueno, desde luego tendríamos que ponerlo por escrito, porque es algo que no me gustaría dejar al azar –le contestó. Ella se quedó de piedra.
–¿Al azar?
–Por lo general los derechos de la madre suelen prevalecer sobre los del padre en lo que se refiere a la custodia.
Lo último que querría sería tener que enfrentarse con ella en los tribunales y someter a un pobre niño inocente a eso.
–¿La custodia…? –repitió ella aturdida. Sacudió la cabeza–. Jamás llegaríamos a algo así.
–Entonces, ¿estarías dispuesta a firmarlo, sobre el papel? –inquirió él.
La ira empezaba a permear su voz, y Lana pareció advertirlo.
–Christos… –sacudió de nuevo la cabeza, aunque ahora parecía más confundida que sorprendida–. ¿Qué intentas decirme exactamente?
Ella había sido sincera, al cien por cien, así que decidió que él también iba a serlo. Se inclinó hacia adelante, apretó la mandíbula y le contestó:
–Lo que intento decirte… es que no pienso considerar siquiera tu propuesta. Ni en sueños.
Capítulo 3
Lana nunca había visto a Christos enfadado. Ella, que se dedicaba a aconsejar a otros cómo proyectar la imagen adecuada para conseguir lo que deseaban, acababa de fallar estrepitosamente en su intento de convencerlo. Estaba claro que había malinterpretado su respuesta y también sus intenciones.
–No pretendía enfadarte –le dijo finalmente.
–Lo sé. Aunque para serte sincero no sé si es mejor o peor. ¿Por qué creíste que me prestaría a algo así? ¿Donar mi esperma para que tengas un hijo al que ni siquiera podría criar? Viéndolo de un modo egoísta, ¿qué saco yo con eso?
A Lana el estómago le dio un vuelco.
–Nada –admitió–. Aunque debo decir que sigo sin saber muy bien qué sacas tú de nuestro matrimonio, aparte de quitarte de encima a algunas mujeres insistentes. Lo cual no me parece que sea un gran incentivo, la verdad.
La expresión de él se tornó a la vez pensativa y recelosa, como si un velo hubiese caído sobre sus ojos.
–Bueno, está claro que para mí fue suficiente para aceptar tu proposición –contestó–. Pero esto… Para empezar, si no quisiera un hijo, no veo por qué iba a querer donar mi esperma. Y si quisiera un hijo, lo normal sería que quisiera formar parte de su vida, ¿no crees?
Lana se sintió horriblemente mal. Se había comportado como una estúpida, y todo porque la habían cegado el miedo y el ansia. Desde que el médico le había dado la noticia, se había dejado llevar por las emociones, en vez de por la lógica, como había hecho siempre.
–Lo que quiero saber es… ¿por qué yo? –inquirió Christos–. ¿Por qué no has recurrido a un donante anónimo de esperma?
Era justo que le hiciera esa pregunta. Hasta ese momento había sido sincera con él, y seguiría siéndolo, aunque le resultase difícil.
–Porque confío en ti –contestó–. Y porque me gusta cómo eres. Y… en fin, porque tienes buenos genes.
–Así que esos son tus tres puntos de partida con respecto a la concepción de nuestro hijo –concluyó Christos con ironía.
Lana resopló. Típico de él bromear sobre aquello… Era otra cosa que le gustaba de él.
–Y el cuarto punto: tienes un gran sentido del humor –añadió–: Supongo que no lo había pensado tan a fondo como debería –admitió–. La verdad es que después de lo que me dijo el médico de inmediato intenté buscar una solución, y esta es la que me pareció más obvia. No pretendía ofenderte. De verdad creí que no querrías involucrarte más de lo necesario, por lo que me habías dicho de que no querías hijos. Ahora me doy cuenta de que no ha sido justo por mi parte que lo diera por sentado. Te pido disculpas –murmuró.
Él asintió, aún con la mandíbula tensa.
–Disculpas aceptadas.
Lana suspiró. Tenía que encontrar la manera de convencerlo.
–Bueno, y si me decidiera por un donante anónimo de esperma, ¿cómo lo verías? Quiero decir que, suponiendo que sigamos casados, la gente pensará que el bebé es tuyo.
–Pensarían lo mismo si el esperma lo pusiera yo –apuntó Christos–, y aun así no querías que fuera parte de la vida de ese bebé.
–No es que no quisiera…
–¿Ah, no? –la cortó él. De pronto parecía cansado–. Mira, Lana, después de tres años creo que te conozco bastante bien. Te gusta ser tú quien lleve las riendas.
–Pues como a cualquiera –repuso ella, poniéndose a la defensiva.
–La cuestión es que cuando se trata de un bebé –le dijo él, inclinándose un poco hacia delante–, lo normal es que se impliquen tanto la madre como el padre: que se comprometan y se apoyen.
Lana pensó en su madre, en la amargura que la había consumido, y en su padre, que las había abandonado cuando ella solo tenía seis meses.
–No siempre –musitó.
Christos sabía que su madre la había criado sola. Antes de casarse los dos habían intercambiado algunos detalles generales sobre su vida. Ella le había contado que su padre se había ido de casa y él que su madre había muerto cuando tenía dieciséis años.
Christos asintió con la cabeza.
–Es verdad, pero creo que estaremos de acuerdo en que siempre es mejor que un niño sea criado por dos padres que lo quieran.
–Si es posible sí –contestó Lana vacilante, aunque estaba de acuerdo.
Tenía la sensación de que Christos iba a presionarla para convencerla de algo, por el modo en que la estaba mirando y la sonrisilla en sus labios, y no sabía qué podía ser.
–Entonces, suponiendo que fuera posible, ¿sería lo ideal? –dedujo él enarcando las cejas en actitud expectante–, ¿a lo que se debería aspirar?
Ella se encogió de hombros, algo impaciente y nerviosa. ¿Por qué no le decía de una vez lo que fuera que le quería decir?
–Está bien, sí, sería lo ideal, lo mejor, el paradigma de las familias felices –contestó, poniendo los ojos en blanco–. ¿Y qué?
–Pues que no entiendo por qué ibas a molestarte en buscar un donante anónimo y a someterte a la fecundación in vitro y todo eso cuando tienes ese ideal sentado ante ti.
Ella parpadeó. ¿Qué estaba intentando decirle?
–Me refiero a mí, Lana –le explicó él, con una nota de humor en su voz.
Ella sintió como si algo hiciera «clic» en su interior. Christos era alguien en quien podía confiar, con quien se sentía cómoda…
–¿A ti? –balbució, sin poder reprimir una leve sonrisa.
No estaba coqueteando con él, por supuesto que no, pero… bueno, le gustaba que volviera a ser el Christos de siempre: divertido, irónico, afectuoso…
–Sí, a mí –le reiteró él–. Podemos tener un bebé… y formar una familia, a la antigua usanza.
Al oírle decir eso, Lana puso unos ojos como platos y se quedó mirándolo boquiabierta.
–No lo dirás en serio… –murmuró finalmente.
Christos se habría sentido ofendido si no fuera por lo bien que la conocía. No era que no se sintiera atraída por él. Sabía que sí, igual que él se sentía atraído por ella. Aquella atracción entre ellos era como un cable de alta tensión que los dos se habían asegurado de no tocar en esos tres años.
Para él no había sido un problema, aunque sí se había preguntado si algún día Lana cambiaría de opinión con respecto a la cláusula de «nada de sexo» entre ellos. Él desde luego había estado dispuesto a ser paciente.
–Completamente en serio –le respondió–. Estamos casados, tú quieres un bebé y resulta que a mí también me gustaría tener hijos, aunque no lo hubiera descubierto hasta ahora. Así que, ¿por qué no ponernos a ello a la manera tradicional, como ha hecho la gente desde hace siglos?
–Pues porque… –Lana sacudió la cabeza y resopló–. ¡Porque eso es mucho más complicado que lo que yo he sugerido!
–¿Ah, sí? –inquirió él–. ¿En qué sentido? ¿Has pensado qué le dirías a ese niño cuando te preguntara dónde está su papá? ¿O cuando todo el mundo diera por hecho que es hijo mío, lo cual sería cierto…, pero tú no le dijeras nada a ese pequeño? Eso sí que sería complicado.
Las mejillas de Lana volvieron a encenderse y bajó la vista, como avergonzada.
–De acuerdo, puede que no haya pensado bien en todas las repercusiones que tendría –admitió–, pero me parece que lo que tú propones también complicaría las cosas, y mucho.
Él la escrutó un momento en silencio.
–Yo diría que el sexo es preferible a la fecundación in vitro, las inyecciones de hormonas, la incertidumbre, el estrés… Y eso por lo poco que he oído.
Ella se sonrojó de nuevo y bajó la vista a su regazo. En esos tres años él no le había mencionado siquiera la palabra «sexo». Ella le había dejado muy claro antes de que se casaran que no iba a tener relaciones con él y, sabiendo como sabía que estaba harta de que los hombres siempre intentasen aprovecharse de ella, había sentido la necesidad de hacerle ver que él no era de esa clase de hombres.
Por eso, durante esos tres años nunca había dejado que sus ojos se desviasen de su rostro, ni le había hecho un solo comentario sugerente, ni la había tocado, salvo para pasarle el brazo por los hombros o por la cintura cuando estaban con otras personas, para que no sospechasen que su matrimonio era una farsa.
–Quizá parezca la solución más sencilla –contestó ella–. Pero a la larga… no sé.. –alzó la vista hacia él–. Se suponía que el objetivo de este matrimonio era simplificar las cosas para ambos, sin emociones ni sexo de por medio. La idea era que fuese un acuerdo ventajoso para los dos. Nada más.
–¿Y solo ha sido eso para ti? –replicó Christos–. A lo largo de estos tres años creo que hemos llegado a ser amigos, ¿no?
Al menos, eso le gustaba pensar. Se había establecido una cierta camaradería entre ellos, él disfrutaba de su compañía y estaba bastante seguro de que ella disfrutaba de la suya. Además, tenían conversaciones interesantes y se hacían reír el uno al otro. A él le parecía que era una base bastante sólida para un matrimonio… y para una familia.
Ella parpadeó, como aturdida, pero luego sonrió, y una expresión cálida suavizó sus facciones. Christos sintió una punzada de deseo en la entrepierna.
–Sí, somos amigos.
–Y podemos seguir siéndolo –le dijo él–. Solo tenemos que añadir una cláusula de embarazo a nuestro acuerdo.
Ella se rio nerviosa.
–Eso casi suena a una fusión entre empresas.
Él le respondió con una sonrisa que no pretendía ser insinuante, a pesar de las provocadoras imágenes que estaba conjurando su mente, y que se esforzó por ignorar.
–Bueno, esa es la idea.
–Christos… –protestó ella, sonrojándose de nuevo. Sacudió la cabeza y se removió en su asiento. A él le encantaba verla así de azorada–. Sí, somos amigos, pero como he dicho antes el sexo solo complica las cosas. Podemos acabar implicándonos emocionalmente y hacernos daño el uno al otro.
–Bueno, eso ocurre cuando hay unas expectativas –dijo él–. Pero los dos sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Queremos una amistad, un apoyo mutuo y… bueno, no puedo negar que, por mi parte, un poco de sexo no estaría de más.
–Dudo que andes falto de eso –le contestó ella con ironía–. No con esta suite para cuando se presente la ocasión.
Poco se podía imaginar lo equivocada que estaba a ese respecto. Tenía intención de aclarárselo antes o después, pero no le parecía que ese fuera el momento más adecuado.
–Hablo en serio –insistió.
Ella inspiró profundamente.
–Muy bien, explícame tu propuesta, tus tres puntos de partida –dijo enarcando las cejas.
Christos la miró a los ojos.
–De acuerdo. Punto número uno: intentamos concebir a ese bebé a la manera tradicional. Punto número dos: lo criamos juntos. Y tres: seguimos siendo amigos y dejamos a un lado todo eso del amor y las complicaciones que conlleva.
Ella entreabrió los labios y se quedó callada un instante.
–¿Crees que podría ser así de fácil? –inquirió finalmente, en un tono casi esperanzado.
–Puede, si nos lo proponemos –contestó él con firmeza. Lo creía de verdad–. En estos tres años no te has enamorado de mí, y yo no me he enamorado de ti.
–Bueno, tampoco es que hayamos pasado muchísimo tiempo juntos –objetó Lana.
Y era cierto. Habían vivido por separado durante esos tres años y se dejaban ver en público juntos con cierta frecuencia para no despertar las sospechas de la gente, pero no solían hacer cosas juntos, ni hacerse confidencias, ni pasar más de una tarde en compañía del otro.
–Es verdad –admitió–. ¿Pero no crees que si fueras a enamorarte de mí ya lo habrías hecho?
Ella se rio.
–Tal vez.
Christos ignoró la punzada que sintió en el pecho. No era que quisiera que Lana se enamorara de él; al contrario.
–Lo que no entiendo es por qué de repente tienes tanto interés por tener un hijo –añadió Lana en un tono quedo–. Cuando antes no lo tenías.
Él se encogió de hombros. Le sería muy difícil explicar aquel sentimiento tan profundo que había aflorado en él.
–Supongo que, como tú, me he dado cuenta de que mi reloj biológico ha empezado a correr.
Ella volvió a reírse.
–Los hombres no tienen de eso.
–Eso que acababas de decir es un poco sexista –le espetó él con una sonrisa divertida–. Los hombres también podemos experimentar el deseo de tener hijos. Si hasta ahora había creído que no quería tenerlos es porque… bueno, porque no sé si sería un buen padre. Y sigo sin saberlo –añadió con una sonrisa irónica, aunque reconocerlo lo hacía sentirse vulnerable–. Cuando me dijiste que querías un hijo mío… me di cuenta de que yo también lo quería: quiero tener un hijo contigo.
Dejó que las palabras se quedaran flotando en el aire, para que ella pudiera absorber el significado implícito en ellas, su intención, porque sentía cada una de las palabras que había dicho. Ya estaba imaginándose lo que no se había permitido imaginar en esos tres largos años: ella desnuda debajo de él, ardiente y dispuesta; los mechones dorados de su pelo entre sus dedos, sus labios entreabiertos, sus ojos nublados por el deseo…
Se apresuró a reprimir esos pensamientos, antes de que su imaginación se desbordara. Además, no se trataba solo del sexo; era verdad que quería una familia. Sabía que Lana era bastante fría y pragmática en la mayoría de las cosas, pero estaba convencido de que sería una buena madre: capaz, segura de sí misma, afectuosa, entregada. Sí, tenía muy claro que quería aquello.
–¿Qué me dices, Lana? –le preguntó, enarcando las cejas en un desafío amable–. ¿Vamos a hacerlo?
Capítulo 4
Lana estaba de pie frente al ventanal de su despacho, pero era como si no viese nada de lo que tenía ante sí. Solo podía pensar en Christos, en la conversación que habían tenido. ¿Podía tener relaciones con él, tener un hijo con él y aun así mantener la cabeza fría y no acabar con el corazón roto? La noche anterior le había dicho que necesitaba tiempo para pensarlo. Él se había reído y le había dicho que era justo lo que había imaginado que respondería. Y luego se había levantado del sofá con toda la naturalidad y la calma, como si lo que le había sugerido no fuese de locos.
Y, sin embargo, era una locura en la que se embarcaban cada año millones de parejas: el matrimonio, los hijos, una vida en común… ¿Por qué no habría de hacerlo ella también? ¿Por qué se cerraba a todo eso? Porque era lo que había aprendido a hacer, porque era la única manera que conocía de mantenerse a salvo, de mantener el control.
Sin embargo, no creía que tuviera que temer por su corazón. Como había dicho Christos, si después de tres años no se habían enamorado, no iba a ocurrir de repente. Además, confiaba en él y se sentía a gusto con él. Podría disfrutar de los beneficios añadidos que implicaba lo que le había propuesto –del hijo que ansiaba, y de paso del sexo–, sin tener que preocuparse por involucrarse emocionalmente.
Pero… ¿podía ser así de fácil? La sola idea de volver a tener relaciones aún la hacía sentirse tensa por el modo en que la había tratado Anthony. Dejó escapar un suspiro tembloroso y miró la calle, cuarenta pisos más abajo. Se sentía como si estuviera a punto de saltar desde allí.
–¿Lana?
Al oír su nombre se volvió, y vio a Michelle, su secretaria, de pie en el umbral de su despacho.
–Tienes una llamada de Bluestone Tech por la línea dos.
Bluestone Tech era la empresa de Albert, el cliente al que había saludado en la fiesta la noche anterior. Debía estar llamándola por lo de ese amigo del que le había hablado.
–¿Puedes decirle a Albert que lo llamaré más tarde? –le pidió a Michelle.
Esta frunció el ceño antes de asentir y marcharse.
Lana suspiró de nuevo y volvió a sentarse tras su escritorio. Tenía mucho trabajo por hacer, pero en ese momento se sentía incapaz de concentrarse en nada, y se quedó mirando al vacío con la barbilla apoyada en la mano. Un rato después aún seguía así cuando reapareció Michelle y entró en su despacho con una taza de café en la mano.
–Me pareció que te hacía falta –le dijo, dejándola frente a ella.
Lana parpadeó y tomó la taza.
–Gracias –murmuró antes de beber un sorbo–. ¿Cómo lo sabías?
–Porque llevas distraída toda la mañana, y no es propio de ti –contestó Michelle. Ladeó la cabeza y se quedó mirándola un momento–. ¿Qué te pasa? Si es que quieres contármelo…
Lana sabía que si en alguien podía confiar era en ella. Confiaba en Michelle incluso más que en Christos, aunque solo porque Christos era un hombre y había aprendido a desconfiar de los hombres por regla general.
Desde que había llegado a la pubertad a los once años y había empezado a desarrollarse, había tenido que padecer las miradas de los hombres, piropos, insinuaciones y hasta que alguno intentase meterle mano. Había pensado que Anthony era distinto, por lo caballeroso que se había mostrado en un principio, pero se había equivocado y había resultado ser peor que todos esos hombres.
Michelle estaba mirándola expectante. Sabía que podía hablar con ella. De hecho, era la única persona que sabía que su matrimonio era en realidad un matrimonio de conveniencia.
–Christos y yo estamos pensando en tener un bebé –le dijo tras tomar otro sorbo de café.
–¿Qué? –Michelle se quedó boquiabierta–. ¿Quieres tener hijos?
–Bueno, uno al menos –contestó Lana con una sonrisa triste–. Después de lo que me dijo el médico, no tengo mucho tiempo si quiero ser madre.
–Pero… ¿Y la empresa? –inquirió Michelle–. Te ha costado tanto esfuerzo levantarla…
–Ah, te aseguro que no pienso dejarla de lado –le aseguró Lana–. Confío en ti y en el resto del equipo, así que no pasará nada por que me tome un par de meses de baja.
–Vaya, esto nunca lo hubiera imaginado –murmuró Michelle, sacudiendo la cabeza–. ¿Y has pensado en cómo os afectará eso a Christos y a ti? –le preguntó Michelle–. Porque con un hijo de por medio lo vuestro ya no se parecerá mucho a un matrimonio de conveniencia.
–En cierto modo sí seguirá siéndolo –replicó Lana–. Los dos nos hemos dado cuenta de que queremos una familia, pero aparte de eso nada más cambiará –añadió. O eso era lo que se repetía una y otra vez a sí misma.
–Pues yo diría que algo sí va a cambiar –murmuró Michelle, entre escéptica y divertida, subiendo y bajando las cejas–. A menos que hayáis descubierto otro modo para que te quedes embarazada.
Lana esbozó una sonrisa forzada.
–Bueno, sí, tal vez eso hará que cambie en cierto modo la situación –admitió–, pero solo en ese sentido.
–¿Y te parece poco? –le espetó Michelle con una sonrisa traviesa.
Lana intentó poner freno al pánico que empezó a apoderarse de ella. Michelle tenía razón en que el sexo no era una cuestión menor, y menos teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que no lo practicaba.
–Bueno, ¿y cómo vais a hacerlo? –le preguntó Michelle. Y como si le hubiera leído el pensamiento, se apresuró a añadir con una risita–: No me refiero a eso, evidentemente, sino a si vais a vivir juntos, en tu casa o en la de él… ¿Vais a convertiros en un matrimonio al uso?
–No, desde luego que no –contestó Lana con seguridad–. Para empezar, no vamos a enamorarnos.
Michelle se quedó mirándola anonadada.
–¿Y eso qué se supone que significa?
–¿Cómo que qué significa? –replicó Lana, algo desconcertada por la pregunta–. Exactamente lo que significa: no vamos a enamorarnos –repitió. Era así de simple. ¿O no?