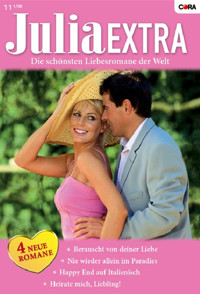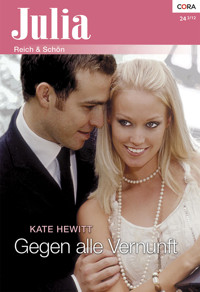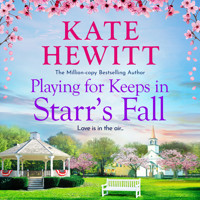9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Una noche con su enemigo Kate Hewitt La tentación era tan salvaje como tórridamente irresistible. Artes de seducción Julia James La quería no solo en el dormitorio sino ante el altar. De la inocencia al deseo Cathy Williams Muy pronto la seducción pasó a ser el único punto de la agenda... Atrapada por su amor Annie West ¿Cómo iba a escapar del implacable griego?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Bianca II, n.º 150 - octubre 2018
I.S.B.N.: 978-84-1307-253-1
Índice
Portada
Créditos
Una noche con su enemigo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Artes de seducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
De la inocencia al deseo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Atrapada por su amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CUALQUIERA habría dicho que los entierros eran la excusa perfecta para emborracharse. Pero no lo habría dicho por Allegra Wells, quien se había limitado a beber agua mineral mientras los asistentes al acto en recuerdo de su padre empinaban el codo en el salón de un hotel de lo más ostentoso.
Quince años antes, la visión de aquel espectáculo le habría dejado un poso de amargura o, por lo menos, de escepticismo ante la condición humana.
Quince años antes de que su padre le diera la espalda.
Pero se la había dado, y Allegra solo sentía un profundo agotamiento que la llevó a envidiar al resto de los presentes.
En el fondo, habría preferido que su vaso de agua fuera de alcohol. Quizá habría derretido el hielo que atenazaba sus emociones, el hielo con el que ella misma se había congelado, por miedo a sentir. Llevaba tanto tiempo en esa situación que, en general, ni siquiera se daba cuenta. Pero al estar allí, rodeada de desconocidos, fue dolorosamente consciente de la soledad que siempre la acompañaba.
Se había aislado del mundo. Se había encerrado en su piso de Nueva York, y no hacía otra cosa que contemplar la vida a una distancia prudencial.
Deprimida, dio otro trago de agua y miró a Caterina, la segunda esposa de su difunto padre, y a la hija que había tenido con ella, Amalia. Solo las conocía de vista, y solo porque veía sus fotos en Internet cuando se dejaba llevar por la añoranza y buscaba información sobre el hombre al que estaban recordando, Alberto Mancini, presidente de Mancini Technologies.
No se podía decir que encontrar información fuera complicado. Alberto había sido objetivo habitual de la prensa del corazón porque su mujer era tan joven como ambiciosa, lo cual le aseguraba muchas portadas. Y, por lo visto hasta entonces, la prensa no exageraba al respecto. Efectivamente, era una ambiciosa; una manipuladora vestida de negro que parpadeaba con taimada elegancia y que no la había mirado ni una sola vez.
Pero ¿por qué la iba a mirar? No la conocía. Nadie la conocía. Ni ella se habría enterado de que su padre había muerto si su abogado no la hubiera llamado por teléfono.
Mientras los invitados charlaban a su alrededor, Allegra se preguntó por qué se había quedado después del entierro. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué esperaba ganar? Su padre había fallecido; aunque, por otra parte, era como si llevara quince años muerto. Quince años sin mensajes, cartas o llamadas. Quince años de vacío absoluto. Y más que llorar su pérdida física, Allegra lloraba el tiempo perdido.
¿Qué estaba haciendo allí? ¿Había ido en busca de redención, de algo que cerrara por fin el círculo vicioso y diera algún sentido a su dolor?
Su madre se había enfadado mucho cuando le dijo que pensaba asistir. Se lo había tomado como una traición personal, y su reacción había sido tan violenta que a Allegra se le encogía el corazón cada vez que lo pensaba.
A fin de cuentas, su relación siempre había sido difícil. Jennifer Wells no se había recuperado de su ruptura con Alberto, quien había salido de sus vidas de un modo tan tajante y absoluto como si los hubieran separado con un bisturí.
Para Allegra, fue algo incomprensible. De la noche a la mañana, pasó de ser rica a ser pobre y de tener a una familia, a estar sola. Pero su madre nunca le había dado una explicación creíble sobre lo sucedido; rehuía el asunto o pasaba por encima sin entrar en materia. Solo decía que había sido cosa de él, que no quería saber nada de ellas y que se había ido tras asegurar que no les iba a dar ni un céntimo.
Durante años, Allegra pensó que su madre le había mentido. No se podía creer que el hombre que la adoraba, el hombre que la tomaba entre sus brazos y la cubría de halagos la hubiera olvidado de repente. Estaba convencida de que se pondría en contacto con ella en cualquier momento. Pero no supo nada de él.
¿Qué hacía en aquel lugar? ¿Por qué se torturaba de esa forma? Su padre había muerto, y ninguno de los presentes la conocía.
Al cabo de unos momentos, Allegra se fijó en un hombre de cabello negro y ojos de color ámbar que estaba al otro lado de la sala, manteniéndose tan al margen como ella misma. No sabía quién era ni qué relación había tenido con su padre, pero su actitud distante y cautelosa le llamó la atención.
Allegra no se habría atrevido a hablar con él. Siempre había sido tímida, y el divorcio de sus padres había empeorado su timidez. Sin embargo, eso no impidió que lo siguiera mirando, como la mayoría de las mujeres de la sala. Era alto, fuerte e increíblemente atractivo; un hombre tan lleno de vida que casi estaba fuera de lugar en un acto como ese, donde al fin y al cabo se recordaba a un muerto.
¿Quién sería? ¿Por qué estaría allí?
Allegra supuso que se quedaría con las ganas de saberlo, porque le pareció bastante improbable que ese canto a la belleza masculina se fijara en una pálida y pelirroja joven de melena excesivamente rizada.
Tras respirar hondo, dio media vuelta y se dirigió al bar, decidida a tomarse la copa que no se había tomado. Luego, volvería a la pensión donde se alojaba, dormiría unas horas, asistiría a la lectura del testamento y regresaría a Nueva York para seguir con su vida.
–¿Qué desea tomar? –preguntó el camarero.
–Vino, por favor.
Allegra se retiró con su vino a una estancia que daba a la sala principal. Era una forma perfecta de seguir en el acto sin llamar la atención. Y, un momento después de que probara el delicioso y aterciopelado líquido, oyó una profunda voz masculina.
–¿Te estás escondiendo?
Allegra se puso tensa al instante, y se quedó asombrada al ver al hombre de ojos de color ámbar al que había estado admirando. Parecía un príncipe salido de un cuento de hadas. Parecía un producto de su romántica imaginación. Salvo por el pequeño detalle de que ningún príncipe azul habría sonreído con tanta picardía.
¿Seguro que era un príncipe? ¿No sería un villano?
Demasiado sorprendida para responder, se limitó a mirarlo en silencio. Era verdaderamente guapo; de ojos grandes, mandíbula fuerte y pelo más largo de la cuenta. Llevaba un traje de color gris oscuro, combinado con una camisa negra, y tenía un aire diabólico, de potencia contenida.
–¿Y bien? –insistió él con un tono tan sensual como juguetón–. ¿Te estás escondiendo?
Ella respiró hondo.
–A decir verdad, sí. Me estoy escondiendo. No conozco a nadie.
–¿Y qué haces aquí? ¿Tienes la costumbre de colarte en los funerales?
–Solo si dan copas gratis –respondió ella–. ¿Lo conocías?
–¿A quién?
–A Alberto Mancini.
Él sacudió la cabeza.
–Personalmente, no. Mi padre hizo negocios con él, hace tiempo. Solo he venido a presentar mis respetos.
–Comprendo.
Allegra intentó sacar fuerzas de flaqueza, porque la intensidad de su mirada la estaba poniendo nerviosa. Era como si la acariciara con los ojos, como si pasara unos dedos invisibles por su acalorada piel. Nunca se había sentido así y, a falta de mejor explicación, lo achacó a sus revueltas emociones.
–¿Cómo has dicho que te llamas? –continuó.
Él la miró de arriba abajo.
–No lo he dicho, pero me llamo Rafael.
Rafael Vitali no sabía quién era aquella mujer. Pero estaba fascinado con su encanto, sus rizos y sus grandes ojos grises, que reflejaban sus emociones con tanta claridad que las había reconocido desde el otro lado de la sala: incomodidad, tristeza y dolor.
¿Quién era? ¿Qué relación tenía con el difunto Mancini?
No era asunto suyo. Y menos ahora, teniendo en cuenta que se había hecho justicia y que había conseguido lo que quería, pero sentía curiosidad. ¿Sería una amiga de la familia? ¿O algo menos inocuo, como una antigua amante?
Fuera como fuera, era obvio que no había ido al entierro a tomarse un vino. Estaba ocultando algo. Pero… ¿qué?
Rafael dio un trago de la copa que llevaba en la mano y contempló los sentimientos que rompían en su rostro como olas en la costa: confusión, esperanza y, una vez más, tristeza. Ciertamente, podía ser una antigua amante del difunto, aunque era tan joven que podría haber sido su hija. Pero la hija de Mancini estaba con su madre, tan aburrida como ella.
Al pensar en la viuda, sonrió para sus adentros. Se había casado con él por dinero, y estaba a punto de descubrir que su fortuna se había esfumado. Todo un acto de justicia, teniendo en cuenta que Mancini le había hecho lo mismo a la madre de Rafael, dejándola completamente arruinada.
En cuanto a su padre, ni siquiera lo quería recordar. Era un asunto tan doloroso que había cerrado esa puerta por simple y pura necesidad de protegerse a sí mismo y mantener la cordura. Pero, por algún motivo, la muerte de Mancini la había abierto, y empezaba a sentir la rabia y la amargura de otros tiempos.
«Cuida de ellas, Rafael. Ahora eres el hombre de la casa», le había dicho. «Protege a tu madre y tu hermana. Pase lo que pase».
Sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que el dolor lo dominara. Tenía que cerrar esa puerta una vez más, y había encontrado la forma perfecta de conseguirlo: la fascinante mujer que estaba a su lado.
–Espero que tu vino haya merecido la pena –bromeó.
–No estoy aquí por el vino.
–Ya me lo imaginaba –replicó él, apoyándose en la pared–. ¿Conocías bien al difunto?
Allegra se encogió de hombros.
–Lo traté hace tiempo. Aunque, sinceramente, no estoy segura de que se hubiera acordado de mí –contestó.
Allegra soltó una carcajada triste, y Rafael sintió lástima de ella. Pero no quería sentirse así; en primer lugar, porque había tomado la decisión de llevarla a la cama y, en segundo, porque suponía que era una antigua amante de Mancini, es decir, una buscona que adoraba el dinero y las joyas.
Sin embargo, sus marcadas ojeras y la palidez de su piel, apenas disimulada por el dorado de sus pecas, le daban un aspecto de fragilidad que no pudo pasar por alto. Un aspecto potenciado por su recto vestido negro, bajo el que se adivinaba un cuerpo esbelto y delgado, con un vago indicio de curvas intrigantes.
–No me puedo creer que alguien se olvide de ti –dijo él.
Ella se ruborizó, y Rafael se quedó encantado con el efecto de sus palabras.
–Pues créetelo –replicó Allegra, insegura–. ¿Qué tipo de negocios hizo tu padre con mi… con Alberto Mancini?
–Trabajaron en un sistema nuevo para teléfonos móviles –respondió Rafael, que no quería hablar sobre el pasado–. Bueno, entonces era nuevo. Las cosas han cambiado bastante desde aquella época.
Como tantas veces, Rafael pensó que aquel sistema le habría dado mucho dinero a su padre si Mancini no se lo hubiera quitado de en medio. O si su padre hubiera vivido para contarlo.
–Si tú lo dices, será verdad. No sé nada de tecnología. Ni siquiera me apaño con mi móvil –le confesó ella.
–¿A qué te dedicas? –preguntó él, calculando que Allegra debía de estar cerca de los treinta.
–Trabajo en un café de Greenwich Village. Es un café musical.
–¿Un café musical? ¿Qué es eso?
–Una tienda que, además de vender instrumentos y partituras musicales, tiene un café. Pero hacemos muchas más cosas, desde ofrecer clases a principiantes hasta dar conciertos. Viene a ser un refugio de amantes de la música.
–De amantes como tú, supongo.
–Sí –dijo ella con un trasfondo de tristeza–. La música es muy importante para mí.
Rafael se quedó algo desconcertado con la sinceridad de Allegra. Sin embargo, no quería sentirse atraído por aquella mujer. Solo quería acostarse con ella, tener un intercambio sexual mutuamente satisfactorio.
–En fin, será mejor que me marche –añadió ella–. No tiene sentido que me quede aquí.
–Oh, vamos. Es muy pronto.
Rafael se inclinó sobre Allegra y la rozó a propósito, para que sintiera su calor. Ella lo miró con timidez y se pasó la lengua por los labios en un gesto aparentemente inconsciente que lo excitó un poco más. O era tan inocente como parecía o era la mejor y más experta de las seductoras. Pero, fuera lo que fuera, le encantaba.
–Si quieres, podemos ir a otro sitio –continuó él–. ¿Cuál es tu tema musical preferido?
Allegra parpadeó, sorprendida por la pregunta.
–No creo que lo conozcas.
–Ponme a prueba –la retó Rafael.
Ella sonrió y dijo:
–Está bien, como quieras. Es el tercer movimiento de la sonata para violonchelo de Shostakovich. ¿Lo conoces?
–No, aunque me gustaría oírlo.
–No es uno de los compositores más conocidos, pero su música es tan conmovedora que me llega al fondo del alma.
–En ese caso, no tengo más remedio que oírlo –replicó él, sinceramente interesado–. Me alojo en este hotel, en una suite cuyo sistema de sonido es una verdadera maravilla. ¿Por qué no subimos y lo escuchamos juntos?
–Bueno, yo… –dijo ella, empezando a comprender sus intenciones.
–Podemos tomar una copa mientras disfrutamos de la música. Las bebidas del bar son bastante mejores que las que sirven aquí –declaró, dejando su copa a un lado–. Ven conmigo.
Rafael le ofreció la mano, decidido a llevar las cosas más lejos. Ansiaba el placer que Allegra le podía dar, aunque fuera breve.
–No sé si debo…
–Debes –dijo él.
Una vez más, Rafael se preguntó si su actitud insegura era sincera o fingida; pero, en cualquier caso, la tomó de la mano y la acercó suavemente.
Allegra avanzó con pasos dubitativos y lo miró con intensidad, como buscando en su rostro una garantía de que no le iba a pasar nada. Luego, él la alejó de la multitud y de las miradas de envidia de varias mujeres que se le habían insinuado sin éxito alguno. Solo estaba interesado en una mujer, y ya la tenía.
Momentos más tarde, entraron en uno de los ascensores del hotel, donde él pulsó un botón. Hasta entonces, se había mantenido en silencio por miedo a romper el hechizo; pero, cuando las puertas se cerraron, se giró hacia ella y comentó:
–Tienes una sonrisa encantadora.
Ella lo miró con sorpresa.
–¿En serio?
Él asintió sin dudarlo, porque su sonrisa le parecía verdaderamente bonita. Era una tímida flor que se abría lentamente.
Cuanto más tiempo pasaba con ella, más se inclinaba a creer que la inocencia de Allegra era real, lo cual le desconcertaba. Una persona que había conocido a Mancini hasta el punto de estar invitada a sus exequias no podía ser inocente. Y, sin embargo, se comportaba como si fuera virgen.
–En serio –contestó–. Ojalá sonrieras más a menudo.
–Estábamos en un funeral. No tenía muchos motivos para sonreír –se justificó ella.
Rafael abrió la boca con intención de decir algo, pero la puerta se abrió un segundo después, dando paso a la enorme y elegante suite del ático del hotel, que ocupaba toda la planta.
Al verla, Allegra se quedó boquiabierta.
–Es increíble… –acertó a decir.
Él frunció el ceño. Había dado por sentado que estaría acostumbrada al lujo, pero su reacción indicaba lo contrario. ¿Cómo era posible?
Rafael apartó la pregunta de sus pensamientos y la llevó al interior de la suite mientras la puerta del ascensor se cerraba a sus espaldas. Ya tendría ocasión de salir de dudas. Además, había conseguido lo que quería: estar a solas con ella.
Capítulo 2
ALLEGRA tuvo la sensación de haber entrado en una realidad paralela. No sabía lo que estaba haciendo. Se había ido con un desconocido y había subido a su suite como si fuera lo más natural del mundo para ella.
Pero no lo era. Ella no hacía cosas inesperadas. Ella no se dejaba llevar por sus impulsos. Llevaba una vida tranquila y segura. Trabajaba en un café cuyo octogenario dueño, que la trataba como si fuera su abuelo, era también su mejor amigo. Nunca había sido una mujer atrevida. No se arriesgaba jamás. Y, sin embargo, había permitido que el deseo la dominara por completo.
Desde el momento en que Rafael la tomó de la mano, se sentía como si la hubieran conectado a un mundo de sensaciones que no había probado hasta entonces. Su cuerpo se había activado de repente. Se sentía viva de verdad, abrumadora y jubilosamente viva.
Rafael no le había soltado la mano y, cuando clavó en ella sus ojos de color ámbar, Allegra deseó rendirse a la sensual corriente que intentaba arrastrarla. No era tan inocente como para no saber que la había llevado a la suite para hacer el amor. Lo sabía de sobra. Y a pesar de ello, se limitó a apartarse de él y a pasear por la lujosa estancia, fijándose en todos y cada uno de sus detalles.
–Este sitio es increíble –dijo con voz nerviosa–. ¡Y qué vistas tiene! ¿Qué es lo que se ve al fondo? ¿El Coliseo?
Súbitamente, Rafael se acercó por detrás y se detuvo. Estaba tan cerca que Allegra podía sentir su calor; tan cerca que, si hubiera retrocedido un milímetro, lo habría tocado. Y ardía en deseos de tocarlo, pero no se atrevía. Todo aquello era nuevo para ella. Nuevo, extraño y, quizá, peligroso.
Aunque, por otra parte, ¿de qué tenía miedo? Rafael no le podía hacer daño o, por lo menos, no le podía hacer un daño tan profundo y devastador como el que ya le habían hecho. Sencillamente, no se lo habría permitido.
Estaba nerviosa, sí, pero solo porque no tenía experiencia con ese tipo de situaciones. Y, tras pensarlo unos segundos, se dio cuenta de que no tenía motivos para estar asustada.
–Sí, es el Coliseo –replicó él, poniéndole las manos en los hombros.
Ella respiró hondo y apoyó la cabeza en su pecho. El contacto, duro y cálido, le pareció asombrosamente reconfortante. Se habría quedado así todo el día, saboreando la sensación. Era lo que quería, lo que necesitaba: sentirse unida a otra persona, sentirse viva y, por supuesto, sentirse deseada.
A fin de cuentas, llevaba demasiado tiempo sola. Su timidez había impedido que hiciera amigos en el colegio; su confusión y su dolor la habían alejado de su madre, y su inseguridad había provocado que sus escasas relaciones amorosas fueran un fracaso. Pero no estaba dispuesta a seguir así. Rafael le gustaba, y no le estaba ofreciendo nada que no pudiera controlar. Disfrutaría del momento y después, se marcharía.
–¿Te apetece una copa de champán?
Allegra asintió.
–Claro que sí.
Él se alejó, y ella se maldijo por no ser capaz de controlar sus desbocadas emociones. Sentirse viva era una experiencia exquisita, pero también dolorosa. Además, no entendía por qué le gustaba tanto Rafael. ¿Por qué deseaba tocarlo en lugar de huir? ¿Qué la empujaba a arriesgar su tranquilidad emocional?
El sonido del corcho la sacó de sus pensamientos. Rafael sirvió dos copas de champán y, a continuación, alzó la suya a modo de brindis.
–Chinchín.
–Chinchín –replicó ella.
Allegra se acordó de la primera vez que había tomado champán, estando en Abruzzi, en la casa de los Mancini. Entonces tenía doce años y, cuando su padre le dejó probar la burbujeante bebida, ella pensó que sabía a felicidad, a seguridad y a amor familiar, a todo lo que sentía en ese momento.
Pero ¿su infancia había sido tan feliz como recordaba? ¿O su memoria la estaba traicionando, teñida quizá por la mirada inocente de la niñez?
No lo sabía. No podía confiar ni en sus recuerdos.
–¿No vas a beber? –preguntó Rafael.
–Sí, por supuesto.
Allegra probó el champán, y le pareció tan delicioso como la primera vez.
–Háblame de ti –continuó ella, intentando recuperar el aplomo–. ¿A qué te dedicas?
–Dirijo una empresa.
Ella arqueó las cejas, sorprendida.
–¿Qué tipo de empresa?
–Nos dedicamos a las propiedades. Hoteles, comercios, ese tipo de cosas.
Allegra pensó que debía de ser rico; incluso, probablemente, muy rico. Y también pensó que tendría que haberse dado cuenta, porque su actitud y la calidad de su ropa lo indicaban con toda claridad. Hasta su colonia olía a cara.
Rafael llevaba una vida de privilegios. Una vida como la que ella misma había llevado antes de que sus padres se divorciaran y descubriera lo que implicaba ser pobre. Pero, por muy dura que hubiera sido la pérdida de las mansiones y los lujos, Allegra no había reaccionado de la misma manera que su madre, Jennifer. No se había convertido en una amargada. No echaba de menos el dinero, sino el amor de su ya difunto padre.
–¿Y te gusta tu trabajo? –lo interrogó, rehuyendo su mirada.
–Mucho.
Rafael dejó su copa en una mesa y se acercó al equipo de música, que estaba junto a la chimenea.
–¿Qué te parece si escuchamos esa pieza musical? –prosiguió él–. Has dicho que es de Shostakovich, ¿verdad?
–Sí, aunque dudo que tengas el CD.
Él sonrió.
–Haces bien en dudar, porque no lo tengo. Pero el equipo está conectado a Internet.
–Ah, claro –dijo ella, algo avergonzada–. Como ya te he dicho, no sé nada de tecnología.
–Bueno, déjalo en mis manos. Lo encontraré enseguida.
Rafael cumplió su palabra y, en cuestión de segundos, la música inundó la habitación. Luego, tomó a Allegra de la mano y la llevó a un suntuoso sofá de cuero, donde le pasó un brazo alrededor de los hombros.
Ella se apoyó en su cuerpo e inhaló su aroma, hechizada. Nunca se había sentido tan cerca de un hombre, pero le pareció lo más natural del mundo. La música de Shostakovich le llegaba al alma y, combinada con el contacto de Rafael, despertaba sus sentidos de tal manera que solo quería dejarse llevar y descubrir qué había al final de aquel torbellino de emociones abrumadoras.
–¿Sabías que el violonchelo es el instrumento musical que más se parece a la voz humana? –declaró ella, emocionada con la belleza del momento–. Creo que por eso me gusta tanto.
Él le acarició la mejilla y dijo en voz baja:
–Es un tema verdaderamente impresionante. Lleno de añoranza y tristeza.
–Sí, es verdad…
Las sinceras y acertadas palabras de Rafael le encogieron el corazón. Esa era la conexión que anhelaba. Y, sin darse cuenta, se giró hacia él, alzó la cabeza y clavó la vista en sus apasionados ojos, buscando un beso.
Durante un par de segundos, Allegra tuvo la sensación de que el mundo se había detenido. Incluso contuvo la respiración, expectante.
Rafael la besó con delicadeza, como si no estuviera seguro de estar haciendo lo correcto. Pero ella quería mucho más, así que se aferró a la tela de su camisa y lo instó a seguir con su experto y meticuloso ejercicio de seducción.
Nunca se habría imaginado que un beso pudiera ser tan arrebatador. Lo sintió en todas partes, acariciándola y atravesándola, descubriendo hasta el último de sus secretos. Y Allegra necesitaba que la descubrieran.
–Eres tan bella, tan encantadora…
Rafael la tumbó en el sofá y, a continuación, le apartó el cabello de la cara y se la empezó a acariciar, explorando sus rasgos. Allegra cerró los ojos, rendida. El contacto de sus dedos era tan íntimo como el de sus labios, y la tocaba con tanta dulzura que le hizo descubrir una forma nueva de excitación.
Sus manos descendieron lentamente, como pidiendo permiso a cada paso. Al cabo de unos segundos, cerró la palma sobre uno de sus senos y la besó en el cuello con una afirmación que le arrancó una carcajada:
–Esto también es música. De una clase diferente.
Allegra pensó que tenía razón. Era música, una música completamente nueva para ella. Y le estaba enseñando su cautivadora melodía.
Siempre había pensado que sentiría miedo o inseguridad cuando llegara el momento de hacer el amor. Pero se sentía mejor que nunca, más viva que nunca y más cerca de nadie que en toda su vida. Además, solo iba a ser una aventura. Una sola noche. Un momento de magia. Y quería disfrutar al máximo, porque no sabía cuándo iba a tener otra oportunidad.
De algún modo, Rafael se las había arreglado para bajarle el vestido por los hombros, dejándola semidesnuda de cintura para arriba. Ya no tenía más defensa que el sujetador, y él apartó la tela para poder lamer uno de sus pechos.
–Ah… –gimió Allegra, arqueándose contra su boca.
Rafael alzó la cabeza y la miró a los ojos. Su respiración también se había acelerado, y el evidente hecho de que la deseara tanto como ella a él la convenció definitivamente de que estaba haciendo lo que quería, lo que necesitaba.
–¿Quieres que vayamos a la habitación? –le preguntó.
Allegra asintió, dándole la única respuesta que le podían dar su excitado cuerpo y su corazón.
–Sí.
Con un movimiento rápido, Rafael se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Allegra lo siguió, apenas consciente de su vestido bajado y su pelo revuelto.
El dormitorio competía en lujo y elegancia con el resto de la suite, pero ella solo tuvo ojos para la enorme cama de edredón de satén, que se alzaba sobre una tarima. O, por lo menos, solo los tuvo hasta que Rafael se acercó a ella, la besó con más pasión que antes y le bajó la cremallera del vestido.
La prenda cayó al suelo, y ella se quedó en ropa interior. Su lencería no era particularmente sexy: solo unas braguitas y un sujetador de color negro, sin encajes ni filigranas, pero él la miró como si le pareciera la mujer más bella del mundo.
Allegra tampoco se había imaginado que se pudiera sentir tanto placer por la simple razón de sentirse deseada. Era sencillamente maravilloso. Y, cuando Rafael la tomó entre sus brazos, se apretó contra su pecho y contra su dura erección.
–¿Tienes frío? –preguntó él al notar su estremecimiento.
Allegra sacudió la cabeza. No, no tenía frío; era una cálida noche de primavera, y la temperatura de la suite no podía ser más agradable. Su estremecimiento se debía a Rafael, quien la besó de nuevo y hundió la cabeza entre sus senos.
Ella le pasó las manos por el pelo, aferrándose a él. Sus sensaciones eran tan intensas que tenía la impresión de estar flotando, y de que el contacto de Rafael era lo único que la mantenía cerca de la tierra.
Luego, él le quitó el sujetador y las braguitas, se puso de rodillas entre sus piernas, cerró las manos sobre sus caderas y la empezó a lamer.
–Oh…
Allegra no se podía creer lo que estaba pasando. Era un acto increíblemente íntimo, un acto de entrega absoluta. Y Rafael lo alargó entre sus jadeos hasta que la arrojó al precipicio del orgasmo.
Entonces, se incorporó y la llevó a la cama, donde la dejó temblando. Estaba más excitada que antes, y se excitó aún más cuando él se desnudó y le reveló la belleza de un estómago perfecto, unas piernas poderosas y una erección tan tentadora que ella apartó la vista, avergonzada.
–Puedes mirar –dijo Rafael, volviendo a la cama–. Incluso puedes tocar.
Rafael la besó de nuevo, apretando su erección contra el cuerpo de Allegra, cuyo deseo se convirtió en un clamor apabullante que la dominaba por completo. Ya no podía más. La estaba volviendo loca con sus caricias, concentradas otra vez en su parte más íntima y femenina. Jugaba con ella, la exploraba, avivaba su fuego.
Y por fin, la penetró. Y un segundo después, se detuvo.
Allegra, que ya había superado el momento inicial de dolor, lo miró con desconcierto.
–¿Qué ocurre?
–¿Eres virgen?
Ella tragó saliva.
–Sí.
–No tenía ni idea…
–¿Y cómo la ibas a tener?
–Deberías habérmelo dicho.
–Oh, Rafael…
Allegra arqueó las caderas, dejando que su cuerpo expresara lo que su voz no podía. No podía permitir que pusiera fin al encuentro. No estando tan cerca de la satisfacción.
Rafael soltó un gemido y se empezó a mover. Era tan delicioso que Allegra se entregó sin inhibición alguna, arrojándose voluntariamente a la catarata de sensaciones in crescendo. Y, cuando volvió a llegar al clímax, fue tan potente que soltó el grito más bello y cristalino de su existencia, la nota musical más sagrada que había oído en toda su vida.
Rafael se apartó de Allegra, maldiciéndose para sus adentros.
Se acababa de acostar con una mujer virgen, algo del todo inesperado. Había llegado a la conclusión de que no estaba con una manipuladora, sino con una mujer sin malicia, pero no se imaginaba que su ausencia de malicia llegara hasta ese punto.
Y se sintió culpable.
En su opinión, le había robado la virginidad. Había utilizado a una persona que se merecía algo mejor. Había hecho lo que se había jurado que no volvería a hacer. Había cruzado una línea prohibida.
Si lo hubiera sabido antes, no habría intentado seducirla ni la habría llevado a la suite. Él solo buscaba una aventura, un rato placentero, sin complicaciones de ninguna clase; y, por el comportamiento de Allegra, había dado por sentado que ella buscaba lo mismo. Pero ya no estaba tan seguro, y cruzó los dedos para que no se hubiera hecho ningún tipo de ilusiones absurdas.
Mientras lo pensaba, cayó en la cuenta de que había cometido un error aún más grave. Habían hecho el amor sin preservativo. Tenía intención de ponérselo; pero, en el calor del momento, se le había olvidado.
¿Cómo era posible que hubiera sido tan estúpido?
Rafael se giró hacia Allegra, cuya melena pelirroja era un mar de rizos sobre la almohada. Incluso entonces, a pesar de lo sucedido, quería acariciar su cabello, tomarla entre sus brazos y besarla. Incluso entonces, instantes después de llegar al orgasmo, la deseaba. De hecho, nunca había deseado tanto a una mujer.
Allegra se puso de lado, se acurrucó contra su cuerpo y le pasó un brazo por encima del pecho. Rafael se sumió en una mezcla de confusión, alarma e irritación, porque era evidente lo que pretendía: hablar con él, compartir sus emociones y estrechar los supuestos lazos que se habían establecido entre ellos. A fin de cuentas, acababa de perder la virginidad.
Sin embargo, él no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones. Se acostaba con mujeres cuyas expectativas se limitaban al disfrute sexual. No establecía lazos emocionales. Sus amantes estaban perfectamente informadas de lo que podían esperar y, por supuesto, jamás se acostaba con mujeres que buscaran otra cosa y pudieran salir malparadas.
Por desgracia, Allegra ya había salido malparada. Había perdido con él su virginidad. Y Rafael tenía miedo de hacerle daño.
–Lo echo de menos, ¿sabes? Lo echo mucho de menos –dijo ella repentinamente.
Él la miró sin entender nada.
–¿Cómo?
–Sé que no debería, teniendo en cuenta que han pasado quince años desde que nos vimos por última vez. Pero lo echo de menos. Echo de menos lo que tuvimos o, por lo menos, lo que yo creía que teníamos. Supongo que esa es la razón de que viniera aquí. Estaba buscando algo, no sé, quizá el final de un círculo vicioso.
Rafael supo entonces que estaba hablando de Alberto Mancini, y también supo otra cosa: si no se habían visto en quince años, no podían haber sido amantes. Esa mujer ni siquiera llegaba a los treinta.
–¿Quién eres, Allegra?
Ella lo miró a los ojos y contestó:
–Su hija.
Rafael estuvo a punto de soltar una exclamación poco respetuosa. Era la hija de Mancini, la hija del que había sido su peor enemigo. Y acababa de hacer el amor con ella.
Se le encogió el corazón. De repente, se había convertido en protagonista de un drama completamente inesperado. Por si acostarse con una mujer virgen no fuera suficiente, se había acostado con una clase de mujer de la que no quería saber nada: una Mancini, un miembro de una familia que había odiado toda su vida.
Desde luego, su odio no era ningún capricho. Los odiaba por una buena razón, y nunca había pretendido otra cosa que hacer justicia. Pero eso no cambiaba lo sucedido. Se había acostado con ella. Y, definitivamente, no le podía dar el afecto que estaba buscando.
Abrumado, se levantó de la cama y se puso los calzoncillos.
–¿Rafael? –dijo ella con incertidumbre.
–Será mejor que te marches.
Su voz habría sonado brusca aunque se hubiera esforzado por decirlo con suavidad, y no se esforzó. Sentía ira, rabia, frustración. Allegra era hija de Mancini. Pero ¿sabría lo que Alberto había hecho? ¿Sería consciente de que sus manos estaban manchadas de sangre?
Rafael supuso que no sabía nada. Al fin y al cabo, su padre había muerto cuando ella era solo una niña. Era imposible que lo supiera; sobre todo, si Alberto y ella habían estado tanto tiempo sin verse. Pero seguía siendo una Mancini.
–¿Quieres que me vaya?
–Sí. Te pediré un taxi.
Él se puso los pantalones y, al ver que ella no se movía, recogió su ropa y se la tiró. Sin embargo, Allegra ni siquiera hizo ademán de alcanzarla. Estaba paralizada. Y también estaba increíblemente sexy en aquella posición, sentada en la cama y con el pelo sobre sus pechos desnudos.
–No entiendo nada –acertó a decir.
–¿Qué es lo que no entiendes? –preguntó él con impaciencia–. Solo se trataba de divertirnos un rato, y el rato ha terminado. Si hubiera sabido que eras virgen, habría actuado de otra manera, pero no me has dado ninguna indicación. Te has comportado como si estuvieras encantada con lo que iba a suceder.
–Y lo estaba. Pero, aunque tenga poca experiencia en materia de hombres, sé que tu forma de poner fin a una noche de amor es sencillamente despreciable.
–Gracias por tu opinión –ironizó él, cruzándose de brazos–. Y ahora, si haces el favor de marcharte…
Allegra respiró hondo.
–¿Puedes concederme un momento de intimidad para que me vista?
Rafael estuvo a punto de decir que su repentina timidez era del todo absurda, porque ya la había visto desnuda. Sin embargo, no quería ser cruel con ella y, como necesitaba una copa, se fue al salón para servirse un whisky.
Ya se lo estaba sirviendo cuando Allegra salió de la habitación y se dirigió al ascensor de la suite, cuyas puertas se abrieron. Rafael se acordó de lo que le había dicho una vez su difunto padre: que, para un hombre decente, no había nada más importante que el honor. Y, en ese momento, no se sentía particularmente honorable.
–Adiós –dijo ella, con una voz tan triste como dulce.
Allegra se fue, y Rafael se quedó solo en la enorme estancia. Pero, en lugar de tomarse el vaso de whisky, lo lanzó con todas sus fuerzas contra la pared.
Capítulo 3
ALLEGRA entró en el despacho del abogado, nerviosa. Solo habían pasado unas horas desde el acto en memoria de su padre y el peor error de su vida. Se había ido de la suite de Rafael con la cabeza bien alta, pero su amor propio había sufrido un golpe terrible.
No entendía nada. Durante gran parte de la noche, Rafael se había mostrado maravillosamente dulce, y ella se había sentido maravillosamente deseada. ¿Había sido mentira, una simple actuación? ¿Le había vuelto a pasar lo mismo? Al parecer, aún no había aprendido la lección de que la gente no era lo que parecía, de que hacían cosas para conseguir lo que buscaban y, a continuación, se iban.
Se iban y la dejaban sola y peor que antes.
Sin embargo, esa vez no tenía motivos para sentirse traicionada. Se había acostado con un desconocido sin más intención que disfrutar del momento y, por muy mal que su atractivo amante la hubiera tratado, no estaba enamorada de él. Había cometido un error, sí. Había entregado su virginidad a un hombre que no se lo merecía. Pero no había perdido nada salvo su orgullo.
Además, había pasado por cosas mucho peores. Su padre la había abandonado cuando más lo necesitaba, y se había ido sin mirar atrás. Su madre se había sumido en la amargura y le había dado la espalda. Y, si había sobrevivido a eso, también sobreviviría a Rafael.
–¿Signorina Mancini? –preguntó el abogado, levantándose de su sillón–. Gracias por venir.
Allegra se sentó tras estrechar la mano del señor Fratelli, quien había insistido en que asistiera a la lectura del testamento. Su insistencia le había resultado extraña, porque no creía que su padre le hubiera dejado nada; y por otra parte, no ardía precisamente en deseos de compartir espacio con la altiva Caterina Mancini y su hija, Amalia. Pero solo serían unos minutos de incomodidad. Después, volvería a Nueva York y olvidaría lo sucedido.
–Signorina Wells –puntualizó Allegra, que usaba el apellido de su madre.
Fratelli asintió, miró a las tres mujeres y les dio una serie de detalles introductorios antes de entrar en materia. Allegra estaba agotada, pero hizo un esfuerzo por concentrarse en lo que estaba diciendo.
–Me temo que la situación financiera del signor Mancini ha sufrido algunos cambios en las últimas semanas.
–¿Qué tipo de cambios? –se interesó Caterina, clavando los ojos en él.
–Una empresa de la competencia ha adquirido todas las acciones de Mancini Technologies –respondió él.
–¿Todas? –preguntó Caterina, claramente afectada.
–Sí. Ahora pertenecen al signor Vitali, el dueño de V Property, que ha pasado a ser presidente de la compañía del difunto signor Mancini –le explicó–. De hecho, llegará en cualquier momento. Quiere hablar con ustedes para explicarles sus intenciones.
Allegra se echó hacia atrás y cerró los ojos mientras Caterina rompía a protestar. ¿Qué le importaba a ella que un desconocido hubiera comprado las acciones de la empresa de su padre? No era asunto suyo.
–Ah, ya ha llegado –dijo el señor Fratelli.
La puerta del despacho se acababa de abrir, y Allegra se quedó atónita cuando vio al alto e intimidante ejecutivo de traje azul marino que la miró de arriba abajo, sin expresar emoción alguna.
Era Rafael.
–Bienvenido, signor Vitali –siguió el abogado.
Rafael se sentó mientras Allegra se hundía en un mar de dudas. ¿Se había acostado con ella a sabiendas de que era la hija de Alberto Mancini? ¿Había sido una simple casualidad? ¿O tenía algo que ver con la compra de las acciones de la empresa?
Fuera como fuera, tuvo que echar mano de toda su fuerza de voluntad para no vomitar lo que había desayunado. Estaba tan alterada que no prestó atención a la conversación cada vez más tensa de sus acompañantes. Caterina gritaba, Rafael la miraba con gesto de aburrimiento y Fratelli no sabía dónde meterse.
–¡No puedes hacer eso! –exclamó la viuda en determinado momento.
–Puedo y lo haré. Mancini Technologies dejará de existir.
Allegra guardó silencio mientras Rafael les explicaba su plan para disolver la empresa de Alberto y quedarse con la totalidad de sus bienes. Luego, Fratelli tomó la palabra para añadir algo que aumentó la desesperación de Caterina: que todas las propiedades de su difunto esposo estaban ligadas a la empresa, incluida la mansión de Abruzzi y que, por tanto, había muerto prácticamente en bancarrota.
–Tú lo has matado –dijo Caterina, señalando a Rafael–. Lo sabes de sobra. Tú provocaste el infarto que lo mató. Eres un asesino.
Rafael ni siquiera se inmutó.
–No soy yo quien tiene las manos llenas de sangre, Caterina.
–¿Qué significa eso?
Rafael no dijo nada, y Allegra aprovechó la ocasión para dirigirse a Fratelli:
–¿Ya me puedo ir?
–No, todavía no, signorina –dijo el abogado con una sonrisa triste–. El signor Mancini dejó algo para usted.
–¿Para mí?
–En efecto.
Fratelli abrió uno de los cajones de la mesa y sacó una bolsita de terciopelo, que dio a la sorprendida Allegra.
Caterina y Rafael se giraron y la miraron con curiosidad. Allegra no la quería abrir delante de todo el mundo; pero era obvio que lo estaban esperando, y no tuvo más remedio que extraer el contenido.
Cuando lo vio, se quedó sin aliento: un impresionante collar de perlas del que colgaba un zafiro con forma de corazón. Pero no era la primera vez que lo veía, ni mucho menos. Había pertenecido a su abuela por parte de padre, y su madre lo llevaba con frecuencia antes de divorciarse de él.
Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no por el valor de la joya. Aquel objeto demostraba que Alberto no la había olvidado. Demostraba que no la había dejado de querer.
–Grazie –acertó a decir, emocionada.
–También le dejó una carta.
–¿Una carta?
El abogado se la dio, y Allegra se la guardó porque no quería leerla allí. Quizá explicara los actos de su padre, el motivo por el que había guardado las distancias con ella.
–Gracias, signor Fratelli.
Un segundo después, se levantó de su asiento y salió del despacho con piernas temblorosas. Ya estaba en la escalera cuando Rafael apareció a grandes zancadas y le puso una mano en el brazo, recordándole las caricias de la noche anterior.
–Allegra…
Allegra rompió el contacto rápidamente.
–¿Qué quieres? No tenemos nada que decirnos.
–Me temo que sí.
–¿En serio? Pensaba que ya habías terminado conmigo –replicó Allegra, intentando mantener la calma–. Ya has conseguido tu venganza.
Él frunció el ceño.
–¿Venganza? Querrás decir «justicia».
–¿Sabías que yo era su hija cuando te acostaste conmigo? Seguro que te divertiste mucho al hacerme tuya después de haberlo arruinado.
–No sabía que fueras la hija de Alberto. De haberlo sabido, no te habría dirigido la palabra. No quiero saber nada de los Mancini.
–¿Por qué? –dijo ella, extrañada por su vehemencia–. ¿Qué te hizo mi padre?
–Eso carece de importancia en este momento.
Ella se encogió de hombros.
–Como quieras. De todas formas, no me interesa nada de lo que tengas que decir.
–Yo creo que sí –insistió él–. Hicimos el amor sin preservativo, Allegra.
Allegra se quedó horrorizada. Era verdad. Estaba tan excitada cuando se acostó con él que ni siquiera se le pasó por la cabeza. Y su falta de experiencia sexual había contribuido a que lo olvidara por completo.
–Si te has quedado embarazada, quiero que me lo digas –continuó Rafael.
–¿Por qué? Dejaste bien claro que no quieres saber nada de mí –replicó ella–. ¿Por qué ibas a querer hacerte cargo de mi hijo?
–De nuestro hijo –puntualizó él.
Rafael sacó una tarjeta con su dirección y su número de teléfono, que Allegra alcanzó con inseguridad.
–Naturalmente, espero que nos estemos preocupando sin motivo. Pero soy un hombre de honor y, si te has quedado encinta, asumiré mi responsabilidad.
Allegra miró la tarjeta, que quiso romper en mil pedazos. Sin embargo, pensó que habría sido un gesto infantil, y se limitó a cerrar el puño sobre ella.
–No quiero volver a hablar contigo, Rafael.
–Lo he dicho muy en serio, Allegra.
–Y yo.
Allegra dio media vuelta y se fue escaleras abajo, con paso rápido. De hecho, no se detuvo hasta llegar a la pensión donde se alojaba. Y lo primero que hizo fue abrir la carta de su padre, que decía así:
Querida Allegra:
Perdona a este anciano por los errores que el miedo y la tristeza le empujaron a cometer. Mi reputación me importó más que tu cariño, y nunca me arrepentiré lo suficiente.
Tu madre adoraba este collar, pero te pertenece a ti. Te ruego que te lo quedes y que no se lo enseñes a ella.
No espero que lo comprendas. Ni mucho menos, que me perdones.
Tu padre.
Allegra rompió a llorar, y siguió llorando mientras leía la carta una y otra vez, intentando entender. ¿Qué significaba eso de que su reputación le había importado más que su cariño? Lejos de explicar nada, la misiva de Alberto suscitaba nuevas preguntas.
Y no obstante, le había pedido disculpas, insinuando que la quería.
Pero, si la quería, ¿por qué la había abandonado?
Tras hablar con Allegra, Rafael volvió al despacho del abogado. Se sentía culpable por haberla tratado tan mal la noche anterior. Pero ¿qué podía hacer? Alberto Mancini había matado a su padre. Comparado con eso, su comportamiento con la hija del asesino era un detalle sin importancia.
En cuanto al posible embarazo, había sido sincero al decir que estaba dispuesto a asumir su responsabilidad. Sin embargo, esperaba que no estuviera embarazada. Habría dado cualquier cosa con tal de que no lo estuviera; cualquier cosa con tal de haberse refrenado la noche anterior o, mejor aún, de no haberse acostado con ella.
¿O se estaba mintiendo a sí mismo?
Rafael lo sopesó y llegó a la conclusión de que era un mentiroso. Había sido una noche increíble, absolutamente abrumadora, la mejor experiencia sexual de toda su vida. Había olvidado el preservativo porque estaba tan excitado que no podía pensar en nada más. E, incluso después de saber que era la hija de Alberto Mancini, la deseaba tanto que habría hecho el amor con ella toda la mañana.
–¿Signor Vitali? ¿Quiere añadir algo mas?
Rafael parpadeó y miró al abogado, a la viuda y a su hija. Pensaba que se alegraría al ver la cara de Caterina Mancini; pero, a pesar de saber que era una cazafortunas, le dio pena. No tenía nada que ver con su venganza. Y, si era verdad que su difunto esposo había fallecido por un infarto causado por él, también lo era la acusación de aquella mujer.
Había matado a Alberto Mancini. Lo había matado, igual que Alberto a su padre.
Una vez más, Rafael se sintió culpable. Pero su sentimiento de culpabilidad no duró mucho. Si sus actos habían causado la muerte de ese hombre, tanto mejor. Había conseguido lo que se merecía. Se había hecho justicia.
O eso quiso creer.
Allegra volvió a Nueva York como si estuviera en un trance, desesperada por escapar del dolor y los recuerdos. Sin embargo, el mundo pareció corregirse un poco cuando llegó al edificio donde vivía, en el East Village.
Tras saludar a Anton, que era su jefe y casero, subió a su apartamento, cerró la puerta y se acercó al equipo de música para poner su tema preferido de Shostakovich, pero no pudo. Le recordaba a Rafael, así que puso algo de Elgar y se sentó en el sofá, intentando refrenar las lágrimas. Todo estaba tranquilo. Solo se oía la música y el rumor del tráfico, apenas perceptible en un sexto piso.
Pocos minutos después, sonó el teléfono. Era Jennifer, su madre.
–¿Y bien? ¿Te ha dejado algo? ¿Me ha dejado algo a mí? –preguntó sin más.
Allegra respiró hondo.
–No nos ha dejado nada, mamá –respondió, pensando en el collar de perlas–. Aunque no tenía mucho que dejar.
–¿Que no tenía mucho? ¿Cómo es posible?
Allegra le contó que Rafael Vitali había comprado todas las acciones de Mancini Technologies y se había quedado con la empresa, aunque no dio más detalles. E incluso consiguió que su voz sonara normal, como si no hubiera pasado nada relevante, como si no estuviera afectada.
–¿Vitali? ¿Se ha quedado con ella?
–Sí.
–Bueno, supongo que no es asunto nuestro.
–No, no lo es –replicó Allegra con frialdad–. Pero Caterina lo acusó de haber matado a Alberto. Dijo que él tenía la culpa de que le hubiera dado el infarto que lo mató.
Jennifer guardó silencio durante unos segundos y luego dijo, sin más:
–Todo ha terminado.
Allegra pensó que tenía razón. Sí, todo había terminado. Absolutamente todo. Y ahora, tendría que aprender a vivir con el recuerdo de haberse acostado con el hombre que, según Caterina Mancini, había matado a su padre.
Durante las semanas posteriores, Allegra hizo lo posible por volver a la normalidad. Trabajaba en el café, charlaba con los clientes, paseaba por el parque e intentaba disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Pero, tras conocer las mieles del sexo, todo lo demás le parecía gris y aburrido.
Echaba de menos a Rafael. Quizá fuera una estupidez, teniendo en cuenta lo mal que la había tratado, pero lo echaba terriblemente de menos. Y por mucho que lo intentaba, no conseguía olvidarlo.
Ya había pasado un mes desde su vuelta a Nueva York cuando una mañana vomitó el desayuno. Allegra no le dio importancia, y lo achacó a la pizza que se había comido la noche anterior. Pero volvió a vomitar a la mañana siguiente, lo cual la puso en guardia. Y, tras vomitar una tercera vez, se hizo una prueba de embarazo.
Cuando vio que el resultado era positivo, se quedó helada. Le parecía increíblemente injusto que se hubiera quedado embarazada en su primera experiencia sexual y, para empeorar las cosas, de un hombre que la había echado de su habitación.
Allegra nunca se había planteado la posibilidad de tener hijos; o, por lo menos, no se la había planteado en serio. A fin de cuentas, no estaba saliendo con nadie, y no esperaba tener pareja a corto o medio plazo. Pero, mientras pensaba en ello, se sintió dominada por un desconcertante e inesperado sentimiento maternal. Estaba esperando un bebé. Y, si lo tenía, tendría alguien a quien amar, alguien con quien formar una familia.
De repente, la idea de tenerlo le pareció absolutamente maravillosa. Sería la mejor madre del mundo. No lo castigaría con su amargura y sus frustraciones, como Jennifer había hecho con ella. No lo abandonaría como la había abandonado su padre. Le daría todo su amor, pasara lo que pasara.
Allegra se llevó una mano al estómago y cerró los ojos. Iba a tener un bebé. Un nuevo principio. Una oportunidad de ser feliz.
Capítulo 4
RAFAEL?
Rafael se giró hacia la mujer de voz seductora y juguetona con la que había ligado en un bar. Era una rubia perfecta, de piernas largas, pechos tentadores y labios pecaminosos. Pero, sorprendentemente, no le llamaba la atención. Ni siquiera recordaba su nombre. Y no quería estar con ella.
–Puedes irte –dijo.
–¿Cómo?
Ella lo miró con indignación y él, con aburrimiento y disgusto. No la había tocado. No había tocado a ninguna mujer desde su experiencia nocturna con Allegra. Su libido estaba muerta desde entonces.
–Lo he dicho en serio. Márchate.
Rafael señaló la puerta de su ático de París, adonde había ido por un asunto de negocios. La rubia se levantó y se fue con gesto altivo, mientras él pensaba que acababa de hacer lo mismo que había hecho en Italia: echar a una mujer de su habitación. Corría el riesgo de convertirlo en costumbre.
Pero ¿qué podía hacer? Estaba enfadado con todo, y lo estaba por culpa de Allegra. Esperaba que lo llamara por teléfono, que tuviera la cortesía de informarle sobre su estado. Y no lo había llamado.
Sin embargo, Rafael se dijo que su silencio era una buena noticia. Seguramente, significaba que no se había quedado embarazada y que él podía seguir con su vida. Podía olvidar el cuerpo y la sonrisa de Allegra Wells. Podía olvidar la emoción que había observado en su bello rostro mientras escuchaban a Shostakovich.
Allegra carecía de importancia. Solo había sido otra de sus muchas amantes. Y, a decir verdad, la quería tan lejos como fuera posible. Ya había terminado con los Mancini, ya se había quedado con el negocio de su enemigo, ya había desmantelado el imperio que Alberto había construido sobre el cadáver de su padre.
Por fin se había hecho justicia.
Pero, desgraciadamente, no tenía a nadie con quien compartir su victoria. Sus padres habían muerto, y desconocía el paradero de Angelica, su hermana. La familia a la que había jurado proteger estaba destruida. Y se sentía vacío. Como si le faltara algo. Como si le faltara alguien.
–Está un poco frío.
Allegra se estremeció al sentir el contacto del helado gel que le pusieron en el estómago antes de pasarle el ecógrafo. Llevaba dieciocho semanas de embarazo, y ardía en deseos de ver a su bebé.
Ansiosa, giró la cabeza hacia la pantalla en blanco y negro, donde aparecieron la cabeza, los brazos y las piernas de la pequeña criatura que llevaba en su interior. Estaba tan contenta que derramó unas lágrimas de alegría, aunque no se podía decir que hubiera sido un embarazo fácil. Cuatro meses de náuseas y vómitos, con dos visitas al hospital por problemas de deshidratación. Y, por supuesto, sin dejar de trabajar.
¿Cómo se las iba a arreglar cuando naciera? ¿Sería capaz de sacarlo adelante en un apartamento minúsculo y con un sueldo igualmente irrisorio? Sobre todo, estando sola, porque había tomado la decisión de no decirle nada a Rafael.
No quería que su hijo tuviera un padre como el que ella había tenido. No quería que lo abandonara de repente y sin ninguna explicación.
Allegra aún no había encontrado el coraje necesario para interrogar a su madre sobre la desconcertante carta de Alberto. Evidentemente, había pasado algo que ella desconocía; algo que quizá explicaba su marcha. Pero, fuera lo que fuera, Rafael Vitali se parecía demasiado a su difunto padre. No podía confiar en él.
–Vuelvo enseguida –dijo súbitamente la enfermera.
Allegra la miró con perplejidad, preguntándose si era normal que una profesional se marchara de repente en mitad de una ecografía. Y su desconcierto aumentó cuando, momentos después, reapareció en compañía de un médico.
–¿Qué ocurre?
–Espere un momento, señorita Wells.
El médico escudriñó la pantalla del ordenador y, tras fruncir el ceño, dijo algo a la enfermera. Pero lo dijo en voz tan baja que Allegra no lo entendió.
–Por favor, dígame lo que pasa. Se lo ruego.
El médico guardó silencio y siguió mirando la pantalla. La enfermera le dio una toallita para que se limpiara el gel y dijo:
–Tenga paciencia. El doctor Stein se lo explicará.
Momentos más tarde, Allegra tuvo todas las respuestas que necesitaba, aunque no fueran precisamente halagüeñas. Por lo visto, su bebé tenía un defecto cardíaco.
–¿Un defecto cardíaco? ¿Qué significa eso, exactamente? –replicó ella con voz temblorosa.
–Tiene un problema genético que podría ser mortal. Le haremos una amniocentesis tan pronto como sea posible, para estar completamente seguros –contestó el doctor Stein–. Las ecografías no son concluyentes en este caso. Podrían ser varias cosas.
–Pero cree que es grave, ¿verdad?
El doctor Stein la miró con gravedad y asintió.
–Sí, así es. Sin embargo, no lo sabremos hasta que le hagamos esa prueba.
–¿Y cuándo me la podrán hacer?
–Me temo que habrá que esperar un poco, unas tres semanas.
Allegra salió de la consulta en tal estado que apenas fue consciente del camino que la llevó a casa. Cuando estaba abriendo la puerta, Anton salió de su piso para interesarse por su visita al médico, y ella ni siquiera supo qué le contestó. El mundo le parecía repentinamente ajeno, como si estuviera en otra dimensión. Había dejado de tener importancia.
Se tumbó en la cama y se llevó una mano al estómago. Había soportado los mareos y los vómitos del embarazo a duras penas, siguiendo con su vida y procurando no pensar en el futuro. Y ahora cabía la posibilidad de que no hubiera futuro. Pero no lo sabría hasta tres semanas después.
En su desesperación, pensó que había cometido un error al no decírselo a Rafael. Era el padre del bebé y, aunque se hubiera portado mal con ella, tenía derecho a estar informado. Sin embargo, se resistió al impulso de llamarlo por teléfono. No se sentía con fuerzas para enfrentarse a él; sobre todo, porque era evidente que se enfadaría mucho al saber que le había ocultado la verdad.
Desde su encuentro en Roma, Allegra se había esforzado por quitarse a Rafael de la cabeza. Se había convencido de que decírselo no era tan importante y de que, en todo caso, esa decisión podía esperar. A fin de cuentas, aún faltaban varios meses para el parto. Y no podía tomar una decisión tan grave cuando no estaba segura de lo que debía hacer. Necesitaba pensar, aclararse las ideas.
Lamentablemente, el problema del bebé lo cambiaba todo. Ya no tenía tiempo de sobra. Estaba obligada a tomar decisiones con urgencia, y a tomarlas por duras que fueran. Y Rafael tenía que formar parte de ese proceso, aunque hablar con él le diera miedo.
Dos días antes de que le hicieran la prueba, Allegra sacó la tarjeta que Rafael le había dado en el despacho del señor Fratelli y marcó su número.
Rafael contestó casi de inmediato.
–¿Dígame?
–Soy Allegra –dijo ella sin más.
Rafael guardó silencio durante un par de segundos.
–¿Qué quieres?
Ella respiró hondo.
–Te llamo porque ha pasado algo. Estoy embarazada, y…
–¿Cómo? –la interrumpió él–. ¿Estás embarazada de mí?
–Sí, claro.
–¿Y por qué no me lo habías dicho? ¡Ya estarás a mitad del embarazo!
–Casi.
–Entonces, ¿por qué…?
–Escúchame un momento, Rafael. Me hicieron una ecografía y descubrieron que el bebé tiene un problema. Un problema grave.
–¿De qué tipo de problema estamos hablando?
–De un defecto genético, algo del corazón –respondió Allegra–. Me harán una amniocentesis dentro de dos días.
–¿En Nueva York?
–Sí.
–Allí estaré.
–No hace falta que…
–Por supuesto que hace falta. Soy su padre, ¿no?
–Sí, lo eres.
–Pues no se hable más. Te llamaré mañana para que me des los detalles.
Allegra había llamado a Rafael sin saber cómo iba a reaccionar, pero jamás habría pensado que reaccionaría de ese modo. Cuando colgó el teléfono, estaba tan asombrada como aliviada. Se había acostumbrado a hacer las cosas por su cuenta, sin ayuda de nadie; pero no quería estar sola en esas circunstancias.
Sin embargo, se trataba de Rafael. Tendría que andarse con cuidado; y no solo por su bebé, sino también por su corazón.
Rafael dio unos golpecitos nerviosos en el asiento de la limusina. Estaba en Manhattan, dirigiéndose al piso de Allegra.
La sorpresa y la furia que había sentido al saber que le había ocultado su embarazo se habían disipado ante la preocupación por la salud de su bebé. Iba a ser padre. Tendría que proteger, cuidar y amar a un ser de su propia sangre. Y estaba más que dispuesto, si es que Allegra le concedía la oportunidad.
Rafael no creía en la redención, pero pensó que ese bebé podía redimirlo en cierto modo de sus errores pasados. Incluso cabía la posibilidad de que le diera la paz y la felicidad que siempre había querido. Ya pensaría más tarde en el engaño de Allegra. Ahora tenía un problema que resolver.
La limusina se detuvo delante de un edificio alto. Rafael se acercó al portero automático y pulsó el botón del piso de Allegra mientras miraba el interior del portal. Aparentemente, no había ascensores. ¿Significaba eso que tenía que subir andando todos los días, en su estado?
–¿Sí?