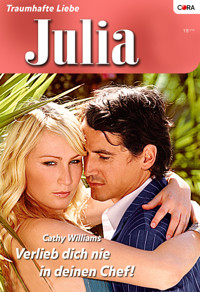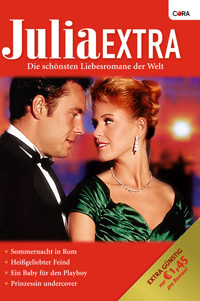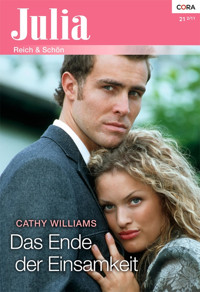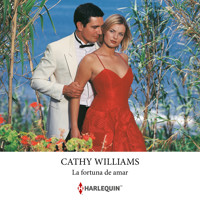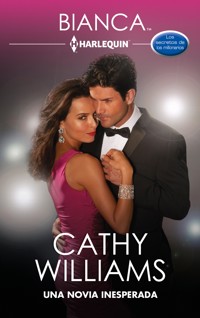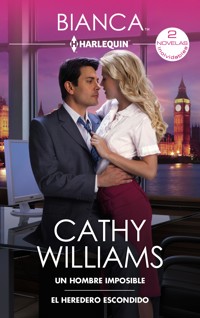5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Pasión en Bahamas Cathy Williams Revelación en Bahamas: ¡iba a tener un heredero! La mentora de Kaya, que había sido como una madre para ella, había fallecido recientemente, y fue una tremenda sorpresa descubrir que no le había legado su casa. En su lugar, había ido a parar al hijo secreto que había dado en adopción, y cuando Leo se presentó a reclamar lo que era suyo, descubrió que era tan guapo como irritante. Lo único que Leo quería era vender la propiedad y volver al imperio millonario que había construido de la nada. Sin embargo, luchar contra el lazo familiar que le unía a su familia biológica le había dejado indefenso, igual que su enloquecedor deseo por Kaya, un deseo cuyas consecuencias iba a unirlos para siempre. Atrapado por la tentación Cynthia St. Aubin Una serie de televisión sobre la vida real de los hermanos Renaud despertó el interés de Shelby Llewellyn en el hermano artista y oveja negra de la familia. Shelby, comisaria de exposiciones, estaba decidida a conseguir que Bastien Renaud hiciera una exposición en su galería para demostrarle a su padre su valía profesional. Cuando ambos se quedaron aislados por una nevada en el refugio de Bastien, surgió la pasión. ¿Podría llegar aquella relación a un final feliz a pesar de la diferencia de edad y del pasado de Bastien?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 400 - agosto 2024
I.S.B.N.: 978-84-1074-348-9
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Kaya entró en la casa sin hacer ruido. No es que tuviera energía para hacerlo de otro modo, porque estaba molida, además de congelada. El viento gélido del mes de febrero había atravesado las capas de ropa que llevaba, helándole las puntas de los dedos de manos y pies, a pesar de los guantes y las botas. Las mejillas le escocían. No había dormido desde hacía veinticuatro horas, y lo único que deseaba hacer en aquel momento era dejarse caer en la cama y dormir cien años.
La luz del vestíbulo estaba encendida. ¿Por qué? ¿Se la habría dejado ella encendida? Había hecho una lista con las cosas que debía hacer antes de abandonar Canadá en dirección a Nueva Zelanda hacía ya dos meses. ¿Habría puesto un recordatorio para apagar las luces del recibidor? Era poco probable. Pero la señora Simpson, su vecina más cercana, tenía llaves de su casa. Igual había sido ella, al entrar a echar un vistazo, quien se la había dejado encendida.
Daba igual. Lo único que importaba era echarse a dormir.
Soltó las maletas, se quitó el abrigo y las botas, flexionó los brazos entumecidos y, descalza, subió escaleras arriba.
Conocía aquella casa como la palma de su mano porque llevaba tres años viviendo en ella, todo gracias a la amabilidad y la generosidad de Julie Anne. Había conseguido a duras penas llegar a fin de mes en la universidad, a base de trabajos a tiempo parcial (cuando lograba encontrarlos) con los que pagarse el alojamiento y los gastos. Después, al volver a casa con el título que había logrado sacar con tanto esfuerzo, se había encontrado con que el precio de los alquileres, teniendo muy poco dinero en el banco y aún sin trabajo, quedaba fuera de su alcance.
Si su madre hubiera seguido viviendo en el apartamento que tenían en el centro, todo habría sido distinto, pero Katherin Hunter se había marchado a Nueva Zelanda seis años atrás con su nuevo marido. Acudir a ella en busca de ayuda era impensable. Un último recurso que ni siquiera estaba en su radar.
Su madre había encontrado al fin a míster Perfecto, después de toda una vida de relaciones fracasadas con hombres ricos a los que ella no les interesaba en realidad, y Kaya no estaba dispuesta a poner a prueba la solidez de su matrimonio pidiendo favores. Su madre no tenía dinero propio, y su encantador maridito, aunque amable y simpático, no dispondría del respaldo financiero, y seguramente tampoco de la inclinación necesarios para ayudar a una hijastra a la que apenas conocía.
Por todo ello, el ofrecimiento de Julie Anne había sido un maná caído del cielo: viviría con ella sin pagar alquiler, una buena fortuna por lo que no había dejado de dar gracias ni un momento.
Ya arriba, se detuvo un instante para pensar en Julie Anne, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Cómo era posible que alguien tan sano, tan en forma, tan lleno de vida, tan bueno… falleciera de buenas a primeras?
Estaba trabajando cuando recibió la llamada del hogar de acogida en el que trabajaba Julie Anne. La habían tenido que llevar de urgencias al hospital en Vancouver, a una hora de distancia. Hacía la ronda con Louise, la directora del hogar, cuando de pronto se desmayó. Así, sin más.
A toda prisa, se desplazó hasta el hospital y a duras penas llegó a tiempo de tomar la mano de su amiga y a decirle lo mucho que la quería cuando la vida que a tantas personas había inspirado a lo largo de los años cesó de golpe. Apenas prestó atención a los detalles que le dieron: un aneurisma… no se podía haber hecho nada… una bomba de relojería genética esperando a estallar. ¿Qué podían importarle los detalles, cuando Julie Anne ya no estaba con ella?
Tenía la sensación de haberse pasado semanas llorando por la amiga perdida, a la que no conoció, para sorpresa y confusión suya, ni la mitad de lo que creía que conocía. Revelaciones y descubrimientos que habían acaecido con su muerte y que no había tenido más remedio que aceptar. ¿Hasta qué punto se podía conocer a otro ser humano? La tristeza había teñido la resignación de saber que Julie Anne no había sido el libro abierto que ella creía, y había preferido centrarse en todo el bien que había hecho, en la mujer maravillosa que había sido, su mentora, su mejor amiga a pesar de la diferencia de edad. Se conocieron cuando su madre y ella se trasladaron al norte de Vancouver, cerca de Whistler, donde las había llevado el trabajo de su madre. Antes de eso, apenas tenía recuerdos, ya que había llegado allí poco antes de cumplir seis años, desde Alaska, que era donde había nacido su padre y donde vivían hasta entonces. Había sido su fallecimiento lo que las había empujado a cambiar de escenario, y fue cuando Julie Anne entró a formar parte de sus vidas, haciendo de niñera suya y cobijándola bajo su ala cuando Katherine Hunter salía con su rico pretendiente de turno. Katherine siempre había sido más una amiga para ella que una madre. Nunca había reducido su actividad social para acomodarse a su hija, de modo que su vida y la de Julie Anne se habían ido entrelazando tan profusamente que había acabado siendo más como una madre que Katherine.
Mejor bloquear aquellos recuerdos.
Rápidamente se dirigió al dormitorio y se despojó de varias capas de ropa. Había dejado el voluminoso abrigo y las botas de pelo en el recibidor, y entonces se desprendió del grueso jersey y la camiseta de manga larga que llevaba debajo, quedándose solo con una camiseta de ropa interior y los cómodos pantalones de chándal con que se había vestido para el vuelo desde Nueva Zelanda, hecho en una abarrotada clase turista durante catorce horas. Necesitaba llevar algo cómodo que le permitiera contorsionarse en un espacio reducido, especialmente siendo tan alta como era.
Hacía más calor de lo que esperaba, teniendo en cuenta la inesperada nieve que cubría desde Alaska a Florida. La hora y media que debería haberle costado al autobús desplazarse desde Vancouver se había multiplicado por dos y, prácticamente todo el tiempo, envueltos en cellisca.
Deseando meterse en la cama y dejando a un lado la ducha que ya se daría a la mañana siguiente, abrió la puerta bostezando y frotándose los ojos y, sin molestarse en dar la luz, caminó hasta la cama con intención de dejarse caer en el colchón, taparse con el edredón y cerrar los ojos.
Tardó en darse cuenta de que había alguien más en aquella habitación oscura. Alguien en su cama. Y ese alguien era un hombre. ¿Qué narices hacía un hombre en su casa, en su habitación, en su cama? ¿Qué hacer? ¿Huir o luchar?
Luchar, sin duda.
Leo no había oído abrirse la puerta, y tampoco había notado el movimiento del aire, pero sí escuchó los pasos de unos pies descalzos que se acercaban por el corredor al que se abrían varias habitaciones, incluyendo una que estaba cerrada con llave sin que él supiera por qué.
«¿Pero qué demonios…?».
Treinta y seis horas. Llevaba treinta y seis horas en aquel lugar olvidado del mundo y ya empezaba a lamentar el viaje que había hecho. Podía haber solventado todo el papeleo desde su cómoda y lujosa oficina de Nueva York, pero no. ¿Qué había decidido hacer? Pues plantarse allí, nada menos. ¿Y por qué? ¿Para descubrir el gozo de la vida en una pequeña ciudad de la Columbia británica? ¿Por una repentina necesidad de vastos espacios abiertos? El escenario, por lo poco que había podido ver, era majestuoso hasta las lágrimas, pero él era un chico de ciudad que disfrutaba en la jungla de asfalto y rascacielos, que se sentía como en casa en el lugar en que se ganaba pasta de verdad, experimentando el pulso del tira y afloja con que se sellaban los grandes negocios.
No, había viajado hasta allí porque sentía curiosidad.
Un avión privado y un sólido todoterreno que le esperaba en la pista de aterrizaje lo habían llevado hasta allí, y apenas había puesto un pie en aquella tierra, el clima decidió hacerle probar sus delicias. La nieve comenzó a caer, y no parecía querer parar. Había dispuesto del tiempo suficiente para ir a la tienda local y aprovisionarse de comida y bebida, y desde entonces llevaba encerrado allí, sin conexión a internet y todo el tiempo del mundo para lamentar haberse rendido a la tentación de contemplar un pasado que le había sido negado.
Lo último que necesitaba a aquellas horas de la madrugada era tener que enfrentarse a la persona que se había colado en la casa seguramente intentando escapar a la tormenta de nieve que arreciaba en el exterior. Había decidido quedarse donde estaba y esperar acontecimientos, pero el acontecimiento había abierto la puerta de la alcoba y no era, ni de lejos, lo que se esperaba. Pensó que se trataría de un tío, un adolescente o una pareja de críos que anduvieran dando vueltas por la noche, haciendo lo que uno no debería hacer en un pueblo tan pequeño como aquel, donde seguramente todo el mundo se conocía. Probablemente fumando o bebiendo, hasta que de pronto cayeron en la cuenta de que, o buscaban refugio, o acabarían muriendo de hipotermia. Debían saber que la casa estaba vacía, y por eso no habían dudado en forzar la puerta y entrar.
Un par de adolescentes borrachos no habrían supuesto un problema para él. Es más: podría enfrentarse a cualquiera. Haberse criado en un centro de acogida le había servido para estar preparado casi para cualquier cosa. Desde que supo andar, había aprendido a cuidarse solo, y cuanto mayor se hacía, mejor se le daba. Nada le asustaba. Lo único que le había inspirado temor era tener que enfrentarse al hecho de haber sido abandonado y de que nadie iba a acudir a rescatarlo. Nadie. Nunca. Enfrentado a semejante certeza, algo duro como el granito se apoderó de su alma y a partir de entonces nada, por estremecedor que fuera, pudo hacerle sombra.
Se incorporó en la cama tenso, listo para actuar, con todos los sentidos en alerta, inmóvil como un depredador que esperase a que fuera su presa la que hiciera el primer movimiento.
La puerta se abrió y, aunque no se encendió la luz, supo de inmediato que el intruso era una mujer.
–¿Quién demonios eres, y qué haces en esta casa?
Esa fue la pregunta que le lanzó la mujer que se había detenido en el vano de la puerta, una pregunta que él le habría hecho a ella de haber podido adelantarse.
La luz del techo se encendió, y durante un par de segundos se quedó sin palabras al contemplar aquel furioso ángel vengador que lo miraba sin pestañear. Era alta, poco menos de metro ochenta, delgada, con un pelo largo y oscuro que salía de debajo de un gorro de lana, y de piel morena. Exótica y de una belleza poco corriente.
–¿Y bien? –insistió, cruzándose de brazos y sin abandonar el lugar en el que se encontraba y que le aseguraba poder cerrar la puerta rápidamente en caso de que él decidiera abalanzarse sobre ella.
Su primer impulso fue apartar el edredón y levantarse, pero decidió no hacerlo para no asustarla.
–Podría preguntarte lo mismo –espetó.
–¿Cómo has entrado?
–Como todo el mundo entra en una casa.
–¡Mentira! No sé quién eres ni lo que haces aquí, pero te quiero fuera ahora mismo.
Aquella mujer despertaba su curiosidad. De hecho, no podía dejar de mirarla.
–¿Echarías a un pobre hombre de aquí en plena tormenta?
–¡Sin dudar!
–Creo que necesitamos charlar un poco –dijo, apartando el edredón para levantarse.
–¡No des un paso más!
–¿O qué?
–O…
Se miraron fijamente. A Kaya el corazón le latía tan deprisa que le costaba respirar.
Había un hombre en su cama, y no era un hombre cualquiera, sino el más espectacularmente guapo que había visto en toda su vida. Tenía la piel de oro bruñido, el cabello tan oscuro como el suyo y unas facciones de una perfección clásica que podrían ser las de una deliciosa estatua que hubiese cobrado vida.
Un hombre espectacularmente guapo y medio desnudo, porque no podía saber qué habría debajo del edredón. ¿Estaría desnudo del todo?
La boca se le quedó seca.
Tenía la ropa extendida por el suelo, y de un primer vistazo, no le parecieron prendas baratas, precisamente. Desde donde se encontraba, el abrigo que había tirado por el suelo como si tal cosa parecía de cachemir.
Aturdida, no supo cómo reaccionar y su amenaza vacía quedó colgando en el aire entre ellos.
–¿Y bien? –presionó Leo–. No tengo ni idea de qué está pasando aquí, pero creo que vale la pena hablar de ello. No tengo ninguna intención de aventurarme en esa tormenta solo porque tú lo digas.
Apartó el edredón, se puso en pie y Kaya… Kaya se quedó boquiabierta.
Era alto, más alto que la mayoría de hombres que conocía. Probablemente debía pasar el metro noventa, todo músculos, fibras y vigor. Llevaba unos calzoncillos negros algo bajos que dejaban al descubierto un vientre plano y una espiral de vello oscuro que debía bajar hasta…
Se humedeció los labios y apartó rápidamente la mirada, pero estaba ardiendo. Ardiendo y sin saber qué hacer. El tío tenía razón: no podía exigirle que se marchara en plena tormenta de nieve. El taxi que la había llevado hasta allí iba equipado con todo lo necesario para desafiar las peores condiciones climatológicas y, aun así, le había costado mucho avanzar. No había visto coche alguno aparcado delante de la casa, así que ¿qué iba a hacer? ¿Irse andando?
–Es tarde y estoy cansada –dijo–. Estás en mi habitación y quiero que te largues. No me importa dónde.
–¿Tu habitación?
–No puedo obligarte porque eres más fuerte que yo, pero ni se te ocurra pensar que me das miedo, porque no es así.
–¿Estás diciendo que me crees capaz de…? No. ¡No me puedo creer lo que estoy oyendo! ¿Y cómo que esta es tu habitación?
–Solo quiero dormir.
Unas lágrimas de frustración, incredulidad, confusión y rabia amenazaban con estropear su compostura.
Leo negó con la cabeza, se pasó la mano por el pelo y la miró en silencio unos segundos.
–Está bien –concedió–. Voy a dejarte la habitación, aunque no sé por qué, teniendo en cuenta que te has colado en mi casa. Debe ser que me vuelvo tonto con damiselas en apuros.
A Kaya se le descolgó la mandíbula.
–¿Que me he colado en tu casa?
Los engranajes de su cabeza habían comenzado a girar a toda velocidad, y la sorpresa y el susto abrieron paso ante el miedo. ¡No! No podía ser. Aún no.
Leo no contestó.
–Hablaremos de ello por la mañana –dijo, y comenzó a recoger las prendas que había desperdigado por la alcoba: la camiseta del suelo, los vaqueros del respaldo de la silla y el ordenador, porque podía ser que escribiera algunos correos, aunque no tenía conexión a Internet y no podría enviárselos a nadie. Se vistió rápidamente.
–¿Por la mañana?
–Has dicho que solo querías dormir, ¿no? –contestó, al tiempo que entraba en el cuarto de baño de la habitación. Según su experiencia, el silencio podía ser el mejor amigo de un hombre si quería hacer hablar a otra persona, y pasara lo que pasase allí, hablar era imprescindible. Agarró la toalla que había usado y al volverse la encontró bloqueando su salida.
–¡Esta es mi casa, y quiero saber qué haces aquí! –le gritó, pero estaba empezando a sentir que las sienes le palpitaban, y una sombra de duda tiñó su voz. Sus ojos oscuros clavados en los de ella parecían capaces de leer sus pensamientos.
Decía haber entrado por donde todo el mundo, es decir, por la puerta. Todos los signos señalaban en una dirección, pero no quería leerlos.
Había desaparecido rumbo a Nueva Zelanda para ver a su madre y a su padrastro, deseando escapar de la tristeza asfixiante en la que la muerte de Julie Anne la había sumido. No era capaz de centrarse en nada, ni de deshacerse de la sensación de haber quedado a la deriva.
Por supuesto, había seguido trabajando en remoto desde Nueva Zelanda, llevando la contabilidad de varias empresas, pero era la primera vez que había acudido a su madre en busca de apoyo y, con varios océanos de por medio, se había permitido a sí misma olvidar la realidad de lo que podía estar ocurriendo en Canadá, y de lo que los secretos de Julie Anne podían acarrear.
–¿Dónde has estado? –le preguntó Leo, esquivándola con la delicadeza del cazador que sabe que aquel hermoso y fiero guepardo podía atacar a la menor provocación–. No, quizás debería preguntarte antes cómo te llamas.
–Kaya.
–Yo soy Leo, y estaré encantado de continuar con esta conversación mañana por la mañana, pero con cada segundo que pasa tengo más la impresión de que vamos a tener mucho terreno que cubrir.
–Antes has dicho que has entrado, digamos, de manera legítima…
Del bolsillo de sus vaqueros sacó una llave, que dejó colgando de dos dedos y agitó delante de ella.
–Las llaves del reino.
–Tengo que sentarme.
–A mí me parece que necesitas algo más que una silla. ¿Por qué no bajamos a la cocina y te tomas algo que te entone? –propuso, levantando las dos manos en gesto de rendición–. Te aseguro que no tienes nada que temer de mí. Aclaramos lo más básico de esta situación, porque no eres la única que tiene preguntas, y luego te dejo el dormitorio, cierras con llave y te acuestas.
Kaya asintió aturdida.
–¿Te vas a desmayar?
–No. No suelo.
–Me alegro.
Se hizo a un lado esperando que le precediera, y Kaya tuvo que controlar un estremecimiento al pasar delante de él en dirección a la cocina. Se sentía como una condenada a quien un guardia llevara a su celda para asegurarse de que no escapaba. Hacía más frío en el pasillo, y recogió la sudadera que había tirado antes de cualquier manera para ponérsela sin mirar al tío que llevaba pegado a los talones.
Tenía llaves… Pues claro que sabía quién era. No se trataba de un tío cualquiera que se hubiera colado a dormir. Que no se pareciera a Julie Anne no quería decir que no tuviera relación con ella. El hombre que, según el abogado, iba a presentarse en la casa, no debería haber llegado aún. Tardaría tiempo en hacerlo. Al menos, hasta que todo estuviera ya aclarado. Probablemente, un año. Tiempo más que de sobra para que ella se hubiera recuperado y buscado un lugar en el que vivir.
El abogado había sido muy comprensivo con el aturdimiento en que había quedado sumida cuando la convocaron al bufete para comunicarla que la casa en que vivía, el lugar al que llamaba hogar, iba a quedar en manos de un nuevo dueño. Julie Anne había hecho testamente y todo iría a parar a manos de su hijo.
–¡Pero si Julie Anne no tenía hijos! –contestó sin tan siquiera pestañear. No tenía ni idea de lo que su amiga había pensado hacer con la casa, la parcela y el piso que tenía en el centro. Quizás vender el piso y las parcelas y donar el dinero a la organización benéfica que había fundado mucho tiempo atrás. Pero ¿un hijo?
No podía dar crédito a lo que le explicaron con suma delicadeza y mientras ella se tomaba las varias tazas de té que le fueron ofreciendo. Al parecer, tenían documentos que demostraban su legitimidad. Ella podía permanecer en la casa mientras se ocupaban de los trámites legales y la avisarían con antelación cuando tuviera que abandonar la vivienda.
La revelación en sí misma había sido como la explosión de una bomba. Conocer a una persona y, al mismo tiempo, no conocerla. Descubrir que había secretos aguardando bajo la superficie, secretos que ni siquiera ella conocía… marcharse a Nueva Zelanda había sido un intento de escapar no solo a la tristeza, sino a la confusión y el desconcierto de saber que Julie Anne le había ocultado algo durante años. Sus razones tendría, y ella las respetaba, por supuesto, pero aun así…
Al final, había decidido volver a Canadá para recoger los restos del naufragio, confiada en que tendría tiempo de irse mucho antes de que otra persona se hiciera cargo de la casa. Pero, al parecer, el destino tenía otros planes, y no se sentía preparada aún para enfrentarse a las dificultades que esos planes acarreaban.
No querría haber conocido a su hijo. Ni siquiera había sentido curiosidad alguna por saber de él. ¿Qué había estado haciendo todos aquellos años? ¿Sería un sintecho, obligado a llevar una existencia de penurias por circunstancias ajenas a su control, zarandeado por la vida, hasta descubrir que era el destinatario de una fortuna con la que no contaba? Había aparcado todas esas preguntas. Le bastaba con asegurarse de no estar ya en la casa cuando el abogado le dijera que iba a personarse para tomar posesión de lo que era suyo.
Leo abrió la puerta de la cocina volviéndose a mirarla. Había preocupación en su expresión junto con algo más, algo que no podía identificar.
–Aquí estamos –dijo–. La nieve cae cada vez con más fuerza, así que me temo que vamos a tener que confiar el uno en el otro porque presiento que vamos a quedarnos encerrados en esta casa al menos unas cuantas horas, si es que no son días. No creo que seamos capaces de llegar hasta el pueblo. Ni siquiera a la casa del vecino más próximo, que debe estar… por cierto, ¿dónde está la casa más cercana? No he visto muchas cuando venía.
Kaya asintió.
¿Cuál era su plan? ¿Sería quien ella creía que era? La miraba fijamente, con curiosidad que no disimulaba, y que no tenía por qué disimular. Lo mejor que podía hacer era darse tiempo para averiguar quién era aquel hombre, y adaptarse a aquella situación tan inconveniente.
Ciertamente no parecía ser un vagabundo al que le hubiera llegado una casa con su tierra por puro golpe de suerte. Parecía una persona inteligente y refinada, pero no iba a ser tan tonta como para confiar en las primeras impresiones. Bastaba con recordar cómo su madre había caído una y otra vez en las primeras impresiones de hombres ricos, de palabra fácil y de encanto aún más fácil. Tenía demasiada calle como para confiar en lo que veían sus ojos en lugar de en lo que decía su cerebro. Y, en aquel momento, lo que su cabeza le decía era que debía tantear el terreno.
Hizo un comentario inocuo sobre lo de los vecinos y volvió a quedarse callada.
–Háblame –la animó él–. Estás cansada y confusa, pero déjame decirte que no debes tener miedo. ¿Dónde has estado? ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Visitando a la familia, o a un novio quizás?
Kaya encendió la luz de la cocina y miró aquel espacio que ya no era suyo mientras él avanzaba con confianza hacia uno de los armarios para sacar un par de vasos de cristal y servir un líquido de color ambarino.
–He estado en Nueva Zelanda visitando a mi madre –le explicó, acomodándose en una de las sillas que había junto a la mesa. Su voz era educada y firme, y su mirada observadora y desconfiada, analizándolo todo de él: sus movimientos, el color dorado de su piel y los contornos duros de su rostro, extremadamente bello–. Se fue a vivir allí hace unos años, cuando volvió a casarse, y yo… necesitaba alejarme después de la repentina muerte de Julie Anne.
–Julie Anne… –musitó–. ¿Y has vuelto a esta casa porque…?
–Porque resulta que es la casa en la que he vivido los últimos tres años y medio.
–¿Has vivido aquí?
–Sí.
Eso no se lo esperaba. Desde miles de kilómetros de distancia, la situación le había parecido bastante clara. Una carta había llegado a sus manos y con ella se había abierto un agujero en su vida controlada y regulada al extremo. Un pasado oculto que había resurgido en forma de la herencia que le había legado la mujer que se deshizo de él en un centro de acogida.
Había leído el contenido de la carta con amargura, resistiéndose a la tentación de hacerla pedazos y arrojarla a la papelera. Pero, en lugar de eso, miró a su alrededor. Estaba en su opulento ático de Nueva York, una de las lujosísimas moradas que poseía en varias ciudades en las que operaba su empresa, y pensó en la vida que había conquistado sin la ayuda de nadie de los de su sangre, que se habían deshecho de él siendo un bebé.
Los recuerdos que con esfuerzo había enterrado volvieron a la superficie y se recordó a sí mismo siendo un crío, creciendo en aquella casa de acogida en Brooklyn donde muchos como él eran solo un número entre números no deseados. Recordó cómo su sueño de ser rescatado por su madre o por su padre había ido desvaneciéndose hasta que su alma se rodeó de acero al aceptar que aquella situación no era temporal.
Saldría de allí. Tendría el mundo en sus manos. Sería invulnerable.
Y así había sido. Había trabajado más horas, con más dedicación y más determinación que cualquier otro, entró en Harvard un año antes que sus compañeros, se graduó el primero de su promoción de Derecho, cursó un máster y, a partir de aquel momento, el mundo quedó al alcance de su mano. Empezó trabajando para una compañía en horas bajas pero con potencial, negoció para que le pagaran en acciones e hizo una fortuna cuando contribuyó a su salida a bolsa.
Entonces tenía veinticuatro años.
Ya había cumplido treinta y uno, y su fortuna se había multiplicado tantas veces que se encontraba ya donde siempre había querido estar: en lo más alto del mundo, ocupando un lugar en el que era intocable.
Sin embargo, parte de ese éxito había perdido fuelle con aquella carta inesperada. Su madre había muerto, y él era el beneficiario de todo lo que poseía, en un gesto que pretendía que se abrieran para ella las puertas del paraíso. Pero él no tenía tiempo para eso. Era demasiado tarde para lidiar con una conciencia culpable.
–¿Decías? –inquirió, intentando liberarse de aquel incómodo viaje por los recuerdos–. Has dicho que vivías aquí con Julie Anne…
–Sí.
Kaya percibió el cinismo y el frío de su voz y se puso tensa porque, independientemente de los secretos que su amiga le hubiera ocultado, no podía negar su generosidad de espíritu.
–¿Y eso?
–Al volver de la universidad –le explicó, encogiéndose de hombros–, no tenía dónde quedarme y no podía permitirme pagar un alquiler, al menos de entrada. Aquí están bastante caros por la cercanía de Whistler.
–¿Y la mujer decidió ofrecerte su casa sin hacer preguntas?
–Me conocía desde que yo era una cría así que, sí, no hizo preguntas. Su ofrecimiento no conllevaba ninguna atadura. No tenía que levantarme a las cinco de la madrugada y fregar suelos hasta caer desplomada.
–Muy generoso por su parte.
–Es que era una persona generosa, amable y compasiva.
Leo la miró en silencio durante tanto tiempo que sintió ganas de removerse, incómoda. Estaba allí para reclamar su herencia, pero ¿qué pensaría hacer con ella? Julie Anne se había pasado la vida construyendo el albergue para mujeres, un lugar seguro al que podían acudir cuando no tenían ningún otro al que acudir. ¿Habría pensado demoler ese legado?
Los abogados le habían explicado brevemente y como un gesto de cortesía, que sus padres lo habían dado en adopción, lo que resultaba sorprendente en sí, pero seguramente habría razones detrás de ese hecho, aunque ella no fuera a conocerlas nunca. Los hechos hablaban siempre más alto que las palabras, y los actos de Julie Anne habían sido propios de una persona con gran corazón y espíritu generoso.
–Haces muchas preguntas –le dijo. Empezaba a sentir ansiedad, porque aquel hombre era duro como cabeza de clavo. Además, empezaba a sentir el agotamiento.
–Tengo derecho a hacerlas. Tú me has preguntado cómo he entrado en la casa…
–Y ahora lo sé. Eres el hijo, ¿verdad? –inquirió, ladeando la cabeza–. Eres el hijo que ha venido para deshacerse de todo esto.
Capítulo 2
Kaya resucitó a la mañana siguiente desorientada y aturdida. Ladeó la cabeza a la izquierda, parpadeando en la oscuridad como un búho, esperando ver el paisaje pastoril de Nueva Zelanda a través del ventanal: onduladas colinas de un verdor absoluto, onduladas como las olas del mar, salpicadas de ovejas pastando. Pero lo que vio fue la cortina de copos de nieve, gordos y blancos, que seguían cayendo del cielo plomizo del gélido invierno canadiense.
Lo ocurrido la noche anterior la avasalló con la fuerza de un tren de mercancías. El hijo pródigo había vuelto antes de hora y había lanzado una granada de mano por la ventana antes de que a ella le hubiera dado tiempo a bajar las persianas.
Le había sorprendido que supiera quién era él, y había querido seguir la conversación, pero ella se sintió desbordada por el desconcierto que le había provocado su presencia allí. El desconcierto de un futuro que no había preparado y que jamás se había imaginado que le golpearía con la fuerza de ese tren. Y, por encima de todo lo demás, desconcierto por el agotamiento que sentía después de horas y horas sin dormir y porque todo se le hubiera echado encima así.
Se incorporó en la cama y cerró los ojos un instante. ¿Qué demonios iba a pasar?
Mientras estaba, al otro lado del mundo, intentando ordenar los pensamientos que la inesperada muerte de Julie Anne había dinamitado y el legado de verdades que se había guardado, no había pensado en los aspectos más prácticos de lo que suponía vaciar una casa. Los abogados le habían dicho que esa clase de cosas solían demorarse mucho en concluir y, sin darse cuenta, ella había traducido mentalmente esas palabras en que no había prisa, que no era necesario empezar inmediatamente a buscar un sitio en el que vivir.
Se había pasado la vida siendo una persona razonable, y en aquel momento tenía la sensación de que la castigaban por una vez que su sentido común la había abandonado temporalmente. Tenía la cabeza en otra cosa cuando se escapó a Nueva Zelanda, y las consecuencias de no haber estado atenta amenazaban con arrollarla, dejándola expuesta y vulnerable, dos sensaciones que detestaba profundamente.
Se vistió rápidamente con vaqueros, una camiseta, sudadera gorda y calcetines de invierno. Aun así, eran ya más de las diez cuando descorrió las cortinas, y no le extrañó haber creído que era temprano al ver el cielo oscuro y la nieve cayendo con ganas, cubierta ya la planicie que se extendía hasta las majestuosas montañas al fondo.
Bajó a la cocina y allí encontró a Leo, lo que le hizo pararse en seco a la altura de la puerta. De alguna manera, había bloqueado convenientemente el atractivo físico de aquel hombre, pero teniéndolo delante era imposible.
Él se volvió a mirarla, y ambos se quedaron así durante un tenso silencio. A la luz fría, tenue y cruel que entraba por el ventanal que daba al césped, se le veía guapísimo, que era como lo recordaba. Alto, delgado, musculoso, con unos vaqueros negros y un jersey de cuello alto también negro, parecía exactamente… ¿qué? Pues exactamente un tiburón. ¿Lo sería?
–¿Has dormido bien? –quiso saber.
Él parecía renovado y fresco, dispuesto a retomarlo donde lo habían dejado.
El silencio había quedado roto, y Kaya le vio servir una taza de café para ella y sentarse a la mesa de la cocina, con lo que consiguió que se sintiera como una extraña en su propia casa. Que no lo era. Suya. La casa.
–Te he puesto dos de azúcar y mucha leche. Mejor un poco dulce por si tu nivel de azúcar en sangre ha bajado después de lo de anoche. Así que sabías quién era yo.
–¿Cuándo has llegado?
–Da igual. La cuestión es que he empezado a pensar que la histeria de tu reacción al encontrarme en el dormitorio fue fingida, dado que me esperabas.
–Los abogados me llamaron para decirme que Julie Anne te lo había dejado todo.
Bajó la mirada. Quería ocultarle el sentimiento de traición y aturdimiento que le había provocado su decisión.
–Ha debido ser como un puñetazo en el hígado para ti, teniendo en cuenta que vivías aquí con ella.
Kaya le dedicó una mirada gélida y hostil.
–No esperaba nada.
–Me alegro.
–Me dijeron que los trámites legales llevarían tiempo.
–Entonces, ¿por qué no me dijiste nada de que sabías quién era yo?
–Preferí esperar y ver qué tenías que decir.
Leo tardó en responder, porque lo que ella había hecho sería exactamente lo mismo que él hubiera hecho de estar en su lugar: esperar y ver, sin dar pistas mientras tanto. Aquello despertó cierta curiosidad en él, porque una mujer capaz de no dejar entrever absolutamente nada era tan raro como una gallina con dientes, según su experiencia.
–Volviendo a lo que acabas de decir, en circunstancias normales, eso sería lo lógico. Sin embargo –continuó con un fogonazo de sonrisa que hizo que a ella le hirvieran las mejillas–, el dinero manda, y yo tengo un montón, así que como quería solucionar esta situación cuanto antes, he conseguido que acelerasen el proceso.
–Esta situación…
Leo se encogió de hombros.
–Ha sido tan chocante para mí como para ti. Jamás me habría imaginado que iba a estar aquí sentado, solventando una herencia que me ha llegado de la nada. Llevo dos días aquí, y ha sido cuestión de mala suerte que tú hayas llegado casi al mismo tiempo que yo, y aún peor que esta tormenta de nieve nos hay encerrado en esta casa. Tú no quieres estar aquí metida conmigo igual que yo tampoco quiero. Podría haberle pedido a alguien de mi equipo que se ocupara, pero me pareció no sé por qué que era más adecuado que lo gestionara yo en persona, dadas las circunstancias.
Aquellas palabras frías y duras hicieron que Kaya sintiera crecer la tensión. El cuadro comenzaba a verse con nitidez. El bebé que Julie Anne había entregado en adopción se había hecho millonario, había vuelto como heredero de sus propiedades y pretendía deshacerse de todo.
Pero lo suyo era lo de menos. ¿Qué iba a pasar con la casa de acogida, un regalo del cielo para tantas chicas jóvenes y embarazadas, que a lo largo de los años había llegado a ser parte integral de aquella comunidad? Había visto a multitud de chicas llegar e irse para vivir un futuro mejor. Entre sus muros habían encontrado refugio de las tormentas, una tabla de salvación a la que aferrarse para seguir adelante con sus vidas. Desde que se graduó, su tarea consistía en llevar los libros del albergue en el que trabajaba como voluntaria desde que era una adolescente. Y ahora, aquel extraño, aquel intruso que, sí, estaba en su derecho en cuanto a las propiedades de Julie Anne, ¿iba a desmantelarlo todo?
–Tengo que comer algo –dijo levantándose, pero por primera vez, sintió la certeza de que aquella ya no era su casa. Era ella la intrusa, no él.
–Adelante.
Con un gesto indolente abarcó la cocina y se recostó en la silla para seguir con su café. Evidentemente notaba su incomodidad, pero no iba a hacer nada por apaciguarla. No estaba allí para hacer amigos, sino para deshacerse de lo que había heredado.
–No he cambiado nada de sitio –añadió, burlón–. Todo está donde estuviera antes.
–Estás disfrutando con esto, ¿verdad? –espetó, plantándose delante de él con los brazos en jarras, un gesto que no tardó en lamentar porque la fuerza de su presencia y su atractivo le hicieron sentirse más insegura.
–Estoy aquí para hacer un trabajo, y el disfrute no entra en los parámetros.
Debía haberse vestido a toda prisa con unos vaqueros viejos y una sudadera todavía más ajada, sin maquillaje y casi sin peinar, pero su belleza rebasaba su falta de esfuerzo por lucirla, algo a lo que Leo no estaba acostumbrado. Puede que sí, que estuviera disfrutando, como lo haría cualquier hombre de sangre caliente teniendo delante a una mujer hermosa.
Tenía experiencia más que suficiente con mujeres hermosas y sexis a las que les gustaba complacer y acariciar su ego. En una vida como la suya de alto octanaje, ¿quién no disfrutaría con el relajante influjo de una mujer reconfortante y bien dispuesta? Pero aquella lo miraba frunciendo el ceño. ¿Alguna vez se mostraría reconfortante y bien dispuesta? Seguramente, pero no con él.
La vio abrir la puerta de un armario y del frigorífico, pero lo hizo con reticencia, y aunque no era su problema, sintió lástima por la situación en la que se encontraba.
–Puedo hacerte algo –ofreció Kaya.
–Suena tentador –respondió él.
–Ya que estoy aquí, y es solo pan y jamón.
–Gracias, pero con el café me basta. No suelo desayunar todos los días.
Kaya se encogió de hombros. No lo estaba mirando, pero llevaba su imagen grabada en la retina, y notó sus ojos clavados en ella mientras se preparaba el sándwich con la mantequilla y el fiambre que él, el hombre que había invadido su espacio sin darle tiempo a ejecutar ninguna maniobra evasiva, había comprado.
Se sentó en la silla más alejada de él que había en la cocina.
–¿Qué piensas hacer con la casa, la parcela y todo lo demás?
–El mejor postor tendrá la llave.
–¿Por qué?
Dio un bocado al sándwich para no lanzarse a una discusión con él que tendría perdida. ¿Cómo podría reconducir la conversación para lograr persuadirlo de que cambiase de opinión?
–¿Y por qué iba a quedarme con todo esto? –contestó Leo, estirando las piernas y tomando otro sorbo de su taza.
–No necesitas el dinero.
–¿A dónde quieres ir a parar?
–Has dicho que ya tenías dinero más que suficiente. Entonces, ¿qué más te da si esto se vende o si no?
–¿Me estás sugiriendo que te lo ceda a ti? –preguntó, riendo–. No me malinterpretes. Entiendo que mi llegada te haya descentrado, pero nunca he creído en papá Noel, y no pienso presentarme al casting para el papel. No tengo ningún uso que darle a lo que mi madre biológica ha querido dejarme, por razones que no alcanzo a comprender, pero tampoco te lo voy a regalar.
–No eres una persona demasiado agradable, ¿sabes? –le lanzó, y al ver que se enfrentaba a su furia con una sonrisa, sintió ganas de tirarle el plato a la cabeza–. ¡Y no tengo la más mínima intención de convencerte para que me regales esta casa!
–Bien. Entonces estamos de acuerdo en algo.
–La herencia de Julie Anne es mucho más que ladrillos y cemento.
Apartó el plato. El sándwich le sabía a cartón, y tener enfrente a aquel hombre que parecía hecho de granito le estaba poniendo el estómago del revés, pero quería hacer un intento para que viera las cosas desde su punto de vista.
Leo se quedó muy quieto. ¿Quería que hablase de la mujer que lo había parido para dejarlo en un centro de acogida? Pues no.
–¿Por qué te has molestado en venir hasta aquí? No te interesa nada de todo esto. Dices que podrías haberlo gestionado a distancia. Si te has tomado la molestia de abandonar tu lujoso entorno de millonario, al menos podrías… podrías…
–¿Cómo dices?
Aquellas palabras sonaron a advertencia, y el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Por la expresión de su cara supo que estaba entrando en terreno prohibido, pero ¿cómo iba a poder expresar su opinión si no lo hacía? El legado de Julie Anne era más grande que ella, que las dos juntas, y estaba decidida a que él lo supiera, a pesar de todo. Nunca podría perdonarse que la casa de acogida fuera desmantelada y vendida al mejor postor, dejando en la calle a todas las chicas que dependían de ella, las chicas que estaban y las que llegarían en un futuro.
–Estás pisando un terreno peligroso –la amenazó sin levantar la voz.
Kaya apretó los dientes a modo de respuesta y aunque sintió un torbellino dentro, siguió mirándolo a los ojos, desafiante. Aquel hombre se parecía poco a los demás que había conocido en su vida, que no eran muchos. Para ella era importante conocer a la otra persona antes de comprometerse en una relación.
Había aprendido por experiencia, viendo a su madre con el corazón roto seguir buscando el amor, que lanzarse a una relación sin haber hecho un trabajo previo, nunca funcionaba. Pero no era fácil reconocer que el resultado de tanta precaución era que nunca había tenido una relación como tal. Ningún hombre había superado su lista de condiciones.
No es que fuera rarita, se decía. Es que era cuidadosa. Pero al no haber estado con hombres, carecía de la experiencia necesaria para saber cómo maniobrar con uno como aquel, una poderosa e hipnótica fuerza de la naturaleza con la que no sabía cómo lidiar. En el fondo de sus ojos oscuros brillaba la seguridad que da la experiencia, y su modo de sonreír junto con la escalofriante intensidad de su mirada le erizaba la piel.
Pero lo peor de todo era la excitación que acompañaba a esa otra sensación, la de estarse acercando demasiado a una llama hermosa, pero letal.
–¿Por qué? –repitió, bajando la mirada, incapaz de aguantar la suya. Respiró hondo y volvió a mirarlo, pero con el corazón latiendo como un martillo sobre un yunque–. Solo quiero saber por qué te has molestado en venir si no te interesa saber del legado de tu madre.
–¡No me lo puedo creer! –estalló–. ¿De verdad estás cuestionando mis motivos? ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? ¿Quién te ha dado permiso para inmiscuirte en lo que yo vaya a hacer o dejar de hacer con el supuesto legado de mi madre?
–Es que es importante.
Leo se incorporó en su silla. Estaba controlándose, pero con dificultad, y no por el hecho de que le hubiera hecho un par de preguntas perfectamente razonables, sino porque había ignorado limpiamente la señal de «Prohibido el paso». Tenía sus reglas y eran innegociables. Había trabajado duro para detentar el control de su destino gracias a un corazón de acero que le había empujado por encima de obstáculos y barreras que habrían doblegado a muchos otros. A cambio, había ciertas cosas en él que eran intocables, y que ella estuviera cuestionando esas cosas lo había dejado sin palabras.
¿Por qué era importante el legado de Julie Anne? ¿En qué cambiaría su vida ¿Respondería algunas preguntas? ¿Haría que cambiara de opinión respecto a su pasado? No.
–Tenía planes para esta casa.
–¿A qué te refieres?
Si hubieran sido las siete de la tarde, se habría servido algo potente, pero como el alcohol no estaba en el menú, se llenó de nuevo la taza de café. Cuando sus miradas volvieron a encontrarse, supo que su expresión era tan cerrada como siempre, y que sus pensamientos quedaban ocultos.
–¿Sabes algo de la casa de acogida?
–Está en los papeles, pero ya puedes irte olvidando.
–No puedo.
–¿Cómo que no puedes?
–Julie Anne…
–Julie Anne me dejó en un hospicio, y voy a dejarte claro que una persona con semejante comportamiento no puede merecer mi admiración. ¿Por qué la defiendes tú?
–Porque la conocía.
Esas tres palabras le hicieron callar. Estaba ante una mujer que había conocido a su madre, la madre que no quiso saber nada de él.
–¿De verdad? –la desafió–. ¿Estás segura?
Kaya se sonrojó, pero no cedió terreno.
–Es cierto que me ocultó algunas cosas. No solo a mí, sino a todos los que la conocíamos.
–Todos los que creíais conocerla –aclaró.
–Pero eso no significa que la persona que sí conocimos no fuera amable, generosa y buena. Porque lo era.
–Muy conmovedora tu lealtad, pero ¿dónde quieres ir a parar?
–Si has leído la documentación que te enviaron, sabrás del lugar que abrió hace mucho tiempo: la casa de acogida.
Leo suspiró.
–Tengo información básica, no una novela.
–Si me dejas que te lo explique…
–En este momento, creo que no podría soportar otra charla sobre una mujer a la que no he conocido.
Se levantó y acercándose a la ventana, dejó vagar la mirada por un cielo que seguía oscuro y vertiendo su carga de gruesos copos de nieve sobre un paisaje yermo.
En Manhattan también nevaba. De hecho, los inviernos podían ser tan brutales como aquel, pero había una diferencia fundamental: allí, las calles y las carreteras se mantenían despejadas porque la gente tenía que ir a trabajar. Las torres de cristal permanecían abiertas y los servicios se ocupaban de que las cosas no se detuvieran bruscamente por el clima. Y desde su ático, con sus vistas de trescientos sesenta grados, podía contemplar la ciudad con una copa en la mano, sabiendo que el tiempo apenas supondría un mínimo inconveniente.
–Internet se ha caído –dijo, volviéndose.
–¿Ah, sí? –aquel abrupto cambio de tema la dejó momentáneamente desconcertada –