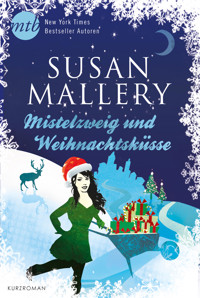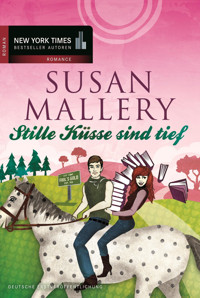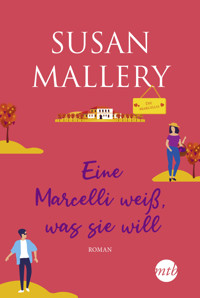13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las flores de la felicidad Michelle Sanderson, una joven veterana de guerra, volvió al hostal de su familia, el Blackberry Island Inn, para reclamar su herencia y recuperarse de las secuelas de la guerra. Pero en lugar de eso se encontró que en el apartamento del propietario vivía Carly Williams. Las dos habían sido inseparables hasta que una traición había destruido su amistad, y ahora Carly estaba implicada en el desastre financiero que acechaba al negocio. Donde viven los sueños CONVERTIRSE EN UNA FAMILIA REQUERIRÍA PACIENCIA, HUMOR, UN POQUITO DE VINO Y MUCHO AMOR. Después de que su prometido muriera, Delaney Holbrook había blindado su corazón. Pero dos años después no pudo resistirse al enigmático Malcolm Carlesso. La vida de Malcolm se había complicado con la llegada de dos hermanastras a las que no había visto en su vida… y a las que no estaba seguro de querer tener cerca. Tres hermanas Andi Gordon tomó una impetuosa decisión después de que la dejaran plantada en el altar: comprar una de las famosas Tres Hermanas de Blackberry Island. Así se convertía en la orgullosa propietaria del patito feo del trío de casas estilo Reina Ana, pero su vida necesitaba una reforma completa tanto como su nueva mansión. Cuando Deanna Phillips se enfrentó a su marido ante la sospecha de que estuviera teniendo una aventura, abrió una caja de Pandora cargada de desdichas. En su intento por ser la mujer perfecta, se había perdido a sí misma… y podía perder a toda su familia si las cosas no cambiaban.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack HQN Susan Mallery 9, n.º 370 - octubre 2023
I.S.B.N.: 978-84-1180-472-1
Índice
Créditos
Índice
Las flores de la felicidad
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Si te ha gustado este libro…
Donde viven los sueños
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Tres Hermanas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para las mujeres que sirven en el ejército dejando atrás su hogar, su casa, sus amigos y su familia. Esto es para vosotras, con gratitud, amor y respeto.
Gracias especialmente a la sargento Betty Thurman, que de buena gana ha compartido conmigo historias personales sobre cómo era todo aquello. Cualquier error que pueda haber en esta novela es solo mío.
Y a la especialista Jeannette Blanco, que ha revisado el libro. Muchas gracias por tus comentarios e ideas. ¡Choca esos cinco como lo haría una animadora de Fool’s Gold! Eres la mejor.
Capítulo 1
–Mañana me voy a la guerra. Puede que no vuelva.
Michelle Sanderson dejó de prestar atención a la camioneta de cinco años de antigüedad que tenía pensado comprarse para mirar al chico que tenía al lado.
Era un chaval de unos dieciocho o diecinueve años, pelirrojo y con pecas. Bastante mono pero demasiado joven. Con unas piernas y unos brazos demasiado largos y un torso aún por ensanchar y rellenarse. Suponía que era más hombre que niño, aunque su transición no se había completado del todo.
–Lo siento –dijo ella segura de haberlo malinterpretado–. ¿Qué has dicho?
El chico esbozó una amplia sonrisa y le guiñó un ojo.
–Puede que no vaya a vivir mucho tiempo más. Después de que compres la camioneta, podríamos ir a tomar una copa o algo para celebrar que entro en el ejército.
–Son las dos de la tarde.
–Pues entonces podríamos ir a mi casa.
Michelle no sabía si echarse a reír o decirle que era un idiota en unos términos que lo harían llorar como una niñita. Esto último sería facilísimo. Había servido en el ejército durante diez años y casi la mitad de ellos los había pasado o en Iraq o Afganistán. Había tenido que tratar con demasiados jovencitos cachondos que daban por hecho que eran irresistibles y se le daba muy bien demostrarles lo equivocados que estaban.
Reírse a carcajadas sería un poco más complicado, sobre todo porque le dolía todo el cuerpo. No solo la cadera, que había sufrido un reciente encontronazo con un par de balas de insurgentes armados seguido por una artroplastia parcial, sino todo lo demás. Había pasado en el hospital tanto tiempo que no lo quería ni pensar. Tal como le había dicho su fisioterapeuta, la curación sucedía a su propio ritmo. Había intentado ir contra todo pronóstico, pero eso le había reportado tres noches más de hospital antes de que por fin le hubieran dado el alta.
–¿No soy un poco mayor para ti?
Él le guiñó un ojo.
–Experimentada.
A pesar del dolor, se rio.
–Ah, vale. Quieres cumplir algunas fantasías, ¿no?
–¡Cómo lo sabes!
Qué entusiasmado estaba, pensó sintiéndose más agotada a cada segundo que pasaba. Y estaba claro que el chico aún no había pasado el examen de agudeza visual, porque ella sabía muy bien que no se encontraba en su mejor momento. Su cuerpo pálido y demasiado delgado reflejaba la cantidad de tiempo que se había pasado en una cama de hospital. Tenía los ojos hundidos y un tono de piel demasiado gris para considerarlo normal. Además, caminaba con un bastón. Todo ello era muestra de lo poderosas que podían llegar a ser las hormonas de un hombre joven.
Antes de pensar en algo que decirle para declinar su invitación, un labrador amarillo apareció correteando por un lateral de la casa. El animal corrió hasta ella y saltó. Rápidamente, Michelle dio un paso atrás para evitar que la tirara al suelo. El movimiento ejerció presión sobre su cadera y un intensísimo dolor la atravesó.
Por un segundo, todo le dio vueltas y sintió como si se fuera a desmayar. Las náuseas también la asaltaron. «O una cosa o la otra», pensó angustiada y luchando por permanecer consciente. «Las dos cosas no». De pronto, un brazo sorprendentemente fuerte le rodeó el cuerpo sosteniéndola.
–Buster, abajo.
Michelle parpadeó y la fresca y húmeda tarde volvió a enfocarse ante sus ojos. El dolor que le abrasaba la cadera disminuyó lo justo para permitirle respirar. El chico estaba tan cerca que podía verle las pecas de la nariz y una pequeña cicatriz en la mejilla derecha.
–¿Estás bien?
Ella asintió.
Él dio un paso atrás y la observó. El perro se mantuvo atrás mirándola y gimoteando de preocupación.
Michelle alargó la mano.
–No pasa nada, Buster. Estoy bien.
El perro dio un paso al frente y le olfateó los dedos antes de darle un breve lametazo.
–Oye, eso quería hacerlo yo –dijo el chico con una temblorosa carcajada.
Michelle sonrió.
–Lo siento. Él es más mi tipo.
–Te duele.
Michelle levantó el bastón ligeramente.
–¿Creías que esto era un accesorio de moda?
–La verdad es que no me había fijado.
Lo cual demostraba su teoría sobre su deficiente visión.
–Es solo una herida en la piel –en realidad tenía afectados piel, hueso y algunos tendones, pero ¿para qué entrar en detalles?
El joven miró los macutos que había en la acera, miró el bastón y volvió a mirarla a los ojos.
–¿Estuviste allí?
«Allí» podría haber correspondido a cientos de lugares, pero sabía a lo que se refería el chico. Asintió.
–¡Qué pasada! ¿Y cómo fue? ¿Pasaste miedo? ¿Crees que…? –tragó saliva y se sonrojó–. ¿Crees que me irá bien?
Quería decirle que no y que quedarse en casa, estar con sus amigos e ir a la universidad sería mucho más sencillo. Más seguro. Más cómodo. Pero normalmente lo más sencillo no era lo mejor y para algunos valía la pena pagar cualquier precio a cambio de formar parte de algo significativo.
Las razones por las que ella se había alistado habían sido bastante menos altruistas, pero con el tiempo se había ido moldeando hasta convertirse en una soldado. Ahora lo complicado sería saber encontrar la forma de regresar.
–Te irá bien –contestó esperando estar diciéndole la verdad.
–¿Seré un héroe? –preguntó el chico con una sonrisa y después dio una palmada sobre la camioneta–. Bueno, has hecho todo lo posible por confundirme con lo sexi que eres y tu condición de veterana de guerra, pero no me voy a dejar liar. Quiero diez mil. Ni un centavo menos.
¿Sexi? Eso sí que la hizo reír. En esa fase de su vida le costaría incluso optar a ser la novia de un hombre de noventa años, pero, ¡oye!, siempre era agradable oír un cumplido.
Centró su atención en la camioneta. Estaba en un estado aceptable, con neumáticos relativamente nuevos y solo algunas abolladuras. Además, tenía los kilómetros suficientes para poder sacarle partido durante unos cuantos años antes de tener que empezar a poner recambios.
–Diez es muchísimo –dijo–. Voy a pagar en metálico. Estaba pensando en ocho.
–¿Ocho? –él se llevó la mano al pecho–. Me vas a matar. ¿En serio quieres hacerle eso a un futuro héroe?
Michelle se rio.
–Venga, chaval. Vamos a dar una vuelta para que la vea un amigo mecánico. Si me dice que la camioneta es buena, te daré nueve mil quinientos y podrás darte por vencedor.
–Hecho.
Dos horas después, Michelle dejaba al chico, Brandon, en su casa. Un mecánico que conocía en la base le había dado el visto bueno y ella le había entregado al joven un fajo bien ordenado de billetes nuevecitos. A cambio, él le había entregado los papeles y las llaves.
Ahora, mientras se alejaba de la casa de Brandon, miró al cielo gris. Estaba de vuelta en el estado de Washington, donde las lluvias eran tan frecuentes que un día de sol se convertía en el tema estrella de los noticiarios locales. Dejar el equipaje a la intemperie suponía todo un riesgo y ella había dejado sus dos macutos en la plataforma de la camioneta, pero bueno; las nubes parecían más ociosas que amenazadoras y seguro que las bolsas estarían a salvo durante el trayecto a casa.
Casa. Se encontraba muy lejos del lugar donde había pasado los últimos diez años. Blackberry Island, una isla situada en el estrecho de Puget, conectaba con el continente mediante un largo puente, y aunque técnicamente estaba a una distancia razonable que te permitía ir y volver en el día, parecía como si estuviera en otro mundo. El único pueblo de la isla se hacía llamar «La Nueva Inglaterra de la Costa Oeste», un eslogan que nunca había entendido.
Tranquila, turística, con establecimientos pintorescos y un ritmo de vida pausado, la isla festejaba todo lo relacionado con las moras. Tenía unas tradiciones estúpidas y las estaciones llevaban un ritmo desacompasado que siempre le había resultado muy irritante. O al menos antes, porque ahora le resultaba atrayente lo que antes no había apreciado.
Cambió de postura en el asiento. El dolor de la cadera era más constante que nunca. Los fisioterapeutas le habían jurado que mejoraría, que se estaba recuperando más rápido de lo que habían esperado, pero ya estaba aburrida del proceso de recuperación; era demasiado largo. Sin embargo, tenía que darle tiempo a su cuerpo y no meterle prisas.
Salió a la carretera principal y desde ahí se incorporó a la autopista y se dirigió al norte fusionándose con el tráfico. Le impresionó ver tanta cantidad de coches y cómo avanzaban tan ordenadamente. Estaba acostumbrada a Hummers y vehículos de asalto, no a todoterrenos y coches deportivos. El aire húmedo y fresco era otra de las cosas que había olvidado. Encendió la calefacción y deseó haberse puesto una cazadora. No importaba que estuvieran en mayo. Las estaciones eran para los cobardicas. El verano llegaba tarde a esa parte del país. Por suerte, los turistas llegaban pronto.
Sabía qué esperarse durante los próximos cuatro meses. Desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, la isla estaría plagada de visitantes. Iban allí por los paseos en barco, las famosas grullas del estrecho de Puget y las moras. Blackberry Island era, como su propio nombre indicaba, la capital de las moras de la costa oeste. Los turistas abarrotaban los restaurantes y compraban todo tipo de baratijas y objetos hechos a mano. Y, por supuesto, comían moras.
Añadían moras frescas a las tortitas, a las ensaladas y a prácticamente cada comida conocida por el hombre. Adquirían helados de mora en puestos de vendedores ambulantes y galletas de moras en quioscos. Compraban paños de cocina y tazas con dibujos de moras y cataban los dudosos resultados del concurso de cocina anual de chile de mora. Y lo mejor de todo, llenaban todas las habitaciones en un radio de ochenta kilómetros, incluyendo las habitaciones del Blackberry Island Inn.
Prácticamente podía oír el alegre murmullo de la cuenta bancaria del hostal llenándose. Como la mayoría de los negocios de la isla, el hostal generaba la mayor parte de sus ingresos anuales durante esos preciados cuatro meses. Los días serían largos, las jornadas interminables y el trabajo agotador, pero después de haber estado fuera tanto tiempo, estaba deseando sumergirse de nuevo en todo eso. Estaba deseando volver al único lugar que sabía con seguridad que jamás cambiaría.
–¿Ya ha llegado?
Damaris lanzó la pregunta desde la puerta del despacho de Carly Williams.
Carly levantó la mirada de la tarjeta de bienvenida que estaba haciendo. Un servicio personalizado era parte de lo que el Blackberry Island Inn ofrecía a sus huéspedes. Ella se informaba sobre los clientes antes de que llegaran y después les dejaba en la habitación una tarjeta de bienvenida hecha a mano. Los Banner, una pareja mayor que había ido allí a avistar pájaros y hacer catas de vino, habían mencionado cuánto les gustaba el mar. Carly se había asegurado de darles una habitación orientada al oeste y estaba haciendo una tarjeta con una imagen de la bahía de Blackberry al atardecer.
Sobre el protector de mesa había pedacitos de cinta decorativa y encaje, una barra de pegamento y unas pinzas algo estropeadas. Distraídamente, se frotó el dorso de la mano para quitarse un poco de purpurina.
–No está aquí –le respondió a Damaris y sonrió–. Ya te dije que te avisaría cuando llegara.
Damaris suspiró. Las gafas se le habían bajado a la nariz y le daban un aire de despistada. Más de un empleado nuevo había dado por hecho que ese aspecto de persona distraída significaba que la mujer no se percataría de si llegaba tarde o no ofrecía más café cuando un huésped daba un sorbo a su taza, y después había acabado lamentando todos esos errores.
–Pensaba que ya habría llegado –admitió Damaris–. La he echado mucho de menos. Ha pasado demasiado tiempo.
–Sí –murmuró Carly sin querer pensar en cómo se alteraría su vida cuando Michelle volviera. Y recordarse que había sido ella la parte perjudicada no hizo más que revolverle el estómago.
Ahora todo era distinto, se dijo. Era una persona competente y durante los últimos tres meses había sido ella la que había dirigido el hostal. Era un activo valioso para el establecimiento. Ojalá Michelle lo viera de ese modo.
Damaris entró en el despacho y se sentó al otro lado del escritorio.
–Aún recuerdo cuando me contrató –dijo con un suspiro la cocinera de cincuenta y tantos años–. ¿Cuántos años tendría? ¿Dieciséis? Yo tenía hijos más mayores que ella. Estaba sentada justo ahí donde estás tú. Y asustadísima. Podía verla temblar –su fina boca formó una sonrisa–. Había ido a la biblioteca a por un libro sobre métodos para entrevistas de trabajo. Había intentado esconderlo debajo de unos papeles, pero lo vi.
La sonrisa se desvaneció a la vez que estrechó sus ojos oscuros.
–Su madre debería haber sido la que se ocupara de todo, pero eso nunca pasaba. Michelle adoraba este lugar.
Carly respiró hondo. Damaris y ella habían discutido muchas veces sobre madre e hija. Admitía que Brenda había tenido sus defectos, pero había sido ella la que la había rescatado; la que le había dado un trabajo y un propósito en la vida. Todo eso se lo debía a Brenda. En cuanto a Michelle…
–Espero que le gusten los cambios –dijo Carly a modo de distracción. La tensión que le rodeaba el pecho ya era tan fuerte que tuvo que concentrarse en relajarse para poder respirar bien. Ahora mismo lo último que necesitaba era más estrés–. Le has contado lo que hemos hecho, ¿verdad?
–Le escribo todos los meses –contestó Damaris con un resoplido de desdén–. Al contrario de lo que su madre hizo nunca.
La táctica de distracción no le había funcionado, pensó Carly. Pero no iba a rendirse.
–Tus bollitos de mora son muy populares entre los clientes. Se me ha ocurrido que podríamos venderlos en paquetes los domingos por la mañana para que nuestros huéspedes puedan llevárselos a casa. ¿Qué opinas? ¿Sería demasiado trabajo?
Damaris se relajó en la silla.
–Podría hornear más. No sería complicado.
–Podríamos venderlos en paquetes de cuatro y ocho, y usar esos envoltorios decorativos de plástico que hemos comprado.
Damaris ya conocía el coste de cada bollito, así que calcular un precio era muy sencillo. Carly además quería incluir en el paquete una tarjeta con la receta, pero sabía que eso sería mejor no preguntarlo. Damaris protegía sus recetas como las leonas protegían a sus cachorros: con dientes, garras e intimidación.
–Voy a ver si ya está aquí –dijo la mujer levantándose.
Carly asintió y, muy a su pesar, salió con ella del despacho. Ahora pocas cosas seguirían igual en el hostal y era imposible negarlo, aunque haría un gran esfuerzo. Brenda se había ido y Michelle había vuelto. Solo eso ya bastaba para cambiar las dinámicas, pero además había otras complicaciones. Diez años cambiaban a cualquiera, así que sabía que Michelle estaría distinta. Ahora la pregunta era: ¿de qué modo? Porque la gente no siempre cambiaba para bien.
Se detuvo en el pasillo. ¿Cambiar para bien? Tal vez debería dejar de sacar libros de autoayuda de la biblioteca durante unas semanas y relajarse con una buena novela romántica.
Fue hacia la sala de la entrada y se situó detrás del escritorio de madera oscura tallada a mano que hacía las funciones de mostrador de recepción. Tocar esa superficie desgastada y familiar la relajaba. Conocía cada arañazo, cada mancha. Sabía que el último cajón de la izquierda se atascaba cuando llovía y que el tirador del cajón superior de la derecha estaba suelto. Sabía dónde guardaban las toallas las camareras de piso y qué habitaciones eran más propensas a tener problemas de tuberías. Podían vendarle los ojos y meterla en una habitación, y allí de pie, en una absoluta oscuridad, podría decir en cuál de ellas se encontraba guiándose por el olor, el tacto del interruptor de la luz y el crujido del suelo al pisarlo.
Durante diez años ese hostal había sido su hogar y su refugio, y pensar que Michelle pudiera arrebatárselo de un chasquido la aterraba. Ni siquiera se molestaría en pensar que además sería un mal acto. En el terreno de la autoridad moral, Carly temía haberse adentrado en arenas movedizas.
–¡Ahí está! –gritó Damaris señalando hacia la ventana.
Carly miró hacia los cristales recién fregados, aunque más que fijarse en la camioneta que estaba aparcando, posó la mirada en el resplandeciente vidrio y el marco blanco. Después observó el césped verde y la profusión de margaritas.
Las flores eran su afición, su pasión. Donde otros veían poco más que una variante de un mismo tema, ella veía margaritas Shasta y gerberas; margaritas broadway lights, gold rush, golden sundrops y, por supuesto, la única y sin igual margarita de blackberry. Las margaritas eran parte de la esencia del hostal. Estaban presentes en jarrones en las mesas del restaurante, danzando por los papeles pintados, dando color a los cuadros, y estampadas en el membrete del hostal. Había tenido en mente los luminosos colores de su jardín al ayudar a Brenda a elegir el nuevo tejado. Ahora sus tablillas verdes oscuras eran el perfecto telón de fondo y ese mismo color se repetía en los postigos y en la puerta principal.
Damaris cruzó el jardín corriendo, con su delantal blanco sacudiéndose como las alas de una mariposa. Abrió los brazos y abrazó a la otra mujer, mucho más alta y delgada de lo que Carly recordaba. La miró, aunque no quería verla, y escuchó, aunque no podía oír nada.
Michelle se puso derecha, sonrió y volvió a abrazar a Damaris. Ahora tenía el pelo más largo y parecía una oscura maraña de ondas, casi rizos. Su rostro era más anguloso y tenía más ojeras. Tenía aspecto de haber estado enferma. De hecho, sabía que había resultado herida en servicio. Parecía frágil, aunque Carly tenía muy claro que no debía fiarse de las apariencias. Michelle no era de las personas que cedían ante la debilidad. Ella era más bien como el alienígena aterrador de las películas, ese que nunca se rinde.
Las dos tenían prácticamente la misma edad; Michelle solo le sacaba un par de meses. Antes de que todo hubiera cambiado, Carly había conocido su rostro mucho mejor que el suyo propio y había podido explicar cada cicatriz y la historia de su origen.
En su vida había tres momentos clave: el día en que su madre se había marchado, la tarde en la que había descubierto que su mejor amiga se había acostado con su prometido, y la mañana en la que Brenda la había encontrado llorando en el supermercado porque no podía comprar el litro de leche que su ginecóloga insistía que bebiera cada día.
Por separado, esos momentos apenas sumaban un cuarto de hora. Un minuto por aquí, dos por allí… Y, aun así, cada uno de ellos le había cambiado la vida, dándole la vuelta, arrojándola al suelo, rompiendo lo que le era preciado y dejándola sin aliento. Michelle había sido parte del paño que cubría su mundo y lo había desgarrado hasta dejarlo hecho jirones.
Respiró hondo y miró a la mujer que caminaba hacia el hostal. De nuevo, se sentía pendiendo de un jirón de tela. De nuevo, Michelle definiría su futuro y no había ni una maldita cosa que pudiera hacer para evitarlo. Lo injusto de la situación le encogió el pecho, pero se obligó a relajarse diciéndose que había sobrevivido a cosas peores. Y a esto también sobreviviría.
El teléfono sonó y volvió al mostrador para responder.
–Blackberry Island Inn –dijo con tono claro y de seguridad–. Voy a comprobar la fecha –continuó mientras tecleaba algo en el ordenador–. Sí, tenemos habitaciones disponibles.
Mientras anotaba la información y confirmaba la hora de llegada y el número de tarjeta de crédito, veía cómo se iba acercando Michelle. El cazador había vuelto y eso la dejaba preguntándose si ella formaría parte de la celebración o si simplemente sería su siguiente presa.
Capítulo 2
No era lo mismo saber que ver. Michelle miró la entrada del hostal y supo que seguiría recibiendo golpes.
–¡Qué alegría tenerte de vuelta! –dijo Damaris dándole otro abrazo que le aplastó los huesos.
Bueno, al menos era una sensación familiar, como también lo era el aroma a canela y vainilla de los pasteles que Damaris hacía cada mañana. Sin embargo, todo lo demás no estaba como debía estar; desde el tejado, con ese espantoso color verde, hasta los postigos a juego. Incluso la estructura había cambiado. El hostal donde había crecido había cambiado extendiéndose de un modo que hacía que pareciera achaparrado, como si le hubieran salido lorzas y necesitara dejar los bollitos de moras y apuntarse a clases de zumba.
A la izquierda, donde había estado el restaurante, sobresalía una sala añadida que cortaba el jardín lateral asolando la pendiente por la que se había tirado rodando cuando jugaba de pequeña. A la derecha, otro añadido que hacía que pareciera que al establecimiento le había salido una verruga, con colores chillones y ventanas por las que se veían las chorradas típicas de la isla: muñecas y faros, móviles de campanillas y vidrios de colores colgantes.
–¿Hay una tienda de regalos? –preguntó casi con un gruñido.
Damaris puso los ojos en blanco.
–Fue idea de tu madre. O tal vez de Carly. Yo nunca las escuchaba cuando las dos se ponían a hablar. Son como los pájaros. Hacen ruido y dicen poco.
Las pequeñas pero fuertes manos de Damaris le agarraban los brazos.
–No te preocupes por ellas. Ahora estás en casa y eso es lo único que importa –se le tensó la boca con gesto de preocupación–. Estás demasiado delgada. Eres toda huesos.
–Por haber estado en el hospital –admitió Michelle. No había nada como un doloroso disparo de rifle para matarte el apetito.
Por el rabillo del ojo vio el batir de unas alas. Ahí estaban, las omnipresentes grullas del estrecho de Puget volando en círculo sobre las grises aguas. Los pájaros atraían a visitantes y científicos. Por la razón que fuera, la gente las encontraba interesantes. A ella nunca le habían gustado. Cuando tenía ocho, años las grullas se habían pasado todo un verano cagándole encima, no sabía si por mala suerte o por una conspiración aviar. De cualquier modo, había pasado de tener una opinión bastante neutral sobre ellas a odiarlas. Y el tiempo que había pasado fuera no había aplacado su deseo de verlas desaparecer.
Volvió a mirar el hostal y sintió que el estómago le dio un vuelco de decepción. ¿Cómo habían podido hacerle eso a un edificio que había sido precioso? Incluso su madre debería haber sabido que no estaba bien modificarlo.
Y probablemente lo había sabido, se dijo. Seguro que todo había sido cosa de Carly.
–Pasa –dijo Damaris yendo hacia el porche–. Va a llover y quiero darte de comer.
Esos dos inconexos pensamientos la hicieron sentirse un poco menos inquieta. Al menos Damaris no había cambiado; seguía siendo cordial y cariñosa, y seguía teniendo la constante necesidad de dar de comer a los demás. Se aferraría a eso.
Vacilante, caminó al lado de Damaris, que era mucho más baja que ella, sabiendo que probablemente debería estar usando el bastón, pero negándose a mostrar debilidad, sobre todo cuando la situación era tan extraña. Porque, en su mundo, no saber qué venía a continuación significaba estar en peligro.
Esa era una de las apasionantes escuelas que le había dejado su trabajo en Iraq y Afganistán, pensó con pesar; además de pesadillas, un temperamento explosivo y un atractivo pequeño tic que de vez en cuando le afectaba al párpado inferior del ojo izquierdo.
Como una tonta, se había permitido creer que, en cuanto viera el hostal, estaría bien. Que le bastaría con estar en casa. Debería haber sabido que no sería así, pero no había perdido la esperanza. Y ahora esa esperanza se había marchitado y muerto dejándola con poco más que el dolor de cadera y un desesperado anhelo de volver a tener diez años. De volver a aquella época en la que subirse al regazo de su padre y sentir sus robustos brazos estrechándola con fuerza hacían que todo estuviera bien.
–¿Michelle? –la voz de Damaris reflejaba preocupación.
–Estoy bien –mintió y sonrió–. Y si no me crees, ¿qué te parece si me propongo llegar a estar bien con el tiempo? ¿Podrías soportarlo?
–Solo si me prometes que vas a comer.
–Hasta que reviente.
A Damaris le habían salido algunas canas y tenía más arrugas alrededor de los ojos, pero por lo demás, estaba como siempre. Al menos eso ya era algo. Michelle aún seguía buscando alguna pieza de su hogar que pudiera reconocer. Incluso el jardín había cambiado, pensó al detenerse para mirar las alegres margaritas que se mecían con la ligera brisa.
Ese estallido de color formaba un alegre patrón que enmarcaba el césped y avanzaba hacia el edificio principal para luego deslizarse por un lateral. Todas eran distintas, como si alguien hubiera buscado las más extrañas, las más atrevidas. Su intensidad de color fue como un chillido para sus doloridos sentidos y le entraron ganas de taparse los oídos y los ojos.
Ver las escaleras del porche delantero le hizo centrar la atención de nuevo en el hostal. Se preparó para el dolor que la abrasaría y la consecuente náusea acompañada de sudor.
Puso el pie derecho sobre el primer escalón y levantó el izquierdo. Prepararse para las llamas no hacía que resultaran menos abrasadoras. El dolor la atravesó con tanta intensidad que quiso suplicar clemencia o, al menos, detenerse. Con la de cambios que habían hecho, ¿y no habían instalado una rampa?
Cuando llegó al final de la escalera, la cubría un sudor frío y pegajoso y le temblaban las piernas. Si hubiera comido esa mañana, habría vomitado. ¡Y eso sí que habría sido un regreso a casa elegante! Damaris la miraba disimuladamente, pero sus ojos marrones se habían oscurecido de preocupación.
–¿Es por tu madre? –preguntó la mujer en voz baja, como si no quisiera oír la respuesta–. Sé que nunca os llevasteis bien, pero está muerta. No puedes culparte por no haber podido venir para el funeral.
–No me culpo –logró decir Michelle entre dientes. Que le hubieran disparado había sido una de las mejores excusas que había tenido a mano.
Respiró hondo unas cuantas veces más y el dolor se disipó lo justo para poder soportarlo. Pudo ponerse derecha sin soltar un quejido de dolor, lo cual le permitió fijarse en que el mobiliario del porche era nuevo, al igual que la baranda. Desde luego, su madre no había escatimado con los beneficios que le había generado el hostal.
–Hola, Michelle. Bienvenida a casa.
Se giró hacia las amplias puertas dobles y vio a Carly en el umbral.
Ahí también vio cambios. Pelo corto en lugar de largo. El mismo color rubio, los mismos ojos azules oscuros, pero ahora cubiertos por un sutil maquillaje menos gótico y más propio de una señorita que queda con sus amigas para almorzar.
La sencilla falda negra, los zapatos planos negros y la camisa rosa de manga larga con un diminuto volante en el puño conformaban un atuendo perfectamente profesional para el hostal. Ella, en comparación, se sentía basta, tosca. Llevaba unos pantalones de bolsillos anchos, que era lo único que podía ponerse con facilidad y que no fuera un chándal. Su camiseta de manga larga había ido a la guerra y vuelto de ella, y eso se notaba. No recordaba la última vez que había usado máscara de pestañas o crema hidratante, ni la última que le había cortado el pelo alguien que hubiera estudiado peluquería.
En cambio, Carly estaba guapa. Más guapa de lo que recordaba. Y femenina.
De pequeñas, Michelle había sido la bella, con su melena larga y oscura y sus grandes ojos verdes, y Carly había sido solo una chica mona, como la ayudante a la sombra en un concurso de belleza. Resentida por ver otro cambio más, quiso darse la vuelta y marcharse. Volver a…
Pero ese era el problema. El hostal era lo único que tenía y marcharse no era una opción.
Carly seguía sonriendo, parecía tranquila y controlando la situación.
–Estamos muy ilusionadas de que hayas vuelto –dejó de sonreír y añadió–: Siento lo de Brenda. Era una mujer maravillosa.
Michelle enarcó las cejas. Había muchas palabras con las que describir a su difunta madre y «maravillosa» no era una de ellas.
Pero lo más preocupante de todo era la actitud de esa mujer, como si le correspondiera a ella dar la bienvenida a alguien. Como si ese lugar le perteneciera.
–Ha pasado mucho tiempo –añadió Carly–. No te veía desde… –se detuvo–. Ha pasado mucho tiempo –repitió.
Esas palabras, posiblemente impulsivas, posiblemente planeadas, le recordaron las últimas horas que había pasado en ese lugar. Suponía que debería sentirse avergonzada o culpable y que Carly se esperaba una disculpa. Pero, a pesar de lo que había hecho, Michelle quería que fuese Carly la que se disculpara, como si fuera ella la que había hecho algo malo.
Se quedaron mirándose un largo minuto durante el que Michelle luchó contra los recuerdos. «Contra los recuerdos buenos», pensó contrariada. Carly y ella habían pasado miles de horas juntas, habían crecido juntas.
«¡A la mierda!», se dijo apartándose esos recuerdos de la cabeza. Con decisión, caminó hacia la puerta y, tal como esperaba, Carly se apartó para dejarla pasar.
El interior estaba tan cambiado como el exterior. Las alegres cortinas eran nuevas y también todo lo que rodeaba a la chimenea. El suelo de madera estaba pulido y barnizado, las paredes pintadas y en el pasillo que conducía al restaurante había un espantoso mural de margaritas.
Pero el mostrador de recepción era el mismo y a eso se aferró, mental y físicamente. Mientras sentía que la sala parecía hundirse y dar vueltas, entendió que había sido una estupidez esperar que nada hubiese cambiado. Había creído que al volver se encontraría exactamente todo lo que había dejado, exceptuando a su madre; que cuando entrara en su casa, sería como si nunca se hubiera marchado. Como si nunca hubiera estado en la guerra.
–¿Estás bien? –le preguntó Carly alargando el brazo hacia ella. El movimiento hizo que la luz iluminara la pulsera de abalorios de oro que llevaba.
Michelle la conocía muy bien. De niña se había quedado hipnotizada con el movimiento de las destellantes figuritas de oro. A medida que había ido creciendo, había conocido la historia detrás de cada una de ellas y se había inventado cuentos sobre la delicada estrella de mar o el diminuto zapato de tacón. Había sido la pulsera de su madre y era uno de los pocos recuerdos buenos que guardaba de ella.
Ahora Carly llevaba esa pulsera.
No la quería, pero, desde luego, tampoco quería que Carly la tuviera.
La ira bullía y burbujeaba en su interior como si fuera agua salpicando una sartén caliente. Quería agarrar el delicado brazo de Carly y arrancarle las figuritas de oro. Quería machacarla, quitársela y hacerle daño.
Respiró hondo tal como le habían enseñado. Aunque no creía mucho en el síndrome de estrés postraumático, le habían dicho que lo padecía. Por eso había escuchado a los terapeutas cuando le habían dicho que debía evitar situaciones estresantes, descansar y comer bien. Había escuchado y después había elegido lo que creía que le funcionaría.
Hizo las respiraciones, le dolía todo. Después echó a andar cojeando; cada paso la abrasaba de dolor y sus tejidos parecían llorar a modo de protesta.
Recorrió el pasillo más corto a la derecha, dobló una esquina y se detuvo delante de una puerta. Al menos había una cosa que no había cambiado, pensó tocando el marco donde unos pequeños cortes marcaban cómo había ido creciendo. Las marcas se habían detenido abruptamente, no porque hubiera dejado de hacerse más alta, sino porque el hombre que tanto se había preocupado por ella, el padre que tanto la había querido, se había ido.
Giró el pomo porque necesitaba entrar. Necesitaba estar en un sitio donde poder refugiarse y lamerse las heridas.
La puerta estaba cerrada. Volvió a intentarlo dando puñetazos, con golpes fuertes y decididos.
Entonces la puerta se abrió y tras ella encontró a una adolescente con ojos de asombro.
–Ah, hola –dijo la chica arrugando ligeramente su nariz pecosa–. Lo siento. Las habitaciones de los huéspedes están todas arriba. Esta es privada.
–Sé lo que es –respondió Michelle hablando por primera vez desde que había entrado en el hostal.
–¿Quién es, Brittany? –preguntó una niña desde el fondo del apartamento.
–No lo sé –la adolescente miraba a Michelle como esperando a que se marchara.
Michelle quería entrar en su habitación, tirarse en la cama y dormir porque el sueño, cuando lograba conciliarlo, sanaba.
Apartó a la chica a un lado y cruzó el umbral.
Nada estaba como debía. Ni las paredes ni las alfombras ni los muebles. En lugar del destartalado sofá de cuadros había uno cubierto con una funda ajustada en tonos azules. Había margaritas por todas partes, en jarrones, en almohadas y en cuadros. Incluso las cortinas daban testimonio de las estúpidas flores. Y donde no había margaritas, había moras.
Miró las sillas nuevas, la mesa de la cocina que no reconocía, y los juguetes. Había una casa de muñecas en una esquina y animales de peluche y una pila de juegos en el ancho alféizar de la ventana.
Una niña de unos diez años se situó frente a ella. Tenía los ojos grandes y de color azul oscuro, y expresión de miedo. Sujetaba un iPod en la mano.
–¿Quién eres? –preguntó con esos grandes ojos abiertos de par en par–. Ya lo sé –tomó aire y dio un paso atrás casi estremeciéndose–. Tienes que irte. ¡Tienes que irte ya!
–¡Gabby! –dijo la adolescente impactada.
Michelle retrocedió y salió rápidamente ignorando el incesante dolor que le envolvía las caderas y la hacía tambalearse. Todo estaba mal. Sentía demasiado dolor y la habitación se estaba ladeando. No podía respirar, no sabía dónde estaba. Era como si hubiera pisado lo que creía que era tierra firme y en lugar de eso hubiera acabado cayéndose.
Fue todo lo deprisa que pudo, sintiendo el dolor y sabiendo que lo pagaría después, pero sin importarle. Volvió por donde había ido. En la entrada estaba esperando Carly, tan perfecta con su ropa femenina y la pulsera de Brenda. Se detuvo frente a ella.
–Estás despedida –dijo hablando con claridad a pesar de cómo le ardía la cadera.
Carly palideció.
–¿Qué? No puedes hacer eso.
–Sí puedo. Este hostal es mío, ¿lo recuerdas? Estás despedida. Haz las maletas y vete. No quiero volver a verte.
Pasó por delante de Damaris, bajó los escalones a trompicones y fue hacia la camioneta. Estuvo a punto de desmayarse por el dolor que le produjo alzar la pierna, pero lo logró. Arrancó el motor y se alejó.
Después de dos bruscos giros a la derecha, paró a un lado de la carretera. Unos violentos sollozos le salieron de la garganta. Le temblaban las manos y un intenso frío la calaba llegándole a los huesos.
No había lágrimas, solo sonidos y el dolor que le producía saber que haber vuelto a casa no significaba que tuviera un sitio adonde ir.
Capítulo 3
–El especial de la noche es una variante del pollo Marsala –dijo Carly sonriendo a la pareja mayor que estaba sentada junto a la ventana–. Champiñones, hierbas aromáticas y una salsa cremosa de Marsala con rigatoni. Es uno de mis platos favoritos.
La mujer, con su pelo canoso recogido, sonrió.
–No estoy segura de que mi cintura pueda soportarlo, pero suena delicioso.
Su marido asintió.
–Hemos traído nuestro propio vino. No hay problema, ¿verdad?
Carly miró la botella. En la esquina superior izquierda de la etiqueta había una pegatina de una mora, lo cual significaba que habían comprado la botella en el pueblo.
–En absoluto. No hacemos ningún cargo por el descorche de botellas adquiridas fuera de nuestro establecimiento. ¿Quieren que se la abra ya para que vaya respirando?
El marido sonrió.
–Pues no lo sé. Suena muy fino y elegante.
–Son ustedes los que han elegido un vino fantástico. ¿Por qué no me dejan que se lo abra? Mientras deciden la cena, les traeré las copas para que puedan catarlo.
–Gracias –la mujer le dio una palmadita en la mano al hombre–. Lo estamos pasando de maravilla. Es nuestra tercera visita aquí. Hacía unos años que no veníamos. Habéis hecho unos cambios maravillosos.
–Gracias. Espero que no tengamos que volver a esperar mucho para disfrutar de su compañía.
Se excusó para dirigirse al reservado donde se encontraba la alacena en la que almacenaban las vajillas y las cuberterías. Después de sacar copas y un sacacorchos, volvió a la mesa y atendió a los huéspedes. A continuación, comprobó las otras tres mesas y fue a la cocina a por las ensaladas.
Hasta el momento nadie se había dado cuenta de que pasaba algo. Y si se habían dado cuenta, no habían comentado nada, lo cual era casi igual de positivo. Si se mantenía ocupada, no podía pensar, no podía preocuparse, no podía entrar en pánico.
Entró en la luminosa y sofocante cocina y vio que las ensaladas estaban listas. Las agarró y volvió al comedor.
La tarea era sencilla, y lo agradecía porque la palabra «dispersa» no bastaba para describir cómo se sentía. «Aterrorizada» probablemente se acercaba más.
Despedida. No podía estar despedida. Ese era su hogar. Llevaba casi diez años viviendo ahí. Había volcado su alma y su corazón en ese lugar y lo adoraba. Eso debería contar, ¿no? ¿No decían que la ley favorecía al poseedor sobre el propietario? ¿Serviría de algo recurrir a clichés? Tenía que haber algo que pudiera ayudarla. Michelle no podía volver sin más y despedirla.
Pero sí. Sí podía.
Conteniendo las lágrimas, volvió a la zona de la alacena. Sentía la encimera de mármol fría bajo sus dedos. Era un mármol que había elegido ella, junto con los armarios e incluso las mesas y las sillas del restaurante.
Se lo había prometido, pensó agachando la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Brenda le había prometido que le daría una parte del hostal: un dos por ciento al año hasta que tuviera la mitad y fueran socias igualitarias. Por derecho, ahora debería tener en propiedad casi un veinte por ciento, pero el hostal no había pertenecido a Brenda y, por lo tanto, en realidad no había habido nada que hubiera podido darle nunca.
Cuando tantos años atrás Michelle había dicho que su padre le había dejado el hostal, Carly había dado por hecho que su amiga solo estaba haciendo un comentario infantil del tipo: «Esto será mío» porque vivía y trabajaba allí. Pero resultaba que Michelle había estado diciendo la verdad, Brenda había mentido, y ahora ella no tenía ningún sitio adonde ir.
Se secó la cara y forzó una sonrisa antes de volver con sus clientes.
Eran casi las siete y media cuando pudo escaparse al apartamento del propietario, a las habitaciones donde su hija y ella habían vivido desde que había nacido Gabby. Unas habitaciones que había hecho suyas, habitaciones llenas de recuerdos.
Gabby estaba viendo la televisión, pero levantó la mirada y le sonrió al verla. Brittany, su cuidadora habitual, soltó su iPhone rápidamente. La niña bajó del sofá y corrió hacia ella.
–¡Mamá!
No dijo nada más, solo la abrazó.
Carly le devolvió el abrazo sabiendo que, como prácticamente cualquier madre del mundo, haría lo que fuera por su hija, incluso protegerla de la verdad. Y esa verdad era que podían echarlas de su casa.
–¿Qué tal la noche? –preguntó apartándole de la cara y con suavidad su melena rubia y mirándola a esos ojos azules.
–Bien. He ganado a Brittany en dos paneles de La ruleta de la fortuna.
La adolescente sonrió.
–¿Lo ves? Todos esos deberes de Ortografía te están sirviendo de algo.
Gabby arrugó la nariz.
–Preferiría hacer Matemáticas.
–La cena estaba muy rica –dijo Brittany levantándose–. Gracias.
Carly les había servido la pasta con pollo Marsala a las cinco y media. Trabajaba en el restaurante dos noches a la semana, pero al menos podía llevar la cena a casa durante su turno.
–Me alegro de que os haya gustado.
–Sí –dijo Gabby.
Brittany ya se había puesto el abrigo.
–¿Has quedado con Michael? –le preguntó Carly mientras acompañaba a la chica a la puerta.
Brittany sonrió.
–Sí. Vamos a jugar a los bolos con unos amigos.
–La semana que viene ya deberían decirme algo del campamento de verano –dijo Carly y oyó a su hija resoplar.
A Gabby no le gustaba mucho el campamento de verano, principalmente porque implicaba tener que salir a la calle y hacer cosas como excursiones y montar en kayak. Su hija prefería leer o jugar al ordenador.
–Mis clases de verano son de ocho a doce –Brittany se sacó su larga trenza pelirroja de debajo de la cazadora–, así que por las tardes me viene bien –vaciló y bajó la voz para añadir–: ¿Era ella? ¿Michelle?
Carly asintió.
–No es como me la imaginaba. No pensaba que fuera a dar miedo. Y tampoco es que haya hecho nada, pero no sé…
El primer instinto de Carly fue defenderla, lo cual solo demostraba que una nunca dejaba de ser idiota por mucho que creciera.
–No es tan mala –dijo, lo cual era muy generoso por su parte teniendo en cuenta que la había despedido.
–Vale. Que paséis buena noche.
Brittany se marchó y Carly se sentó en el sofá. Su hija se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro.
–No me gusta –susurró la niña–. ¿Tiene que quedarse?
Carly quería decir que a ella tampoco le gustaba Michelle, pero sabía que eso sería un error. Hacer lo correcto era un rollo, pensó acariciándole el pelo a su hija.
–Vamos a ver cómo van las cosas antes de juzgar a nadie –dijo con tono animado e ignorando la sensación de desastre inminente.
–Siempre haces lo mismo, mamá –contestó Gabby con un suspiro–. Siempre miras las dos partes. ¿Es que nunca quieres enfadarte y ya está?
–Más de lo que te imaginas.
Pero la realidad era que Michelle la necesitaba. Al menos, al principio. Alguien tenía que dirigir el hostal, y ahora que Brenda no estaba, solo quedaba ella. Michelle necesitaría tiempo para recuperarse y para recordar lo que era trabajar ahí. Lo del despido había sido algo impulsivo. Palabras, no intenciones.
Por otro lado, reaccionar así ante la actitud de Michelle era como ponerse a silbar en la oscuridad haciéndose la valiente cuando en realidad estaba sintiendo miedo, pensó acercándose más a su hija; o como no creer en fantasmas mandando a la mierda toda evidencia.
Hora y media después, Carly besó a su hija en la frente.
–Que duermas bien –susurró–. Te quiero.
–Yo también te quiero, mamá –respondió Gabby adormilada y ya cerrando los ojos.
Aunque hacía años que su hija había dejado de pedirle que le contara cuentos antes de dormir, aún le gustaba que la arropara. Tenía nueve años y en otoño cumpliría diez. ¿Cuánto tardaría en empezar a ver a su madre como un fastidio más que como a una amiga?
Ella no recordaba a qué edad había empezado a pensar que todo lo que hacían sus padres era ridículo o vergonzoso, aunque a los diecisiete ya estaba desesperada por alejarse de ellos. Era curioso que hubiera hecho falta que su madre se marchara para darse cuenta de lo mucho que necesitaba tenerla cerca. Pero ya había sido demasiado tarde para decirlo, para descubrir el resto de lo que necesitaba para crecer y convertirse en una mujer.
Volvió a besar a Gabby prometiéndose en silencio que, pasara lo que pasara, jamás abandonaría a su hija. Se levantó. Una luz quitamiedos guio sus pasos habituales. Por mucho que Gabby reclamaba independencia porque, según ella, ya era mayor, la niña aún prefería dormir con esa tenue luz.
En la puerta se detuvo para mirar a su hija, que ya dormía, y después miró hacia su dormitorio. Ella misma había hecho las cortinas y había colgado las baldas. La pintura era barata y siempre encontraba gangas en la tienda de artículos de segunda mano de Blackberry Island, como la alegre colcha que aún no había salido de su envoltorio de plástico. En la parte inferior del armario guardaba un gran tarro donde echaba todo el dinero suelto y de donde salían los fondos para los regalos de cumpleaños y de Navidad de su hija. A pesar de la escasez económica, habían salido adelante.
Pero todo eso cambiaría si la despedían. No solo perdería su trabajo, sino que también perdería su hogar.
Por un momento se quedó ahí de pie en la semioscuridad recordando la época en la que esa habitación había pertenecido a Michelle. La mayoría de los fines de semana pasaban las noches juntas, normalmente ahí, porque era mejor. Más seguro. Cuando habían tenido la edad de Gabby, habían hecho cadenas de margaritas para ponerse y ofrecer a los huéspedes. Habían corrido hasta la playa y habían arrojado piedras a las aguas del estrecho. Michelle se metía en las frías aguas, pero Carly se mantenía en la orilla. Siempre le había dado miedo el agua. No había ninguna explicación para ello ni ningún trauma. La fobia existía sin más. Y, por desgracia, se la había contagiado a su hija.
Cuando tenía un buen día, se decía que al menos se lo había compensado más que de sobra con amor y cuidados y una vida y un hogar estables. Su mundo era ordenado y sin sobresaltos. Eran felices. Y tenía que asegurarse de que eso no cambiara, costara lo que costara.
La habitación de motel era como cualquiera de las miles que se encontraban al borde de las carreteras. La cama era pequeña y dura, las sábanas ásperas y la moqueta estaba manchada. Las cortinas oscuras no llegaban a juntarse del todo y las luces de los coches se colaban por la ventana formando figuras en la pared contraria. Se oía un goteo constante desde el grifo del baño.
Michelle suponía que podía haber encontrado un lugar más agradable, pero le había dado un poco igual. Ese lugar le valdría por una noche y tenía la ventaja añadida de que estaba cerca de la carretera principal que conducía al pueblo y que era una de las paradas favoritas de los camioneros. Ahí probablemente no se toparía con nadie que conociera, y ahora mismo permanecer en el anonimato era todo un triunfo.
Dejó correr el agua de la ducha hasta que el vapor llenó la pequeña habitación. Se desvistió, se metió bajo el chorro y dejó que el agua caliente la cubriera. Usó el jabón; se frotó la diminuta barra contra el pelo y se lo aclaró.
A pesar del calor, estaba temblando. Cerró el grifo y se secó con la pequeña y fina toalla que le habían dado. No podía verse en el espejo, lo cual estaba bien. Además, tampoco es que fuera a maquillarse. La única concesión que le había dado a su piel mientras había estado desplegada había sido la protección solar, y ahora que había vuelto al noroeste, ni siquiera tendría que molestarse en usarla.
Mientras se vestía, evitó mirar las cicatrices de su cadera, que aún seguían frescas. Estaba segura de que el cirujano había hecho todo lo que había podido por arreglar la herida, por mitigar las marcas del disparo, pero no había tenido mucho con lo que trabajar.
En el fondo sabía que era afortunada. Estaba de una pieza. Una artroplastia parcial de cadera era una menudencia en comparación con lo que habían sufrido otros. Había sobrevivido y logrado el objetivo de todo soldado: no acabar muerto. El resto ya se solucionaría solo.
Salió del pequeño cuarto de baño. Sobre el estrecho escritorio situado en una esquina había un montón de folletos de comida para llevar. Podría ser una buena idea comer algo. Seguía tomando antibióticos y analgésicos. Tener algo en el estómago ayudaría a que bajaran mejor. Aunque también podía obviarlos directamente y solucionar el problema de otro modo.
La bolsa de papel estaba sobre la mesita de noche. Fue hacia ella y sacó la botella de vodka.
–Hola –murmuró al abrirla–. No estoy buscando nada a largo plazo. ¿Qué tal si pasamos la noche juntos?
El terapeuta del hospital la había advertido de que emplear el humor como mecanismo de defensa impediría que se recuperara completamente, pero ella le había respondido que podría soportarlo.
La noche era tranquila. El constante zumbido de los coches era prácticamente una canción de cuna comparado con lo que había oído hacía solo unos meses. No había amenaza de explosiones, ni el rugido de maquinaria pesada, ni aviones sobrevolando. La noche era fresca en lugar de cálida; el cielo, nublado en lugar de despejado.
Había decisiones que tomar. No podía ignorar el asunto del hostal. Ese era su lugar, o lo había sido. Pero también estaba el problema de Carly. Decirle que estaba despedida la había hecho sentirse bien. A lo mejor debería mantenerla allí para poder despedirla una y otra vez. Sería como hacerse un regalito a sí misma.
–Eso es cruel, incluso viniendo de ti –se dijo mirando al vodka.
El agotamiento tiraba de ella intentando que se tumbara y cerrara los ojos, pero Michelle se resistía a pesar de la necesidad de descansar y recuperarse. Y se resistía porque dormir tenía un precio. Dormir generaba sueños y los sueños eran todo un infierno.
–Pero no contigo –dijo levantando la botella–. Contigo lo voy a pasar muy bien.
Dio un gran trago dejando que el alcohol le quemara la garganta y cayera en su estómago vacío. Bebió hasta estar segura de que no habría sueños; hasta estar segura de que, por una noche más, lograría olvidar.
Capítulo 4
Los golpecitos en la puerta de la cocina hicieron que Gabby bajara de la silla de un salto y corriera hacia ella.
–¡Voy yo! ¡Voy yo! –gritó.
No servía de nada decirle que no hiciera ruido, pensó Carly. Gabby era una persona madrugadora. La mayoría de los días no le importaba, pero después de una noche dando vueltas en la cama, la aguda voz de su hija le estaba atravesando el cerebro como si fuera un filo de cristal.
Gabby giró el cerrojo y abrió la puerta.
–¡Tío Robert!
Se abalanzó sobre el hombre con los brazos abiertos y expectante. Robert la levantó en brazos y le dio vueltas en el aire.
–¿Cómo está mi chica favorita? –le preguntó antes de besarla en la mejilla.
–Bien. Vamos a echarnos moras en las tortitas.
Robert se rio.
–¿Y eso qué tiene de novedad?
Se rieron juntos y la bajó al suelo. Gabby volvió a la mesa y Robert cerró la puerta.
–¿Qué tal? –preguntó entrando en la cocina.
Carly sabía a qué se refería y no sabía qué responderle. Se encogió de hombros y se entretuvo preparándole un café. Mientras, Robert se sentó en su sitio habitual. Solía desayunar con ellas un par de días a la semana.
–Gracias –dijo aceptando la taza. Se dirigió a Gabby–. ¿Lista para ir al cole?
La niña asintió con entusiasmo y su melena rubia se sacudió con el gesto. A Gabby le encantaba el colegio, tanto las clases como estar con sus amigos. Al menos era una niña sociable y feliz.
–¿Y qué estás estudiando esta semana? ¿Cálculo? Ya estás en la universidad, ¿verdad?
Gabby soltó una risita.
–Tío Robert, tengo nueve años.
–¿En serio? Pues pareces mayor. Creía que tenías veinte.
Sus conversaciones solían ser así. Gabby adoraba a su tío y los dos estaban muy unidos. La familia era algo bueno, se dijo Carly. Aunque había necesitado tener a Gabby para convencerse de ello. Su hija era una bendición que no estaba segura de merecer, pero el resto de sus relaciones familiares eran dudosas, por decir algo.
Robert había sido extremadamente bueno y generoso con su tiempo y sus atenciones. Parte de sus actos eran fruto de la culpabilidad y ella lo sabía. Era un buen hombre, una persona que se tomaba muy en serio sus compromisos y que esperaba lo mismo de los demás. En cambio, su hermano Allen no había compartido ese mismo sentido de la obligación y la había abandonado mucho antes de que Gabby naciera.
Que la abandonara había sido impactante, pero que le vaciara la cuenta del banco y se llevara hasta el último centavo que tenía había sido peor.
Entonces, Robert había intervenido y se había ofrecido a dejarla vivir con él. Ella se había negado y en su lugar había empezado a trabajar en el hostal. Robert había ido en busca de su hermano, pero Allen, que ya se había fundido todo el dinero, se había negado a volver. Después había venido el divorcio. Nunca había pagado la manutención de su hija, aunque, por otro lado, había renunciado a sus derechos como padre. Y aunque a Carly le habría venido bien ese dinero, suponía que a cambio había sido mejor no tenerlo cerca. Era uno de esos hombres que daban problemas y luego se largaban sin pararse a pensar en las vidas que dejaban destrozadas tras ellos.
Gabby se terminó el desayuno y llevó el cuenco a la encimera.
–Voy a lavarme los dientes –anunció antes de salir corriendo de la cocina.
Robert la siguió con la mirada.
–No me puedo creer lo mayor que se está haciendo.
–Pronto cumplirá diez –Carly agarró su café y se sentó a la mesa.
–¿La viste ayer?
No le hizo falta preguntar a quién se refería con ese «la». Carly le había confesado su preocupación sobre el regreso de Michelle y él mismo había sido testigo del problema que las dos habían tenido diez años atrás.
–Sí –admitió–, solo un momento. Está… cambiada. Más delgada. Y camina con un bastón, lo cual no me sorprende.
–¿Le dispararon en la cadera, no? O eso he oído.
Carly asintió.
–¿Hablasteis?
–La verdad es que no. Estaba cansada.
O eso había supuesto. No iba a admitir lo que le había dicho Michelle, ni siquiera iba a pensar en ello hasta que no tuviera más remedio. Y entonces, después, ya planificaría algo.
El pánico volvió a invadirla, pero lo ignoró. Ya tendría tiempo de perder los nervios luego, cuando estuviera sola. Rendirse ahora ante el miedo, preocuparse delante de Robert, era provocar algo que no quería.
Robert se parecía a Allen tanto que la fascinaba y, al mismo tiempo, le daba ganas de salir corriendo. Estatura media, pelo y ojos oscuros y hombros anchos. Allen, casi seis años más joven que su hermano, tenía el atractivo y la sonrisa fácil de un hombre que vivía del encanto. Que la abandonara había sido tan inevitable como la marea que chocaba contra la rocosa orilla de la isla.
Robert era casi igual de guapo, pero sin esa tendencia destructiva. Tenía un taller mecánico a las afueras del pueblo. Era un buen hombre que quería cuidarlas y Carly se lo había permitido. Porque era sencillo. Porque él no le exigía que tuvieran una relación real y ella no quería ninguna.
Pero estaba empezando a preguntarse si mantener una relación así de sencilla tendría un precio más alto del que había pensado; se estaba preguntando si se estaban usando el uno al otro para evitar tener que encontrar con otras personas lo que de verdad querían. Aunque, por supuesto, si Michelle la despedía de verdad, eso ya no supondría un problema porque tenía la sensación de que convertirse en indigente la haría menos atractiva en el terreno de las citas.
–¿Estás bien?
–Sabía que iba a venir y aun así me impactó verla.
–Lo siento. Siento todo esto.
–Deja de decir eso. Nunca has tenido la culpa de nada.
–Es mi hermano.
–Soy yo la que se casó con él. Sabía lo que era y me casé con él de todos modos.
Se casó con él después de sorprenderlo con su mejor amiga dos días antes de la boda. No importaba que Allen hubiera culpado a Michelle, que hubiera dicho que lo había seducido y que no había sido culpa suya.
Lo recordada todo de aquel momento. Por fin había encontrado un adorno para la tarta en una tienda de antigüedades de Aberdeen. Era de una porcelana muy delicada y, aunque la pareja de la figura estaba un poco anticuada, había visto algo en el modo en que se miraban y en esas diminutas manos entrelazadas que la había atraído mucho. Lo había comprado, se lo había llevado a su pequeña casa y lo había limpiado exhaustivamente. Después había ido a enseñárselo a Michelle.
Había muchas cosas que recordaba sobre aquella tarde. Las grullas habían estado por todas partes. En primavera hacían más ruido, sin duda, porque tenían las hormonas revolucionadas y estaban construyendo sus nidos. Recordaba que hacía sol, algo poco habitual en el Pacífico noroeste.
Había entrado en el hostal sintiéndose aún algo extraña por estar ahí. Michelle y ella acababan de reconciliarse. Su amistad, que se había mantenido firme y fuerte durante muchos años, se había tambaleado. Había entrado en el apartamento y, con la vista aún adaptándose a las repentinas sombras, se había tropezado al cruzar el salón en dirección al dormitorio de Michelle. Había entrado sin pensarlo, sin llamar. Aún estaban en la cama, desnudos, hechos una maraña de brazos y piernas.
![Es geschehen noch Küsse und Wunder (Fool's Gold 30) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1203f8a9d2392d768c0151e86639310c/w200_u90.jpg)

![Spiel, Kuss und Sieg (Fool's Gold 20) [ungekürzt] - Susan Mallery - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c895f4d798af186b780b13113e39b30/w200_u90.jpg)