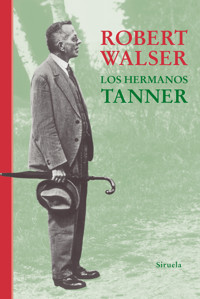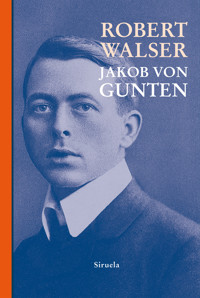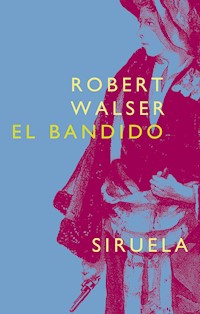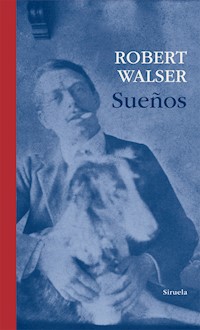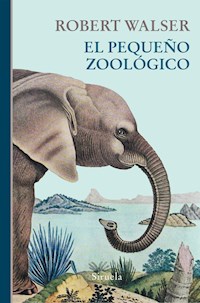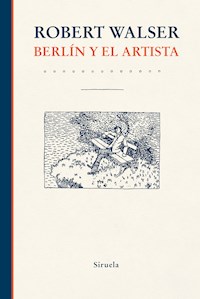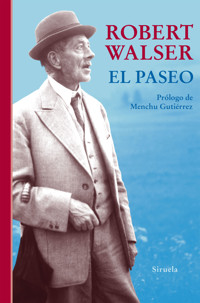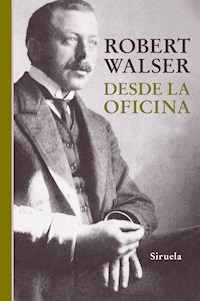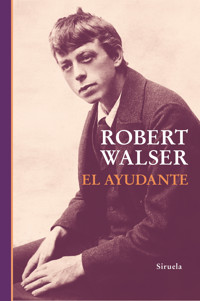
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Un personaje tan singular como Walser no hubiera podido inventarlo nadie». Elias Canetti Joseph, contratado para convertirse en el nuevo asistente de un inventor, el ingeniero Tobler, llega a su espléndida villa en lo alto de una colina un lunes lluvioso, tan entusiasmado como preocupado, un estado al que pronto le seguirán una serie de obsesiones. Disfruta de la hermosa vista sobre el lago Zúrich en compañía de la orgullosa mujer de Tobler y de unas comidas deliciosas. Pero ¿se merece alguno de estos placeres?El ayudante cuenta, con una ironía extraordinaria, la cascada de emociones que se precipita en la vida interior de Joseph mientras intenta, de manera frenética y ligera al mismo tiempo, colaborar en las tareas domésticas de los Tobler, incluso mientras estos se precipitan hacia la ruina económica y sentimental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El ayudante
Créditos
Una mañana, a las ocho, un joven se detuvo ante la puerta de una casa solitaria y de aspecto elegante. Llovía. «Estoy casi asombrado», pensó, «de haber traído el paraguas». Pues nunca había tenido uno en años anteriores. En una de sus manos, estirada hacia el suelo, sostenía una maleta marrón, de las más baratas. Frente a los ojos del muchacho, que parecía llegar de un viaje, se podía leer en un letrero esmaltado: «C. Tobler. Oficina técnica». Esperó un instante aún, como para pensar sobre algo de escasa importancia, y pulsó el botón del timbre eléctrico, tras lo cual se presentó una mujer, criada según todas las apariencias, para hacer que entrara.
—Soy el nuevo empleado —dijo Joseph, pues tal era su nombre. Que entrase y bajase a la oficina; la criada señaló la dirección con un gesto: el señor vendría en seguida.
Joseph bajó por una escalera que más parecía hecha para gallinas que para personas, y entró directamente en la oficina técnica, a mano derecha. Al cabo de un instante se abrió la puerta. El visitante había reconocido en seguida al jefe por sus pasos firmes sobre los peldaños de madera y por la forma de abrir la puerta. La aparición no hizo más que confirmar esa certeza previa: era, en efecto, Tobler en persona, el dueño de la casa, el señor ingeniero Tobler. Abrió mucho los ojos; parecía enfadado y de hecho lo estaba.
—¿Por qué —le preguntó a Joseph con una mirada punitiva— se ha presentado usted hoy? ¡Lo había citado para el miércoles! Aún no he terminado mis preparativos. ¿Tanta prisa tenía? ¿Có…?
La omisión del «mo» final le pareció a Joseph un tanto desdeñosa. Una palabra así mutilada no es que suene precisamente a caricia. Replicó que en la oficina de empleo habían insistido en que se presentase aquel día, lunes, temprano. Si se trataba de un error, le pedía excusas, pero en verdad no era culpa suya.
«¡Qué bien educado soy!», pensó el joven al tiempo que, involuntariamente, sonreía para sus adentros por su propia reacción.
Tobler no pareció dispuesto a disculparlo de inmediato. Insistió varias veces en lo mismo, mientras su cara, roja ya de por sí, enrojeció aún más de indignación. No «comprendía», se «asombraba» de esto y aquello, hasta que finalmente, cuando su estupor ante el error cometido hubo pasado, dejó entrever a Joseph que podía quedarse.
—De todos modos, ya no puedo decirle que se vaya. ¿Tiene hambre? —añadió. En un tono bastante ecuánime, Joseph respondió que sí. Pero al punto se sorprendió de su calma al responder. «Hasta hace solo medio año», pensó velozmente, «la solemnidad de semejante pregunta me hubiera intimidado, ¡y cómo!»—. ¡Siéntese! Donde prefiera, es igual. Y coma hasta saciarse. Aquí tiene pan. Corte cuanto le apetezca. Y sin cumplidos, por favor. Sírvase varias tazas de café: hay bastante. Y aquí está la mantequilla, lista para ser untada, como ve. También hay mermelada en caso de que le agrade. ¿Quisiera unas patatas asadas?
—Pues sí, ¿por qué no? Con mucho gusto —tuvo el valor de responder Joseph—. Al oír lo cual Tobler llamó a Pauline, la criada, y le encargó que preparase a toda prisa lo deseado. Concluido el desayuno, los dos hombres bajaron de nuevo a la oficina, y entre mesas de dibujo, compases y lápices dispersos, mantuvieron aproximadamente este diálogo:
Le hacía falta una persona inteligente, un cerebro, como empleado, dijo Tobler con rudeza. De nada le serviría una máquina. Si Joseph se proponía trabajar a la buena de Dios, sin método ni previsión de ningún tipo, que por favor se lo dijera en seguida para saber desde un principio a qué atenerse. Él, Tobler, necesitaba un tipo inteligente, una persona capaz de trabajar por sí sola. Si Joseph creía no serlo, que por favor tuviera la amabilidad de…, etc., etc. Sobre este punto el inventor técnico no tuvo reparos en repetirse.
—Pero, Herr Tobler —replicó Joseph—, ¿por qué no habría yo de ser inteligente? En lo que a mí respecta, creo y espero firmemente estar siempre en condiciones de cumplir con lo que usted crea poder exigirme. Además, pienso que aquí arriba (la casa de los Tobler se alzaba sobre una colina) solo estoy, por ahora, en período de prueba. El tenor de nuestro acuerdo mutuo no le impide en modo alguno despedirme cuando lo considere necesario.
Tobler juzgó oportuno añadir que no esperaba llegar a esos extremos. Le pidió a Joseph que no tomara a mal nada de lo que él, Tobler, acababa de decirle. Simplemente creyó que era su deber hablar claro desde el principio, cosa que, en su opinión, solo podía redundar en beneficio de ambas partes. Así cada uno sabría a qué atenerse con respecto al otro y todo iría mejor.
—Por cierto —ratificó Joseph.
Tras estos preliminares, el superior le señaló al subordinado el lugar donde «podría» escribir. Era este un pupitre excesivamente bajo y estrecho, con un cajón en el que se guardaban la caja para los sellos y unos cuantos libritos. La mesa, pues en realidad era solo eso y no un pupitre de verdad, se hallaba adosada a una ventana, al nivel del jardín. Por ella se veía al fondo el lago inmenso y, más allá, la orilla opuesta. Todo parecía mortecino aquel día, pues no paraba de llover.
—Venga por aquí —exclamó de pronto Tobler con una sonrisa que Joseph encontró más bien inoportuna—, ya va siendo hora de que mi esposa lo conozca. Venga conmigo, que se la presentaré. Y luego le enseñaré su dormitorio.
Lo condujo al primer piso, donde les salió al encuentro una figura femenina alta y delgada. Era «ella». «Una mujer normal y corriente», estuvo a punto de pensar el joven empleado, pero añadió mentalmente: «Y sin embargo, no». La dama observó al «nuevo» entre irónica e indiferente, pero sin intención alguna. Ambas cosas, la frialdad y la ironía, parecían innatas en ella. Le tendió indolentemente una mano, casi con pereza, y él se la estrechó al tiempo que se inclinaba ante la «dueña de la casa». Así la llamó en su fuero interno, no para enaltecerla, sino, muy al contrario, para humillarla rápidamente y en silencio. A sus ojos, esa mujer se daba decididamente demasiadas ínfulas.
—Espero que se sienta a gusto con nosotros —dijo ella con una voz extrañamente aguda y haciendo un ligero mohín.
«Sí, dilo, dilo. Muy bonito. ¡Cuánta amabilidad! Ya veremos». En estos términos juzgó conveniente Joseph comentar para sí mismo el saludo de bienvenida. Acto seguido le mostraron su habitación arriba, en la torre revestida de cobre: una habitación en cierto modo romántica y distinguida. Además, parecía clara, aireada y acogedora. La cama era impecable; pues sí: en semejante habitación daba gusto vivir. No estaba mal. Y Joseph Marti, que tales eran su nombre y apellido, depositó en el parqué la maleta con la que había subido.
Más tarde fue iniciado brevemente en los secretos comerciales de las empresas Tobler y puesto al corriente, sin mayores detalles, de las tareas que le serían encomendadas. Por una extraña razón solo entendió la mitad. Se preguntó qué le pasaría y se hizo varios reproches: «¿Seré acaso un impostor? ¿O un charlatán? ¿Querré estafar a Herr Tobler? Él exige un “cerebro” y justo hoy yo estoy absolutamente descerebrado. Espero que la cosa mejore mañana temprano o esta misma tarde».
El almuerzo le pareció excelente.
Y volvió a pensar, preocupado: «¿Cómo? Estoy aquí sentado, comiendo como hace quizá varios meses no lo hacía, y no entiendo ni pío de los enredos comerciales de Tobler. ¿No es esto un robo? La comida es exquisita, me recuerda mucho a la de casa. Mamá preparaba este tipo de sopa. ¡Qué legumbres tan frescas y sustanciosas! ¡Y qué carne! ¿Dónde encontrar cosas así en la gran ciudad?».
—Coma, coma —lo animaba Tobler—. En mi casa se come mucho y bien, ¿me entiende? Pero después hay que trabajar.
—El señor podrá ver que no me hago de rogar —replicó Joseph con una timidez que estuvo a punto de enfurecerlo. Pensó: «¿Me seguirá espoleando a comer así dentro de ocho días? ¡Es vergonzoso sentir cuánto me gusta esta comida ajena! ¿Justificaré mi insolente apetito con un rendimiento adecuado?».
Repitió un poco de cada plato. Pues sí: venía de las profundidades de la sociedad humana, de los rincones sombríos, silenciosos, miserables de la gran ciudad. Llevaba meses comiendo mal.
Se preguntó si se le notaría, y enrojeció.
Sí, los Tobler debieron de notarlo un poquitín. La señora lo miró varias veces casi compasivamente. Los cuatro hijos, dos niñas y dos niños, lo observaron de reojo como a un ser salvaje y extraño. Esas miradas tan abiertamente interrogativas y escrutadoras lo descorazonaron. Son miradas que recuerdan la fugaz aproximación a algo extraño, la soltura y comodidad propias de ese algo extraño, que representa una patria de por sí, y el desamparo de quien, sentado a una mesa como lo estaba Joseph en aquel momento, tiene la obligación de integrarse, con rapidez y buena voluntad, en ese mundo agradable y lejano. Son miradas que a uno lo hielan bajo el sol más ardiente: penetran fríamente en el alma y permanecen un instante en ella, gélidas, antes de abandonarla como entraron.
—Y ahora, ¡a trabajar! —exclamó Tobler. Ambos se levantaron de la mesa y se dirigieron, el jefe por delante, a la oficina del sótano para trabajar siguiendo aquella orden.
—¿Fuma?
Sí, a Joseph le encantaba fumar.
—¡Coja un puro de aquel paquete azul! Puede fumar tranquilamente mientras trabaja. Yo también lo hago. Y ahora mírese un poco estos papeles, examínelos bien: son los que exigen para el «reloj publicitario». ¿Es usted buen calculador? Pues tanto mejor. Se trata en primer lugar…, pero ¿qué hace? El cenicero está para la ceniza, jovencito; soy amante del orden entre mis cuatro paredes. Como le decía, se trata en primer lugar (coja usted un lápiz) de recapitular, de calcular exactamente los beneficios de este proyecto. Siéntese aquí, que le daré las instrucciones necesarias. Y, por favor, escúcheme bien, pues no me gusta repetir dos veces las cosas.
«¿Podré hacerlo?», pensó Joseph. Menos mal que se podía fumar en un trabajo tan difícil. Sin puro, habría dudado honestamente de la capacidad de su cerebro.
Mientras el empleado escribía, su jefe, controlando de rato en rato el incipiente trabajo por encima del hombro, iba y venía de un extremo a otro de la oficina, con un puro largo y curvado entre sus bellos dientes, de deslumbrante blancura. Y al hacerlo dictaba cifras que una mano de subordinado iba anotando ágilmente, aunque tuviera aún poca práctica. Un humo azulino envolvió pronto a las dos figuras que trabajaban. Fuera, más allá de las ventanas, el tiempo parecía querer aclararse; Joseph echaba de vez en cuando una mirada a través del cristal y advertía el cambio que, gradualmente, se iba operando en el cielo. El perro se puso a ladrar frente a la puerta. Tobler salió un instante para calmar al animal. Tras dos horas de trabajo, Frau Tobler les mandó decir con uno de los niños que el café estaba servido fuera, en la glorieta, ya que el tiempo había mejorado. El jefe cogió su sombrero y le dijo a Joseph que fuera a tomar café y pasara luego a limpio aquellas notas tomadas al vuelo; cuando acabase ya sería de noche, probablemente.
Luego se fue. Joseph lo vio bajar la colina a través del jardín. «Qué figura tan imponente la suya», pensó permaneciendo inmóvil un buen rato antes de ir a tomar su café en la preciosa glorieta, pintada de verde.
Durante la merienda, la señora le preguntó:
—¿Ha estado usted sin trabajo?
—Sí —contestó Joseph.
—¿Mucho tiempo?
Él le dio la información solicitada, y siempre que hablaba de ciertas personas o situaciones humanas lamentables, la dama lanzaba un suspiro. Lo hacía con una ligereza y superficialidad totales, reteniendo en su boca los suspiros más de lo necesario, como si cada vez pudiera deleitarse con los encantos de ese tono y esos sentimientos.
«Hay gente», pensó Joseph, «que parece divertirse pensando en cosas tristes. ¡Cómo esta mujer finge que piensa! Suspira como otros se ríen, con la misma alegría. ¿Será ahora mi patrona?».
Más tarde se enfrascó en su tarea de pasar a limpio. Anocheció. A la mañana siguiente se vería si era una ayuda o una nulidad, una inteligencia o una máquina, un cerebro o una cabeza hueca. De momento le pareció que había hecho bastante. Arregló sus papeles y subió a su cuarto, feliz de poder estar un rato a solas. No sin melancolía empezó a vaciar su maleta —todo cuanto poseía— cosa por cosa, lentamente, recordando las innumerables mudanzas en las que había usado ya esa misma maletita. El joven empleado sintió cuán entrañables pueden resultarnos las cosas humildes. Y mientras acomodaba con intencionado esmero su escasa ropa blanca en el armario, se preguntó cómo le iría en casa de los Tobler: «Bien o mal, ya estoy aquí, pase lo que pase». En su fuero interno se comprometió a esforzarse, al tiempo que tiraba al suelo un ovillo de hilos viejos y trozos de bramante, corbatas, botones, agujas y retales de lino. «Ya que aquí me dan casa y comida, quiero esmerarme física y espiritualmente para merecerlo», siguió murmurando. «¿Qué edad tengo ahora? ¡Veinticuatro años! Ya no soy lo que se dice un jovencito. Me he quedado atrás en la vida». Acabó de vaciar la maleta y la puso en un rincón. En cuanto creyó llegado el momento, bajó a cenar, luego se dirigió al correo del pueblo y, más tarde, a dormir.
En el curso del día siguiente creyó haber captado lo esencial de aquel «reloj publicitario» al comprender que el lucrativo invento consistía en un reloj ornamental que Herr Tobler estaba a punto de alquilar a administraciones ferroviarias, dueños de restaurantes, hoteleros, etc. «Un reloj de aspecto tan bonito», calculó Joseph, «puede colgarse, por ejemplo, en uno o más coches de tranvía, en un lugar donde salte a la vista de todo el mundo, de suerte que los usuarios, nuestro prójimo, puedan regular sus relojes según este y saber en cualquier momento si es tarde o temprano. La verdad es que no está nada mal», siguió pensando muy serio, «sobre todo porque tiene la ventaja de estar vinculado a la publicidad. Con este fin le han colgado un par simple o doble de alas de águila, aparentemente de plata, o incluso de oro, para que puedan añadírsele pinturas ornamentales. ¿Y qué querrán pintar en ellas si no es la dirección exacta de las empresas que utilicen esas alas —o campos, según reza el término técnico— para poner anuncios rentables? Un campo así cuesta dinero; por lo cual, como dice muy justamente Herr Tobler, mi jefe, solo habrá que dirigirse a empresas comerciales e industriales de primera magnitud. Los pagos se efectuarán por adelantado, en cuotas mensuales estipuladas por contrato. Además, el reloj publicitario puede ser colocado casi en todas partes, dentro y fuera del país. Tobler, me parece, ha cifrado en él sus más firmes esperanzas. Es cierto que la fabricación de esos relojes y su ornamentación de cobre y estaño cuesta mucho dinero, y que hasta el decorador cobra lo suyo; pero es de esperar que, a cambio, los beneficios de los anuncios afluyan, con mucha probabilidad, regularmente. ¿Qué le había dicho Herr Tobler esa misma mañana? Que pese a haber heredado una fortuna bastante apreciable, ya había “enterrado” todo su capital en el reloj publicitario. ¡Vaya broma: enterrar de diez a veinte mil francos en relojes! Por suerte no se me escapó la palabrita “enterrar”, que me parece estar muy en boga, además de ser bastante expresiva, y que tal vez me vea obligado a utilizar pronto en mi correspondencia».
Y Joseph se encendió un puro.
«¡Qué bien se está realmente en la oficina técnica! Es cierto que la mayor parte de los negocios emprendidos me resultan aún incomprensibles. Siempre me ha costado comprender todo lo nuevo y extraño. Tengo, eso sí, buena memoria. En general, la gente me considera más inteligente de lo que soy, aunque a veces sucede lo contrario. Todo esto es muy muy extraño».
Cogió una hoja de papel, tachó el membrete con un par de plumazos y escribió a toda prisa lo siguiente:
Querida Frau Weiss: Es usted realmente la primera persona a quien escribo desde aquí arriba. La recuerdo, y este recuerdo es el primero y más simple y natural de todos los pensamientos que en este momento zumban por mi cabeza. Muchas veces se habrá usted asombrado de mi comportamiento durante el tiempo que pasé en su casa. ¿Recuerda aún cuán a menudo tuvo que arrancarme de mi existencia gris y solitaria, de todas mis malas costumbres? Es usted una mujer muy entrañable, buena y sencilla, y tal vez me permita tenerle cariño. ¡Cuántas veces, sí, casi todos los meses, he entrado en su habitación para rogarle que tuviera paciencia con el pago de mi alquiler mensual! Usted jamás me humillaba o, mejor dicho, sí, siempre, pero con bondad. ¡Cuánto se lo agradezco y cómo me alegra poder decírselo! ¿Qué hacen y cómo están sus señoritas hijas? La mayor se casará pronto, me imagino. Y Fräulein Hedwig ¿sigue trabajando en la compañía de seguros de vida? ¡Qué preguntón soy! ¡Y qué preguntas tan necias las mías, ya que hace solo dos días que no la veo! Tengo la impresión, mi muy querida Frau Weiss, de haber pasado años y años en su casa, hasta tal punto me parece bella y reconfortante la idea de haber vivido allí. ¿Quién podría conocerla sin empezar a quererla de inmediato? Usted me decía siempre que debía avergonzarme de ser tan joven y tan poco emprendedor, pues me veía todo el tiempo sentado o echado en la penumbra de mi cuarto. Su cara, su voz y su risa me han servido siempre de consuelo. Usted me dobla la edad y tiene doce veces más preocupaciones que yo; sin embargo, me parece muy joven, y ahora mucho más que cuando vivía en su casa. ¡Cómo he podido ser tan lacónico con usted! Además, todavía le debo dinero, ¿verdad? Y casi diría que me alegro. Las relaciones externas pueden así mantener vivas las internas. Nunca dude del respeto que le tengo. ¡Qué necedades digo! Aquí estoy viviendo en una villa preciosa, y por las tardes, cuando hace buen tiempo, puedo tomar café en la glorieta del jardín. Mi jefe ha salido en este momento. La casa se alza sobre una colina que podría calificarse de verde; abajo, justo a orillas del lago, la línea férrea corre paralela a la carretera. Tengo una habitación muy acogedora, casi diría señorial, en lo alto de una torre. Mi jefe parece ser un buen tipo, algo grandilocuente tal vez. Es posible que algún día surjan desavenencias personales entre nosotros. No lo deseo. De veras que no, pues me gustaría vivir en paz. Cuídese mucho, Frau Weiss. Conservo de usted una imagen bella y preciosa que no se puede enmarcar, pero tampoco olvidar.
Joseph dobló la hoja y la metió en un sobre. Sonrió. Pensar en aquella Frau Weiss le resultaba entrañable, ¿por qué? Apenas si lo sabía él mismo. Acababa de escribirle a una mujer que, según la impresión que él debió de dejarle de su persona, no podía esperar una carta tan rápida y casi sentimental, y, de hecho, no la esperaba. ¿Tanto influía en Joseph el conocimiento casual de un ser humano? ¿Le gustaba dar sorpresas y hechizar? En cualquier caso, la carta le pareció aceptable tras una breve lectura y revisión, y, como aún estaba a tiempo, se encaminó al correo.
En el centro del pueblo, un joven cubierto de hollín de pies a cabeza se detuvo de pronto ante él, lo miró sonriendo y le tendió la mano. Joseph se hizo el sorprendido, pues de verdad era incapaz de recordar dónde y cuándo, en lo que llevaba de vida, podía haber conocido a esa figura negruzca.
—¿Tú también por aquí, Marti? —exclamó el joven, y entonces Joseph lo reconoció: era un compañero del servicio militar que acababa de terminar; lo saludó, pero se despidió muy pronto pretextando un trabajo urgente.
«Sí, el servicio militar», pensó al proseguir su camino, «¡cómo concentra en un solo punto sensible a gente de todas las condiciones imaginables! En este país no hay ningún joven, por bien educado y sano que sea, que no deba resignarse un día a romper con su entorno elegido para hacer causa común con el primer tipo de su edad que se le presente, ya sea campesino, deshollinador, obrero, dependiente de comercio o vagabundo. ¡Y qué causa común! El aire del cuartel es el mismo para todos: se lo considera suficientemente bueno para el hijo de un barón y apropiado para el último bracero. Las diferencias de rango y educación se pierden inexorablemente en un gran abismo hasta entonces inexplorado: la camaradería. Esta se impone porque lo abarca todo. La mano del camarada no es, ni debe serlo, impura para nadie. El tirano Igualdad es a menudo —o parece serlo— intolerable; ¡pero qué educador, qué maestro! La fraternidad puede ser recelosa y mezquina en las pequeñas cosas, pero también puede ser grande, y lo es, ya que posee las opiniones, sentimientos, energías e instintos de todos. Cuando un Estado sabe encaminar la conciencia de la juventud hacia este abismo, lo bastante grande como para contener la Tierra entera (y más que suficiente, pues, para un solo país), podemos decir que se ha rodeado en todas las direcciones y fronteras de un sólido muro de fortalezas inexpugnables, porque son vivas y están provistas de pies, memorias, ojos, manos, cabezas y corazones. Los jóvenes necesitan de verdad un aprendizaje severo».
Aquí interrumpió su meditación el empleado.
«De hecho, he estado hablando y pensando como un capitán del ejército», pensó al tiempo que reía para sus adentros. Poco después se encontró de nuevo en casa.
Antes de hacer el servicio militar, Joseph había trabajado en una fábrica de artículos de goma elástica. Al evocar aquel período premilitar, vio ante sí un viejo edificio alargado, un sendero de grava negra, un cuarto estrecho y el rostro severo de un jefe con gafas. Lo habían contratado en calidad de auxiliar administrativo, como se dice, solo provisionalmente. Con toda su personalidad no parecía más que una adherencia, un fugaz apéndice, un nudo atado solo por un instante. Cuando entró en ese trabajo tuvo ya vivamente ante sus ojos el momento en que saldría. El aprendiz de la fábrica era «superior» a él en todo. En cada ocasión Joseph tenía que pedir consejo a ese ser aún no formado. Aunque esto, en el fondo, ni siquiera lo humillaba. ¡Ya se había acostumbrado a tantas cosas! Trabajaba atolondradamente, es decir, debía confesarse que una serie de conocimientos muy necesarios se le escapaban. Curiosamente, le costaba mucho asimilar ciertas cosas que otros captaban con asombrosa facilidad. ¿Qué podía hacer? Su consuelo y obsesión era la «provisionalidad» del empleo. Vivía en casa de una señorita mayor, de nariz respingona y labios abultados, que ocupaba a su vez una habitación muy extraña pintada de verde claro. En un estante se alineaban unos cuantos libros antiguos y modernos. La señorita era, al parecer, una idealista, pero no de las fogosas, sino más bien de las gélidas. Joseph no tardó en descubrir que mantenía una apasionada correspondencia amorosa con un impresor o delineante (ya no recordaba muy bien) emigrado al Cantón de los Grisones, como se enteró un día gracias a una larga carta olvidada por descuido sobre la mesita redonda. La leyó rápidamente, con la sensación de no estar cometiendo ninguna indelicadeza grave. Por lo demás, la carta apenas merecía esa lectura clandestina: hubieran podido fijarla tranquilamente en todas las columnas de la ciudad, ¡tan poco misterioso e incomprensible para el no iniciado era su contenido! Plagiaba los libros que lee el gran público y contenía sobre todo descripciones de viajes de atrevidos y sombreados trazos. El mundo es hermoso, se decía en ella, cuando nos tomamos el trabajo de recorrerlo a pie. Seguían luego descripciones del cielo, las nubes, colinas, cabras, vacas, cencerros y montañas. ¡Qué importante era todo eso! Joseph tenía un cuartito que daba a la parte de atrás, en el cual leía. En cuanto ponía el pie en ese cuartito, sus lecturas empezaban a revolotearle en la cabeza. Ahí leyó una de esas grandes novelas que uno puede leer meses y meses. Iba a comer a una pensión para estudiantes del politécnico y aprendices de comercio. Le costaba mucho entablar conversación con esos jóvenes, por lo que casi nunca hablaba durante las comidas. ¡Qué humillante le parecía todo aquello! También allí era como un botón que colgara suelto y nadie se tomara la molestia de coser, porque ya se sabía de antemano que la chaqueta tendría un uso restringido. Sí, su existencia no era más que una chaqueta provisional, un traje que no acababa de ajustarse al cuerpo. Cerca de la ciudad se alzaba una colina redonda, no muy alta, cubierta de viñedos y coronada por un bosque. Estupendo lugar para pasearse. En él pasaba regularmente Joseph las mañanas del domingo entregándose a ensueños lejanos, de casi mórbida belleza. Abajo, en la fábrica, la vida era menos bella, pese a que la primavera, al instalarse, empezaba a desplegar sus pequeños milagros aromáticos en árboles y arbustos. El jefe reprendió un día severamente a Joseph, sí: hasta lo calumnió, llegando a llamarlo estafador. ¿Por qué? Por algo relacionado, una vez más, con su pereza mental. Es un hecho que las cabezas huecas pueden ocasionar graves perjuicios en una empresa comercial. O cuentan mal, o —y esto es lo peor— simplemente no hacen cuenta alguna. Joseph se había visto en grandes apuros para revisar un cálculo de intereses hecho en libras esterlinas. Le faltaban unas cuantas nociones básicas para ello, y en vez de confesárselo abiertamente a su jefe —cosa que le daba vergüenza—, estampó su mendaz visto bueno al pie de la cuenta sin haberla verificado realmente. Trazó con lápiz una «M» junto al total, lo que equivalía a la confirmación pura y simple del resultado. Pero aquel mismo día, una pregunta recelosa del jefe puso de pronto al descubierto el carácter fraudulento de la revisión y la incapacidad de Joseph para efectuar mentalmente un cálculo de ese tipo. Pues se trataba de libras esterlinas, que el joven no sabía manejar en absoluto. Merecía, según el superior, ser expulsado ignominiosamente. No era deshonroso no comprender algo, pero fingir que lo entendía sí era, en cambio, un robo. Imposible darle otro nombre: Joseph debería desaparecer de pura vergüenza. ¡A qué ritmo vertiginoso latió entonces su corazón! Sintió que una ola negra y devastadora se abatía sobre toda su existencia. Su propia alma, que hasta entonces no le había parecido mala, empezó a sofocarlo por todos lados. Temblaba tanto que los números que acababa de trazar se le antojaron terriblemente extraños, enormes y desplazados. Pero una hora después volvió a sentirse bien y se dirigió al correo. Hacía buen tiempo, y al caminar tuvo la sensación de que todas las cosas lo besaban. Las tiernas hojitas le parecían volar a su encuentro como un enjambre acariciador y polícromo. Los transeúntes, gente normal y corriente, parecían tan hermosos que uno sentía ganas de echárseles al cuello. Feliz, paseaba su mirada por todos los jardines y el cielo abierto. ¡Qué pureza y hermosura la de esas nubes blancas, frescas! ¡Y aquel azul intenso y tierno! Joseph no había olvidado el desolador incidente que acababa de ocurrirle: lo llevaba en su interior, avergonzado, pero se le había transformado en algo indolentemente doloroso, armoniosamente fatal. Aún tembló un poco y pensó: «¿conque es a fuerza de humillaciones como he de acceder a la alegría pura del mundo de Dios?». Al término de la jornada entró en un estanco que conocía muy bien. En él vivía una dama que, muy probablemente y hasta con demasiada probabilidad, era un ser venal. Joseph solía sentarse todas las tardes en una silla de la tienda, fumarse un puro y charlar con la propietaria. Él le gustaba y pronto se dio cuenta. «Si le gusto a esta mujer, le haré un pequeño favor visitándola regularmente», pensaba el joven, y actuaba en consecuencia. Ella le contaba sobre su juventud y muchas cosas bellas y feas de su propia vida. Empezaba a envejecer y se maquillaba la cara con bastante mal gusto, pero sus ojos despedían una luz buena, y su boca «¡cuántas veces habrá llorado!», pensaba Joseph. Siempre era atento y cortés con ella, como si tal comportamiento hubiese sido obvio. Una vez le acarició las mejillas y advirtió la alegría que este gesto le produjo: la dama se ruborizó y su boca tembló como queriendo decir: «¡Demasiado tarde, amigo mío!». Había trabajado un tiempo como camarera, pero ¿qué importancia tenía todo eso si el conato de romance se truncó a las pocas semanas? Al despedirlo, el jefe le entregó a Joseph una gratificación pese al incidente de las libras esterlinas y le deseó buena suerte en el cuartel. Luego vino un viaje en tren a través de un hechizado paisaje primaveral, y después nada se sabe, ya que a partir de entonces no se es sino un número que recibe un uniforme, una cartuchera, una bayoneta, un fusil reglamentario, un quepis y dos pesadas botas de marcha. Uno deja de pertenecerse y se convierte en un trozo de obediencia y ejercicio. Duerme, come, hace gimnasia, dispara, marcha y se permite pausas, pero de acuerdo con el reglamento. Hasta los sentimientos son rigurosamente vigilados. Los huesos quieren romperse al principio, pero el cuerpo se robustece poco a poco, las flexibles rótulas se convierten en bisagras de hierro, la cabeza se libera de pensamientos y los brazos y manos se acostumbran al fusil, que acompaña por doquier a soldados y reclutas. En sueños escucha Joseph órdenes de mando y tiroteos. Aquello dura ocho semanas; no es una eternidad, aunque a ratos lo parece.
¡Pero a qué pensar en todo eso si ahora vive en casa de Herr Tobler!
Dos o tres días no son realmente mucho. Ni siquiera bastan para habituarse del todo a una habitación, y menos todavía a una casa más bien imponente. Joseph era algo duro de entendederas, o al menos así lo imaginaba, y este tipo de suposiciones nunca son totalmente infundadas. La casa Tobler, además, era bimembre: constaba de una parte dedicada a vivienda y de otra comercial, y Joseph tenía el deber y la obligación de explorarlas a fondo. Cuando la empresa y la familia se hallan tan próximas una de otra que se tocan, casi diríamos, físicamente, no se puede conocer una de ellas a fondo e ignorar al mismo tiempo la otra. En una casa así, los compromisos de un empleado no se hallan concentrados en un lugar u otro, sino en todas partes. Las horas de trabajo tampoco están delimitadas con precisión, sino que a veces se prolongan hasta muy entrada la noche, o bien se interrumpen de repente en pleno día. Quien puede darse el lujo de tomar café fuera, en la glorieta, en compañía de una dama que, por cierto, no está nada mal, no tiene derecho a enfadarse si le piden que termine pronto algún trabajo urgente pasadas las ocho de la noche. Quien come tan abundantemente a mediodía, como Joseph, debe intentar compensar esto mediante un rendimiento redoblado. Quien puede fumar puros durante las horas de trabajo no tiene derecho a rezongar cuando la dueña de la casa le pide algún servicio doméstico o familiar, aunque el tono en que se lo pida sea más bien autoritario que tímidamente implorante. ¿Quién puede gozar siempre de todo lo agradable y lisonjero? ¿Quién tendría la presunción de exigirle al mundo tan solo almohadones para descansar, olvidando que los cojines de seda o terciopelo rellenos de plumón fino cuestan dinero? Pero Joseph no pensaba así. No olvidemos que nunca había tenido mucho dinero junto.
Frau Tobler intuía en él algo extraño, algo no cotidiano, por así decirlo, y que no juzgaba en absoluto positivamente. Lo encontraba bastante ridículo en su traje verde oscuro, raído y desteñido, pero también en su comportamiento creía descubrir algo peregrino, y en cierto sentido tenía razón. Peregrino era su andar indeciso, su evidente falta de seguridad en sí mismo, y peregrinos eran también sus modales. Preciso es decir que Frau Tobler, dama de la más pura raigambre burguesa, era muy proclive a considerar peregrinas muchas cosas que se apartaran, aunque solo fuera mínimamente, de su manera de ver el mundo. Pero ya que es así, no sigamos inquietándonos por que una mujer semejante encontrase peregrino a un joven como él y anotemos lo que hablaron. Volvamos, pues, a instalarnos en la glorieta del jardín a las cinco de la tarde.
—¡Qué día tan espléndido hace hoy! —exclamó Frau Tobler.
Pues sí, era realmente espléndido, acotó a su vez el ayudante girándose a medias en la mesa a la que estaba sentado y escrutando la lejanía azulina. El lago tenía una tonalidad azul pálido. En aquel momento pasaba un vapor del que llegaban sones melódicos. Podían distinguirse los pañuelos agitados por pasajeros en viaje de placer. El humo del vapor volaba hacia atrás y era absorbido por el aire. En la orilla opuesta apenas se veían las montañas entre la bruma que aquel soberbio día iba extendiendo sobre el lago. Parecían tejidas de seda. Sí, todo el panorama circundante era azul; hasta el verde cercano y el rojo de los tejados presentaban un tinte azulino. Se oía un murmullo único, como si todo el aire, todo el espacio transparente cantase suavemente. Y hasta ese murmullo único tenía un sonido y un aspecto azules, ¡o casi! ¡Qué bien sabía aquel café! «¿Por qué pensaré en mi casa y en mi infancia cuando bebo este extraño café?», se preguntó Joseph.
La señora empezó a hablarle de sus vacaciones en el lago de los Cuatro Cantones el verano anterior. Por desgracia, dijo, este año no habría nada de eso. ¡Ni pensarlo! Y además, aquí se estaba realmente muy bien. La verdad es que quien podía vivir tan bien como ella no necesitaba vacaciones de verano. En el fondo somos casi siempre muy poco modestos, añadió, todo el tiempo tenemos deseos, cosa perfectamente natural por lo demás —Joseph aprobó con una inclinación de cabeza—, aunque a veces parezca un auténtico gesto de arrogancia.
Ella se rió. «¡Qué risa tan extraña!», pensó el empleado. «El que se empeñara podría estudiar geografía a partir de esa risa: revela la región exacta de la cual procede esta señora. Es una risa embarazada que no sale naturalmente de la boca, como si una educación demasiado escrupulosa la hubiera sofrenado todo el tiempo. Pero es bella y femenina, e incluso un tanto frívola. Solo las damas muy respetables pueden permitirse esa risa».
Entretanto, la señora había seguido hablando de aquel verano tan plácido y agradable, casi ideal. Un joven americano solía llevarla a pasear a diario en su barca de remo. ¡Un auténtico caballero ese muchacho! Y, además, para una mujer casada como ella era un placer nuevo y excitante poder estar unas semanas sola y en un lugar tan hermoso. Sin marido ni hijos. Y que no fuera a pensar nada malo, añadió. Se pasaba el día entero sin hacer nada, comía exquisiteces y se tumbaba a la sombra de un castaño imponente y de anchas ramas que había descubierto allí el año anterior. ¡Qué árbol! Le parecía verlo constantemente y verse a sí misma bajo su sombra. Tenía entonces un perrito blanco con el cual dormía. ¡Qué animalillo tan fino y tan limpio! Pues sí: había corroborado en ella la deliciosa sensación, que ya intuía, de ser una dama, una gran dama. Más tarde tuvo que deshacerse de él.
—Debo ir a trabajar —dijo Joseph levantándose.
Que si era muy diligente, preguntó ella.
—Pues hago lo que considero mi deber —y con estas palabras se alejó. En la oficina le salió al encuentro una aparición invisible-visible: el reloj publicitario. Se sentó al pupitre y empezó a despachar la correspondencia. Llegó el cartero a entregar un envío contra reembolso; era una cantidad mínima y Joseph la pagó de su bolsillo. Luego escribió varias cartas relacionadas con el reloj publicitario. ¡Cuántos esfuerzos costaba un aparato semejante!
«Un reloj así es como un niño grande o pequeño», pensó el empleado, «un niño caprichoso que exige cuidados y sacrificios constantes y que ni siquiera da las gracias. ¿Prospera realmente esta empresa? ¿Crecerá este niño? No se nota demasiado. Un inventor ama sus inventos. En este costoso reloj ha puesto Tobler sus cinco sentidos. Pero ¿qué pensarán los demás de semejante idea? Una idea debe entusiasmar, debe subyugar; si no, será difícil ponerla en práctica. Por lo que a mí respecta, creo firmemente en la posibilidad de realizarla, y lo creo porque es mi obligación, porque para eso me pagan. A propósito, ¿en qué quedamos sobre mi sueldo?».
Aún no habían estipulado nada acerca de este punto.
Todo transcurrió tranquilamente hasta el domingo. ¿Qué hubiera podido ocurrir? Joseph era dócil y se esforzaba por mostrar una cara risueña. Además, ¿cómo podía estar de mal humor si, de momento, todo parecía más bien destinado a contentarlo? Por cierto que en el servicio militar tampoco lo habían mimado. Fue penetrando más y más en la esencia del reloj publicitario y empezó a creer que la había comprendido a fondo. ¿Qué importaba que dos letras de cuatrocientos francos no hubieran sido pagadas? Se prolongó simplemente un mes la fecha de vencimiento, y para Joseph fue todo un placer poder escribir al librador de la letra: «Le rogamos tenga un poco más de paciencia. La financiación de mi patente no se hará esperar mucho tiempo, y entonces me será posible saldar rápidamente las obligaciones vencidas».
Tuvo que escribir varias cartas de este tipo y se alegró de la facilidad con que dominaba el estilo comercial.
Ya había inspeccionado la mitad del pueblo. Ir al correo le resultaba una tarea muy grata cada vez. Había dos caminos: uno era la ancha carretera que bordeaba el lago, el otro avanzaba por sobre la colina entre árboles frutales y casas de campesinos. Casi siempre elegía este último. Encontraba muy sencillo todo aquello.
El domingo, Tobler le dio un buen puro alemán y cinco francos de propina para que «pudiera darse algún pequeño gusto».
La casa lucía espléndida bajo la clara luminosidad solar. A Joseph le pareció una verdadera casa de postín. Balanceando su bañador en una mano, bajó por el jardín hasta el lago, se cambió cómodamente en una caseta ruinosa por entre cuyas tablas se filtraba el sol y se tiró luego al agua. Nadó adentrándose bastante, ¡qué a gusto se sentía! ¿Qué bañista o nadador que no esté a punto de ahogarse no se siente a gusto? Tuvo la impresión de que la superficie lisa, cálida y serena del lago se arqueaba y se curvaba. El agua estaba fresca y tibia al mismo tiempo. Acaso la rozara una brisa ligera o algún pájaro pasara volando sobre su cabeza, allá en lo alto. Por un instante se acercó a una barquita ocupada por un hombre solitario, un pescador que pasaba tranquilamente su domingo meciéndose y echando el anzuelo. ¡Qué dulzura! ¡Qué claridad tan refulgente! Y con sus brazos desnudos y sensibles hendía ese elemento húmedo, limpio, complaciente. Cada impulso con las piernas lo hacía avanzar un poco a través de esa masa líquida, bella y profunda. Corrientes cálidas y frías lo elevan a uno desde abajo. Se sumerge la cabeza para remojar la presunción que hay en el pecho, por poco tiempo, cerrando ojos y boca y conteniendo la respiración con el fin de sentir esa delicia en todo el cuerpo. Mientras nada, uno querría gritar, o tan solo llamar a alguien, o tan solo reír o decir algo, y lo hace. ¡Y los rumores y esas formas altas y lejanas que se agitan en las orillas! ¡La maravillosa limpidez de los colores en una de esas mañanas dominicales! Uno chapotea con manos y pies, permanece flotando en el agua, como suspendido de un trapecio, por así decirlo, erguido, sin dejar de mover los brazos. Y no hay ningún riesgo de hundirse. Cerrando los ojos, uno se zambulle luego en el insondable abismo líquido y verdoso y nada hacia la orilla.
¡Qué maravilla!
Había invitados a almorzar.
A propósito de esos invitados diremos lo siguiente: el predecesor de Joseph en la oficina había sido un tal Wirsich. Los Tobler le habían cogido mucho cariño al tal Wirsich. Descubrieron en él a un hombre fiel y valoraban sus capacidades. Era un hombre cumplidor, pero solo cuando estaba sobrio. Mientras lo estuviera, poseía casi todas, o, mejor dicho, todas las cualidades de un empleado. Amaba extremadamente el orden, tenía conocimientos tanto de tipo comercial como jurídico, era trabajador y enérgico. En todo momento y en casi cualquier caso sabía representar a su jefe de manera fiable y conveniente. Tenía, además, una escritura impecable. Dotado de una inteligencia clara y una curiosidad muy viva, Wirsich no tuvo dificultades para llevar totalmente solo los negocios de su jefe, con gran satisfacción por parte de este. En la teneduría de libros era incluso ejemplar. Pero todas estas cualidades podían desvanecerse de improviso bajo los efluvios del alcohol. Wirsich ya no era un jovencito, debía de andar por los treinta y cinco años, edad en la que ciertas pasiones, si antes no se ha aprendido a dominarlas, suelen adquirir un aspecto horrible y una intensidad aterradora. A veces, es decir, de vez en cuando, el alcohol convertía a ese hombre en una bestia salvaje e irracional con la que, comprensiblemente, no se sabía qué hacer. Herr Tobler le había señalado la puerta en varias ocasiones, ordenándole hacer sus maletas y no volver a presentarse más por ahí. Wirsich se iba de la casa lanzando maldiciones e improperios, pero en cuanto volvía a ser él mismo regresaba, con cara de pecador arrepentido, al umbral que dos días antes, entre los excesos y las locuras de su embriaguez, había jurado no pisar nunca más. Y ¡oh milagro! Tobler volvía a aceptarlo siempre. En esos casos le soltaba una jugosa reprimenda, como las que se echan a los niños mal educados, pero luego añadía que podía quedarse, que él deseaba correr un tupido velo sobre el pasado y darle otra oportunidad. Esto ocurrió cuatro o cinco veces. Wirsich tenía algo irresistible que se manifestaba sobre todo cuando abría la boca para formular un pedido o una excusa. Parecía tan perfectamente infeliz y arrepentido en tales casos que a los Tobler se les ablandaba el corazón y lo perdonaban sin saber muy bien por qué. A esto se sumaba la extraña y, según parecía, honda impresión que el tal Wirsich sabía ejercer sobre las personas de sexo femenino. Cabe suponer con bastante certeza que Frau Tobler tampoco pudo resistirse a esta fascinación curiosa e inexplicable. Lo respetaba mientras se mantenía sobrio y juicioso, y por el bárbaro depravado sentía una compasión que ni ella misma lograba explicarse. Su aspecto exterior ya parecía especialmente creado para que las mujeres lo juzgaran. Sus rasgos perfilados y viriles, más agudos y severos aún por la blancura de su tez, los cabellos negros, los ojos oscuros, grandes y muy enclavados en las órbitas gustaban tan instintivamente como cierta sequedad perceptible en toda su persona y comportamiento. Un aspecto tan trivialmente doméstico suele dejar, en general, cierta impresión de bondad de corazón y firmeza de carácter, dos atributos a los que ninguna mujer sensible es capaz de resistirse.
Y así pues, volvían a recibir a Wirsich cada vez. Lo que una mujer le dice en la mesa a su marido en tono ligero, festivo y sugerente surte siempre algún efecto, y mucho más en este caso, ya que el mismo Tobler «siempre había sentido cariño por ese desafortunado». La madre de Wirsich subía regularmente a la villa para dar las gracias en nombre de su hijo cuando lo readmitían. También a ella le tenían cariño. Como, en general, queremos siempre a quienes hemos hecho sentir nuestro poder e influencia. El bienestar y la buena posición burguesa se complacen humillando; no, tal vez no sea esto, pero sí miran muy gustosos y de arriba abajo a los humillados, sentimiento al que no se le puede negar cierta benevolencia, pero también cierta ruindad.
Una noche, sin embargo, Wirsich llevó las cosas demasiado lejos. Gritando y echando pestes volvió a casa, totalmente borracho, desde la hostería La rosa, situada junto a la carretera y muy frecuentada por toda suerte de vagabundos y mujeres casquivanas. Como le negaron la entrada en la casa Tobler, destrozó, con ayuda de un bastón ganchudo que llevaba consigo, el cristal de la puerta de casa y también, en la medida en que pudo, la verja. En un tono de voz espantoso e irreconocible amenazó asimismo con «incendiar todo el nido» —así se expresó en medio de la brutal devastación de su cerebro—, rugiendo de tal modo que no solo lo escucharon los vecinos, sino también la gente que vivía en los alrededores; por último, se divirtió lanzando vituperios y maldiciones contra sus benefactores. Secundado por la fuerza física propia de todos los insensatos e insensibles, había casi derribado la puerta —la cerradura y el cerrojo se bamboleaban ostensiblemente— cuando Herr Tobler, que al parecer había perdido finalmente la paciencia, abrió la puerta desde dentro y descargó sobre el borracho una lluvia de bastonazos que dio con él por tierra. Ante la orden precisa de Tobler de poner inmediatamente pies en polvorosa si no quería recibir otra andanada similar, Wirsich se aprestó a deslizarse, a gatas, fuera del jardín. Varias veces cayó a tierra la figura del beodo, iluminada por la luna —los que estaban arriba pudieron seguir cada uno de sus siniestros movimientos—, pero volvía a levantarse hasta que, por último, con la torpeza de un oso, salió a la carretera, donde se perdió en la lejanía.