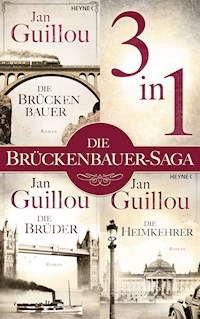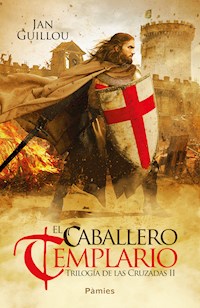
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año de Gracia de 1177 Saladino, el hombre que ha jurado liberar Jerusalén de los invasores francos, está a punto de morir a manos de unos bandoleros cuando aparece inesperadamente Arn de Gothia, un caballero templario que mata a los agresores y salva la vida del caudillo musulmán. A sus veintisiete años, Arn es ya todo un aguerrido veterano entre los cruzados de Tierra Santa. Sin embargo, durante los diez años que han pasado desde que salió de tierras escandinavas camino de su penitencia en Palestina ha aprendido a entender y respetar a aquellos contra los que debe luchar. En su Suecia natal, Cecilia, su amor adolescente, ha sido recluida en un convento como castigo por su pasión carnal. Allí ha dado a luz a su hijo, que será criado en casa del tío de Arn, Birger Brosa. Extramuros, sigue la sangrienta lucha por el poder entre los linajes de Sverker y de Erik, en la que Birger Brosa maniobra con sagacidad, mientras Cecilia reza por el regreso de Arn a casa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Traducción de Dea Marie Mansten y Frida Sánchez Giménez
Título original: Tempelriddaren
Primera edición: septiembre de 2018
Copyright © 1999 by Jan Guillou
© de la traducción: Dea Marie Mansten y Frida Sánchez Giménez
© de esta edición: 2018, Ediciones Pàmies, S. L.C/ Mesena, 1828033 [email protected]
ISBN: 978-84-16970-96-4
Ilustración de cubierta y rótulos: CalderónSTUDIO
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
¡En nombre de Dios, el Piadoso, el Misericordioso!Grande es Dios en su magnificencia, él, que durante la noche condujo a sus servidores desde el sagrado lugar de oraciones de Kaaba hasta el más alejado lugar de oraciones, cuyos alrededores hemos bendecido, para mostrarle nuestros símbolos; Dios es quien todo lo oye, quien todo lo ve.
El Sagrado Corán (sura 17, verso 1)
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Contenido extra
Prólogo
Aquella noche, Gabriel, el arcángel de Dios, fue junto a Mahoma, le tomó de la mano y le condujo hasta el sagrado lugar de oraciones de Kaaba. Allí esperaba Al Buraq, el Alado, para llevarlos hasta el lugar que Dios había determinado.
Y Al Buraq, que con un solo paso podía caminar de horizonte en horizonte, extendió sus blancas alas y ascendió en línea recta hacia el espacio estrellado y condujo a Mahoma, que la paz acompañe su nombre, y a sus seguidores hasta la sagrada ciudad de Jerusalén y hasta el lugar en que una vez existió el templo de Salomón. En este punto estaba el más alejado lugar de oraciones del muro occidental.
Y el arcángel Gabriel condujo de la mano al mensajero de Dios hasta aquellos que le precedieron, hasta Moisés, hasta Jesús, hasta Yahía, a quien los infieles llaman Juan Bautista, y hasta Abraham, que era un hombre alto con cabello negro y un semblante exactamente como el del Profeta, que la paz le acompañe, mientras que Jesús era un hombre más bajo con cabello castaño y pecas.
Los profetas y el arcángel Gabriel ofrecieron ahora al mensajero de Dios que escogiese bebida, y le dieron a elegir entre leche y vino, y optó por la leche. Entonces el arcángel Gabriel dijo que esta era una sabia decisión y que de ahora en adelante todos los fieles seguirían este ejemplo.
Luego el arcángel Gabriel acompañó al mensajero de Dios hasta la roca donde una vez Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y en esta roca había apoyada una escalera que llevaba hasta los Siete Cielos de Dios. Y así Mahoma, que la paz le acompañe, ascendió a través de los Siete Cielos hasta el trono de Dios, y observó en su camino cómo el ángel Malik abría la puerta al Infierno donde los condenados, con los labios partidos al igual que los camellos, eran obligados en sus eternos suplicios a comer brasas que seguían siendo fuego al salir por sus traseros.
Pero durante su ascenso al Cielo de Dios, su mensajero también contempló el Paraíso con sus jardines en flor y atravesados por agua fresca y vino de aquel que no trastorna los sentidos.
Cuando Mahoma regresó a La Meca tras su viaje celestial, llevaba instrucciones de Dios de predicar la palabra entre las personas, y con ello empezó la escritura del Corán.
Una generación más tarde, la nueva fe y sus guerreros surgieron como una tormenta desde los desiertos de Arabia y un nuevo imperio fue creado.
El califa Omeya, sucesor del Profeta, Abul Malik ibn Marwan, hizo construir, entre los anni domini 685 y 691, primero una mezquita en «el más alejado lugar de oraciones», que es exactamente lo que significa «Al Aqsa», y una cúpula sobre la roca en la que Abraham pensó sacrificar a su hijo y Mahoma ascendió al Cielo, Qubbat al Sakhrah, «la Cúpula de la Roca».
En el año de gracia de 1099, la tercera ciudad más sagrada de los fieles y tercer lugar de oraciones más importante sufrió una catástrofe. Los francos cristianos conquistaron la ciudad profanándola del modo más espantoso. Con espadas y lanzas, asesinaron a todo ser vivo, excepto a los judíos de la ciudad, a quienes quemaron vivos en la sinagoga. La sangre corría tan espesa por las calles que hubo un tiempo en que alcanzaba a cubrir los tobillos de un hombre. Nunca más en esta conflictiva parte del mundo volvió a realizarse una masacre como aquella.
La Cúpula de la Roca y Al Aqsa fueron convertidas por los francos en templos de oración propios. Y al poco tiempo el rey cristiano de Jerusalén, Balduino II, cedió Al Aqsa como cuartel y establo para los enemigos más temidos de los fieles, los templarios.
Un hombre realizó un juramento sagrado prometiendo que recuperaría Al Quds, la ciudad sagrada llamada Jerusalén por los infieles. En el mundo cristiano y en nuestros idiomas, ese hombre es conocido con el nombre de Saladino.
1
En el sagrado mes de luto del Moharram, que esta vez coincidió con la época más calurosa del verano del año 575 tras la hégira, en el año de gracia de 1177, según los infieles, Dios envió su más peculiar salvación a aquel de sus fieles a quien más amaba.
Yussuf y su hermano Fahkr cabalgaban como si en ello les fuera la vida y, tras ellos, a un lado, protegiéndolos de las flechas del enemigo, los seguía el emir Moussa. Los perseguidores eran seis, y poco a poco los iban alcanzando. Yussuf maldijo su propia soberbia, que le había hecho creer que algo así jamás sucedería, puesto que él y su séquito tenían los caballos más rápidos. Pero el paisaje aquí en el valle de la muerte era tan inhóspito y seco como pedregoso. Eso, unido a la sequía al oeste del mar Muerto, hacía que fuese peligroso cabalgar demasiado deprisa, aunque parecía que este hecho no preocupaba en absoluto a los perseguidores. Si alguno de ellos tenía que caer, tampoco resultaría tan fatídico como si caía uno de los perseguidos.
De repente Yussuf decidió dar un brusco giro hacia el oeste, hacia las montañas, donde albergaba la esperanza de hallar protección. Pronto los tres jinetes perseguidos seguían un wadi, una ría seca, en una pronunciada pendiente hacia arriba. Pero el wadi se estrechaba y profundizaba de modo que pronto parecía como si montasen por un alargado cuenco, como si Dios los hubiese cazado en su huida y ahora los dirigiese en una única dirección. Solo había un camino que los llevaba por una subida cada vez más pronunciada y que hacía que fuese más difícil mantener el ritmo. Los perseguidores se iban aproximando, pronto estarían a tiro. Los perseguidos ya se habían atado los escudos redondos y herrados a las espaldas.
Yussuf no tenía por costumbre rezar por su vida, pero ahora que se veía obligado a reducir la velocidad entre las traicioneras rocas en el fondo del wadi, le invadió un verso de las palabras de Dios que recitaba jadeando y con los labios rotos:
Quien ha creado la vida y la muerte para poneros a pruebay mostraros quién de vosotros en sus actos es el mejor,aquel es el Todopoderoso, quien siempre perdona.
Y entonces Dios puso a su amado Yussuf a prueba mostrándole, primero como un espejismo, en la luz de la puesta del sol, y luego con una tremenda claridad, la más espantosa visión que un fiel en esta complicada situación podía llegar a tener.
Arriba, desde la otra dirección del wadi, se acercaba un templario con la lanza bajada y, detrás de él, su sargento. Los dos enemigos de todo lo vivo y todo lo bueno cabalgaban con tal velocidad que sus mantos ondeaban tras ellos en forma de grandes alas de dragón, venían como los djins del desierto.
Yussuf detuvo su caballo en seco, buscando a tientas el escudo que ahora debía coger de la espalda para enfrentarse a la lanza del infiel. No sentía miedo, sino la fría excitación que comportaba la proximidad de la muerte, y acercó su caballo a la escarpada pared del wadi para reducir así la superficie sobre la que golpear y aumentar el ángulo de la lanza del enemigo.
Pero entonces el templario, que ahora estaba a poca distancia, alzó su lanza e hizo con el escudo unos gestos en señal de que Yussuf y los otros fieles se apartaran para no entorpecer el camino. Así lo hicieron, y al instante siguiente pasaron tronando los dos templarios, que soltaron sus mantos y los dejaron caer revoloteando en la polvareda que surgía tras ellos.
Yussuf se apresuró a gesticular una orden a su séquito, de modo que ascendieron con muchas dificultades y los cascos de los caballos resbalando por la pronunciada pendiente del wadi hasta llegar a un lugar donde verían con toda claridad el panorama. Ahí, Yussuf dio media vuelta a su caballo y se detuvo, pues quería comprender lo que Dios pretendía con todo aquello.
Los otros dos querían aprovechar la ocasión para retirarse mientras los templarios y los bandoleros se las apañaban entre ellos. Pero Yussuf interrumpió todos esos razonamientos con un irritado gesto con la mano, porque realmente quería ver lo que estaba a punto de suceder. Jamás había estado tan cerca de un templario, aquellos viles demonios, y tenía una fuerte sensación, como si la voz de Dios se lo aconsejase, de que debía ver lo que ahora sucedería. Lo sensato habría sido continuar cabalgando hacia Al Arish mientras que la luz lo permitiese, hasta que la oscuridad llegase con su manto protector. Pero lo que vio a continuación no lo olvidaría nunca.
Los seis bandoleros no tenían mucha alternativa cuando descubrieron que ahora, en lugar de perseguir a tres hombres ricos, se enfrentaban a dos templarios lanza contra lanza. El wadi era demasiado estrecho para que pudiesen detenerse, dar media vuelta e iniciar la retirada antes de ser alcanzados por los francos. Tras dudar un instante, hicieron lo único que podían hacer: se agruparon de forma que cabalgaban de dos en dos y espolearon a sus caballos para no enfrentarse parados al ataque.
El templario vestido de blanco que cabalgaba delante de su sargento hizo primero un amago de atacar al que iba a la derecha de la primera pareja de bandoleros, y cuando este alzó su escudo para recibir el terrible golpe de lanza —Yussuf tuvo tiempo de preguntarse si el bandolero comprendía lo que le esperaba—, el templario invirtió el galope de su caballo con un rápido movimiento que debería haber sido imposible en tan difícil terreno, tomó un ángulo completamente diferente y atravesó con su lanza el escudo y el cuerpo del bandolero de la izquierda, soltando su lanza en ese mismo instante para no salir despedido del caballo. En ese preciso momento, el sargento se enfrentó al sorprendido bandolero de la derecha, que se había encogido tras su escudo esperando un golpe que no llegó y ahora sacaba la cabeza para, desde el lado contrario, recibir la lanza del otro enemigo en la cara.
El hombre vestido de blanco con la abominable cruz roja se enfrentaba ahora a la siguiente pareja de enemigos en un pasaje tan estrecho que apenas cabían tres caballos caminando en paralelo. Había sacado la espada, y primero parecía como si pensase atacar directamente desde el frente, lo que habría sido menos astuto al llevar arma solo a un lado. Pero de repente su hermoso caballo, un alazán en sus mejores años, giró en seco y coceó hacia uno de los bandoleros, que fue golpeado y salió disparado por los aires.
El otro bandolero vio en ese momento una buena posibilidad, puesto que el enemigo se enfrentaba a él del revés, casi hacia atrás, con su espada en la mano equivocada y fuera de alcance. Lo que no captó fue cómo el templario dejó caer su escudo pasando su espada a la mano izquierda. De modo que, cuando el bandolero se echó hacia adelante en su silla para golpear con su sable, dejó a la vista todo su cuello y cabeza para el golpe que ahora le asestaban desde el lado erróneo.
—Si la cabeza puede conservar un pensamiento en el preciso momento de la muerte, aunque sea tan solo por un instante, esa que caía al suelo era una cabeza sorprendida —dijo Fahkr, atónito. También él había sido cautivado por el espectáculo y deseaba ver más.
Los dos últimos bandoleros habían aprovechado la pérdida de velocidad que sufría el templario de blanco al matar al segundo bandolero. Habían dado media vuelta con sus caballos y huían ahora por el wadi.
En ese momento se acercó el sargento vestido de negro al impío perro que había caído al suelo golpeado por el caballo del templario. El sargento desmontó y tomó tranquilamente con una mano la rienda del caballo del bandolero mientras que con la otra atravesaba con la espada la garganta del bandolero atolondrado, tambaleante y probablemente también magullado, justo por donde acababa la cota de malla de cuero cubierta de escamas de acero. Pero luego no hizo ningún gesto de seguir a su señor, que ahora había tomado una buena velocidad en la persecución de los dos últimos bandoleros que huían. En lugar de eso, ató las riendas a las patas delanteras del caballo que acababa de capturar y empezó a seguir con cuidado a los otros caballos sueltos mientras les hablaba con voz tranquilizadora. Era como si no se preocupase lo más mínimo por su señor, a quien debería haber seguido de cerca y a un lado como protección, sino más por agrupar los caballos del enemigo. Era una visión muy curiosa.
—Ese —dijo el emir Moussa, y señaló al templario vestido de blanco que al fondo del wadi desaparecía de la vista de los tres fieles—, ese que ves, señor, es Al Ghouti.
—¿Al Ghouti? —preguntó Yussuf—. Pronuncias su nombre como si debiera saber quién es, pero no le conozco. ¿Quién es Al Ghouti?
—Al Ghouti es uno de los que deberías conocer, señor —contestó el emir Moussa, taciturno—. Es a quien Dios nos ha enviado por nuestros pecados, quien de entre los demonios de la cruz roja cabalga a veces con los turcópolos y a veces con la caballería pesada. Ahora monta, como puedes observar, un caballo árabe a modo de turcópolo, pero aun así con lanza y espada, como si montase uno de esos caballos lentos y pesados de los francos. Además, es el emir de los templarios en Gaza.
—Al Ghouti, Al Ghouti… —murmuró Yussuf, pensativo—. Quiero conocerle. ¡Esperaremos aquí!
Los otros dos le miraron aterrorizados, pero comprendieron de inmediato que estaba muy decidido, por lo que no merecía la pena decir nada por muy sensatas que fueran sus protestas.
Mientras los tres jinetes sarracenos esperaban en lo alto de la cuesta del wadi, pudieron ver cómo el sargento del templario, al parecer completamente despreocupado, como si de cualquier faena cotidiana se tratase, reunía los caballos de los cuatro muertos y los ataba. Empezó a cargar y tirar de los cadáveres de los bandoleros y, con mucho esfuerzo, aunque parecía ser un hombre muy forzudo, colocó y ató a cada uno de los muertos sobre su propio caballo.
Del templario y de los dos bandoleros restantes, que antes habían sido perseguidores pero ahora eran perseguidos, no se veía ni rastro.
—Inteligente —murmuró Fahkr, casi como para sí mismo—; es una sabia decisión. Ata a cada hombre a su propio caballo para mantenerlos tranquilos a pesar de toda la sangre. Es evidente que piensa que se llevarán los caballos.
—Sí, realmente son unos animales muy buenos —asintió Yussuf—. Lo que no logro comprender es cómo ese tipo de criminales pueden tener caballos propios de un rey. Sus caballos eran capaces de mantener el mismo ritmo que los nuestros.
—Peor todavía. Al final se estaban acercando —intervino el emir Moussa, que nunca dudaba en hacer saber su verdadera opinión a su señor—. ¿Pero no hemos visto ya lo que queríamos ver? ¿No sería más sensato alejarnos en la oscuridad antes de que vuelva Al Ghouti?
—¿Estás seguro de que volverá? —preguntó Yussuf, jocoso.
—Sí, señor, volverá —contestó el emir Moussa, malhumorado—. Estoy tan seguro de ello como ese sargento de ahí abajo, que ni siquiera se ha molestado en seguir a su señor para ayudarle contra tan solo dos enemigos. ¿No viste cómo Al Ghouti envainaba la espada, sacaba el arco y lo tensaba justo antes de desaparecer tras la esquina?
—¿Utilizaba un arco? ¿Un templario? —preguntó Yussuf, y alzó sorprendido sus finas cejas.
—Eso es, señor —respondió el emir Moussa, condescendiente—. Él es, como ya dije, un turcópolo; a veces monta ligero y dispara desde la silla como un turco, pero con un arco más grande. Demasiados fieles han muerto por sus flechas. Insisto, señor, en mi osadía de proponer…
—¡No! —lo interrumpió Yussuf—. Esperaremos aquí. Quiero conocerle. Ahora mismo estamos en tregua con los templarios, y quiero darle las gracias. ¡Le debo mi gratitud, y no puedo tan siquiera pensar en estar en deuda con un templario!
Los otros dos comprendieron que de nada valía intentar discutir más el asunto. Pero se sentían incómodos, y su conversación murió.
Permanecieron así, inclinados con una de las manos apoyada en el borde delantero de la silla de montar, observando al sargento, que ya había terminado con los cadáveres y los caballos. Había empezado a recoger las armas y los dos mantos que él y su señor habían dejado caer justo antes de atacar. Después de un rato volvió con la cabeza cortada en una mano, y por un instante pareció como si meditase sobre cómo lo haría para incluirla en el equipaje. Finalmente tomó la chilaba de uno de los muertos, envolvió la cabeza haciendo un paquete y la colgó de la perilla de la silla, junto al cadáver que carecía de cabeza.
El sargento terminó con todas sus tareas y comprobó que todos los paquetes estuviesen asegurados, montó en su caballo y empezó luego a arrastrar lentamente su caravana de caballos enlazados pasando por delante de los tres sarracenos.
Yussuf saludó al sargento con cortesía en el idioma franco y con un amplio movimiento del brazo. El sargento devolvió inseguro la sonrisa, pero no pudieron oír lo que les contestó.
Empezaba a oscurecer; el sol se había hundido tras las altas montañas del este y el mar salado del horizonte ya no resplandecía en azul. Era como si los caballos sintiesen la impaciencia de sus señores: tiraban con las cabezas y, de vez en cuando, resoplaban como si también quisiesen alejarse antes de que fuese demasiado tarde.
Entonces vieron al templario vestido de blanco acercarse por el wadi. Llevaba dos caballos de remolque con dos cadáveres colgando sobre las sillas. Cabalgaba sin prisa aparente, cabizbajo, como si estuviese rezando, aunque probablemente tan solo estuviese observando el suelo pedregoso y accidentado para elegir el mejor camino. Era como si no hubiese visto a los tres jinetes que le esperaban, a pesar de que, desde su dirección, debían de verse en forma de siluetas frente a la parte clara del cielo del atardecer.
Al acercarse a ellos, alzó la cabeza y detuvo su caballo sin pronunciar palabra.
Yussuf se sintió completamente desorientado; era como si se hubiese quedado mudo al descubrir que lo que ahora veía nada tenía que ver con lo que había visto tan solo un rato antes. Ese hombre del diablo, a quien llamaban Al Ghouti, irradiaba paz. Se había quitado el yelmo, que ahora colgaba del hombro en una cadena, y su pelo corto y claro y la barba descuidada del mismo color ciertamente mostraban el semblante de un demonio con los ojos azules. Pero allí había un hombre que acababa de matar a tres o cuatro: Yussuf, en su agitación, no sabía con exactitud a cuántos, aunque solía recordar todo cuanto veía en una lucha. Y Yussuf había visto a muchos hombres en los momentos tras una victoria, en los momentos de haber matado y vencido, pero nunca había visto a nadie que en esos momentos pareciese que volvía de trabajar, como si viniese de cosechar grano del campo o caña de azúcar en los pantanos, lleno de esa conciencia tranquila que tan solo el trabajo honrado puede proporcionar. Esos ojos azules no eran en absoluto los ojos de un demonio.
—Nosotros esperarte…, nosotros querer decir gracias a ti —dijo Yussuf en una especie de franco que esperaba que el otro pudiese comprender.
El hombre que en el idioma de los fieles era llamado Al Ghouti miró inquisitivamente a Yussuf, mientras una sonrisa le iba iluminando la cara, como si hubiese rastreado en su memoria y hubiese encontrado lo que buscaba, lo que hizo que el emir Moussa y Fahkr, aunque no Yussuf, bajasen casi de modo inconsciente las manos hasta las armas al lado de la silla de montar. El templario vio con toda claridad esas manos, que ahora parecían pensar por sí mismas, acercándose a los sables. Luego alzó la mirada hacia los tres de la pendiente, miró a Yussuf directamente a los ojos y contestó en el propio idioma de Dios:
—En nombre de Dios el Misericordioso, en estos momentos no somos enemigos, y no busco luchar con vosotros. Reflexionad sobre estas palabras de vuestro propio escrito, las palabras que el Profeta, la paz le acompañe, pronunció: «No toméis la vida de otra persona —Dios la ha declarado sagrada— más que por propósitos justificados». Vosotros y yo no tenemos propósitos justificados, pues ahora hay tregua entre nosotros.
La sonrisa del templario era ahora todavía más ancha, como si quisiese hacerles reír; era completamente consciente de la impresión que debió de causarles a los tres enemigos al hablarles en el idioma sagrado del Corán. Pero Yussuf, que ahora comprendía que debía pensar deprisa y tomar las riendas de la situación, respondió al templario tras dudar tan solo unos instantes:
—Los caminos de Dios, el Todopoderoso, son en efecto inescrutables —y ante esto el templario hizo un gesto afirmativo con la cabeza, como si las palabras le fuesen bien conocidas—, y solo él puede saber por qué nos envió a un enemigo para nuestra salvación. Pero te debo a ti, caballero de la cruz roja, las gracias, y quiero darte a ti de aquello de lo que esos malditos que nos querían atacar nada obtuvieron. ¡Aquí donde ahora estoy te dejo cien dinares de oro, y te pertenecen justamente por lo que has realizado ante nuestros ojos!
Yussuf pensó que acababa de hablar como un rey, como un rey muy generoso, tal como debían ser los reyes. Pero, para su molestia, y todavía más la de su hermano y del emir Moussa, el templario primero respondió solo con una carcajada, que fue del todo sincera y sin burla.
—En el nombre de Dios, el Misericordioso, me hablas con bondad e ignorancia —contestó el templario—. No puedo aceptar nada que me entregues. Lo que he hecho aquí era lo que debía hacer, tanto si hubieses estado aquí como si no. Y no tengo pertenencia alguna, ni tampoco las puedo aceptar, eso por un lado. Otra cosa sería que, pasando por alto mi voto, entregues tus cien dinares a los templarios. Y permíteme que te diga, mi desconocido amigo o enemigo, que creo que tendrías una difícil tarea intentando explicar tal donación ante tu profeta.
Y con esas palabras, el templario recogió las riendas, miró atrás hacia los dos caballos y los cadáveres que llevaba de remolque y hundió las piernas en su caballo árabe, a la vez que alzaba la mano derecha con el puño cerrado al modo del saludo de los depravados templarios. Parecía encontrar la escena bastante graciosa.
—¡Espera! —exclamó Yussuf, tan rápido que su palabra surgió antes que su pensamiento—. ¡Pues entonces os invito a ti y a tu sargento a compartir nuestra cena!
El templario detuvo el caballo y miró a Yussuf con expresión de tener que pensarlo.
—Acepto tu invitación, mi desconocido amigo, o enemigo —dijo el templario despacio—, pero solo con la condición de que tengo tu palabra de que ninguno de los tres tenéis la intención de alzar un arma en contra de mí ni de mi sargento mientras que estemos juntos.
—Tienes mi palabra ante el Dios verdadero y su profeta —replicó Yussuf, presto—. ¿Tengo yo la tuya?
—Sí, tienes mi palabra ante el Dios verdadero, su hijo y la Santa Virgen —respondió el templario igual de rápido—. Si cabalgáis dos dedos hacia el sur del punto donde se puso el sol, hallaréis un riachuelo. Seguidlo en dirección noroeste y llegaréis a unos árboles bajos donde hay agua. Pasad allí la noche. Nosotros estaremos más hacia el oeste, en dirección a las montañas, al lado de la misma agua que baja hacia vosotros. Pero no ensuciaremos el agua. Pronto será de noche y vosotros debéis orar, y nosotros también. Pero cuando luego nos acerquemos hacia vosotros por la oscuridad, lo haremos de forma que lo oigáis y no de modo silencioso, como quien va con malas intenciones.
El templario hundió las espuelas en su caballo, movió la cabeza de nuevo a modo de despedida, puso en marcha su pequeña caravana y desapareció cabalgando por el atardecer sin mirar hacia atrás.
Los tres fieles permanecieron observándole durante un buen rato sin que nadie se moviese ni dijese nada. Los caballos resoplaban impacientes, pero Yussuf se hallaba sumergido en sus pensamientos.
—Eres mi hermano, y nada de lo que hagas o digas debería sorprenderme después de todos estos años —dijo Fahkr—. Pero lo que acabas de hacer me ha sorprendido más que nada en el mundo. ¡Un templario! ¡Y de todos los templarios, precisamente aquel al que llaman Al Ghouti!
—Fahkr, mi amado hermano —repuso Yussuf mientras giraba el caballo con un ligero movimiento dirigiéndolo hacia el camino que le había indicado el infiel—, hay que conocer al enemigo, hemos hablado mucho acerca de eso, ¿no es cierto? ¿Y a quién de los enemigos debemos conocer sino al más terrible de ellos? Dios nos ha dado una ocasión sin igual, no rechacemos ese regalo.
—¿Pero podemos confiar en la palabra de un hombre como ese? —objetó Fahkr, tras cabalgar un rato en silencio.
—Pues sí, la verdad es que sí se puede —murmuró el emir Moussa—. El enemigo tiene muchas caras, conocidas y desconocidas. Pero en la palabra de ese hombre podemos confiar tanto como en la palabra de tu hermano.
Cabalgaron según las indicaciones del enemigo, y pronto hallaron un pequeño riachuelo con agua limpia y fresca donde se detuvieron y dejaron beber a sus caballos. Luego prosiguieron a lo largo de la orilla, y, tal como les había dicho el templario, encontraron una zona llana donde el riachuelo se ensanchaba formando un pequeño lago en el que crecían árboles bajos y arbustos y donde había un poco de pasto para los caballos. Desensillaron y recogieron su equipaje y ataron las patas delanteras a los caballos para que se mantuvieran cerca del agua y no fuesen a buscar pasto más allá, donde, de todos modos, no había nada. Luego se lavaron con minuciosidad, tal como prescribían las reglas antes de la oración.
Al percibirse la primera luna creciente sobre el cielo azul de la noche veraniega, rezaron sus oraciones por el luto de sus muertos y agradecieron a Dios que en su inmensa misericordia les hubiera enviado al peor de sus enemigos para su salvación.
Tras las oraciones hablaron un poco acerca de eso, y Yussuf opinaba que de ese modo Dios les había mostrado casi con burla su omnipotencia: había demostrado que nada le era imposible, ni tan siquiera enviarles a un templario como salvación, precisamente a ellos, que al final vencerían a todos los templarios.
Aquello era algo que Yussuf se decía a sí mismo y a todos los demás. Los francos iban y volvían de la ciudad sagrada, a veces en multitud, como la langosta, y otras veces no tanto. Año tras año llegaban nuevos guerreros de los países francos, saqueaban y vencían o perdían y morían, y si vencían, pronto se marchaban con sus pesados cargamentos.
Pero algunos francos no regresaban nunca a sus casas, y aquellos eran los mejores, así como los peores. Eran los mejores porque no saqueaban por placer, porque se podía hablar con ellos y cerrar acuerdos comerciales o acuerdos de paz. Sin embargo, también eran los peores porque algunos de ellos eran terribles adversarios en la guerra. Y los peores de ellos eran las dos órdenes de monjes guerreros condenadamente creyentes: la Orden de los templarios y la Orden de los sanjuanistas. Quien quisiese limpiar el país de enemigos, quien quisiese recuperar Al Aqsa y la Cúpula de la Roca de la sagrada ciudad de Dios, al final debería vencer tanto a los templarios como a los sanjuanistas. Otra cosa sería inconcebible.
Pero precisamente estos condenados creyentes parecían imposibles de vencer. Luchaban sin temor, convencidos de que si morían en combate irían al Paraíso. No se rendían nunca, pues sus normas prohibían que se comprase la libertad de un hermano prisionero. Un prisionero sanjuanista o templario era un prisionero sin valor al que se podía liberar o matar; por tanto, siempre se le mataba.
La regla decía que si quince fieles se enfrentaban a cinco templarios en una llanura, sobrevivirían todos o ninguno. Si los quince fieles atacasen a los cinco infieles, ni un solo fiel saldría con vida. Para estar seguro en un ataque así, se debía ser cuatro veces más y además estar dispuesto a pagar un precio muy alto en vidas propias. Con francos normales era de otro modo, pues contra ellos se podía vencer, aun siendo menos hombres en el lado de los fieles.
Mientras Fahkr y el emir Moussa recolectaban leña para hacer una hoguera, Yussuf permaneció tumbado con los brazos detrás de la cabeza, mirando al cielo, donde se iban encendiendo cada vez más estrellas. Estuvo meditando acerca de estos sus peores enemigos. Pensó en lo que había visto justo antes de la puesta del sol. El hombre que se hacía llamar Al Ghouti había llevado un caballo digno de un rey, un caballo que parecía pensar lo mismo que su amo, que obedecía antes de tan siquiera haber recibido la señal de lo que debía hacer.
No era magia; Yussuf siempre rechazaba ese tipo de explicaciones. Sencillamente se trataba de que el hombre y el caballo habían luchado y practicado juntos durante muchos años, y lo habían hecho con la mayor seriedad, para nada como un simple entretenimiento en los ratos que no había más que hacer. Entre los mamelucos egipcios había hombres semejantes y caballos semejantes, y naturalmente los mamelucos no hacían otra cosa que entrenar hasta tener el éxito suficiente como para recibir cargos y tierras, su libertad y oro en agradecimiento por muchos buenos años de servicio en guerra. Esto no era milagro ni magia: era el hombre y no solo Dios el que creaba hombres así. La pregunta era: ¿qué debía ser lo más importante para alcanzar ese objetivo?
La respuesta de Yussuf a esa pregunta era siempre la verdadera fe; que quien seguía por completo las palabras del Profeta, la paz le acompañe, acerca de la yihad, la Guerra Santa, también se convertiría en un guerrero irresistible. Pero el problema era que difícilmente se podía decir que los más creyentes de los musulmanes se encontraban entre los mamelucos egipcios; por lo general, estos turcos eran más o menos supersticiosos, creían en espíritus y piedras sagradas y se entregaban solo con los labios a la fe verdadera y sincera.
Y todavía peor era, en tal caso, que incluso los infieles pudiesen crear hombres como Al Ghouti. ¿Querría Dios demostrar con eso que es la persona con su propia y libre voluntad quien decide la meta de su vida, en esta vida terrenal, y que solo cuando el sagrado fuego separe el grano de la paja se comprobará quién es fiel y quién infiel? Era una idea desalentadora; porque si la intención de Dios era que los fieles, si lograban unirse en yihad contra los infieles, serían recompensados con la victoria, ¿por qué había creado entonces enemigos a quienes no pudieran vencer? Probablemente para demostrar que los fieles realmente debían unirse contra el enemigo, que los fieles debían cesar en todas sus luchas internas porque unidos serían diez o cien veces más que los francos, que entonces estarían condenados a sucumbir incluso aunque fuesen todos ellos templarios.
Yussuf volvió a rescatar las imágenes que tenía en su memoria de Al Ghouti, el caballo, los jaeces negros y brillantes y casi completamente enteros, la armadura, que no tenía ni un detalle puramente decorativo, sino que todo estaba ahí para facilitar la lucha. De aquello podía sacarse alguna que otra lección. Seguramente habían muerto muchos hombres en el campo de batalla por no haber resistido la tentación de colocarse sus dorados brocados nuevos y relucientes por encima de la armadura, dificultando por tanto sus movimientos en el momento decisivo, y muriendo más por vanidad que por otra cosa. Todo cuanto uno veía debía ser recordado y aprendido, ¿cómo si no iban a poder vencer al endiablado enemigo que ahora ocupaba la ciudad sagrada de Dios?
El fuego ya echaba chispas y Fahkr y el emir Moussa habían extendido una tela de muselina y habían sacado las provisiones y también las vasijas llenas de agua. El emir Moussa estaba en cuclillas y molía los granos de moca para cuando llegase el momento de preparar la negra bebida beduina. Al haber anochecido, llegó ahora el frío, primero como una brisa refrescante que resbalaba por los lados de las montañas de Al Khalil, la ciudad de Abraham. Pero el fresco tras un día caluroso se convertiría pronto en frío.
El sentido que el viento tomaba hacia el oeste hizo que Yussuf pudiese notar el olor de los dos francos a la vez que los oyó en la oscuridad. Olían a esclavos y a campos de batalla, y sin duda alguna acudían a la cena sin haberse lavado, como bárbaros que eran.
Cuando el templario apareció a la luz del fuego, los fieles vieron que llevaba el escudo blanco con la cruz roja delante de él, de un modo en que no debería ir un invitado, y el emir Moussa dio unos pasos dudosos hacia su silla de montar, donde había dejado las armas junto con los jaeces. Pero Yussuf captó pronto su mirada preocupada y sacudió tranquilo la cabeza.
El templario se inclinó hacia sus tres anfitriones por orden, y el sargento hizo torpemente lo mismo que su señor. Luego sorprendió a los tres fieles levantando el escudo blanco con la detestable cruz roja y colocándola lo más alto que podía en uno de los árboles bajos. Cuando luego se acercó soltándose la espada para sentarse del modo en que le invitaba Yussuf con la mano, explicó que, según su conocimiento, no quedaban hombres malintencionados en la zona, pero que nunca se podía estar seguro. Y, en ese caso, un escudo templario enfriaría bastante sus ánimos de lucha. Ofreció, además, de modo muy generoso dejar que su escudo permaneciese allí durante la noche y acercarse al amanecer, cuando de todos modos sería hora para todos ellos de continuar el viaje.
Cuando el templario y su sargento se sentaron en la tela de muselina y empezaron a sacar cosas de su propio fardo —se veían dátiles, carne de cordero y alguna que otra impureza—, Yussuf ya no pudo contener más la risa que llevaba intentando ahogar desde hacía un buen rato. Los demás le miraron sorprendidos, ya que nadie había visto nada cómico. Los dos templarios fruncieron el ceño, pues debían de sospechar que ellos mismos eran objeto de burla de Yussuf.
Por tanto, tuvo que explicarse, y dijo que si había algo en este mundo que jamás se habría imaginado como protección para la noche, eso era un escudo con el símbolo del peor enemigo. Pero, por otro lado, eso demostraba lo que siempre había pensado: que Dios, en su omnipotencia, no reparaba en bromear con sus hijos. Todos pudieron sonreír ante esta idea.
En ese preciso momento, el templario se percató de que había una pieza de carne ahumada entre lo que había sacado el sargento y dijo algo brusco en franco, señalando con el puñal largo y afilado. El sargento retiró sonrojado la carne mientras el templario se disculpaba encogiéndose de hombros diciendo que lo que era carne impura para uno en este mundo era buena carne para el otro.
Los tres fieles comprendieron entonces que había habido una pieza de cerdo en medio de la comida, con lo que se había echado a perder el resto de los alimentos. Sin embargo, Yussuf les recordó rápidamente y en susurros las palabras de Dios para los casos en que la persona se encuentra en apuros, en los que las reglas ya no son reglas, del mismo modo como cuando uno se encuentra en su propia casa, y con eso se conformaron todos.
Yussuf bendijo la comida en nombre de Dios el Misericordioso y el Piadoso y el templario bendijo la comida en nombre del Señor Jesucristo y de la Madre de Dios, y ninguno de los cinco hombres hizo ascos a la fe del otro.
Ahora empezaron a rogarse el uno al otro que comiesen y al final el templario, animado por Yussuf, tomó un trozo de carne de cordero envuelto en pan y lo partió en dos trozos con su puñal gris, sin adornos y espantosamente afilado, y alargó un trozo a su sargento, que lo tomó y se lo introdujo en la boca con cierta duda resignada.
Comieron en silencio durante un rato. Los fieles habían servido en su lado de la tela de muselina una carne envuelta en pan y pistachos picados, preparados con azúcar hilado y miel. Los infieles tenían, tras desaparecer la carne impura, carne de cordero seca, dátiles y pan blanco en su lado.
—Hay algo que quisiera preguntarte, templario —dijo Yussuf al cabo de un rato. Hablaba en voz baja e intensa, como sabían que hacía quienes le conocían bien, cuando había pensado un buen rato y quería decir algo importante.
—Tú eres nuestro anfitrión, hemos aceptado tu invitación y con mucho gusto responderemos a tus preguntas, pero recuerda que nuestra fe es la verdadera, y no la tuya —contestó el templario con cara de estar bromeando con la mismísima fe.
—Seguramente comprenderás lo que opino acerca de ese asunto, templario, pero ahora, a mi pregunta. Nos salvaste, a tus enemigos. Ya he reconocido que es así y te he dado las gracias, pero ahora quiero saber por qué.
—No salvamos a nuestros enemigos —respondió el templario, pensativo—. Llevamos mucho tiempo buscando a estos bandoleros, durante una semana los hemos estado siguiendo a distancia, esperando la ocasión más oportuna. Nuestra misión era matarlos, no salvaros a vosotros. Pero casualmente Dios mantenía su mano protectora sobre vosotros, y ni tú ni yo sabemos por qué.
—¿Pero tú no eres el mismísimo Al Ghouti? —insistió Yussuf.
—Sí, es cierto —contestó el templario—. Yo soy al que los infieles en el idioma que ahora hablamos llaman Al Ghouti, pero mi nombre es Arn de Gothia, y mi misión era librar al mundo de esos seis indignos, y he cumplido con mi misión. Eso es todo.
—¿Pero por qué alguien como tú? ¿No eres además el emir de los templarios en vuestra fortaleza en Gaza, un hombre de rango? ¿Por qué un hombre así tiene que ocuparse de una tarea tan baja, además de peligrosa, como pasar las noches a la intemperie en esta zona tan inhóspita solo para matar a unos bandoleros?
—Porque es para lo que se instituyó nuestra Orden en un primer momento, mucho antes de que yo hubiese nacido siquiera —contestó el templario—. Al principio, cuando los nuestros habían liberado la tumba de Dios, nuestros peregrinos no tenían ningún tipo de protección cuando iban en peregrinación por el río Jordán hasta aquel lugar en que Yahía, como le llamáis vosotros, una vez bautizó a Jesucristo Nuestro Señor. Y en aquel tiempo todos los peregrinos cargaban con todas sus pertenencias, en lugar de dejarlas, como ahora, para que se las guardásemos nosotros. Eran presa fácil para bandoleros. Así se creó nuestra Orden, para protegerlos. Todavía hoy sigue siendo una misión de honor proteger a peregrinos y matar a bandoleros. Por tanto, no es como tú piensas, que esto es una tarea baja que damos a cualquiera, es más bien lo contrario, el núcleo y el origen de nuestra Orden, tal comohe dicho, una misión de honor. Y Dios respondió a nuestras oraciones.
—Tienes razón —constató Yussuf con un suspiro—. Deberíamos proteger siempre a los peregrinos. ¿Cuánto más fácil sería la vida aquí en Palestina si todos hiciésemos eso? Por cierto, ¿en qué país franco se encuentra Gothia?
—En realidad no es ningún país franco —repuso el templario con una mirada jocosa, como si el viento se hubiese llevado toda su solemnidad—. Gothia está lejos, al norte del país de los francos, al final del todo del mundo. Gothia es un país en el que puedo caminar por encima del agua durante casi la mitad del año porque el intenso frío hace el agua dura. ¿Pero de qué país vienes tú? Porque tu árabe no parece de La Meca…
—Nací en Baalbek, pero los tres somos kurdos —respondió Yussuf, sorprendido—. Este es mi hermano Fahkr y este es mi… amigo Moussa. ¿Cómo y por qué has aprendido el idioma de los fieles? Gente como tú no suele caer en largos cautiverios.
—No, eso es cierto —contestó el templario—. La gente como yo sencillamente no cae en cautiverio, y estoy seguro de que sabes por qué. Pero he vivido en Palestina durante diez años, no estoy aquí para robar bienes y volver a casa dentro de medio año. Y la mayoría de los que trabajan con nosotros, los templarios, hablan árabe. Por cierto, mi sargento se llama Armand de Gascogne, no hace mucho tiempo que está aquí y no comprende mucho de lo que decimos. Por eso está callado, no como los tuyos, que no pueden pronunciarse hasta que les des tu permiso.
—Eres perspicaz —murmuró Yussuf, sonrojándose—. Soy el mayor, ya puedes ver las canas en mi barba, soy yo quien gestiona el dinero de la familia. Somos comerciantes camino a un negocio importante en El Cairo y… no sé lo que mi hermano y mi amigo podrían querer preguntarle a uno de los guerreros del enemigo. Somos todos hombres de paz.
El templario miró inquisitivamente a Yussuf, pero sin responder durante un buen rato. Se tomó su tiempo comiendo almendras bañadas en miel, volvió a hacer una pausa y sacó parte de la delicia a la luz para admirarla y constató que esta repostería debía de proceder de Alepo. Se acercó la bota de vino y bebió sin preguntar ni disculparse, pasándosela luego a su sargento. Después se recostó cómodamente cubriéndose con el gran manto grueso con la temible cruz roja y miró a Yussuf como si estuviese estudiando a un contrincante de un juego de tablas, no como a un enemigo, pero sí alguien que debe ser estudiado.
—Mi desconocido amigo o enemigo, ¿qué ganaríamos con mentir cuando estamos comiendo juntos en paz y ambos hemos dado nuestra palabra de no herir al otro? —dijo finalmente. Hablaba muy tranquilo y sin resentimiento en la voz—. Tú eres guerrero al igual que yo. Si Dios quiere, la próxima vez nos encontraremos en el campo de batalla. Tu ropa te delata, vuestros caballos os delatan, así como vuestros jaeces, al igual que las espadas apoyadas contra esas sillas de montar. Son espadas forjadas en Damasco, ninguna de ellas vale menos de quinientos dinares de oro. Tu paz y la mía pronto se habrá terminado, la tregua está a punto de finalizar y si no lo sabes ya ahora, pronto lo sabrás. Deja, por tanto, que disfrutemos de este curioso momento: no se tiene muchas veces la oportunidad de conocer al enemigo. Pero no nos mintamos el uno al otro.
Yussuf sintió una tentación casi irresistible de ser honesto y confesarle al templario quién era. Pero era cierto que pronto cesaría la tregua, aunque todavía no se había hecho notar en ningún campo de batalla. Y sus palabras mutuas de no herirse el uno al otro, el motivo por el que tan siquiera podían estar allí sentados comiendo juntos, solo se refería a esta noche. Ambos eran como corderos comiendo junto a un león.
—Tienes razón, templario —dijo finalmente—. Insh’Allah, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en el campo de batalla. Pero creo lo mismo que tú, que uno debe conocer a sus enemigos, y es obvio que tú pareces conocer a más fieles de lo que nosotros conocemos a infieles. Concedo ahora mi permiso a los míos para que hablen contigo.
Yussuf se recostó tapándose él también con su manto e indicó a su hermano y a su emir que tenían permiso para hablar. Pero los dos dudaban, mentalizados como estaban con pasar toda la noche sentados, escuchando. Puesto que a ninguno de los fieles se le ocurría nada que decir, el templario se inclinó hacia su sargento y mantuvo una breve conversación susurrando en franco.
—Mi sargento tiene una pregunta —explicó luego—. Vuestras armas, vuestros caballos y vuestras ropas valen más de lo que aquellos desgraciados bandoleros jamás podrían haber soñado. ¿Por qué elegisteis entonces este peligroso camino al oeste del mar Muerto sin llevar suficiente escolta?
—Porque es el camino más rápido, porque una escolta atrae demasiada atención… —contestó Yussuf, vacilante.
No quería volver a sentirse incómodo diciendo algo que no fuese cierto, por lo que debía medir sus palabras; sin lugar a dudas, su escolta habría atraído la atención, pues habría sido compuesta por al menos tres mil jinetes para ser considerado seguro.
—Y porque confiábamos en nuestros caballos, no pensábamos que unos pobres bandoleros ni francos fuesen capaces de alcanzarnos —añadió con rapidez.
—Sensato, pero no tanto —afirmó el templario—. Pero esos seis bandoleros han asolado esta zona durante más de medio año, conocían el terreno como la palma de su mano, en algunos tramos podían cabalgar más deprisa que ninguno de nosotros. Era eso lo que los hacía ricos, hasta que Dios los castigó.
—Quisiera saber algo —dijo Fahkr, que ahora se pronunciaba por primera vez en toda la noche, y se vio forzado a aclararse la garganta, pues se había tropezado con sus propias palabras—. Se dice que vos, templario, que… estáis en Al Aqsa, tenéis allí un minbar, un lugar de oraciones para los fieles. Y también se dice que precisamente vos, templario, pegasteis una vez a un franco que estaba impidiendo a un fiel que orase. ¿Es eso cierto?
Los tres fieles miraban ahora atentos a su enemigo, pues parecían todos igual de interesados en la respuesta. Pero el templario sonrió y tradujo primero la pregunta al franco para su sargento, que de inmediato asintió con la cabeza y se echó a reír.
—Sí, es más verdad que eso —dijo el templario tras haber pensado un rato, o haber fingido pensar para despertar todavía más interés en sus oyentes—. Tenemos un minbar en el templo de Salomón, al que vosotros llamáis Al Aqsa, «el lugar de oraciones más lejano». De cualquier modo, no es tan extraño. En nuestra fortaleza en Gaza tenemos un majlis cada jueves, el único día que es posible, y entonces los testimonios pueden jurar sobre las Sagradas Escrituras de Dios, sobre los rollos de la Torá o sobre el Corán, y en algunos casos sobre otra cosa que tengan por sagrada. Si vosotros tres hubieseis sido hombres de negocios egipcios, tal como manifestabais, también habríais sabido que nuestra Orden tiene grandes negocios con los egipcios y que ellos no comparten nuestra fe. En Al Aqsa, si queréis utilizar esa palabra, los templarios tenemos nuestro cuartel general, y por tanto muchos huéspedes que queremos tratar como huéspedes. El problema es que en cada mes de septiembre vienen barcos nuevos desde Pisa o Génova o los países del sur de los francos con hombres nuevos llenos de ánimos y ganas de, si no viajar directamente al Paraíso, pues matar infieles o al menos descargar su violencia en ellos. Este tipo de recién llegados son para nosotros un gran problema, y siempre es después de septiembre que todos los años tenemos alborotos en nuestro propio cuartel porque los recién llegados atacan a gente de vuestra fe, y naturalmente tenemos que darles una dura reprimenda.
—¡Matáis a los propios por los nuestros! —jadeó Fahkr.
—¡Para nada! —contestó el templario con una repentina fogosidad—. Para nosotros es un grave pecado, por cierto, al igual que para vosotros, en vuestra fe, matar a ningún hombre de la fe correcta. ¡De eso no hay duda!
»Pero —añadió al cabo del poco rato, habiendo recuperado de nuevo su buen humor— nada nos impide darles a esos alborotadores una buena lección cuando no se dejan corregir con recomendaciones. Yo mismo he tenido ese placer en algunas ocasiones…
Se inclinó rápidamente hacia el sargento para traducir. Cuando el sargento asintió con la cabeza y a modo de confirmación, se echó a reír; fue como si un gran alivio los invadiera a todos, y estallaron en grandes carcajadas, tal vez demasiado grandes.
Una breve ráfaga de viento, como si fuese el último suspiro de la brisa nocturna desde las montañas de Al Khalil, les llevó de repente el hedor de los templarios hacia los tres fieles, y estos se echaron hacia atrás e hicieron gestos para ahuyentar el olor sin poder ocultar sus sentimientos.
El templario advirtió su incomodidad y se levantó rápidamente proponiendo que se cambiasen de lado en la tela de muselina, donde el emir Moussa ahora empezaba a servir pequeñas tazas de moca. Los tres anfitriones siguieron inmediatamente la propuesta sin decir nada descortés.
—Tenemos nuestras reglas —explicó el templario a modo de disculpa al encogerse en su nuevo sitio—. Vosotros tenéis reglas para lavaros a todas horas y nosotros tenemos reglas que nos lo prohíben; no es peor que el hecho de que vosotros tengáis reglas para cazar y nosotros reglas en contra, a excepción de los leones, o que nosotros bebamos vino y vosotros no.
—El vino es otra cosa —replicó Yussuf—. La prohibición contra el vino es severa y es palabra de Dios dirigida al Profeta, que la paz le acompañe. Pero por lo demás no somos como nuestros enemigos, fíjate en las palabras de Dios en el séptimo sura: «Quien ha prohibido las bellas cosas que Dios ha cedido a sus servidores y todo lo bueno que les ha dado para su manutención».
—Bueno —dijo el templario—. Vuestro escrito está lleno de lo uno y lo otro. Y si ahora quieres que por pura vanidad te muestre mis vergüenzas y me perfume como los hombres mundanos, también puedo hacer que dejes de llamarme enemigo. Porque escucha ahora las palabras de tu propio escrito, del sura sexagésimo primero, palabras de vuestro propio profeta, que la paz le acompañe: «¡Creyentes! Sed ayudantes de Dios. Así como Jesús, el hijo de María, dijo a los hombres vestidos de blanco: “¿Quién quiere ser mi ayudante en la causa de Dios?”. Y ellos contestaron: “¡Queremos ser ayudantes de Dios!”. Entre los hijos de Israel algunos llegaron a creer en Jesús mientras otros le rechazaron. Pero nosotros apoyamos a quienes creyeron en él en contra de sus enemigos y los creyentes acabaron con la victoria». A mí, personalmente, lo que más me gusta es aquello de los hombres vestidos de blanco…
Al oír estas palabras, el emir Moussa se levantó de golpe como si fuese a agarrar su espada, pero se detuvo a medio camino. Tenía la cara roja de ira cuando alargó su brazo y señaló con un dedo acusador al templario.
—¡Blasfemo! —gritó—. Hablas el idioma del Corán, eso es una cosa. ¡Pero retorcer las palabras de Dios en forma de blasfemia y mofa es otra cosa por la que no deberías sobrevivir si no fuese porque Su Maje… porque mi amigo Yussuf ha dado su palabra!
—¡Siéntate y compórtate, Moussa! —bramó Yussuf, implacable pero recobrándose deprisa mientras Moussa obedecía su orden—. Lo que has oído son realmente palabras de Dios, y es verdad que se encuentran en el sura sexagésimo primero y son palabras sobre las que debes reflexionar. Y no pienses además que eso de «los hombres vestidos de blanco» significa aquello acerca de lo que nuestro huésped pretendía bromear.
—No, por supuesto que no —se apresuró a confirmar el templario—. Se refiere a hombres vestidos de blanco desde mucho antes de que mi Orden existiese; mi vestimenta no tiene nada que ver con eso.
—¿Y cómo es que estás tan familiarizado con el Corán? —preguntó Yussuf con su tono habitual y sereno, como si ningún tipo de insulto hubiese tenido lugar, como si su elevado rango no hubiese estado a punto de ser revelado.
—Es cosa sabia estudiar al enemigo; si quieres, puedo ayudarte a comprender la Biblia —contestó el templario como si quisiese alejarse del asunto con bromas, arrepintiéndose de su patosa incursión en el dominio de los fieles.
Yussuf estuvo a punto de dar una afilada respuesta a la despreocupada habladuría de ser enseñado en estudios blasfemos, pero fue interrumpido por un terrible y largo grito. El grito se convirtió en algo parecido a agudas risas sarcásticas que se abalanzaban sobre ellos y retumbaban desde las montañas de allí arriba. Los cinco hombres se quedaron paralizados y aguzaron el oído, y el emir Moussa empezó de inmediato a pronunciar las palabras que los fieles utilizaban para ahuyentar a los djins del desierto. Se oyó de nuevo el chillido, pero esta vez parecía proceder de varios espíritus abismales, como si conversaran los unos con los otros, como si hubiesen descubierto el pequeño fuego de ahí abajo y a las únicas personas que había en los alrededores.
El templario se inclinó y susurró unas palabras en franco a su sargento, que asintió con la cabeza de inmediato, se levantó colocándose la espada, se envolvió bien en su manto negro, se inclinó ante sus anfitriones infieles y luego, sin mediar ni una palabra, dio media vuelta y desapareció por la oscuridad.
—Disculpadnos esta descortesía —se excusó el templario—. Pero, tal como están las cosas, tenemos bastante hedor de sangre y carne fresca arriba en nuestro campamento y caballos a los que debemos proteger.
Parecía como si no viese la necesidad de dar más explicaciones, y alargó con una reverencia su pequeña taza de moca hacia el emir Moussa para recibir un poco más. La mano del emir era algo insegura cuando sirvió la bebida.
—¿Envías a tu sargento a la oscuridad y él obedece sin rechistar? —preguntó Fahkr con una voz un tanto afónica.
—Sí —respondió el templario—. Uno obedece a pesar de sentir temor. Pero no creo que Armand lo hiciese. La oscuridad es más amiga del que lleva manto negro que del que lleva uno blanco, y la espada de Armand es afilada y su mano, segura. Esos perros salvajes, esas bestias con manchas y aullidos terribles también se conocen por su cobardía, ¿no es así?
—¿Pero estás seguro de que solo eran perros salvajes lo que hemos oído? —preguntó Fahkr, inseguro.
—No —contestó el templario—. Hay muchas cosas entre el Cielo y el Infierno que no conocemos, con lo que nadie puede estar seguro. Pero el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará aunque caminemos por el mismísimo valle de las sombras de la muerte. Con toda seguridad eso es lo que reza Armand ahora, cuando camina por la oscuridad. Al menos eso es lo que estaría rezando yo. Si Dios ha medido nuestro tiempo y nos reclama, naturalmente no hay nada que podamos hacer. Pero hasta entonces seguiremos partiendo las cabezas a los perros salvajes del mismo modo que a nuestros enemigos, y sé que en cuanto a esto vosotros, que creéis en el Profeta, la paz le acompañe, y renegáis del hijo de Dios, pensáis exactamente igual que nosotros. ¿Acaso no tengo razón, Yussuf?
—Tienes razón, templario —constató Yussuf—. ¿Pero dónde está entonces el límite entre la razón y la fe, entre el miedo y la confianza en Dios? Si un hombre tiene que obedecer, como tu sargento debe obedecer, ¿hace eso que su temor sea menor?
—Cuando yo era joven, bueno, no es que ahora sea tan viejo —dijo el templario mientras parecía reflexionar con intensidad—, me dedicaba sin cesar a ese tipo de cuestiones. Es bueno para la cabeza, uno adquiere flexibilidad de pensamiento si trabaja con la cabeza. Pero me temo que ahora soy más bien lento. Se obedece. Se vence al mal. Luego se da las gracias a Dios, y eso es todo.
—¿Y si uno no vence al enemigo? —preguntó Yussuf con una voz melosa que sus allegados no reconocían como su tono habitual.
—Entonces uno muere, al menos en el caso de Armand y el mío —respondió el templario—. Y en el último día nos medirán y nos pesarán, y a donde tú vayas después, no lo quiero decir aunque sepa lo que tú crees acerca de eso. Pero si yo muero aquí, en Palestina, mi lugar será el Paraíso.
—¿Realmente crees eso? —prosiguió Yussuf con su inusual voz suave.
—Sí, lo creo —contestó el templario.
—Dime entonces algo: ¿de veras está esa promesa en tu Biblia?
—No, no exactamente así, no lo dice con esas palabras.
—¿Pero de todos modos estás tan seguro?
—Sí, el Santo Padre de Roma ha prometido…
—¡Pero si es solo un hombre! ¿Qué hombre puede prometerte un sitio en el Paraíso, templario?
—¡Pero también Mahoma era solo un hombre! Y tú crees en sus promesas, disculpa, paz sobre su nombre.
—Mahoma, la paz le acompañe, era el mensajero de Dios, y Dios dijo: «Pero el mensajero y quienes le sigan en la fe y persigan la voluntad de Dios con sus pertenencias y su vida como aportación serán premiados con lo bueno de esta vida y de la próxima y todo les irá bien». Eso son palabras claras, ¿no? Y sigue…
—¡Sí! En el verso siguiente del noveno sura —interrumpió el templario con brusquedad—: «Dios les tiene preparados el Edén, regado por ríos, donde permanecerán por toda la eternidad. ¡Esta es la gran, la brillante victoria!». Bien, ¿no deberíamos entonces comprendernos los unos a los otros? Nada de esto te es desconocido, Yussuf. Y además, la diferencia entre tú y yo es que yo no tengo propiedades, me he entregado a Dios, y, cuando él decida, moriré por su causa. Tu propia fe no contradice lo que yo digo.
—Tu conocimiento de las palabras de Dios es realmente grande, templario —constató Yussuf, pero sintiéndose a la vez satisfecho por haber cazado a su contrincante en una trampa, y sus allegados podían notárselo.
—Sí, tal como he dicho, hay que conocer al enemigo —dijo el templario, por primera vez algo inseguro, como si también él comprendiese que Yussuf le había arrinconado.
—Pero si hablas así no eres mi enemigo —contestó Yussuf—. Citas el Sagrado Corán, que son palabras de Dios. Lo que dices es por tanto válido para mí, pero todavía no para ti. Para los fieles todo esto está más claro que el agua, ¿pero qué es para ti? Desde luego, no sé tanto acerca de Jesús como tú sabes del Profeta, la paz le acompañe. ¿Pero qué decía Jesús acerca de la Guerra Santa? ¿Dijo Jesús una sola palabra acerca de que irías al Paraíso si me matabas?
—No discutamos eso ahora —repuso el templario con un gesto arrogante, como si de repente todo fueran pequeñeces, aunque todos podían ver su inseguridad—. Nuestra fe no es la misma, aunque en mucho se parezca. Sin embargo, tenemos que vivir en el mismo país, y, en el peor de los casos, luchar contra el otro, y, en el mejor de los casos, llegar a acuerdos y hacer negocios. Hablemos ahora de otras cosas. Ese es mi deseo como huésped vuestro.
Todos habían comprendido que Yussuf había arrinconado a su contrincante en una situación en la que no tenía defensa; obviamente, Jesús nunca dijo nada acerca de que fuese del agrado de Dios andar por ahí matando a sarracenos. Pero en su peor situación el templario había logrado escabullirse recurriendo a las propias normas no escritas de los fieles acerca de la hospitalidad. Y en ese caso debía hacerse lo que deseaba, pues era el huésped.
—Ciertamente, sabes mucho acerca de tu enemigo, templario —admitió Yussuf con el tono de voz y la cara de estar muy animado por haber ganado la discusión.
—Tal como coincidíamos, debes conocer al enemigo —contestó en voz baja el templario, manteniendo la mirada gacha.
Permanecieron callados un rato observando sus tazas de moca, pues parecía difícil iniciar una conversación de forma espontánea tras la victoria de Yussuf. Pero entonces se rompió el silencio al oírse de nuevo a las bestias. Esta vez todos sabían que eran animales y no seres diabólicos, y pareció como si atacasen a alguien o algo y luego, tras oír aullidos de dolor y muerte, como si huyesen.
—La espada de Armand es afilada, tal como he dicho —murmuró el templario.
—¿Por qué, en el nombre del Señor, cargáis con los cadáveres? —preguntó Fahkr, que había tenido el mismo pensamiento que sus hermanos de fe.
—Por supuesto habría sido mejor llevárnoslos vivos. No habrían olido tan mal de camino a casa, y podrían haber cabalgado sin causar tanto problema. Pero mañana será un día caluroso, debemos iniciar nuestro viaje temprano para llevarlos a Jerusalén antes de que empiecen a apestar demasiado —contestó el templario.
—Pero si los hubieseis tomado presos, si hubieseis logrado llevarlos vivos a Al Quds, ¿qué les habría pasado entonces? —insistió Fahkr.
—Los habríamos entregado a nuestro emir de Jerusalén, que es uno de los más altos en rango de nuestra Orden. Él los habría entregado al poder seglar, luego se les habría desnudado de todo excepto de lo que cubre sus vergüenzas y se les habría ahorcado en el muro de la Roca —contestó el templario como si todo eso fuese evidente.
—Pero si ya los habéis matado, ¿por qué no desnudarlos aquí y dejarlos al destino que se merecen? ¿Por qué incluso defender sus cadáveres frente a las bestias salvajes? —prosiguió Fahkr como si no quisiese rendirse o fuese incapaz de comprenderlo.
—Los ahorcaremos allí de todos modos —contestó el templario—. Todo el mundo debe saber que quien desvalija a peregrinos acabará ahí colgado. Es una promesa sagrada de nuestra Orden, y, mientras Dios nos ayude, debe cumplirse siempre.