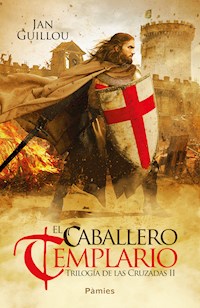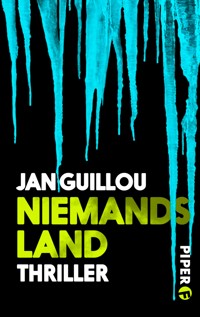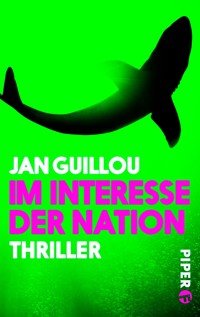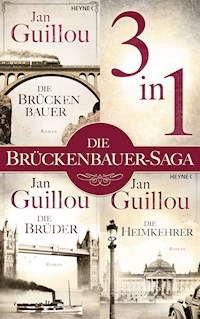8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mediados del siglo XII. Götaland occidental, norte de Europa. Arn Magnusson, hijo de una noble familia emparentada con los linajes reales noruegos y suecos, es enviado al monasterio de Varnhem, donde recibe la mejor educación espiritual y terrenal de su época por parte de los monjes cistercienses. Aprende también a manejar el arco y la espada, ya que los religiosos han comprendido que su destino probablemente no sea el de convertirse en hermano del monasterio, sino que será de mayor utilidad como soldado de Cristo y defensor de la fe en Tierra Santa. A los diecisiete años, Arn regresa a su hogar y se ve envuelto en las intrigas de los pretendientes al trono de una Suecia destrozada por las luchas por el poder. Y cuando Arn conoce a la dulce Cecilia, se da cuenta de que este nuevo y peligroso mundo esconde otras sorpresas. Antes incluso de que pueda pedir su mano, el joven comete un terrible error que separará a la pareja y que le llevará a una guerra extranjera, en Tierra Santa, para combatir contra los infieles durante veinte años… Desde las heladas tierras del norte de Europa hasta los sangrientos campos de batalla de Oriente Medio, Arn se enfrentará a feroces caballeros, a poderosas reinas y a reyes traidores.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Traducción de Mayte Giménez, Dea Marie Mansten y Frida Sánchez Giménez
«El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones».
Jacula Prudentum, 1651, 170
Título original: Vägen till Jerusalem
Primera edición: junio de 2018
Copyright © 1998 by Jan Guillou
© de la traducción: Mayte Giménez, Dea Marie Mansten y Frida Sánchez Giménez
© de esta edición: 2018, Ediciones Pàmies, S. L.
C/ Mesena, 18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16970-68-1
Diseño de cubierta y rótulos: CalderónSTUDIO
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
1
En el año de gracia de 1150, cuando los herejes sarracenos, hez de la Tierra y vanguardia del anticristo, ocasionaban tantas derrotas en Tierra Santa, el Espíritu Santo descendió sobre la señora Sigrid y le hizo una revelación que cambió su vida.
Quizá se podría decir que aquella revelación llevó a que su vida se acortara. Lo que es seguro es que ella no volvió a ser la misma. Menos seguro es lo que mucho más tarde escribió el monje Thibaud, que en el mismo momento de la aparición del Espíritu Santo ante Sigrid se creó, de hecho, el principio de un nuevo reino en el Norte que, al final de los tiempos, se llamaría Suecia.
Fue por san Tiburcio, el día que se contaba como el primero del verano y cuando los hielos rompían en Götaland Occidental. Nunca como aquel día había habido tanta gente reunida en Skara, ya que la misa que se iba a celebrar no era una misa cualquiera. Por fin se iba a consagrar la nueva catedral.
Las ceremonias iban ya por la segunda hora. La procesión había dado las tres vueltas alrededor de la iglesia, e iba infinitamente despacio, ya que el obispo Odgrim era un hombre muy viejo, y avanzaba tambaleándose como si fuera su última peregrinación. Además, parecía un poco desorientado, ya que había leído la primera oración dentro de la santificada iglesia en idioma corriente en lugar de hacerlo en latín:
Dios, tú que invisiblemente lo proteges todo,pero que para la salvación de los hombres haces visible tu poder,recibe tu morada y reina en este templo,y que todos los que aquí se reúnan para orarreciban tu consuelo y tu ayuda.
Cierto que Dios hizo visible su poder para la salvación de los hombres o por otros motivos. Fue un espectáculo que nadie nunca había visto en toda Götaland Occidental, fueron colores radiantes del hilo de oro de los vestidos del obispo, seda celeste y granate, con perfumes adormecedores de los incensarios que los canónigos hacían balancear a su paso, y había una música tan celestial que ninguna oreja en Götaland Occidental había podido oír algo así anteriormente. Y si se levantaba la vista, era como contemplar el cielo, aunque bajo techo. Era incomprensible que tanto los constructores borgoñones como los ingleses pudieran crear aquellas bóvedas tan altas sin que se les derrumbara todo, si no por otra cosa, porque Dios debería enfurecerse ante la vanidad de que intentaran construir hasta llegar a él.
La noble Sigrid era una mujer práctica, por eso muchos decían que era dura. No le había apetecido en absoluto emprender el pesado camino hasta Skara, ya que la primavera había llegado pronto y los caminos eran barrizales, y sentía inquietud ante la idea de ir sentada en un carro, en su estado de buena esperanza, dando brincos arriba y abajo, adelante y atrás. A nada en la vida terrenal temía tanto como al nacimiento de su segundo hijo. Y sabía muy bien que al consagrar una catedral, se trataba de estar de pie en el duro suelo durante horas y de vez en cuando arrodillarse para rezar, lo que era un suplicio en su estado. Conocía a fondo lo que se refería a las muchas reglas de la vida eclesiástica, seguro que mucho mejor que la mayor parte de los próceres y las hijas de los próceres que la rodeaban en aquellos momentos. Bien era cierto que aquellos conocimientos no los había adquirido por fe o por propia voluntad, pero cuando tenía dieciséis años a su padre, no sin razón, se le metió en la cabeza que ella demostraba un interés exagerado por un pariente de Noruega de origen demasiado humilde, que podría haber conducido a aquello que solo es propio del matrimonio, como su padre rudamente resumió el problema. La enviaron a un convento en Noruega durante cinco años, y no habría conseguido salir nunca de allí si no hubiera heredado de un tío materno que no tenía hijos en Götaland Oriental. Con ello se convirtió en alguien que más valía casar que guardar en un convento.
Por tanto, sabía cuándo debía levantarse y cuándo arrodillarse, cuándo había que repetir el padrenuestro y el avemaría que alguno de los obispos que estaban delante rezaba primero, y cuándo se tenía que rezar una plegaria propia. Cada vez que rezaba una plegaria propia pedía por su vida.
Dios le había dado un hijo hacía tres años. Había tardado dos días enteros en parirlo; el sol había subido y bajado dos veces mientras ella estaba bañada en sudor, angustia y dolor. Sabía que iba a morir, y al final también lo supieron las buenas mujeres que la ayudaban. Habían ido a buscar al cura, abajo en Forshem, y este le había concedido el perdón de los pecados y la extremaunción.
Tenía la esperanza de que nunca más. Nunca más aquel dolor, nunca más aquel terror a la muerte, pedía ahora. Era una forma egoísta de pensar, lo sabía muy bien. Era normal que las mujeres murieran en el parto y que el ser humano naciera con dolor. Pero había cometido el error de pedirle a la Virgen Santa que la librara justo a ella y había intentado cumplir con sus deberes matrimoniales sin que desembocaran en un nuevo parto. Su hijo Eskil vivía y era un muchacho bien formado y espabilado, con todas las facultades que los niños deben tener.
Naturalmente, la Virgen Santa la había castigado por ello. La obligación de los hombres era poblar la Tierra, así que ¿cómo esperaba ser escuchada si pedía precisamente librarse de su parte de aquella responsabilidad? Así pues, seguro que ahora la esperaban nuevos suplicios. Y, una y otra vez, aún seguía rezando para que fuera leve.
Para por lo menos aliviar el suplicio, mucho menor pero malo también, de estar de pie y arrodillarse, levantarse y enseguida volverse a arrodillar, durante muchas horas había hecho bautizar a su sierva Sot, para que la pudiera acompañar a la casa de Dios, tenerla a su lado y apoyarse en ella cuando tenía que levantarse y arrodillarse. Los grandes ojos negros de Sot estaban abiertos como los ojos de un caballo, aterrorizados por todo lo que estaba viendo, y si antes no era del todo cristiana, ahora probablemente acabaría siéndolo.
Tres hileras de hombres por delante de Sigrid estaban el rey Sverker y la reina Ulvhilde, y a ellos, con el peso de la edad, les era cada vez más difícil levantarse y arrodillarse sin demasiados resoplidos o ruidos inoportunos del trasero. No obstante, era por ellos y no por Dios que Sigrid se hallaba en la catedral. El rey Sverker no les tenía mucho aprecio a los linajes de ella, ni al noruego ni al godo-occidental, ni tampoco a los de su marido, ni al noruego ni al de los Folkung. Y ahora, a su avanzada edad, el rey se había vuelto tan suspicaz como inquieto respecto a su vida después de la vida terrenal. Faltar a la gozosa consagración de la Iglesia del rey a Dios habría creado malentendidos. Si un hombre o una mujer ofendían a Dios, las cuentas probablemente se saldarían con él en persona. A Sigrid le parecía peor ofender al rey.
Pero a la tercera hora, la cabeza empezó a darle vueltas a Sigrid, y cada vez se le hacía más difícil arrodillarse y levantarse constantemente, y el niño que llevaba dentro le daba patadas y se movía cada vez más, como si protestara. Tuvo la sensación de que el suelo de mosaico amarillo pálido, pulido hasta brillar, se balanceaba debajo de ella, y empezó a verlo agrietarse, como si quisiera abrirse y tragársela de golpe. Entonces hizo algo inaudito. Resueltamente y con un crujir de sedas fue y se sentó en un pequeño banco al fondo de la catedral. Todos lo vieron; el rey, también.
Aliviada, se hundió en el corto banco de piedra situado al lado del muro de la iglesia, y en ese momento empezaron a entrar los monjes de Lurö por el centro de la nave lateral. Sigrid se secó la frente y la cara con un pequeño pañuelo de hilo, enviando un gesto de ánimo a su hijo, que estaba allá lejos, al lado de Sot.
Entonces empezó el canto de los monjes. En silencio y con la cabeza agachada como en oración, habían avanzado por todo el pasillo central y se habían colocado al fondo, al lado del altar, de donde los obispos y sus ayudantes se apartaban ahora. Primero solo sonó como un débil y sordo murmullo, después llegaron de pronto altas voces de muchachos; sí, una parte de los monjes de Lurö llevaba la capucha marrón y no blanca, y se veía claramente que eran unos niños. Sus voces subieron claras como alegres pájaros hacia el enorme espacio del techo, y cuando hubieron subido tan alto que llenaban la enorme sala, aparecieron las sordas voces de hombre, de los mismos monjes que cantaban lo mismo y no lo mismo. Sigrid había oído cantos en dos y tres voces, pero aquello eran por lo menos ocho voces. Era como un milagro, algo que no podía suceder, ya que tres voces era algo muy difícil de conseguir.
Sigrid miraba, agotada, con los ojos muy abiertos, hacia el lugar donde el milagro ocurría, y escuchaba con todo su ser, con todo su cuerpo, de manera que empezó a temblar de emoción y se le nubló la vista y ya no veía, sino que solo oía, como si también sus ojos tuvieran que utilizar su fuerza para oír. Parecía como si se desvaneciera, como si se convirtiera en tonos y formara parte de la música sagrada, que era más bella que cualquier otra música en la vida terrenal.
Al cabo de un instante volvió en sí al tocarle alguien la mano, y cuando levantó la vista descubrió al mismísimo rey Sverker.
Le acarició levemente la mano e irónicamente le dio las gracias porque él, que realmente era un hombre viejo, más que nada necesitaba una mujer embarazada que fuera a sentarse antes que él. Si una mujer en estado de buena esperanza podía, él también, dijo. Aunque, naturalmente, al revés no habría estado bien visto.
Sigrid ahogó decididamente el deseo de explicar que el Espíritu Santo acababa de hablarle. Pensó que si contaba algo así solo parecería que estaba presumiendo, y los reyes tenían a su disposición a bastante gente así, hasta que alguien les cortaba la cabeza. En lugar de hacerlo, explicó susurrando lo que acababa de descubrir.
Como seguramente el rey ya sabía, había disputa respecto a su herencia en Varnhem. Su pariente Kristina, que acababa de casarse con aquel ambicioso de Erik Jedvardsson, reclamaba la mitad de la propiedad. Pero el caso era que los monjes de Lurö necesitaban una naturaleza con inviernos menos duros. Gran parte de sus cultivos se habían perdido allí donde estaban, era sabido por todos, por eso no había nada malo en que el rey Sverker, en su generosidad, les donase Lurö. Pero si ella, Sigrid, donara Varnhem a los cistercienses, el rey debería bendecir la donación y declararla legal y entonces todo el problema se acabaría. Todos ganarían con aquello.
Había hablado deprisa y en voz baja, todavía con el corazón latiéndole fuertemente después de lo que había visto en la música celestial cuando la oscuridad se volvió luz.
Al principio el rey parecía un poco sorprendido, pues no estaba acostumbrado a que los hombres de su alrededor le hablaran tan directamente y sin rodeos ornamentados, y mucho menos las mujeres.
—Eres una mujer bendita en más de un aspecto, mi querida Sigrid —le dijo finalmente, despacio, tomándole de nuevo la mano—. Mañana, cuando hayamos descansado en la finca real después del banquete de hoy, haré llamar al padre Henri y lo arreglaremos todo. Mañana, hoy no. No está bien que sigamos mucho rato aquí susurrando.
En un abrir y cerrar de ojos había regalado su herencia, Varnhem. No hay hombre ni mujer que rompan la palabra dada al mismo rey, lo mismo que el rey nunca rompería su palabra. Lo que había hecho no se podía dar por no hecho.
Pero también era práctico, lo vio cuando se hubo repuesto un poco. Por tanto, el Espíritu Santo podía ser práctico, y los caminos del Señor no eran siempre inescrutables.
Varnhem y Arnäs estaban a un poco más de dos días a caballo de distancia uno de otro. Varnhem, a las afueras de Skara, no muy lejos del obispado, en la montaña de Billingen. Arnäs estaba situado arriba, en la orilla oriental del lago Vänern, donde la tierra de Sunnanskog acababa y empezaba Tiveden, en la montaña de Kinnekulle. La finca de Varnhem era más nueva y estaba en mucho mejor estado y por eso quería pasar la época más fría allí, especialmente ahora que se acercaba el espantoso parto. Magnus, su marido, quería que Arnäs, que era su herencia paterna, fuera su residencia; ella prefería Varnhem, y nunca se habían puesto de acuerdo. A veces ni siquiera habían podido hablar del asunto amablemente y con la paciencia que debían tener como marido y mujer.
Arnäs necesitaba equiparse y reconstruirse. Pero estaba situado en una zona fronteriza sin amo a lo largo del bosque, donde había mucha tierra comunal y del rey que se podía comprar negociando. Se podían mejorar muchas cosas, especialmente si se llevaba con ella a sus siervos y a los animales de Varnhem.
No era exactamente así como el Espíritu Santo había expresado el asunto cuando se le apareció. Había tenido una visión no explícita, una manada de caballos muy bonitos que cambiaban de color como si fueran de nácar. Los caballos habían llegado hasta ella corriendo por un prado con muchas flores, sus crines eran blancas y limpias y sus colas se levantaban arrogantes, y se movían juguetones y ágiles como gatos. Eran encantadores en todos sus movimientos, no salvajes, pero tampoco libres, ya que eran sus caballos. Y en algún sitio detrás de los caballos juguetones, vivarachos y sin riendas, llegó un hombre joven montado en un caballo de color plateado, también aquel con la crin blanca y la cola bien levantada, y ella reconoció al hombre joven, aunque, sin embargo, no le conocía. Llevaba escudo, pero no llevaba casco. No reconocía la insignia del escudo, no era ni de su linaje ni del de su marido, era completamente blanco con una gran cruz roja de sangre, nada más.
El hombre joven había amarrado su caballo justo al lado del de ella y le había hablado, y ella oía cada una de las palabras, las entendía, pero a la vez no las entendía. Pero sabía que lo que él decía significaba que debería hacerle a Dios aquella ofrenda, que justo ahora era lo que más se necesitaba en el país donde mandaba el rey Sverker, un buen lugar para los monjes de Lurö.
Después de aquello observó detenidamente a los monjes cuando salían trotando después de su larga función. No parecían en absoluto llenos del milagro que habían logrado, más como si hubieran acabado una jornada picando piedras entre todos los picapedreros de Götaland Occidental, como si ahora pensaran en la cena más que en cualquier otra cosa. Habían hablado un poco, se habían rascado la erupción roja que muchos de ellos tenían en la mal afeitada tonsura. La piel colgaba en la cara y en la nuca de muchos de ellos. No les sobraba la comida en Lurö, cualquiera lo podía ver, y el invierno seguro que no había sido benevolente con ellos. Así que la voluntad de Dios no era difícil de entender, aquellos que podían cantar hasta el milagro deberían tener un lugar mejor para vivir y para trabajar. Y Varnhem era un lugar muy bueno.
Cuando llegó a la escalinata de la catedral se le aclaró la cabeza con el aire fresco y comprendió con una repentina inspiración, casi como si el Espíritu Santo se hubiera quedado con ella, cómo debía decírselo todo a su marido, que ahora se acercaba hacia ella entre el gentío con los mantos en un brazo. Le observó con una sonrisa cuidadosa, completamente segura. Le quería porque era un marido dulce y un padre considerado, aunque no era un hombre por el que sentir respeto o admiración. Realmente era difícil creer que era nieto de todo lo contrario, el fuerte canciller real, Folke el Gordo. Magnus era un hombre delgado, y sin los vestidos extranjeros que ahora llevaba se le podría confundir con uno del montón.
Cuando llegó hasta ella le hizo una reverencia y le pidió que llevara su propio manto mientras él se envolvía en el suyo, azul cielo y forrado de piel de marta, y lo fijaba bajo la barbilla con el broche noruego de plata. Después la ayudó, la acarició en la frente, escudriñador, con sus tiernas manos, que no eran manos de guerrero, y le preguntó cómo había podido soportar un canto de alabanza al Señor tan largo en su estado de buena esperanza. Le contestó que de ninguna manera había sido difícil porque de una parte llevaba a Sot consigo como sostén y de otra parte el Espíritu Santo había tenido a bien aparecérsele; lo dijo de la manera que utilizaba cuando no hablaba en serio. Él sonrió a lo que creía que era una broma común y después buscó a uno de sus guardias, que venía del atrio con su espada.
Cuando se colocó la espada bajo el manto y empezó a ajustársela en el portaespadas tenía los dos codos bajo el manto, haciéndole parecer ancho y poderoso, de una manera que ella consideraba que no era.
Después le ofreció el brazo y le preguntó si quería dar una vuelta por la plaza que había delante de ellos para contemplar el espectáculo o si prefería ir directamente a descansar.
Contestó rápidamente que le gustaría estirar un poco las piernas sin tener que arrodillarse todo el rato, él sonrió tímidamente por su atrevida broma, y también porque era divertido ver a todos aquellos bufones que el rey había invitado; en medio de la plaza actuaban acróbatas francos y un hombre que echaba fuego por la boca, tocaban la gaita y el rabel, y de más lejos, al lado de la gran tienda de la cerveza, se oían unos sordos tambores.
Se apretujaron con cuidado entre el gentío, donde los distinguidos visitantes de la Iglesia se mezclaban ahora con la gente común y corriente y con los siervos. Al cabo de un rato tomó aire y lo dijo todo de golpe y sin rodeos:
—Magnus, mi querido esposo, espero que te mantengas tranquilo y digno como un hombre cuando oigas lo que acabo de hacer —empezó, respirando de nuevo profundamente, y continuó con rapidez antes de darle tiempo a que contestara—: He dado mi palabra al rey Sverker de donar Varnhem a los monjes cistercienses de Lurö. Mi palabra al rey no la puedo retirar, es irrevocable. Nos veremos con él mañana en la casa de campo real para ponerlo por escrito y sellarlo.
Tal como esperaba, él se detuvo de golpe a examinar su cara, buscando la sonrisa que hacía cuando era socarrona, a su modo particular. Pero enseguida comprendió que estaba completamente seria, y entonces le invadió la ira con tal fuerza que probablemente le habría pegado por primera vez si no se hubieran hallado entre familiares y enemigos y toda la gente baja.
—¿Es que te has vuelto loca, mujer? Si no fuera porque heredaste Varnhem, aún estarías marchitándote en el convento. Fue gracias a Varnhem que nos casamos.
En el último momento se contuvo y habló bajo, pero con los dientes muy apretados.
—Sí, es verdad, mi querido esposo —contestó ella, bajando la mirada virtuosamente—. Si no hubiera heredado Varnhem, tus padres habrían elegido otro partido. Es verdad que ahora sería monja, pero también es verdad que Eskil y la nueva vida que llevo dentro, bajo mi corazón, no existirían sin Varnhem.
No contestó. Parecía como si pensara de forma demasiado acalorada como para poner orden a sus palabras. En ese momento llegó Sot con su hijo Eskil, que inmediatamente fue a agarrarse de la mano de su madre y empezó a hablar deprisa y alto de todo lo que había visto en la catedral. Tras haber sido obligado a callar y estarse quieto tanto rato, ahora hablaba de manera que las palabras parecían ser como el agua cuando se abre un dique en primavera, imposible de parar.
Magnus cogió a su hijo en brazos y le acarició el pelo con amor a la vez que observaba a su legítima esposa con otra cosa que no era amor. Pero de golpe dejó a su hijo en el suelo y ordenó, casi descortés, que Sot se lo llevara a ver a los bufones, diciendo que ya se verían después. Sot, sorprendida, cogió al niño de la mano y se lo llevó mientras él protestaba y ofrecía resistencia.
—Pero como también sabes, mi querido esposo —continuó ella rápidamente para dirigir la conversación y no permitirle a él que estallase lleno de rabia sin sentido ni sensatez—, yo deseaba Varnhem como regalo de bodas, a pesar de que era yo la que lo había heredado, y lo recibí como regalo de bodas por escrito y sellado, y por ese motivo no obtuve mucho más que este manto que llevo ahora encima y algo de oro para engalanarme.
—Sí, también es verdad —contestó Magnus, huraño—. Pero, sin embargo, Varnhem es una tercera parte de nuestra propiedad común, una tercera parte que ahora le has quitado a Eskil. Lo que no puedo entender es por qué has hecho una cosa así, aunque tuvieras derecho a hacerlo.
—Vayamos andando despacio hacia los bufones y no nos quedemos parados aquí, ya que podría parecer que estamos enfadados el uno con el otro, y te lo explicaré todo —le dijo ofreciéndole el brazo.
Magnus miró a su alrededor, violentado, comprendió que ella tenía razón y esbozando una sonrisa forzada la tomó por el brazo.
—Bueno —dijo al cabo de un momento—. Sí, empecemos por lo terrenal, eso que más ocupa tu cabeza ahora mismo. Naturalmente, me llevo conmigo a Arnäs a todos los animales y a todos los siervos. Es cierto que Varnhem tiene las mejores construcciones, pero por eso mismo es Arnäs lo que podemos reconstruir desde los cimientos, sobre todo ahora que tendremos muchas más manos que poner a la obra. De esta manera tendremos un lugar mejor donde vivir, especialmente en invierno. Más animales significa más cubas de carne salada y más pieles que ahora podemos enviar en barco a Lödöse. Tú querías comerciar con Lödöse, y se puede hacer más fácilmente desde Arnäs que desde Varnhem tanto en invierno como en verano.
Él iba callado a su lado, inclinado hacia adelante, pero ella se dio cuenta de que se había calmado y empezaba a escuchar con interés, y entonces supo que no sería necesaria una lucha con palabras. Lo vio todo tan claro como si hubiera empleado mucho tiempo en pensarlo, a pesar de que toda la idea tenía menos de una hora de vida.
Más pieles y más cubas de carne salada a Lödöse significaba más plata, y más plata significaba más grano para la siembra. Más grano significaba que más siervos podrían ganarse la libertad cultivando nuevas tierras, tomando prestada la semilla y pagando luego el doble en centeno, que se podría enviar a Lödöse y cambiar por más plata. Y entonces se podrían organizar las fortificaciones que Magnus siempre había deseado, ya que Arnäs era difícil de defender, especialmente en invierno cuando helaban las aguas. Concentrando las fuerzas en Arnäs en lugar de dividirlas en dos lugares, pronto serían ricos. Con el cultivo de las tierras nuevas, además, podrían tener propiedades más grandes, tendrían un hogar más caliente y más seguro y dejarían a Eskil una herencia mayor que la de ahora.
Al haber adelantado a la muchedumbre, abriéndose paso sin ademanes y con toda naturalidad, Magnus permaneció durante largo rato en silencio, pensativo. Sot llegó resoplando con Eskil en brazos, le levantaba delante de ella para que la gente viera su vestido y así se diera cuenta de que ella también tenía derecho a pasar. El niño saltó al suelo delante de su madre, que, cariñosamente, le puso las manos sobre los hombros, le acarició la mejilla y le arregló el gorro con plumas.
Los bufones que estaban delante de ellos iban vestidos con ropas divertidas de vivos colores y llevaban pequeños cascabeles alrededor de los tobillos y de las muñecas, de manera que todos sus movimientos se mezclaban con el ruido de los cascabeles. En esos momentos estaban construyendo una alta torre humana con un niño muy pequeño, quizá algo mayor que Eskil, arriba del todo. La gente gritaba de espanto y deleite y Eskil señalaba, nervioso, diciendo que quería ser bufón, lo que hizo que su padre rompiera a reír con una sorprendente y sincera carcajada. Sigrid le miró con cuidado, pensando que con esa risa había pasado ya el peligro.
Él descubrió que le estaba mirando a escondidas y continuó sonriendo cuando se inclinó hacia ella y la besó en la mejilla.
—Realmente eres una mujer especial, Sigrid —le susurró sin ira en la voz—. He pensado en lo que has dicho, y tienes razón en todo. Si aunamos nuestras fuerzas en Arnäs, seremos más ricos. ¿Cómo podría un comerciante tener una esposa mejor y más fiel que tú?
Le contestó rápidamente en voz queda y con los ojos bajos que ninguna mujer podría tener un esposo mejor y más comprensivo que él. Pero luego alzó la vista, le miró seriamente a los ojos y añadió que era cierto que había tenido una aparición dentro de la iglesia y que todas sus ideas procedían del mismísimo Espíritu Santo, incluso aquellas que eran inteligentes y que hacían referencia a los negocios.
Magnus pareció un poco malhumorado, como si no la creyera del todo, casi como si estuviera mofándose de lo sagrado; él era mucho más creyente que ella, los dos lo sabían. Sus años en el convento no la habían ablandado en absoluto.
Cuando los bufones acabaron su actuación y se fueron hacia la tienda de la cerveza a que los invitaran a la bebida y a la carne bien hecha que se merecían, Magnus tomó a su hijo en brazos y se dirigió, con Sigrid a su lado y Sot por detrás, a diez respetuosos pasos, hacia las puertas de la ciudad; al otro lado de la empalizada los estaban esperando sus carruajes y sus guardias. En el camino, Sigrid le explicó la aparición que había tenido. Lo explicó sensatamente y con muchas palabras, ya que también describió cómo se debía interpretar el significado del Sagrado Mensaje.
Su primer parto casi la había matado y la Santa Madre de Dios los había salvado a ella y a Eskil en el umbral de la muerte. Era sabido que un parto difícil a menudo era seguido por otro también difícil, y de nuevo era hora. Pero al donar Varnhem estaría asegurada por muchas oraciones, además rezadas por los hombres más hábiles en saber muchas oraciones. Ella y el nuevo niño vivirían.
Pero, naturalmente, lo más importante era que sus dinastías unidas serían más poderosas cuando Arnäs se construyera fuerte y rico. De lo único de lo que no estaba segura era de quién podía ser el joven con el caballo plateado de abundante crin blanca y larga cola levantada. Seguro que, de todas formas, no era el Sagrado Desposado. No era creíble que él viniese montado en un semental brioso con un escudo en el brazo.
Magnus quedó preso del problema, y después de cavilar un rato preguntó el tamaño de los caballos y su forma de moverse. Después objetó que seguramente ese tipo de caballos no existían, y se preguntaba qué quería decir cuando decía que el escudo llevaba una cruz de sangre. En ese caso se trataba de una cruz roja, pero ¿cómo podía saber ella que era de sangre y no simplemente de color rojo?
Ella respondió que sencillamente lo sabía. La cruz era roja, pero de sangre. El escudo era completamente blanco. La ropa del joven no la había visto del todo, ya que el escudo le ocultaba el pecho, pero de todos modos llevaba ropa blanca. Blanca, igual que los cistercienses, pero evidentemente no era en absoluto un monje, ya que llevaba el escudo de un guerrero. Y posiblemente llevara una cota de malla debajo de la ropa.
Magnus preguntó, pensativo, por la forma y la medida del escudo, pero, cuando se enteró de que tenía forma de corazón y no era más grande que para proteger el pecho, sacudió la cabeza, desconfiado, y explicó que él no había visto nunca un escudo así. Los escudos o eran grandes y redondos, como los escudos que antes empleaban en los saqueos, o eran alargados y en forma de triángulo, para que los guerreros pudieran moverse mejor cuando se colocaban en forma de fylking, una alineación en cuña. Un escudo tan pequeño como el que ella había visto en la aparición sería más un estorbo que una protección si se utilizaba en una contienda.
Pero, naturalmente, como persona corriente, no se podía entender todo lo que se aparecía. Y por la noche los dos juntos rezarían agradeciendo que la Madre de Dios les hubiera mostrado indulgencia y prudencia.
Sigrid respiró, sintiendo un gran alivio y una profunda paz. Lo peor había pasado, ahora solo quedaba persuadir al viejo rey para que no le quitara la donación y la entregara solo en su propio nombre. Desde que se había hecho mayor se preocupaba cada vez más de la cantidad diaria de oraciones en su nombre y ya había fundado dos conventos para asegurarse este asunto. Todos lo sabían, tanto sus amigos como sus enemigos.
El rey Sverker tenía una cruel resaca y además estaba furibundo cuando Sigrid y Magnus entraron en la gran sala de la casa de campo real, donde el rey debía resolver todas las decisiones de un día largo, desde cómo se debía ejecutar a los ladrones que habían apresado el día anterior en el mercado, si solo los colgaban o si primero los torturaban, hasta cuestiones que se referían a disputas sobre la tierra y herencias que no se podían solucionar en audiencias normales.
Mucho más que la resaca, lo que le ponía furioso era la noticia del día sobre el bribón de su penúltimo hijo, que le había traicionado miserablemente. Su hijo Johan había marchado a una correría de pillaje a la danesa Halland. Eso no es que fuera muy peligroso; eran cosas que podían hacer los nobles jóvenes si querían jugarse la vida en lugar de jugar solo a los dados. Pero había mentido respecto a las dos mujeres a las que había raptado para convertirlas en esclavas. Había dicho, sin hablar claro, algo que dio lugar a creer que las dos mujeres a las que se había llevado a casa eran dos extranjeras cualesquiera. Pero acababa de llegar un escrito del rey danés diciendo algo, por desgracia, completamente diferente y que ahora nadie ponía en duda. Las dos mujeres eran la mujer del canciller del rey danés en Halland y su hermana. Por tanto, se trataba de ultraje e infamia, y cualquiera que no fuera hijo de un rey habría perdido de inmediato su vida por un crimen así. Naturalmente, las había deshonrado a las dos. Así que ni siquiera se podían devolver en el mismo estado en que habían sido raptadas. Se solucionara de un modo u otro, representaría un elevado gasto en plata y, en el peor de los casos, podría desembocar en una guerra.
El rey Sverker y sus hombres más cercanos habían discutido con tan elevadas voces que pronto todos los presentes en la sala supieron toda la verdad. Lo único seguro era que las mujeres debían ser devueltas. Pero ahí se acababa el consenso. Algunos decían que era demostrar debilidad si pagaban con plata, pues podía despertar en el rey Sven Grate la idea de ir con su ejército a saquear y a conquistar tierras.
Otros decían que incluso mucha plata sería más barato que un ejército saqueando, dejando de lado el asunto de quién ganaría una guerra como aquella.
Después de una discusión larga y rica en palabras, de pronto el rey, con un suspiro cansado y profundo, se dirigió hacia el padre Henri de Clairvaux, que estaba sentado en la parte delantera de la sala, esperando que se hablara de la cuestión de Lurö. Estaba sentado con la cabeza como inclinada en oración, con la capucha blanca y puntiaguda bien baja, de manera que no se veía si realmente oraba o dormía. Ahora resultaba evidente que más bien había estado durmiendo. En cualquier caso, el padre Henri no había entendido la acalorada discusión, y cuando respondió a la pregunta del rey, parecía más latín que el idioma común, así que nadie entendió lo que dijo. No había ningún otro hombre de Dios cerca, ya que aquí se iban a discutir sobre todo cuestiones bajas y terrenales. El rey montó en cólera en la sala y con la cara roja gritó que se acercara rápidamente algún diablo que hablara aquel pedante idioma clerical.
Sigrid vio enseguida su oportunidad; se levantó y caminando lentamente con la cabeza gacha fue hasta la parte delantera de la sala y se inclinó respetuosamente primero ante el rey Sverker y luego ante el padre Henri.
—Mi rey, estoy a vuestro servicio —dijo, esperando su decisión de pie.
—Si aquí no hay ningún hombre, pues que sea lo que sea, quiero decir, si no hay ningún hombre que hable ese idioma —suspiró el rey, cansado—. Y por cierto, ¿cómo es que tú lo haces, querida Sigrid? —añadió con una voz mucho más suave.
—Lamentablemente, lo único que realmente aprendí durante mi reclusión en el convento fue el latín —contestó Sigrid en voz baja y púdicamente seria, aunque Magnus fue el único hombre de la sala que pudo adivinar una sonrisa llena de burla cuando lo dijo. A menudo hablaba de aquella manera: decía una cosa, pero en realidad quería decir otra.
El rey, mientras tanto, no captó la burla con lo sagrado y pidió sin demora a Sigrid que se sentara junto al padre Henri, le explicara la situación y después le pidiera su opinión. Obedeció inmediatamente, y mientras ella y el padre Henri iniciaban una conversación en susurros en el idioma que, por lo visto, eran los únicos de la sala en conocer, se extendió una sensación embarazosa; los hombres se miraron interrogantes unos a otros, alguno se encogía de hombros, alguno cruzaba las manos exageradamente mirando hacia el cielo. Entre tantos buenos hombres, ¡una mujer aconsejando al rey! Pero así era. Y lo sucedido no se podía dar por no sucedido.
Al cabo de un rato, Sigrid se levantó y explicó en voz alta, acallando el murmullo de la sala, que el padre Henri había reflexionado sobre el tema y decía que lo más cuerdo sería obligar al truhán a casarse con la cuñada del canciller real. Pero la esposa del canciller sería devuelta con regalos y bien vestida, con banderas y juegos. El rey Sverker y su hijo, sin embargo, renunciarían a la dote, así la cuestión de la plata estaría resuelta. Lo que Johan opinara de este asunto no se tendría en cuenta, dado que si él y la cuñada del canciller se unían, el lazo de sangre evitaría la guerra. Sin embargo, el truhán debería hacer algo para pagar el pillaje. De cualquier forma, la guerra sería una solución más costosa.
Al callar y sentarse Sigrid, primero se hizo un completo silencio mientras los reunidos reflexionaban acerca del contenido de la propuesta del monje. Pero poco a poco corrió un murmullo de aprobación,; alguien desenvainó su espada y dio un fuerte golpe sobre la pesada mesa que se extendía a lo largo de la pared de la parte delantera. Otros siguieron su ejemplo, y enseguida la sala retumbaba del ruido de las armas y con ello la cuestión estaba, por el momento, zanjada.
Puesto que ahora Sigrid estaba sentada en la parte delantera de la sala y ya que parecía que había tomado parte en la cuerda propuesta del padre Henri, el rey Sverker decidió que podían aprovechar el momento para decidir la cuestión sobre Varnhem e hizo una seña a un escribano, que empezó a leer el escrito que el rey había encargado para solucionar el asunto ante la ley. Según el texto leído parecía, sin embargo, que la donación era solo del rey.
Sigrid solicitó tener el texto en sus manos para traducírselo al padre Henri y a la vez aprovechó también para proponer suavemente que quizá el señor Magnus podría participar en la conversación. «Claro, claro», gesticuló el rey, como cohibido y molesto, e hizo una seña a Magnus para que se acercara y se sentara al lado de su mujer.
Sigrid tradujo el texto rápidamente al padre Henri, que se había echado la capucha hacia atrás, intentando leerlo mientras Sigrid lo iba marcando. Cuando hubo acabado, añadió rápidamente, y aparentando que todavía estaba traduciendo, que la donación era de ella y no del rey, pero que ante la ley necesitaba la aprobación del rey. El padre Henri le echó una corta mirada con una sonrisa que le recordaba a la suya propia y asintió pensativamente.
—Bien —dijo el rey, impaciente, como si quisiera acabar pronto con la cuestión—, ¿tiene el reverendísimo padre Henri algo que decir o proponer en este asunto?
Sigrid tradujo la pregunta mirando al monje fijamente a los ojos, y él no tuvo ninguna dificultad en entender sus pensamientos.
—Bueno —empezó con cuidado—, satisface de Dios que les sea donado a los más fieles de su huerto. Pero ante Dios, como ante la ley, una donación solo se puede aceptar cuando se está seguro de quién es realmente el donante y quién es el receptor. ¿De lo que ahora tan generosamente vamos a disponer es propiedad de Su Majestad?
Le hizo una seña con la mano a Sigrid, efectuando un movimiento en círculo para que tradujera. Ella recitó rápida y sordamente la traducción.
El rey sintió embarazo y le echó una mirada huraña al padre Henri, mientras este solo se mostraba amablemente interrogante ante el rey, como si fuera la cosa más natural controlar que todo estuviera bien hecho. Sigrid no dijo nada; esperaba.
—Sí, puede ser…, puede ser —murmuró el rey, molesto—. Puede ser, digamos que ante la ley la donación debe venir del rey, así es. Quiero decir, para que nadie se pelee por este asunto. Pero la donación es también de parte de la señora Sigrid, que está aquí entre nosotros.
Cuando el rey dudó sobre cómo debía continuar, Sigrid aprovechó para traducir lo que acababa de decir en el mismo tono formal y recitativo que antes. El rostro del padre Henri se iluminó, amablemente, por la sorpresa cuando se enteró de lo que ya sabía y luego sacudió lentamente la cabeza con una dulce sonrisa y explicó, con palabras muy sencillas pero con todos los rodeos y cortesías exigidos cuando se rectifica a un rey, que ante Dios probablemente sería más adecuado atenerse a la verdad también en documentos formales. Así que, si se hacía aquella carta con el nombre real del donante, y con la aprobación y conformación de Su Majestad, el asunto estaría bien hecho y las plegarias corresponderían en el mismo orden tanto a Su Majestad como al donante.
No fue solamente que el asunto se decidiera justamente de aquella manera, es decir, como Sigrid deseaba. Puesto que no podía ser de otro modo, el rey Sverker tomó la rápida decisión de añadir que la carta se escribiera en idioma común y en latín y que le pondría su sello a lo largo del día; y ahora tal vez se pudiesen animar un poco pasando a la cuestión de cómo y cuándo tendrían lugar las ejecuciones.
Lo que también ocurrió fue que con el padre Henri y la señora Sigrid se habían encontrado dos almas. O dos personas en la Tierra con una mentalidad y un sentido común muy parecidos.
De este modo, la cuestión sobre Varnhem quedó momentáneamente zanjada.
Por san Felipe y san Jacobo, día en que la hierba debería estar verde y frondosa, suficiente para dejar suelto el ganado a pastar por los cercados, a Sigrid le entró el pánico, como si una mano fría le hubiera estrujado el corazón. Sintió que iba a empezar, pero el dolor desapareció tan deprisa que pronto le pareció que había sido fruto de su imaginación.
Había paseado con el pequeño Eskil de la mano hasta el arroyo, donde los monjes y sus hermanos legos estaban subiendo con poleas, cuerdas y muchos animales de tiro una enorme rueda de molino hasta ponerla en su sitio. Habían empedrado el arroyo, lo habían estrechado y hecho más profundo y habían conseguido más corriente, justo allí donde ahora iban a colgar la rueda de molino. La rueda era ingeniosa, estaba ensamblada con más de mil piezas de roble e iba a hacer suficiente fuerza como para mover tanto el molino de harina como el martillo de la fragua que pronto estaría lista. Un poco más abajo en el arroyo había una instalación parecida pero más pequeña.
Sin embargo, allí la rueda de agua era diferente. Estaba formada por una larga serie de cubos que alzaban el agua, la vaciaban en un canal hecho de troncos de roble ahuecados y la hacían caer en la zona donde iban a estar las otras construcciones de la iglesia y el convento. La corriente de agua pasaría a través de las construcciones y después sería dirigida de nuevo al arroyo. Estaría construida en lo alto para que no se helara en invierno, y, por ello, siempre habría agua corriente, tanto para la cocina como para las inmundicias de las letrinas.
Sigrid había pasado mucho tiempo viendo los trabajos de construcción, y el padre Henri le había explicado pacientemente lo que se hacía y los planes que tenían. Ella se había llevado consigo a dos de sus mejores siervos: Svarte, que era el que había engendrado a Sot, y Gur, que tenía a su mujer y a sus hijos en Arnäs, y de forma detallada había traducido y explicado en su idioma todo lo que el padre Henri había descrito.
Magnus se había quejado diciendo que no iba a sacar provecho de los mejores siervos abajo en Varnhem; por lo menos, no de los hombres. En cambio habrían sido valiosos en la construcción en Arnäs. Pero Sigrid se había mantenido firme y le había explicado que era mucho más provechoso aprender de los hermanos legos borgoñones y de los picapedreros ingleses que el padre Henri había empleado. Y, como tan a menudo ocurría, se había salido con la suya, a pesar de que era cosa difícil explicar a un hombre godo-occidental que los extranjeros eran mucho mejores constructores que la gente de verdad.
En solo unos pocos meses, Varnhem se había transformado en un gran lugar de trabajo donde los golpes de martillo retumbaban, las sierras rechinaban y gemían y las grandes ruedas de las afiladoras chirriaban y crujían. Había vida y movimiento por todas partes, y a primera vista podía parecer desordenado y embrollado, como cuando se mira un hormiguero en primavera y las hormigas parece que solo vayan de un lado para otro sin ton ni son. Pero había planes detallados detrás de todo cuanto se hacía. El capataz era un monje enorme que se llamaba Guilbert de Beaune, el único de los monjes que participaba, pues eran los hermanos legos, vestidos de marrón, quienes hacían todo el trabajo manual. Posiblemente se podría decir que también el hermano Lucien de Clairvaux rompía con esa regla. Era el jardinero del monasterio y no quería confiar a otras manos que no fueran las suyas la delicada tarea de plantar, ya que era un poco tarde para la siembra, y era difícil conseguirlo todo si no se tenían la sensibilidad adecuada en las manos y el ojo adecuado.
Los demás monjes, que por el momento utilizaban la casa principal tanto de vivienda como de lugar de oración, se dedicaban a lo espiritual o a escribir.
Al cabo de un tiempo, Sigrid ofreció a los hermanos legos la ayuda tanto de Svarte como de Gur, y su propósito con ello era más bien que aprendieran, y no porque fuesen a ser de especial ayuda. Al principio, algunos de los hermanos legos se quejaron ante al padre Henri de que los incultos y maleducados siervos eran torpes con lo que se les encargaba. Pero el padre Henri había desoído aquellas quejas, ya que comprendía bien la intención de Sigrid con aquellos aprendices. Muy al contrario, habló del asunto, aparte, con el hermano Guilbert, y consiguió, para el enojo de muchos hermanos legos, que justo cuando Svarte y Gur empezaban a hacer las cosas bien en un lugar de trabajo, fueran llevados a otro completamente nuevo, donde las torpezas y la falta de habilidad comenzaban de nuevo. Tallando piedras, puliendo piedras, dándole forma al hierro candente, montando ruedas de agua con piezas de roble, empedrando un pozo o un canal, limpiando el huerto de todo lo que no debía crecer allí, talando robles y hayas y adaptando los troncos para diversos fines, pronto los dos espabilados siervos habían aprendido un poco de casi todo, y Sigrid se interesaba por sus avances y hacía planes de cómo se podrían utilizar en el futuro. Pensó que los dos podrían trabajar hasta ganarse la libertad; solo el que tuviera algo de valor podría apañárselas como hombre libre. Su fe y su salvación le interesaban menos y no había obligado a ninguno de sus siervos a bautizarse, excepto a Sot, y fue porque tuvo que apoyarse en ella cuando se iba a consagrar la catedral.
Había sido un tiempo pacífico. Siendo ama de casa no había tenido tantas cosas que hacer como si hubiera sido la dueña de Varnhem o responsable de todo el trabajo de la finca en Arnäs. Había procurado pensar lo menos posible en lo inevitable. Aquello que llegaría de la misma forma en que a todos nos viene la muerte, tanto siervos como amos. Dado que la casa principal no estaba bendecida como convento, podía participar, cuando ella quisiera, en cualquiera de las cinco oraciones que allí se hacían diariamente. A medida que pasaba el tiempo, más asistía a las oraciones. Siempre rezaba por lo mismo,: por su vida y la de su hijo, por que la Virgen Santa le diera fuerzas y valentía y por que la librara de los dolores que había padecido la vez anterior.
Con la frente sudada y con mucho cuidado, como si con movimientos demasiado bruscos pudiera provocar el dolor, se alejó lentamente del jaleo de la construcción hacia la casa. Llamó a Sot, y no necesitó explicar lo que pasaba. Sot asintió con la cabeza y farfulló algo en su árido idioma, se fue corriendo hacia la cocina y empezó a prepararlo todo junto con las demás mujeres. Apartaron todo lo que tenía que ver con la hornada y con los guisos de carne, barrieron y fregaron el suelo y después metieron balas de paja y pieles de la casa pequeña donde Sigrid guardaba todas sus pertenencias. Cuando todo estuvo preparado y Sigrid se dispuso a tumbarse, le dio la segunda punzada, que, como era mucho peor que la primera, la hizo empalidecer; se encogió de dolor y tuvieron que llevarla hasta el lecho en medio del suelo. Las siervas habían avivado los fuegos, y limpiaron a toda prisa las calderas de tres pies para llenarlas de agua y colocarlas sobre el fuego.
Cuando pasó el dolor le pidió a Sot que fuera a buscar al padre Henri y ordenara que Eskil se quedase con los otros niños un poco lejos para que pensara más en el juego y en la diversión y no oyera los gritos de su madre, si es que llegaba a eso. Pero alguien debía cuidar a los niños para que no se acercaran a la peligrosa rueda de molino, que parecía ser lo que más curiosidad les despertaba de todo cuanto allí había.
¡No debían dejar a los niños sin vigilancia!
Se quedó sola un momento mirando a través de la abertura que había en el techo para el humo y hacia la gran ventana situada en una de las paredes de la casa principal. Fuera cantaban los pájaros, los pinzones que cantan de día antes de que los tordos tomen el relevo y hagan que los demás pájaros callen avergonzados.
Le sudaba la frente, pero, aun así, temblaba de frío. Una de sus siervas se acercó tímidamente y le secó la frente con un paño de lino mojado, pero no se atrevió a mirarla a los ojos.
Magnus le había ordenado que mandara a buscar con tiempo a las mujeres de bien de Skara cuando se acercara la hora, para no parir entre siervas. Pero era como si todo el tiempo hubiera querido retrasar lo inevitable, como si esperara en secreto que pudiera evitar dar a luz. Había sido absurdo, había sido frívolo. Ahora por fin iba a parir y vivir, parir y morir, o morir con su hijo entre siervas. Sabía muy bien lo que Magnus opinaría de aquello. Pero de todos modos era hombre y como tal no podía comprender que las siervas, que normalmente se reproducían mucho más que los señores, sabían muy bien lo que se debía hacer. Aunque no tuvieran la piel blanca, no hablaran bien ni se comportasen cortésmente como las mujeres que Magnus desearía que llenasen la habitación ahora con su parloteo y sus correrías atolondradas, las siervas tenían, sin embargo, conocimientos suficientes, si es que ahora era suficiente con la ayuda de las personas. Probablemente, la Santa Virgen María la ayudaría o no sin tener en cuenta lo más mínimo qué almas ocupaban la habitación.
Las siervas tenían alma como los señores, le había dicho el padre Henri completamente en serio y convencido. En el Reino de los Cielos no había libres ni siervos, ricos o serviles,: allí solo estaban las almas que se lo habían ganado con su bondad. Sigrid pensó que todo aquello bien podría ser verdad.
Cuando el padre Henri entró en la habitación, vio que llevaba consigo la estola. Había comprendido qué tipo de ayuda necesitaba. Pero primero hizo como si nada y ni siquiera se preocupó de echar a las siervas que limpiaban y corrían con nuevos cubos de agua y traían ropa blanca y mantitas para el niño.
—Se la saluda, mi venerada señora, y entiendo que nos acercamos a un momento de alegría aquí en Varnhem —dijo el padre Henri, mirándola más amable y tranquilamente de lo que había hablado.
—O a un momento de tristeza, padre, no lo sabremos hasta que haya pasado —se lamentó Sigrid, observándole con una mirada llena de miedo, ya que presentía que le venía un nuevo dolor. Pero solo fueron imaginaciones, pues no fue así.
El padre Henri acercó un pequeño taburete de tres patas a su cama y estiró una mano hacia la de ella, la tomó y la acarició con la otra mano.
—Eres una mujer sabia —dijo—. La única que he encontrado en este mundo terrenal que tiene capacidad para hablar latín y tú, además, eres capaz de mucho más, como enseñar a tus siervos lo que nosotros sabemos. Dime entonces, ¿por qué esto que te espera es tan extraordinario cuando todas las mujeres pasan por ello, mujeres de alta alcurnia como tú, siervas y mujeres miserables, miles y miles de todas ellas? Piensa: en este preciso instante no eres la única en el mundo. Quizá en este momento en que nosotros estamos aquí, en este instante, hay como tú diez mil mujeres de todo el mundo. Así que, dime, ¿por qué precisamente tú tienes algo que temer, más que todas las demás?
Había hablado bien, casi con el tono de sermón, y Sigrid pensó que aquello lo habría estado sopesando durante varios días, las primeras palabras que le diría cuando llegara el terrible momento. No pudo dejar de sonreír cuando le vio, y él se dio cuenta de que le había descubierto.
—Hablas bien, padre Henri —le dijo con voz débil, con miedo a que la invadiera de nuevo el dolor—. Pero de las diez mil mujeres de las que has hablado quizá la mitad estén muertas mañana, y yo puedo ser una de ellas.
—Entonces tendría dificultades en comprender a nuestro salvador —dijo el padre Henri tranquilamente y todavía sonriendo, con su mirada buscando en todo momento la de ella.
—Pero es que hay cosas que hace nuestro salvador que tú todavía no entiendes, padre —susurró mientras se tensaba, esperando la nueva punzada de dolor.
—Eso es bien cierto —asintió el padre Henri—. Incluso hay cosas que nuestro fundador, san Bernardo de Clairvaux, no entiende. Como las grandes derrotas que justamente ahora se padecen en Tierra Santa. Él, más que nadie, quería que mandáramos a más gente, no deseaba otra cosa que la victoria de nuestra justicia sobre los infieles. Sin embargo, nos derrotaron por completo, a pesar de nuestra profunda fe, a pesar de nuestra buena causa, a pesar de que luchábamos contra el mal. Así que, naturalmente, es cierto que nosotros los hombres no siempre podemos entender a nuestro salvador.
—Quisiera tener tiempo para confesarme —susurró.
El padre Henri echó a las siervas, se puso la estola y la bendijo diciéndole que estaba dispuesto para oír la confesión.
—Perdóname, padre, porque he pecado —jadeó con el miedo brillándole en los ojos. Después tuvo que respirar profundamente varias veces para recuperarse antes de continuar—. He tenido pensamientos impíos y pensamientos terrenales, te he donado Varnhem a ti y a los tuyos no solo porque el Espíritu Santo me dijera que estuviera bien y que era una buena obra: también he tenido la esperanza, con esta donación, de poder ablandar a la Madre de Dios, ya que en mi locura y egoísmo le he pedido que me librara de más partos, a pesar de que sé que es nuestra obligación poblar la Tierra.
Había hablado deprisa y en voz baja esperando la nueva punzada, que la atacó justo cuando había acabado de hablar. La cara se le desencajaba de dolor y se mordía los labios para no gritar.
Primero el padre Henri se sentía inseguro acerca de lo que debía hacer, pero se levantó a buscar un paño que mojó en agua fría en un cubo que había al lado de la puerta. Después fue hacia ella y, levantándole la cabeza, le mojó la frente y la cara y le limpió la saliva y la sangre que le corrían por las comisuras de los labios.
—Cierto es, hija mía —le susurró, inclinándose hacia su mejilla y sintiendo el vapor de su miedo—, que el agrado de Dios no se puede comprar con dinero, que es un gran pecado tanto vender como comprar aquello que solo Dios puede dar. También es verdad que tú en tu debilidad humana has tenido miedo y has pedido a la Madre de Dios ayuda y consuelo. Esto último no es pecado, en absoluto. Y la donación de Varnhem ha sido porque el Espíritu Santo se posó sobre ti haciendo una aparición que estabas dispuesta a recibir. Nada de tu voluntad puede ser más fuerte que su voluntad, y tú la has cumplido. Te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora estás libre de pecado y te dejo para ir a rezar.
Con cuidado le apoyó la cabeza en el cabezal y vio que en algún lugar muy profundo de su dolor parecía un poco aliviada. Después se apresuró a salir y ordenó rudamente a las mujeres que esperaban que entraran en la casa, cosa que hicieron como una bandada de pájaros negros.
Pero Sot se quedó y le tiró con cuidado de las vestiduras diciendo algo que primero él no entendió, ya que ni él ni ella eran buenos en el idioma corriente. Pero ella se esforzó de nuevo, hablando muy lentamente y llenando sus palabras con gestos; entonces él comprendió que le estaba diciendo que tenía una bebida secreta hecha con plantas prohibidas, que podía aliviarle el dolor y que las siervas acostumbraban a dársela a los suyos que iban a ser azotados, amputados o castrados.
Miró, pensativo, hacia abajo a la cara oscura de aquella mujer bajita mientras pensaba. Sabía muy bien que estaba bautizada y que tenía que hablarle como si fuera una de su congregación. Sabía también que lo que le había dicho podía ser verdad; Lucien de Clairvaux, que cuidaba todo el cultivo del huerto, tenía muchas recetas que podían conseguir el mismo efecto. Sin embargo, había un riesgo con la bebida de la que hablaba la sierva, si se había hecho con magia y poder maligno.
—Escucha, mujer —le dijo despacio y lo más claro posible—. Yo preguntar hombre sabio. Si yo volver, entonces beber. Si no volver, no beber. ¡Jurar ante Dios obedecer a mí!
Sot juró sumisamente ante su nuevo dios y el padre Henri se fue deprisa para, primero, tener una conversación con el hermano Lucien antes de reunir a todos los hermanos para orar por su bienhechora.
Al cabo de un momento dio con el hermano Lucien, que, espantado, rechazó sus palabras con las dos manos. Aquellos bebedizos que aliviaban el dolor eran muy fuertes, podían utilizarse con los heridos, con los moribundos o en aquellas situaciones médicas en que se le tiene que amputar el brazo o el pie a alguien. Pero de ninguna manera se les podía dar a las mujeres que iban a parir, porque entonces también se le daba al pequeño, y este podía nacer aturdido o paralizado para siempre. En cuanto el niño hubiera nacido, sí se podía hacer. Aunque, de otra parte, entonces ya no hacía falta. Así que no se trataba solo de la voluntad de Dios de que todos debemos nacer con dolor, sino también, a un nivel más práctico, de pagar el precio de parir niños incompletos si se aliviaba el dolor. Por lo demás, sería interesante llegar a saber alguna vez de qué se componía aquella bebida, quizá se podría conseguir alguna idea nueva.
El padre Henri asintió, avergonzado, pues debería haberlo sabido, aunque él estaba especializado en escritura, teología y música, pero no en medicina ni horticultura. Se apresuró a reunir a los hermanos para iniciar un tiempo largo de oración.
De momento, Sot había decidido obedecer al monje, aunque le parecía que era una pena y una vergüenza no aliviar el sufrimiento de su ama, pero asumió el mando sobre las otras mujeres de la habitación y sacó a Sigrid del lecho. Le soltó el pelo, que apareció largo, brillante y casi tan negro como el de Sot, la lavaron y le aplicaron paños húmedos mientras ella tiritaba de frío y después le pusieron un nuevo camisón de lino y la obligaron a andar por la sala diciendo que aquello lo aceleraría todo.
En una nube de miedo y esperando la nueva oleada de dolor, Sigrid se tambaleaba por la sala entre dos de sus propias siervas, y se sintió avergonzada; se sentía como una vaca que los siervos llevan dando vueltas por el mercado para venderla en nombre de su amo y señor. Oyó las campanadas de la casa principal, pero no estaba segura de si eran imaginaciones suyas.
Después le invadió la siguiente ola de dolor. Esta vez empezaba mucho más abajo y en lo más profundo de su cuerpo, y supuso que ahora duraría más. Entonces gritó, más de miedo que de dolor, y se hundió en el lecho, donde una de las siervas la cogió desde atrás por las axilas y la levantó un poco mientras las otras le gritaban a la vez que debía ayudar, que tenía que empujar. Pero no se atrevió a empujar, y quizá se desvaneció.
Cuando el atardecer pasó a ser noche y los tordos callaron fue como si la calma se posara sobre Sigrid. Los dolores, que habían sido muy seguidos las horas anteriores, parecían haber acabado. Tanto Sot como las otras sabían que era una mala señal. Se tenía que hacer algo.
Sot cogió a una de las otras y salieron a la noche, pasaron a escondidas por la casa principal, donde el susurro y el canto de los monjes se oía débilmente a través de las gruesas paredes, y llegaron hasta el establo. Sacaron un joven carnero con una correa alrededor del cuello y lo llevaron, en la noche cerrada, hacia el bosquecillo prohibido. Allí le ataron la correa a una de las pezuñas traseras y tiraron el otro cabo por encima de una de las muchas fuertes ramas de roble del bosquecillo. Mientras Sot tiraba de la correa de manera que el carnero quedaba suspendido en el aire de una de sus patas traseras, la otra sierva se tiró encima del animal, lo agarró de la paletilla y con su peso lo hizo bajar hacia el suelo mientras sacaba un cuchillo y le cortaba el cuello. Después las dos se ayudaron para izar al animal, que aún pataleaba balando en la angustia de la muerte, mientras la sangre del animal salpicaba en todas direcciones. Cuando ataron la correa a la raíz del roble, se quitaron sus negras blusas y, desnudas, se pusieron debajo del chorro de sangre y se embadurnaron el pelo, el pecho y el regazo mientras rezaban a Freya.
Al llegar la mañana, Sigrid se despertó de su sopor por los fuegos del infierno que la torturaban de nuevo y rogó, desesperada, a su querida Virgen María que la salvara del dolor, que mejor se la llevara ya, si era eso lo que tenía que pasar, pero que por lo menos la librara de aquel sufrimiento.