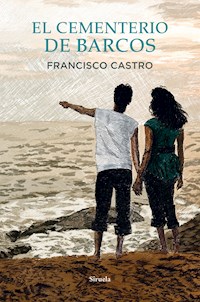
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
El Cementerio de Barcos es una historia luminosa de amor y amistad contra la violencia en todas sus expresiones. Una novela de iniciación, aventuras y misterio que atrapará a lectores de todas las edades. David recuerda muy bien cuánto disfrutaba las vacaciones de verano en el pueblo natal de su padre cuando era niño. Ahora tiene dieciséis años y todo es distinto: sus padres se divorciaron hace un tiempo, ha sido un curso difícil en el instituto... nada le apetece menos que volver a la costa gallega para aburrirse, por más que su padre insista en animarlo. Pero nada más llegar conocerá a Lucía, una chica que acaba de terminar una relación tóxica y violenta, y surge entre ellos una complicidad casi instantánea. Juntos, descubrirán un secreto enterrado en el pueblo desde hace décadas para así desvelar los cimientos de una red corrupta que amenaza con devastar los recursos y el equilibrio del pueblo y sus habitantes. El Cementerio de Barcos es una historia emocionante de amor y amistad, una novela sobre la dignidad y contra cualquier clase de abuso, y un alegato contra la violencia machista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2021
Título original: O Cemiterio de Barcos
En cubierta: © Ana Zapico, a partir de fotografía de © Ziprashantzi/Dreamstime.com
© Francisco Castro, 2021
© De la traducción, Yasmina Figueroa Sanjuán
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2021
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-18859-30-4
Conversión a formato digital: María Belloso
A la memoria de Xulio,
amigo
Te vas porque yo quiero que te vayas,
a la hora que yo quiera te detengo,
yo sé que mi cariño te hace falta
porque quieras o no
yo soy tu dueño.
LUIS MIGUEL, La media vuelta
DIARIO DE PISCIS
Ayer fue San Valentín. La verdad es que no imaginaba que L. pudiese ser tan detallista. Tiene fama de animal y poco delicado y entiendo que da esa imagen porque si no los otros tíos no lo respetan, pero lo del pastel de fresa con forma de corazón fue un puntazo. Morí de amor.
Después lo hicimos. Y esta vez fue tierno. O algo más que otras veces.
Voy a respetar eso que me dijo de que no se lo diga a nadie ni suba la foto a Instagram, como le dije que iba a hacer. Lo de la tarta, digo.
Se lo merece.
Es cierto que, a veces, cuando se enfada conmigo, rompe cosas. Pero en el fondo es bueno. Fue el mejor San Valentín de mi vida.
1
—No pongas esa cara de culo, David. Sé que en el fondo te gusta ir. ¡Tenemos un mes por delante para pasárnoslo bien! ¡Así que intenta animarte, que son mis vacaciones!
«Sí, son tus vacaciones pero también son las mías», pensó David. Pero a ver quién le decía nada. Todos los años la misma historia. Todos los veranos igual desde hacía, al menos, dieciséis años. Porque pasa el verano allí desde que tiene memoria, antes también con Ánxeles, su madre, cuando ellos todavía estaban juntos. Ahora y desde hace tres años, después del divorcio, pasa un mes del verano con cada uno. Y el mes que le toca con él, inexorablemente, sin perdón posible, tiene que ser en O Con da Saínza, el pueblo gallego en el que nació, o la Tierra Prometida, como le gustaba decir a él creyéndose el tipo más gracioso del mundo. Cuando David era pequeño le hacía gracia ir. Pero ahora aquel lugar le aburre. Entonces tenía un pase. Incluso le hacía ilusión, porque O Con da Saínza era sinónimo de estar en la playa todo el día y de excursiones al bosque y de comer fuera casi a diario y de todas esas cosas que cuando eres un crío y las haces con tus padres todavía te gustan. Ahora ya no. Cuando era niño, los veranos eran tres meses infinitos de ocio repletos de días largos que no terminaban nunca. El tiempo era eterno. Ahora las vacaciones no le dan para nada. Sobre todo si tiene que pasar un mes en aquel pueblo dejado de la mano de Dios.
Una semana antes del fatídico día en el que se marchaban para allá, cuando empezó a ver en sus ojos aquella expresión de ilusión tonta que se le ponía a medida que se acercaba el 1 de agosto, intentó zafarse y le pidió quedarse solo en el piso. Eso sí que le habría gustado. Un mes para él solito en el piso. Un mes de libertad sin padre, sin madre, sin obligaciones de ninguna clase. Se lo dijo y él le respondió lo esperable, o sea, que no.
—Allí nos lo pasamos bien, David. No seas quejica.
O Con da Saínza lo es todo para su padre, así que aunque le dijese que, en realidad, él no se lo pasa nada bien, que ese mes es una condena, él tampoco iba a ceder. Porque para su padre, el mes de agosto en O Con da Saínza es innegociable. Allí nació y vivió hasta que se fue a la ciudad a estudiar Medicina. Se fue después de hartarse de discutir con la gente, sobre todo con el alcalde, un cacique miserable dueño de medio pueblo y de la vida de medio pueblo, porque al que no enchufó en el ayuntamiento lo ayudó a conseguir un crédito para una empresa o le encargó alguna obra, o lo que fuese que hizo para que le debiese para siempre el favor. Es un tipo ruin que manda por completo en aquel ayuntamiento, ayudado además por el miserable círculo de silencio de todos los que allí viven. Un cacique que lleva haciendo muchas de las suyas, siempre en su beneficio, y a quien la justicia no ha pillado nunca, a pesar de que las irregularidades cometidas como alcalde son de dominio público. Nunca lo han cogido y según parece nunca lo van a coger en nada. Todo el mundo habla en voz baja de sobornos a policías, jueces y a quien haga falta. Es un político de esos que están metidos en todos los líos, que manda mucho y que, en definitiva, controla todo lo que se mueve en sus dominios; de este modo, no se da un paso en el pueblo sin que él lo sepa.
Su padre le tiene una manía que viene desde muy atrás y David no sabe muy bien cuál es el motivo de ese odio visceral que le consta que es mutuo y que se les nota cuando coinciden en el bar del pueblo o por la calle. Se saludan pero no se miran. Se saludan con la boca cerrada y sin ganas. Se saludan por educación y porque hay gente delante. Una tensión evidente, viscosa y molesta que lo llena todo cuando están juntos bajo el mismo techo. No se entenderán nunca. A ojos de su padre, el alcalde es un cacique sin escrúpulos. A ojos del alcalde, su padre es un alborotador, un revolucionario, una molestia. Según le ha contado alguna vez, aunque muy por encima, si él no es médico allí, como de verdad le gustaría, es porque el alcalde se encargó personalmente de que no le diesen la plaza que solicitó para trabajar en el centro de salud. Según parece movió hilos a muy alto nivel para que nunca lo destinasen allí a pesar de que tenía puntos de sobra para hacerse con la plaza con todo el derecho del mundo, así que no le quedó otra que quedarse en el hospital de la ciudad como internista, donde trabaja todo el año contando los días que le faltan hasta que puede coger el coche e irse al pueblo un mes entero. Llega en apenas cuarenta y cinco minutos gracias a la autopista y a la vía rápida. De hecho, en cuanto comienza la primavera, se acerca todos los fines de semana y David se queda con su madre aunque no le toque quedarse con ella.
Así pues, como cada verano desde el origen de los tiempos, partieron hacia O Con da Saínza con el coche repleto hasta arriba con todas las maletas que tenían por casa y con la intención de aguantar el mes sin tener que ir a comprar nada excepto comida (aunque, en realidad, en la casa que alquilaban y en la que se alojaban aquellos treinta días, siempre la misma desde hacía años, preparaban poco más que el desayuno; estaban todo el tiempo fuera, en especial su padre, toda la jornada visitando a estos, a aquellos y, sobre todo, haciendo vida en el bar o saliendo a correr por la mañana o a nadar antes de comer o a navegar con algún amigo; era un vigoréxico, o sea, un tipo de esos que hacen deporte a diario y que se mantienen cachas a pesar de la edad... El resto del año se iba cada noche antes de cenar a la piscina a nadar un par de horas sin faltar nunca). David puede entender que tenga aquel sitio idealizado y que le parezca el mejor del mundo. De hecho, no niega que sea un lugar hermoso, de los más bonitos que conoce, sobre la ría, resguardadito de las corrientes de aire, del frío y del calor. Pero también resguardado del paso del tiempo. Y no lo dice él, sino su propio padre, que presume de que aquel lugar está siempre más o menos igual a como él lo recuerda desde niño y de que eso es «parte de su encanto». Y David no se lo discute. En eso sí que va a estar de acuerdo toda su vida: O Con da Saínza está en la Edad Media o en el Pleistoceno o incluso más atrás. Las cosas allí nunca cambian. Todo es idénticamente igual a sí mismo desde antes del inicio de los tiempos de los tiempos y de los tiempos. Con el mismo alcalde desde hace treinta años. ¡En el bar hay un calendario de una serie de televisión de 1984! Y la última vez que pintaron las líneas de la carretera debió de ser cuando la tele aún era en blanco y negro.
—¿Qué es lo que hay allí, papá? —preguntó cuando ya arrancaban, en un último intento desesperado, implorando clemencia o buscando que, al menos, sintiese un poquito de pena por él. Su padre llevaba dibujada en la cara una sonrisa infantil y feliz.
Lo miró de reojo, atento a la entrada en la autopista.
—¿Que qué hay en O Con da Saínza? —Sonrió todavía más—. Estás de broma, ¿no?
Esa fue toda su respuesta. Que si estaba de broma. Porque tienes que estar de coña si sugieres que aquel pueblo insignificante perdido en el medio del mapa no es la pera limonera.
Tenía tantas ganas de ir a aquel pueblo como de que le dieran un balonazo en ese sitio.
En O Con da Saínza hay un bar, una playa (pequeña, cuando hay mareas vivas no queda ni arena en donde poner una toalla), un astillero derribado, un bosque de pinos y tojos y zarzas, la fábrica de salazones y una carretera que pasa por el medio del pueblo y que deberían haber arreglado hace, por lo menos, mil años. El resto de las vías son callejones por los que no cabe un coche y por los que casi nunca se ve gente, excepto el último viernes de cada mes, cuando hay mercado y de repente aparecen miles de personas que salen vete tú a saber de dónde.
(A ver, en realidad no es así. Así es como él diría que es O Con da Saínza. En realidad es un pueblo marinero parecido a los muchos que hay esparcidos por toda Galicia. Además del bar hay una heladería, una sucursal bancaria, un centro de salud que atiende a varios ayuntamientos de la comarca, una iglesia grande y muy antigua, la biblioteca, un colegio.Una vez su padre le dijo que había en torno a mil habitantes. Pues a lo mejor. Para él eran muchos menos).
—Eso es porque lo ves con malos ojos. Intenta animarte, anda. ¡Son mis vacaciones! Ya que me acompañas haz todo lo posible por estar bien, ¿vale?
Y toma que dale... «Ya que me acompañas...». Como si fuese posible no acompañarle...
—¡Ya hemos llegado!
Un piloto de avión que aterrizase en medio de un temporal salvándoles la vida a todos los pasajeros no hubiese apagado el motor con tanta alegría.
A donde habían llegado era a la casa de siempre, justo al lado del camino principal, al número 20 de la calle Principal. Atrás habían dejado el bar de Vicenta, el merendero, y el cartel de «BIENVENIDOS A O CON DA SAÍNZA» (tan grande que parecía que hubiesen llegado a Nueva York). Era una casa sencilla, de una planta, más que suficiente para ellos, y que año tras año alquilaban a la señora Isabel, que era dueña de, por lo menos, otras dos más en el pueblo y que hacía un buen negocio gracias a veraneantes tan fieles como ellos dos.
Un niño pequeño en bañador daba patadas a un balón contra la pared y no se veía a nadie más ni por un lado ni por el otro.
Aquel era el sitio más solitario del mundo.
—Venga, ayúdame con las cosas.
Muerto de asco sacó el móvil del bolsillo delantero para ponerlo en el de detrás. Al tocarlo se iluminó la pantalla con una foto en la que estaban Andrea y él.
—David, hay más chicas en el mundo. Superarás lo de Andrea. Como yo lo de tu madre.
El chaval guardó el móvil.
—Habrá más chicas, puede ser. Pero en este pueblo ya te digo yo que no las hay. O si las hay y son listas seguro que se habrán largado de aquí para siempre.
DIARIO DE PISCIS
Sé que L. es mi media naranja.
Sé que L. me completa.
Sé que somos uno y que cuando estamos juntos somos la misma persona.
Sé que estoy hecha para L. y L. para mí.
Entonces, ¿por qué a veces estoy triste cuando quedo con él? ¿Por qué estoy tan insegura de su amor?
A veces me mata tanta frustración.
2
El problema de tener un padre tan enrollado es que al final le acabas contando incluso lo que no quieres y largas cosas que no se les cuentan ni a los colegas. Y a pesar de que se había jurado mil veces que no se lo iba a decir, se lo dijo.
La conversación había tenido lugar en el coche, en el camino hacia el pueblo.
—Vas muy callado, David.
—Son las ocho y media, papá, estoy durmiendo.
—Venga, tú a mí no me engañas. Sé cuándo estás cansado y cuándo estás preocupado. Y tú eres como una cotorra y no te callas ni debajo del agua, así que si vas tan callado es por algo. ¿Qué te preocupa?
David no estaba dispuesto, por nada del mundo, a decírselo. Ni se le pasaba por la cabeza hablarle de Andrea y de que estaba (como tres o cuatro más) perdidamente enamorado de ella. Si lo pensaba le daba rabia porque sabía que Andrea no era para nada guapa. De hecho, no lo es en absoluto. Sabe que hay unas cien chicas más guapas en el instituto. O cien a lo mejor no, pero sí unas cuantas. Un par de docenas tranquilamente. Y de su clase podía enumerar, al menos, a tres más guapas que Andrea. Pero por algo que no es capaz de explicar, de quien se enamoró aquel domingo en casa de Xosé, uno que tampoco es que fuese muy amigo pero que lo invitó a su cumpleaños, fue de Andrea. Por aquel entonces ya se había fijado en ella, claro, aunque ella en David no. Sin saber muy bien cómo, acabaron ella, su prima Isabel, Ramón (otro de clase) y él encerrados en el cuarto de Xosé. Fue antes de que llegasen el resto de los invitados y no duró más de media hora o así.
Fue Ramón el que dijo de jugar a la botella, ese juego tan estúpido de coger una botella y darle vueltas hasta que pare y a quien apunte hay que ponerle una prueba. En el primer tiro le tocó a Andrea.
—¡Pues yo digo que me beses a mí! —dijo Ramón sin perder ni un segundo.
Andrea puso un gesto como de asco. Y no era para menos. Ramón, además de idiota, es un cerdo y está todo el día pensando en eso.
—Antes que a ti beso a este.
Este era David.
Y así, sin avisar, le dio un beso en toda la boca. Cerrada, con los labios apretados al mismo tiempo que hacía algo así como mmmuuuaaa y que le restaba toda la intención romántica a aquel beso sin sustancia.
David pasó el resto de la tarde, aunque nadie se lo notó, nervioso y desconcentrado. Jugaron a la Play y comieron y bebieron (alguien había filtrado una botella de ginebra que rápidamente se vació) pero a él no le entraba nada. Desde aquella tarde se quedó colgado de Andrea. Y ya no era capaz de pensar en nada más que en ella. Los estudios, desde luego, no eran su prioridad. Tan solo existía Andrea. Esa Andrea que, por cierto, todo aquel día, el día del beso que no fue beso pero algo de beso sí que fue, ni volvió a mirarlo porque para ella, estaba claro, lo del beso había sido un asunto sin importancia que olvidó al medio segundo. Además ella tiene novio. Ya en aquel entonces, el día del beso, lo tenía, un chaval de segundo de Bachillerato (a ver quién compite contra uno de segundo de Bachillerato...). David los había visto pasar en su moto, ella agarrada a la cintura de él. Los vio muchas veces así, camino del instituto. Muerto de envidia. Torturándose al pensar en esas manos pequeñas que agarraban a aquel tipo mayor con moto y que ya se afeitaba. (David tiene dieciséis, pero aún no ha crecido como otros de su clase. De momento hay un proyecto de bigote y algunos pelos sueltos por la barbilla; su madre le dice que así es mejor. «Ahora tienes cara de niño pero, cuando madures, vas a ser un bombón». Lo será, sí. Un bombonazo. Pero podía pegar el famoso estirón ahora, hacerse hombre ahora, este mismo verano que va a pasar encerrado en ese sitio espantoso que su padre idolatra. Igual Andrea le concedía, si su cuerpo espabilaba, por lo menos, un par de palabras...).
David se fue metiendo, a medida que avanzaba el curso y entendía que nunca iba a tener nada con ella, en una cueva de tristeza estrecha y negra.
Y a pesar de que no tenía intención de contárselo a su padre, al final se lo dijo. Que estaba enamorado de una chica que ni siquiera lo miraba.
3
Ahuyentó el recuerdo de Andrea cuando escuchó que su padre saludaba a gritos a alguien. Levantó la cabeza para ver a un tipo que estaba en una ventana y que también agitaba los brazos con el mismo entusiasmo. Tenía que ser alguno de sus amigos del bar. O de la infancia.
—Venga, David, date prisa. Vamos a meter todo y ya iremos ordenando poco a poco.
—Claro, estás deseando largarte al bar con tus amigos, ¿no?
Incluso a él mismo la frase le sonó como pronunciada por una señora mayor. A su padre le dio la risa al escucharla. Y a David también.
—¿Tú qué vas a hacer?
—¿Y qué quieres que haga en este sitio?
—David, vamos a pasar aquí un mes. Pero, mira, si vas a estar todo el tiempo con esa actitud, cogemos y damos media vuelta. Así no quiero que estés. Te amargas tú y me amargas a mí. Te lo digo en serio. Dímelo ahora mismo y damos media vuelta.
David entendió, por la manera en la que se lo dijo, que hablaba en serio.
—Venga, metamos en casa lo que queda y te vas con tus amigos. —La frase, sí, era de señora mayor. Quizá por eso añadió—: Yo iré a la playa a buscar a alguien con quien echar unas risas.
No se lo creía ni él. Pero a su padre, por cómo le cambió la cara, le valió.
4
Como si fuese él el adolescente con ganas de fiesta (estaba nervioso, sacando de cualquier manera los bártulos del maletero, poniéndolos por cualquier lugar, tantas eran las ganas que tenía de largarse de allí) y David, el padre represor, vaciaron el coche y, antes de que David se diese cuenta, su padre ya se estaba escapando por la puerta.
—No te preocupes ahora de eso. Ya colocaremos las cosas después de comer. ¡O por la noche!
Al salir, cerró la puerta de casa y David se quedó allí, a las diez de la mañana de un día de verano, el primer día de agosto, en un salón enorme con el sofá de escay verde de toda la vida, roto por varias partes como había estado toda la vida, algo inclinado hacia la izquierda como lo recordaba de toda la vida, la tele vieja y pequeña de toda la vida, y aquel ventilador, allí encima, parado desde no se sabía cuándo. Probablemente desde siempre. Todas las bolsas tiradas por el suelo. Y dos maletas que iban a tener que esperar aún unas horas para ser abiertas porque desde luego él no iba a asumir el trabajo de ordenar lo que habían traído. ¡Si su padre era un desastre y no se sabía organizar, él no iba a pringar con todo el trabajo!
En efecto: el mundo al revés.
Fue a su cuarto. Allí seguía aquella cama en aquella habitación con una ventana que daba a la parte de atrás (unos zarzales selváticos en los que podía haber, y seguro que había, toda clase de bichos voladores o roedores), la pared desconchada (seguro que alguien hace siglos se dio cuenta de que necesitaba ser pintada pero decidió que se haría al año siguiente) y aquel armario que amenazaba con romperse todos los años, con tres o cuatro perchas (¡cuando él necesitaba muchas más!), pero que nunca se rompía. Tal y como su padre le decía siempre: «Por lo que nos cobran no vamos a exigir nada». El alquiler era una ganga. De hecho era increíble que tuviesen que pagar por ocuparlo. Cuando lo dejaban el 31 de agosto quedaba en bastante mejor estado que cuando entraban el primer día del mes.
David fue al baño. Abrió el armario de espejos que había sobre el lavabo. Allí seguía, en el vaso verde (algo mugriento por los bordes, hay que lavarlo ya), la maquinilla de afeitar del año pasado. Se la había comprado su padre «para que te quites esos cuatro pelos que tienes debajo de la nariz. Aféitatelos o no vas a ligar en la vida». En aquel momento le había hecho gracia el comentario. Ahora ya no. ¿Ligar allí? ¿Con quién?
En el espejo vio a un chaval algo triste. Se le notaba en los ojos. Su madre dirá que es guapísimo, pero la verdad es que él se ve un niño, poco maduro, poco interesante, vulgar. Andrea jamás se fijaría en él, eso es obvio. Y era un bobo por seguir enganchado a aquel beso que le había dado solamente por no dárselo a Ramón. Porque fue así. Dijo que preferiría besar a este. Si en lugar de estar él hubiese estado cualquier otro, pues habría besado al otro y santas pascuas. Para Andrea no había tenido la más mínima importancia. No volvieron a hablar de eso, ni al día siguiente ni el resto del año. Él, desde luego, no se atrevió a sacarle el tema. Ni ese ni ninguno. En realidad no volvieron a hablar de nada nunca más. Ni siquiera de las cosas diarias de clase. Andrea se sentaba tres mesas atrás. Y eso era un abismo insondable insalvable insuperable impresionantemente largo y terrible para él, tonto perdido por enamorarse de un beso que no fue beso.
«Ya está, David. Ya está. Deja de meterte caña», le dijo al chaval del espejo.
Sí, eso era lo que tenía que hacer: dejar de meterse caña. Estaba mal consigo mismo. No era capaz de encontrar un punto de equilibrio en el que asentarse y pasaba, en cuestión de un día o de diez minutos, de un estado de euforia y tranquilidad a sentirse rabioso y enfadado con el mundo. «Todos tuvimos tu edad, David. Ahora hay muchas cosas que no entiendes». Esa era una frase de su padre cuando él reventó y discutieron porque no le apetecía ir a pasar el mes de agosto a aquel lugar triste.
Sí. Tenía que dejar de tratarse tan mal. Tenía que aceptar su cuerpo. Que ya crecerá. Y aceptar su cabeza. Que ya aprenderá a entender las cosas.
Tenía que empezar a quererse más.
Abrió una de las maletas para coger el bañador. Si le dijo que ya ordenarían, pues ya ordenarían. ¿Se marchó al bar, con sus amigotes? Pues él también se marchaba a dar una vuelta. Con amigos no, porque allí no los tiene.
Se puso el bañador. Fuera estaba la playa. La misma que cuando era un crío le parecía enormemente grande y que ahora resultaba demasiado pequeña para la idea que tenía de lo que debía ser una playa. Lo mejor, por encontrarle algo bueno, era la tranquilidad que siempre había, pues muy poca gente se acercaba hasta allí. La mayor parte de los vecinos y los pocos turistas que aparecían solían ir a las playas de las afueras, que son más grandes y están mejor preparadas para atender a la gente, con bares, tiendas... Si fuese a aquella parte del pueblo, aún podría encontrar algo interesante (o a alguien) con lo que entretenerse. Algo interesante y sobre todo a gente de su edad.
Decidió ir hasta el astillero abandonado que había donde acababa la arena, justo delante del bar, pasando las únicas rocas que hay en la playa. Un solar abandonado propiedad de la familia del alcalde desde hacía siglos. Mucho despotricaba su padre por el estado en el que el ayuntamiento tenía aquel sitio. «Claro —decía—, están esperando dar un pelotazo urbanístico y vendérselo a alguna promotora para que hagan pisos de lujo al lado de la playa». Ese era uno de los temas que todos los veranos salían en alguna conversación, ya no solo entre ellos, sino con toda la gente del pueblo, que estaba dividida entre los partidarios del alcalde (prácticamente todos, por algo ganaba elección tras elección por mayoría absoluta), que no veían mal hacer allí una urbanización de lujo tal y como el ayuntamiento tenía planeado (y que le permitiría ganar una millonada al alcalde), y los pocos poquísimos (y su padre entre ellos) que querían que se recuperase la zona y se alargase la playa, tal y como parece que era antes de la construcción del astillero, para el disfrute de todos los vecinos. La historia venía de muy atrás. De hecho, recordaba una discusión muy fuerte.
Ahora, ya crecidito, sabe que hay leyes que no permiten edificar a pie de playa y que eso es lo que tiene paralizado el proyecto. Y sabe que al alcalde y al ayuntamiento no les hace ninguna gracia esa situación y que llevan años trabajando para que se cambie y se les permita construir en ese solar. Argumentan que es una zona abandonada y que los chalés convertirían un lugar deprimido en un espacio habitable.
David se había fijado en que en la entrada del pueblo alguien había hecho una pintada grande en una pared de la vieja fábrica de salazones, también abandonada, y que no podía ser más clara: «PUTOS ECOLOGISTAS, FUERA DE O CON DA SAÍNZA».
Aquel lugar en disputa y conocido por todos como el Cementerio de Barcos le parecía el mejor sitio posible para ir a esas horas de la mañana. A la playa aún no, porque el agua debía de estar como puro hielo. Agosto allí nunca era especialmente caluroso.
Su padre le había contado hacía muchos años, cuando él era muy niño (para asustarlo sin duda alguna), que en el Cementerio de Barcos vivían los espíritus de los marineros ahogados en el mar cuyos cuerpos nunca habían aparecido. Le había dicho que como no recibían sepultura era como si no se muriesen del todo, y que por eso sus almas buscaban barcos en los que meterse para calmar la rabia que les producía pudrirse en el fondo del mar, y que como en los barcos de los vivos no podían estar, entonces habitaban los barcos ya muertos que se habían quedado allí, también olvidados por todos, como sus almas ahogadas, a medio construir. Y que siempre tuviese mucho cuidado si se acercaba al Cementerio de Barcos porque se le podía aparecer algún fantasma y echarle una maldición que lo perseguiría para siempre.
Probablemente en algún momento de su infancia más temprana escuchó la historia y le dio miedo. Ahora, desde luego, ya no. Decidió que pasaría allí la mañana. En aquella soledad de chatarra, madera húmeda y esqueletos de barcos, podría esconder su melancolía.
Salió (sin echar la llave ni nada, ni él ni su padre lo hacían nunca, en aquel pueblo era poco probable que alguien entrase en una casa que no fuese la suya), aún algo triste y pensando, sin querer pensar, en Andrea. El móvil en el bolsillo del bañador. E imaginando el verano que tenían por delante todos sus amigos de la ciudad, un verano normal haciendo cosas normales.
Qué ganas tenía de cumplir los dieciocho...
5
El sol lucía en lo alto y no había nubes, algo no muy habitual en O Con da Saínza, pues, según su padre, «tiene un microclima privilegiado», que es su forma poética (patética) de decir que llueve seguido todo el año e incluso muchos días de verano. El microclima en cuestión hacía que una especie de nubes grisáceas apareciesen prácticamente a diario o bien para amenazar lluvia, o bien para, sin vergüenza alguna, llover a cántaros. Lo único bueno era que nunca hacía frío y que David se podía bañar igual. Recordaba algún día en que cayó una llovizna caliente y él y otros niños y niñas del pueblo (cuando era pequeño tenía la sensación de que había muchos más críos en aquel lugar) estaban felices en el agua a pesar de la tormenta.
Empezó a caminar por aquella carretera sin acera. Tampoco era necesaria, pues los coches pasaban muy de vez en cuando y con echarse a un lado era más que suficiente. El tráfico era más intenso en la otra entrada del pueblo, la que daba a las playas de atrás y a la autovía. El chavalín que golpeaba un balón contra la pared de una casa y que ya estaba haciendo eso cuando llegaron lo saludó con un «hola» y le preguntó si quería «echar una pachanga con él».
Fue escucharlo y darle ganas de morirse. ¿Cuántos años tendría?, ¿cinco? ¿Lo que le esperaba en aquel sitio era jugar con un crío de cinco años como toda alternativa de ocio en verano? Le dijo que no y se dio cuenta de que había sido un no pronunciado con un desprecio que aquel pequeño no se merecía.
Pasó por delante del bar y vio a su padre ya en la barra, con otros tres hombres, hablando en alto. Imposible saber de qué. Tampoco le importaba. Giró hacia la derecha y empezó a subir la barrera de rocas que lo llevaría al Cementerio de Barcos. Como su padre y el resto del pueblo, conocía aquel lugar que, algún tiempo antes, habría tenido acceso para coches o por lo menos para gente, pero que ahora parecía que, de haber existido, hubiese sido tragado por las mismas zarzas que él tenía detrás de la ventana de su cuarto y que en aquel lugar, menos en el agua, estaban por todas partes.
Un cartel gigante, medio roto por el paso del tiempo y la humedad, de Construcciones Arena Blanca, la empresa de la mujer del alcalde, anunciaba la inminente construcción de «chalés de lujo en primera línea de playa». Ese era el proyecto paralizado desde hacía años.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














