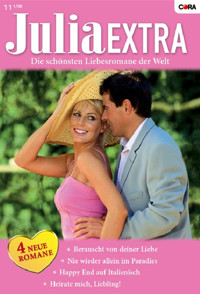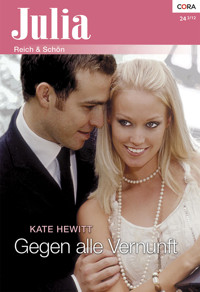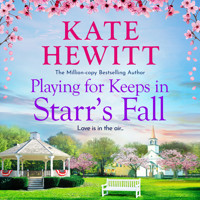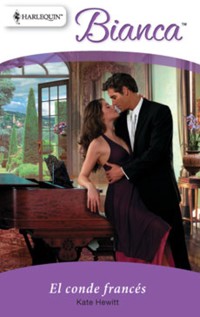
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
El conde francés Jean-Luc Toussaint jamás había visto tal belleza en una mujer. La fogosa interpretación de la delicada pianista lo hipnotizó por completo y deseó saborear en primera persona esa pasión. Completamente enamorada del conde, Abigail Summers pensó ingenuamente que podría tener un futuro a su lado. Tras una noche de amor, descubrió que estaba embarazada... y sola. Todo cambió cuando el francés leyó los titulares de los periódicos y regresó a su lado para reclamar lo que era suyo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2009 Kate Hewitt. Todos los derechos reservados. EL CONDE FRANCÉS, N.º 2037 - noviembre 2010 Título original: Count Toussaint’s Pregnant Mistress Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres. Publicada en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9244-5 Editor responsable: Luis Pugni E-pub x Publidisa
Capítulo 1
UANDO los aplausos cesaron, un profundo silencio se adueñó de la sala de conciertos. Una maravillosa expectación impregnó la estancia y Abigail Summers experimentó una emoción casi eléctrica.
Respiró profundamente y colocó las manos sobre el piano de cola que había en el centro del escenario de la Salle Pleyel de París. Entonces, cerró los ojos y comenzó a tocar. La música parecía fluir directamente de su alma a través de los dedos y llenaba la sala con las misteriosas y atormentadas notas de la Sonata nº 23 de Beethoven. Para Abby no existían los espectadores que la escuchaban sumidos en un recogido silencio y que habían pagado casi cien euros para escucharla. Desaparecían a medida que la música se iba apoderando de su cuerpo, mente y alma con una fuerza apasionada. Siete años como profesional y una vida entera de clases le habían enseñado a centrarse sólo en la música.
Sin embargo, a mitad de la Appassionata, sintió... algo más. Fue consciente de que una persona la estaba observando. Por supuesto, varios cientos de personas lo estaban haciendo en aquel instante, pero él, porque sabía instintivamente que se trataba de un hombre, era diferente. Único. Notaba que la estaba observando a pesar de que no entendía cómo.
No se atrevió a levantar la mirada ni a perder la concentración aunque las mejillas se le ruborizaron y el vello de los brazos se le puso de punta, reaccionando sensualmente a una clase de atención que jamás había experimentado antes. De hecho, ni siquiera podía estar segura de que fuera real.
Comenzó a desear que la pieza terminara para poder levantar la mirada y ver quién la estaba observando. ¿Cómo le podía estar eso ocurriendo a ella? Jamás había deseado que una pieza terminara ni había experimentado la atención individual de un espectador durante un concierto.
¿Quién era él?
¿Se lo estaría imaginando? Podría ser que tan sólo lo estuviera deseando. Alguien diferente. Alguien al que llevaba esperando toda su vida.
Por fin, las últimas notas de la pieza resonaron en la sala. Abby levantó la mirada. Lo vio y lo sintió inmediatamente. A pesar de la potente luz de los focos del escenario y del mar de rostros borrosos, sus ojos se dirigieron inmediatamente a los de él como si se vieran atraídos por un imán. Sintió también como si su cuerpo se inclinara irresistiblemente hacia el de él a pesar de que permaneció sentada en el taburete del piano. En los pocos segundos que tuvo para mirar, comprobó que el desconocido tenía el cabello oscuro, rostro anguloso y, sobre todo, unos ojos azules brillantes, intensos. Ardientes.
Notó que los espectadores comenzaban a hojear los programas del concierto y se rebullían en sus asientos. Ella debería haber comenzado su siguiente pieza, una fuga de Bach, pero, en vez de hacerlo, estaba allí sentada, completamente inmóvil.
No tenía el lujo de hacer preguntas ni de buscar respuestas. Respiró profundamente y se obligó a centrarse de nuevo en la música. Cuando empezó a tocar, los presentes se reclinaron de nuevo en sus asientos con un colectivo suspiro de alivio. Sin embargo, Abby seguía pendiente de él y se preguntó si volvería a verlo.
Jean-Luc Toussaint estaba sentado en su butaca, con cada músculo de su cuerpo tenso por la anticipación, por el ansia, por la esperanza. Eran sensaciones que no había experimentado hacía mucho tiempo. Meses, más probablemente años. Sin embargo, cuando Abigail Summers, la pianista de fama mundial, subió al escenario, sintió que la esperanza se apoderaba de él, como si las cenizas de su antiguo ser cobraran vida de un modo que jamás habría creído que volvería a sentir.
Por supuesto, había visto fotografías suyas, pero nada lo había preparado para la imagen que contempló cuando ella subió al escenario: la cabeza alta, el brillante y oscuro cabello peinado con un elegante recogido, el sencillo vestido negro acariciándole suavemente los tobillos al caminar. Nada lo había preparado para la respuesta que aquella imagen provocó en su propia alma, para los sentimientos de esperanza e incluso júbilo que lo asaltaron.
Trató de deshacerse de aquellos sentimientos. Habían pasado seis meses desde la muerte de Suzanne y poco más de seis horas desde que descubrió las cartas de su esposa y se dio cuenta de la verdad sobre su muerte. Se marchó de su castillo y se dirigió a París, evitando su piso y todos los recuerdos de su anterior vida. Se decidió a ir a aquel concierto impulsivamente, cuando vio un anuncio y quiso perderse en algo diferente para no tener que pensar y ni siquiera sentir.
No podía sentir nada. Se sentía vacío, desnudo de todo sentimiento... hasta que Abigail Summers cruzó el escenario. Y cuando comenzó a tocar... Tenía que admitir que la Appassionata era una de sus sonatas favoritas. Comprendía perfectamente la frustración de Beethoven, lo inevitable de la discapacidad del compositor y su propia incapacidad para detener su imparable desarrollo. Se sentía así sobre su propia vida, sobre el modo en el que las cosas habían comenzado a caer en picado, fuera de su control y sin que él se diera cuenta siquiera de ello hasta que no fue demasiado tarde.
Abigail Summers le proporcionaba a la pieza una energía y una emoción renovadas a la pieza, tanta que Luc apretó con fuerza los puños y sintió que los ojos le ardían al mirarla, como si quisiera obligarla a que ella levantara la cabeza para mirarlo a él.
Cuando por fin lo hizo, Luc sintió una extraña sensación, como si ya la conociera, lo que era imposible dado que jamás la había visto antes. No obstante, cuando sus miradas se cruzaron, sintió como si algo perdido hacía ya mucho tiempo encontrara por fin su lugar, como si el mundo se hubiera enderezado un poco más, como si él mismo se hubiera enderezado y fuera por fin un hombre completo.
Sintió esperanza.
Era una sensación maravillosa, pero también aterradora. Sentía demasiado, pero ansiaba sentir más. Quería olvidar todo lo que había ocurrido en su vida, los errores que había cometido en los últimos seis años. Quería el olvido, poder perderse en aquella mujer aunque sólo fuera una vez. Aunque no pudiera durar.
Sus miradas se cruzaron y el momento fue mágico. Entonces, cuando la impaciencia se apoderó de los espectadores, ella bajó la mirada y, un instante después, comenzó a tocar.
Luc se reclinó en su asiento y dejó que la música se apoderara de él. Esa única mirada había provocado un profundo apetito en él, un incansable anhelo por unirse a otra persona, a ella, como jamás lo había experimentado con nadie. Sin embargo, junto a este imparable deseo experimentó la ya familiar desesperanza. ¿Cómo podía querer a alguien, desear a alguien, cuando no le quedaba nada, absolutamente nada, para dar?
Abby se sentó sobre el taburete que tenía frente al espejo de su camerino. Exhaló un suspiro y cerró los ojos. El concierto había sido interminable. Durante el intervalo se había paseado de arriba abajo sin descanso, lo que no había beneficiado en nada su interpretación en la segunda parte. Si su padre y representante hubiera estado presente, la habría obligado a tomar un poco de agua, a relajarse y a centrarse. «Piensa en la música, Abby». Siempre la música. Jamás se le había consentido que pensara en otra cosa y, antes de aquella noche, nunca había sabido que quisiera hacerlo.
Al ver a ese hombre, del que desconocía su identidad, algo se había despertado dentro de ella y había experimentado una necesidad desconocida para ella hasta entonces. La necesidad de verlo, de hablar con él, de tocarlo incluso.
Se echó a temblar de deseo y también de miedo. Su padre no estaba allí. Estaba en el hotel con un fuerte resfriado y, por una vez, Abby no quería pensar en la música. Quería pensar en aquel hombre. ¿Iría a verla? ¿Trataría de acercarse a su camerino? Siempre había una docena de admiradores que trataban de conocerla. Algunos enviaban flores e incluso invitaciones. Abby siempre aceptaba los regalos y rehusaba las invitaciones. Aquél era el estricto comportamiento que siempre le había dictado su padre. Insistía en que parte del atractivo de Abby residía en el hecho de que resultara inaccesible al público. Abigail Summers, prodigio del piano.
Abby hizo un gesto de desagrado frente al espejo. Siempre había odiado ese apodo, el nombre que la prensa había acuñado para ella le hacía sentirse como si fuera un caniche amaestrado, o tal vez algo más exótico, algo más distante, tal y como su padre quería siempre.
En aquellos momentos, no sentía deseo alguno de ser distante. Quería ser encontrada. Conocida. Por él.
«Ridículo», pensó. Sólo había sido un instante. Una única mirada. No se había atrevido a volver a mirarlo. No obstante, jamás se había sentido así antes. Jamás se había sentido tan... viva. Quería volver a sentirlo. Quería volver a verlo.
¿Acudiría al camerino?
Alguien llamó ligeramente a la puerta y una de las empleadas de la sala asomó la cabeza.
–Mademoiselle Summers, récevez-vous des visiteurs?
–Yo...
Abby no supo qué contestar. Se sentía algo mareada. ¿Recibía visitas? La respuesta, por supuesto, era que no. Siempre no.
–¿Hay muchos? –le preguntó ella por fin en un francés impecable.
La mujer se encogió de hombros.
–Unos cuantos. Una docena aproximadamente. Quieren su autógrafo.
Abby sintió una ligera desilusión. Intuía que aquel hombre no querría su autógrafo. No era un admirador. Era... ¿Qué era? «Nada», insistió ella.
–Entiendo –dijo. Tragó saliva–. Está bien. Puede hacerlos pasar.
El señor Duprès, el director de la sala, apareció en el umbral con un gesto de desaprobación en el rostro.
–Tenía entendido que mademoiselle Summers no aceptaba visitas.
–Creo que sé perfectamente si acepto visitas o no –replicó ella fríamente. No obstante, tenías las palmas de las manos húmedas y el corazón muy acelerado. Normalmente, no cuestionaba a los empleados ni tenía que hablar con nadie. De eso se ocupaba su padre. Ella simplemente tocaba, lo que le había bastado hasta aquel momento.
–Hágalos entrar –añadió mirando al hombre a los ojos.
–No creo que...
–He dicho que los haga entrar.
–Muy bien –dijo el hombre antes de marcharse.
Abby se atusó el cabello con las manos y se miró el vestido. En el espejo, el vestido de seda negra le hacía parecer muy pálida, casi como un fantasma de enormes y luminosos ojos grises.
Cuando alguien llamó a la puerta, se dio la vuelta y sonrió aunque el alma se le cayó a los pies. No era él. No era ninguna de las personas que quería su autógrafo. Tan sólo se trataba de un puñado de mujeres de mediana edad acompañadas de sus esposos que no dejaban de sonreír ni de charlar mientras le entregaban los programas para que se los firmara.
¿Qué había esperado? ¿Que él iría a buscarla a su camerino con un zapato de cristal en la mano? ¿Acaso creía que estaba viviendo un cuento de hadas?
De repente, todo le pareció ridículo. Probablemente, se había imaginado todo lo ocurrido. Las luces del escenario eran habitualmente tan brillantes que no hubiera podido distinguir ninguno de los rostros de los espectadores.
Se sintió avergonzada y humillada. Cuando sus admiradores se marcharon por fin, acompañados por un enfadado monsieur Duprès, Abby se quedó sola. Verdaderamente sola.
Apartó aquel pensamiento. No estaba sola. Tenía una vida plena y muy ocupada como una de las pianistas de concierto más requeridas del todo el mundo. Hablaba perfectamente tres idiomas, había visitado prácticamente toda las ciudades importantes del mundo y tenía montones de admiradores que la adoraban. ¿Cómo podía estar sola?
–Y, sin embargo, lo estoy –dijo en voz alta.
De mala gana, se puso el abrigo. ¿Qué iba a hacer? ¿Tomar un taxi para regresar al hotel y tomarse un vaso de leche mientras repasaba los acontecimientos de la noche con su padre y luego irse a la cama como la buena chica que era?
No quería seguir el guión que marcaba su vida desde hacía muchos años. Ver a aquel hombre, fuera quien fuera, había despertado en ella la necesidad de experimentar, de ser y de saber más. De vivir la vida.
Aunque sólo fuera por una noche.
Suspiró y trató de deshacerse de sus sentimientos.
¿Qué podía hacer? Tenía veinticuatro años, estaba sola en París y tenía toda la noche esperándola, pero no sabía qué hacer ni cómo apagar su sed de experiencias, de conocimientos.
Monsieur Duprès volvió a llamar a la puerta del camerino.
–¿Quiere que el portero de noche le pida un taxi?
Abby estaba a punto de aceptar cuando, sin saber por qué, negó con la cabeza.
–No, gracias, monsieur Duprès. Hace una noche preciosa. Iré andando.
–Mademoiselle, está lloviendo –replicó el gerente frunciendo el ceño.
–No importa –insistió ella–. Iré andando.
El señor Duprès se encogió de hombres y se marchó. Abby agarró el bolso y salió del camerino para dirigirse a la fría y húmeda noche.
Estaba completamente sola en la desierta rue du Faubourg St. Honoré. La acera estaba completamente húmeda por la lluvia. Miró a su alrededor y se preguntó qué hacer. Su hotel estaba a una corta distancia de allí. Suponía que podía ir andando, pero ansiaba experimentar la vida. Echó a andar sintiéndose más sola que nunca. Una mujer elegantemente vestida salió del luminoso vestíbulo de un elegante hotel. Abby se detuvo para mirar el interior y vio un enorme recibidor de mármol y una imponente araña de cristal colgada del techo. Entonces, sin pensar en lo que estaba haciendo, se dirigió a la puerta y entró. A pesar de que había estado en hoteles como aquél en muchas ocasiones, no supo qué hacer. Era diferente porque, en aquel momento, se encontraba sola. Nadie sabía quién era y podía hacer lo que quisiera. La cuestión era qué quería hacer.
–Mademoiselle... –le dijo un botones.
–Estoy buscando el bar.
El hombre asintió y le indicó una sala que había hacia la derecha. Abby le dio las gracias y se dirigió hacia allí. Se sentó en un taburete y esperó a que el camarero, que estaba elegantemente vestido de esmoquin, le preguntara qué quería tomar.
En otras ocasiones había pedido un vino blanco o champán. Algunas veces, había probado un cóctel del que no recordaba el nombre, pero en aquella ocasión quería algo diferente.
–Tomaré... Tomaré un martini –dijo.
–¿Solo o con hielo?
–Solo –contestó sin saber por qué, dado que le daba la sensación de que aquella bebida ni siquiera iba a gustarle–. Con una aceituna.
Le parecía que aquella bebida venía con una aceituna. Al menos, si no le gustaba, tendría algo para comer.
El camarero se apartó. Abby examinó el bar. Sólo había otra persona sentada allí. Estaba al otro lado de la barra. Antes de que el desconocido levantara la cabeza o se diera cuenta de su presencia, Abby lo supo.
Era él.
Capítulo 2
INTIÓ que era él con un escalofrío eléctrico que le recorrió todo el cuerpo. Todos sus nervios y sus músculos se pusieron en estado de alerta y el corazón le empezó a latir con fuerza. Él estaba sentado en el último taburete, con un vaso de whisky delante de él y la cabeza inclinada hacia la barra.
De repente, se incorporó y Abby sintió que se le hacía un nudo en la garganta cuando el desconocido cruzó su mirada con la de ella. Durante un largo instante, ninguno de los dos pronunció palabra alguna. Sencillamente se miraron. La mirada fue mucho más larga de lo apropiado para dos desconocidos en un bar. A pesar de todo, Abby no apartó los ojos. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido.
–Es usted incluso más encantadora en persona –dijo él por fin, con un ligero acento francés.
Abby experimentó una deliciosa sensación al darse cuenta de que, además de reconocerla, la estaba apreciando como mujer en vez de cómo pianista.
–Veo que me recuerda –susurró, con voz temblorosa. Sin poder evitarlo, se ruborizó.
–Por supuesto que la recuerdo –replicó él con una suave sonrisa en los labios. Por el contrario, sus ojos azules revelaban una profunda intensidad, la misma que ella había visto en la sala de conciertos–. Y ahora sé que usted también me recuerda a mí.
Abby se sonrojó aún más y apartó la mirada. El camarero ya le había servido su martini, por lo que utilizó la bebida como distracción y dio un trago demasiado grande. Se atragantó y contuvo el aliento al sentir cómo el alcohol le bajaba hasta el estómago. Entonces, dejó el vaso sobre la barra de un golpe.
El desconocido se acercó a ella y tomó asiento sobre el taburete que estaba junto al suyo. Abby sintió el calor que emanaba de su esbelto cuerpo e inhaló el masculino y sensual aroma de su colonia. Entonces, se atragantó un poco más.
–¿Se encuentra bien? –murmuró muy solícito.
–Sí... es que se me ha ido por otro lado.
–Suele ocurrir –murmuró él, aunque Abby sabía que no le había engañado.
Decidió sincerarse con él.
–En realidad, nunca antes había probado un martini –dijo volviéndose para mirarlo–. No tenía ni idea de que fuera tan... fuerte.
Como lo tenía tan cerca, aprovechó la oportunidad para mirarlo. Medía casi un metro noventa de estatura, lo que hacía que Abby resultara menuda a pesar de su metro setenta. Tenía el cabello oscuro, aunque las sienes habían comenzado a teñírsele de gris, y no demasiado corto. Su rostro era de una belleza austera, con angulosos pómulos, fieros ojos azules y una fuerte mandíbula. Tenía una expresión de fuerza, pero también de sufrimiento. Parecía un hombre marcado por las experiencias de la vida. Tal vez incluso por la tragedia.
–¿Por qué pidió un martini?
–Quería pedir lo que yo consideraba que era una bebida sofisticada –admitió ella–. ¿No le parece ridículo?
Él inclinó la cabeza y sonrió de nuevo, revelando un hoyuelo en una mejilla. Entonces, la miró de la cabeza a los pies.
–Por supuesto que sí, considerando lo sofisticada que es usted ya.
–Veo que le gusta halagar a una mujer, monsieur...
–Luc.
–¿Monsieur Luc?
–Sólo Luc. Y sé quién eres tú. Abigail.
–Abby.
Luc sonrió de nuevo. Abby experimentó una calidez que jamás había sentido antes y que le hacía sentirse relajada, presa de una somnolienta languidez a pesar de la velocidad a la que le latía el corazón. De repente, sintió que creía en los cuentos de hadas. Aquello estaba ocurriendo de verdad. Era real. Lo había encontrado, allí, en aquel bar, y él la había hallado a ella.
–Abby... Por supuesto. Bien –dijo, señalando ligeramente la copa de martini–. ¿Qué te parece?
–Creo que prefiero el champán.
–En ese caso, champán tendrás –afirmó. Entonces, con un ligero gesto, hizo que el camarero se acercara corriendo a su lado. Le dijo algo rápidamente en francés y el camarero no tardó en sacar una polvorienta botella de lo que seguramente era un carísimo champán y dos delicadas copas–. ¿Quieres compartir una copa conmigo?
Abby jamás había tenido un encuentro así. Tan sólo había disfrutado de conversaciones cuidadosamente orquestadas y firmas de autógrafos organizadas por su padre. Esto siempre había conseguido que Abby se sintiera como una exótica criatura a la que sólo se podía observar, admirar y ver en la distancia. «Me he sentido enjaulada toda mi vida. Hasta ahora». Por fin se sentía libre.
–Sí –dijo.
Luc la condujo a una mesa. Abby tomó asiento en una cómoda butaca y observó cómo el camarero abría la botella y servía dos copas de burbujeante champán.
–Por las sorpresas inesperadas –dijo Luc levantando la copa.
–¿Acaso no lo son todas?
–Así es –afirmó él. Entonces, dio un sorbo de su copa.
Abby bebió también y dejó que el champán se le deslizara por la garganta y le recorriera todo el cuerpo. Las burbujas parecieron recorrerle alocadamente todo el cuerpo mientras ella trataba de encontrar desesperadamente algo que decir. Había tocado en salas de casi todas las capitales europeas y se defendía bien en aeropuertos, taxis y hoteles pero, en presencia de Luc, se sentía torpe, tímida e insegura.
Él se tomó el resto de su copa de champán y la miró de nuevo.
–No esperaba volver a verte, pero el destino te ha traído aquí.
–En realidad, no sé por qué vine aquí. Normalmente tomo un taxi para irme directamente a mi hotel después de un concierto.
–Pero esta noche no lo has hecho.
–No.
–¿Por qué no?
–Porque...
¿Cómo podía explicarle que el instante en el que lo vio en el concierto la había cambiado, le había hecho desear y sentir cosas que jamás había experimentado antes? ¿Que aquella mirada le había hecho sentir un anhelo que no sabía cómo podría satisfacer?
–Porque me sentía inquieta.
Luc asintió y Abby presintió que él había comprendido todo lo que ella ni siquiera había dicho.
–Cuando te vi –susurró haciendo rotar la copa de champán entre los dedos–, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo.
Abby contuvo el aliento.
–¿Qué? ¿Qué sentiste?
–Esperanza –dijo. Entonces, levantó la mano para apartarle un mechón del rostro de Abby–. ¿Acaso no sentiste tú lo mismo, Abby, cuando estabas sentada al piano y me viste? Yo nunca... Fue como una corriente. Eléctrica y mágica.
–Sí.... Yo también lo sentí.