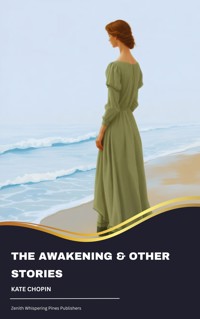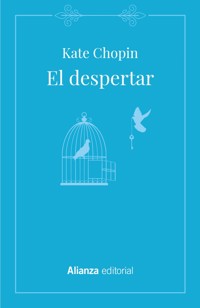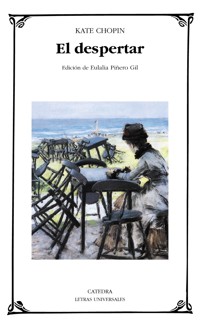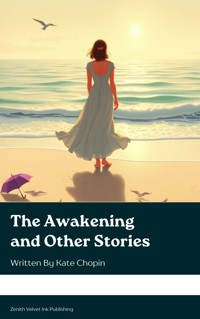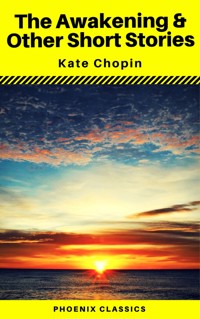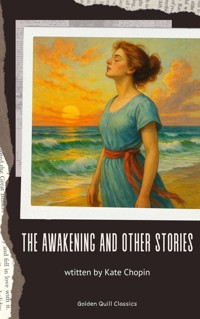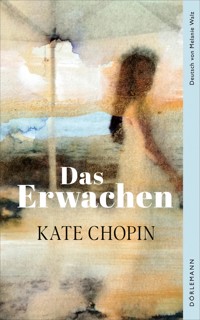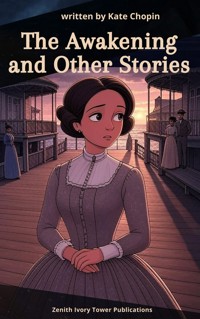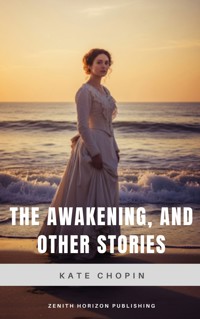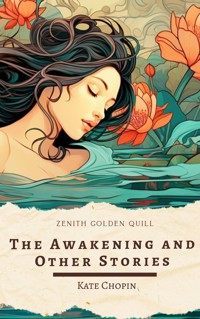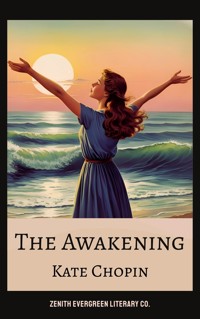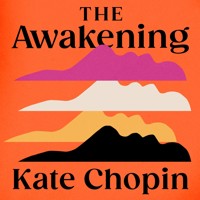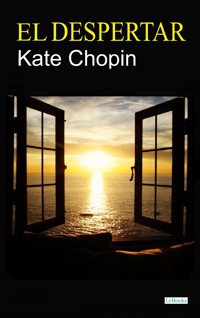
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Escritoras del Mundo
- Sprache: Spanisch
El Despertar de Kate Chopin es un análisis profundo de la identidad femenina, la autonomía y los confines de las normas sociales en la América del siglo XIX. A través de la historia de Edna Pontellier, la novela examina cómo los roles tradicionales de género y las expectativas culturales pueden reprimir los deseos individuales y el anhelo de libertad personal. Chopin desafía las convenciones de su época al presentar una protagonista que lucha por definirse más allá de los roles de esposa y madre, explorando su sexualidad y su deseo de independencia. Desde su publicación en 1899, El Despertar ha sido objeto de controversia y crítica, pero también se ha convertido en una obra fundamental en el canon de la literatura feminista. Su enfoque honesto y sin concesiones sobre la insatisfacción personal y la búsqueda de identidad ha inspirado a generaciones de lectores y escritores. A pesar de la oposición inicial que enfrentó, el libro ha sido reconocido por su valentía al abordar temas tabú y por su representación matizada de los conflictos internos de las mujeres. La novela sigue siendo relevante en la actualidad por su exploración de los derechos individuales y los límites de la conformidad social. Al destacar las tensiones entre los deseos personales y las expectativas colectivas, El Despertar ofrece una crítica atemporal sobre las luchas de la mujer por encontrar su lugar en una sociedad que frecuentemente busca definirla.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kate Chopin
El DESPERTAR
Título original:
Sumario
PRESENTACIÓN
EL DESPERTAR
PRESENTACIÓN
Kate Chopin
1850-1904
Kate Chopinfue una escritora estadounidense reconocida como una de las precursoras de la literatura feminista en los Estados Unidos. Nacida en St. Louis, Missouri, Chopin exploró temas como la identidad femenina, la autonomía personal y las tensiones entre las normas sociales y los deseos individuales en sus obras. Aunque durante su vida su trabajo recibió críticas mixtas, en la actualidad es considerada una figura fundamental de la literatura estadounidense de finales del siglo XIX.
Primeros años y educación
Kate Chopin nació como Katherine O'Flaherty en una familia acomodada de ascendencia franco-irlandesa. Tras la muerte de su padre en un accidente ferroviario, fue criada principalmente por mujeres fuertes de su familia, quienes influyeron profundamente en su visión de la vida y el papel de la mujer en la sociedad. Chopin recibió una educación privilegiada en la Academia del Sagrado Corazón, donde demostró un talento precoz para la escritura y el pensamiento crítico.
En 1870, se casó con Oscar Chopin, un empresario de Luisiana, y la pareja se trasladó al sur de Estados Unidos. Durante su tiempo allí, Kate se sumergió en la cultura criolla y cajún, experiencias que más tarde se reflejarían en sus relatos y novelas.
Carrera literaria y contribuciones
La obra de Chopin, caracterizada por su estilo directo y sus audaces temas, desafió las convenciones literarias y sociales de su época. Entre sus relatos más conocidos se encuentran "The Story of an Hour" (1894), que explora la compleja mezcla de libertad y pérdida tras la muerte de un esposo, y "Desiree's Baby" (1893), que aborda las cuestiones de raza y prejuicio en el sur de los Estados Unidos.
Sin embargo, su novela más emblemática, The Awakening (1899), marcó un punto de inflexión en su carrera. Esta obra narra la historia de Edna Pontellier, una mujer que lucha por liberarse de las expectativas de género y las restricciones matrimoniales. The Awakening, considerada revolucionaria para su época, fue duramente criticada por su tratamiento de la sexualidad femenina y la búsqueda de autonomía, lo que afectó negativamente la reputación de Chopin.
Impacto y legado
Aunque Kate Chopin cayó en el olvido tras su muerte, fue redescubierta en el siglo XX, especialmente durante los movimientos feministas de las décadas de 1960 y 1970. Hoy en día, es vista como una figura clave en la literatura estadounidense y una precursora de los debates modernos sobre género, libertad personal y identidad.
Chopin legó una obra que combina una observación aguda de la condición humana con una profunda empatía hacia los dilemas personales, especialmente los enfrentados por las mujeres de su tiempo. Sus historias, llenas de matices y complejidad, siguen resonando por su relevancia universal y su valentía para desafiar las normas sociales.
Kate Chopin falleció en 1904 debido a una hemorragia cerebral, dejando un legado literario que, aunque incomprendido en su tiempo, ha encontrado su lugar en la historia de la literatura. Hoy, su obra se estudia ampliamente en contextos académicos, y su influencia perdura como un testimonio del poder de la literatura para cuestionar y transformar las narrativas sociales.
Sobre la obra
El Despertar de Kate Chopin es un análisis profundo de la identidad femenina, la autonomía y los confines de las normas sociales en la América del siglo XIX. A través de la historia de Edna Pontellier, la novela examina cómo los roles tradicionales de género y las expectativas culturales pueden reprimir los deseos individuales y el anhelo de libertad personal. Chopin desafía las convenciones de su época al presentar una protagonista que lucha por definirse más allá de los roles de esposa y madre, explorando su sexualidad y su deseo de independencia.
Desde su publicación en 1899, El Despertar ha sido objeto de controversia y crítica, pero también se ha convertido en una obra fundamental en el canon de la literatura feminista. Su enfoque honesto y sin concesiones sobre la insatisfacción personal y la búsqueda de identidad ha inspirado a generaciones de lectores y escritores. A pesar de la oposición inicial que enfrentó, el libro ha sido reconocido por su valentía al abordar temas tabú y por su representación matizada de los conflictos internos de las mujeres.
La novela sigue siendo relevante en la actualidad por su exploración de los derechos individuales y los límites de la conformidad social. Al destacar las tensiones entre los deseos personales y las expectativas colectivas, El Despertar ofrece una crítica atemporal sobre las luchas de la mujer por encontrar su lugar en una sociedad que frecuentemente busca definirla.
EL DESPERTAR
I
Un loro verde y amarillo, colgado en una jaula en la parte exterior de la puerta, no paraba de repetir:
“Allez-vous-en! Allez-vous-en! Sapristi! ¡Está bien!”.
Sabía un poquito de español y también otra lengua que nadie entendía, excepto el sinsonte, que, colgado al otro lado de la puerta, desgranaba agudas notas en la brisa con enloquecedora persistencia.
El señor Pontellier, incapaz de leer el periódico con un mínimo de tranquilidad, se levantó con una exclamación y gesto de disgusto.
Bajó del porche y cruzó los estrechos “puentes” que comunicaban entre sí los cottages de los Lebrun. Había estado sentado delante de la puerta de la casa principal. El loro y el sinsonte pertenecían a madame Lebrun, y tenían derecho a hacer todo el ruido que quisieran; en contrapartida, el señor Pontellier tenía el privilegio de abandonar su compañía en cuanto empezaran a fastidiarle.
Se detuvo delante de la puerta de su cottage, el cuarto a partir de la casa principal, el penúltimo, y se sentó en una mecedora de mimbre, intentando una vez más leer el diario. Era domingo, pero el ejemplar correspondía al sábado, porque la prensa del día no había llegado aún a Grand Isle. Como ya conocía la información financiera, echó un vistazo nervioso a los editoriales y las noticias que no había tenido tiempo de leer el día anterior antes de sal ir de Nueva Orleans.
El señor Pontellier usaba anteojos. Era un hombre de cuarenta años, estatura mediana y complexión esbelta; se encorvaba un poco y se peinaba el pelo castaño y liso con raya a un lado. Llevaba la barba elegante y minuciosamente recortada.
De vez en cuando apartaba la vista del periódico y miraba a su alrededor. Había más ruido que nunca en la casa. Al edificio principal lo llamaban “la casa”, para distinguirlo de los cottages. Los pájaros aún continuaban parloteando y silbando, mientras las jovencitas gemelas Farival tocaban al piano un dúo de Zampa. Madame Lebrun entraba y salía de la casa; desde el interior, con voz chillona, daba órdenes a un mozo de cuadra, y cada vez que salía, en tono igualmente alto, aleccionaba a una camarera. Madame Lebrun era una mujer fresca y hermosa, vestida siempre de blanco y con las mangas hasta el codo. Sus faldas almidonadas crujían con su ir y venir. Más lejos, delante de uno de los cottages, una mujer de negro paseaba recatada arriba y abajo, rezando el rosario. Un grupo de gente de la pensión había ido a Chênière Caminada, en el lugre de Beaudelet, a oír misa. Algunos jóvenes estaban fuera, jugando al cróquet bajo los robles de Virginia, y los niños del señor Pontellier, dos robustos pequeños de cuatro y cinco años, estaban también allí. Una mulata cuarterona los vigilaba con aire meditativo y distante.
El señor Pontellier encendió, al fin, un puro y se dispuso a fumárselo, dejando que el periódico se deslizara indolentemente de sus manos. Fijó la vista en una sombrilla, que avanzaba a paso de tortuga desde la playa. Podía distinguirla claramente entre los descarnados troncos de los robles de Virginia y los tramos amarillos de manzanilla. El golfo se veía a lo lejos, confundido con el azul del horizonte. La sombrilla continuaba aproximándose lentamente. Bajo el cobijo forrado de rosa venían su mujer, la señora Pontellier, y el joven Robert Lebrun. Cuando alcanzaron el cottage, ambos se sentaron con aspecto cansado en el escalón superior del porche, frente a frente, recostado cada uno contra una columna.
— ¡Qué locura bañarse a esta hora con el calor que hace! — dijo el señor Pontellier. Él se había dado un chapuzón al amanecer y ése era el motivo de que la mañana se le hiciera tan larga.
— Estás tan quemada que no pareces tú — añadió mirando a su mujer como se mira una valiosa propiedad que ha sufrido algún daño. Ella extendió sus manos fuertes y bien formadas, observándolas con expresión crítica y recogiéndose las mangas de muselina por encima de las muñecas. Al mirárselas se acordó de los anillos que había confiado a su marido antes de marcharse a la playa. Sin decir nada, le alargó la mano, y él, comprendiendo, sacó los anillos del bolsillo del chaleco y los dejó caer en la palma abierta. Ella los deslizó en sus dedos; después, agarrándose las rodillas, miró a Robert y se echó a reír. Los anillos destellaban en sus dedos. Él le respondió con una sonrisa.
— ¿Qué ocurre? — preguntó Pontellier divertido, mirándolos perezosamente. Era una completa tontería; una anécdota que había sucedido en el agua y que ambos trataban de relatarle al mismo tiempo. Contada, no parecía ni la mitad de graciosa. Se daban cuenta, y el señor Pontellier también. Bostezó y se desperezó; después se levantó diciendo que quizá se pasara por el hotel de Klein a jugar una partida de billar.
— Véngase, Lebrun — le propuso a Robert. Pero Robert le respondió con toda franqueza que prefería quedarse donde estaba y charlar con la señora Pontellier.
— Bien, Edna, cuando te aburra, mándale a ocuparse de sus asuntos — le aconsejó su marido mientras se disponía a marcharse.
— ¡Toma, llévate la sombrilla! — le dijo ella, ofreciéndosela. Aceptó el parasol y lo levantó sobre su cabeza; bajó la escalinata y se alejó.
— ¿Vendrás a cenar? — gritó su mujer tras él. Se detuvo un momento y se encogió de hombros. Se palpó el bolsillo del chaleco; había un billete de diez dólares. No lo sabía; tal vez volviera para la cena, o tal vez no. Todo dependía de con quién se encontrase en el local de Klein y de la envergadura de la partida. No lo dijo, pero ella lo entendió y se puso a reír mientras le decía adiós con la cabeza.
Cuando vieron marcharse a su padre, los dos niños quisieron ir con él. Pontellier les dio un beso y les prometió traerles bombones y cacahuetes.
II
Los ojos de la señora Pontellier eran inquietos y brillantes, de un color pardo amarillento; casi del mismo tono que su pelo. Tenía un modo peculiar de fijarlos de repente sobre un objeto y sostenerlos allí como si estuviera perdida en un laberinto interior de contemplación o de pensamiento.
Sus cejas, un poco más oscuras que el pelo, gruesas y casi horizontales, ponían de relieve la profundidad de los ojos. Era más atractiva que hermosa. Su rostro fascinaba por la indudable franqueza de su expresión, y una contradictoria y sutil combinación de facciones. Su porte era seductor.
Robert lio un cigarrillo. Fumaba cigarrillos porque, según decía, no podía permitirse los puros. Conservaba en el bolsillo un puro que el señor Pontellier le había regalado, pero lo guardaba para después de cenar.
Este tipo de cosas era característico y natural en él. Su color de tez no era muy diferente del de su compañera, y la cara limpiamente afeitada hacía que el parecido fuera aún mayor. No había en su semblante rastro alguno de preocupación; sus ojos recogían y reflejaban la luz y la languidez del día de verano.
La señora Pontellier se estiró para alcanzar un abanico de hoja de palma tirado en el porche y empezó a abanicarse mientras Robert lanzaba entre sus labios ligeras bocanadas de humo. Charlaban sin parar: de lo que les rodeaba; de su divertida aventura en la playa — la historia había recuperado su aspecto divertido— ; del viento, los árboles, la gente que había ido a Chênière; de los niños que jugaban al cróquet bajo los robles; y de las gemelas Farival, que ahora tocaban la obertura de Poeta y aldeano.
Robert hablaba mucho de sí mismo. Era muy joven y no se le ocurría nada mejor. Por idéntica razón, la señora Pontellier hablaba poco de sí misma. Cada uno estaba interesado en lo que el otro decía. Robert habló de su intención de ir a México en otoño, donde la fortuna le esperaba. Siempre estaba planeando ir a México, pero, por un motivo u otro, nunca iba. Mientras tanto, se agarraba a su modesto empleo en una empresa comercial de Nueva Orleans, en la que su familiaridad con el inglés, el francés y el español le resultaba de no poca utilidad en su tarea de oficinista y corresponsal.
Como siempre, estaba pasando sus vacaciones de verano, en compañía de su madre, en Grand Isle. Hacía tiempo, más del que Robert podía recordar, “la casa” había sido un lujo veraniego de los Lebrun. Ahora, flanqueada por una docena de cottages, siempre ocupados por distinguidos huéspedes del Quartier Français, permitía a madame Lebrun mantener la cómoda y fácil existencia que parecía corresponderle por derecho propio.
La señora Pontellier hablaba de la plantación de su padre en Misisipi y de la casa de su juventud en los campos de hierba azulada del viejo Kentucky. Era americana, con unas gotitas de sangre francesa, que parecían haberse perdido al diluirse. Leyó una carta de su hermana, que vivía en el Este, en la que anunciaba su compromiso matrimonial. A Robert le interesaba saber qué clase de chicas eran las hermanas, cómo era el padre y cuánto hacía que la madre había muerto.
Cuando la señora Pontellier dobló la carta, era ya hora de vestirse para la cena.
— Ya veo que Léonce no va a venir — dijo mirando hacia donde su marido se había marchado. Robert supuso que no, dada la cantidad de socios del club de Nueva Orleans que había en el local de Klein.
Cuando la señora Pontellier lo dejó para dirigirse a su habitación, el joven bajó la escalinata y se fue paseando hacia los jugadores de cróquet. Pasó la media hora que precedía a la cena divirtiéndose con los pequeños Pontellier, que lo adoraban.
III
Eran las once de aquella noche cuando el señor Pontellier llegó del hotel de Klein. Venía de un humor excelente, eufórico y muy charlatán. Al entrar, su mujer, que dormía profundamente en la cama, se despertó. Mientras se desnudaba, le contó las anécdotas, noticias y chismes que se habían ido acumulando a lo largo del día. De los bolsillos del pantalón, sacó un puñado de billetes arrugados y un montón de monedas de plata, que apiló en el escritorio, junto con las llaves, la navaja, el pañuelo y los demás objetos de sus bolsillos. A Edna le vencía el sueño, y le respondía con medias palabras.
Era descorazonador, pensaba él, que su mujer, único objeto de su existencia, manifestara tan escaso interés en lo que a él concernía y valorase tan poco su conversación.
El señor Pontellier había olvidado los bombones y los cacahuetes de los niños. Sin embargo, los quería mucho; entró en la habitación contigua, donde dormían, para echarles un vistazo y asegurarse de que descansaban tranquilamente; pero el resultado de su investigación no fue en absoluto convincente. Al mover a los jovencitos de un lado al otro de la cama, uno de ellos empezó a dar patadas y a hablar de una cesta llena de cangrejos.
El señor Pontellier volvió junto a su mujer para decirle que Raoul tenía mucha fiebre y necesitaba que le atendiera. Después, encendió un puro y se sentó a fumárselo cerca de la puerta abierta.
La señora Pontellier estaba segura de que Raoul no tenía fiebre; se encontraba perfectamente cuando se fue a la cama — dijo — y no le había dolido nada en todo el día. El señor Pontellier conocía demasiado bien los síntomas de la fiebre para equivocarse. Le aseguró que, mientras ellos hablaban, el niño se estaba consumiendo en la habitación de al lado.
Reprochó a su mujer su poca atención y su habitual despreocupación por los niños. Si no era tarea de una madre cuidar de los hijos, ¿de quién diablos era? Él estaba ocupado con sus negocios como corredor de Bolsa. No podía atender a dos frentes a la vez: ganar el sustento de la familia en la calle y, en casa, cuidar de que no les ocurriera nada malo. Hablaba en un tono monótono e insistente.
La señora Pontellier saltó de la cama y entró en la habitación contigua. Regresó al cabo de unos minutos y se sentó al borde de la cama, reclinando la cabeza en la almohada. No dijo nada, y se negó a contestar las preguntas de su marido, quien, una vez acabado su cigarro, se fue a la cama y medio minuto después dormía profundamente.
Para entonces la señora Pontellier se había espabilado completamente. Se echó a llorar y se enjugó las lágrimas con la manga de su peignoir, apagó de un soplo la vela que su marido había dejado encendida, se calzó las chinelas de satén colocadas al pie de la cama y salió al porche. Se sentó en la mecedora y comenzó a balancearse suavemente.
Ya era más de media noche, y los cottages estaban completamente a oscuras. Una luz tenue se filtraba desde el vestíbulo de la casa; fuera no se oía nada, excepto el ulular de una lechuza en lo alto de un roble y el sempiterno sonido del mar imperturbable, que, en aquella hora apacible, rompía como una triste canción de cuna en la noche.
Las lágrimas acudían tan rápidas a los ojos de la señora Pontellier que la manga humedecida de su peignoir ya no le servía para secarlas. Tenía apoyada una mano en el respaldo de la mecedora; su amplia manga se había deslizado casi hasta el hombro del brazo levantado. Volviéndose, ocultó su rostro empañado y húmedo en el hueco del brazo y continuó llorando sin preocuparse ya de secarse la cara, ni los ojos ni los brazos. No habría podido decir por qué lloraba. Experiencias como la anterior eran frecuentes en su vida de casada, y hasta entonces nunca le habían parecido tan pesadas, comparadas con las numerosas muestras de amabilidad de su marido y el afecto constante que había acabado por ser tácito y sobreentendido.
Una opresión indefinible, que parecía originarse en algún lugar desconocido de su conciencia, la colmaba de una vaga angustia. Era como una sombra, una neblina que atravesara su espíritu en un día de verano; un estado de ánimo extraño y desconocido. No estaba sentada allí recriminando interiormente a su marido o lamentándose del Destino que había dirigido sus pasos por el camino que habían seguido. Sólo estaba dándose una buena llorera. Los mosquitos se lo pasaban bien a su costa, picándole los firmes brazos redondos y abrasándole los empeines descalzos.
Los punzantes diablillos zumbadores lograron disipar un estado de ánimo que hubiera podido retenerla allí, en la oscuridad, el resto de la noche.
Al día siguiente, el señor Pontellier se levantó temprano para coger el rockaway que le llevaría al muelle y, desde allí, tomar el vapor. Regresaba a la ciudad, y no volverían a verle en Grand Isle hasta el próximo sábado. Había recuperado la compostura, en cierto modo menoscabada la noche anterior. Estaba impaciente por irse, porque le esperaba una semana animada en Carondelet Street.
El señor Pontellier dio a su mujer la mitad del dinero que había conseguido en el hotel de Klein la noche anterior. A ella le gustaba el dinero como a la mayoría de las mujeres, y lo aceptó encantada.
— ¡Con esto compraremos un precioso regalo de boda para mi hermana Janet! — exclamó mientras alisaba los billetes y los contaba uno a uno.
— Oh, querida, trataremos a Janet mucho mejor— dijo él riendo, al tiempo que se disponía a darle un beso de despedida.
Los niños brincaban alrededor, agarrándose a las piernas de su padre e implorando que les trajera multitud de cosas. Todos querían al señor Pontellier, y las señoras, los hombres, los niños, incluso las niñeras, estaban siempre a punto para despedirle. Los niños gritaban y su mujer sonreía, diciéndole adiós con la mano mientras él desaparecía en el viejo rockaway por el camino arenoso.
Pocos días después, llegó una caja de Nueva Orleans para la señora Pontellier. Era de su marido y estaba repleta de friandises y de bocados exquisitos y sabrosos: las mejores frutas, pâtés, una o dos botellas extraordinarias, deliciosos siropes y bombones en abundancia.
La señora Pontellier era siempre muy generosa con el contenido de aquellas cajas. Estaba acostumbrada a recibirlas durante las vacaciones. Llevó los pâtés y la fruta al comedor, ofreció bombones a los que estaban por allí, y las señoras, eligiendo con dedos melindrosos, discriminadores y cierta glotonería, afirmaron a coro que el señor Pontellier era el mejor marido del mundo. La señora Pontellier se vio obligada a admitir que no conocía otro mejor.
IV
Para el señor Pontellier, habría sido difícil definir, a su entera satisfacción o a la de cualquiera, en qué punto su mujer desatendía sus deberes con sus hijos. Era más un sentimiento que una percepción y, cada vez que lo expresaba, no podía evitar el subsiguiente arrepentimiento, unido a un gran deseo de compensación.
Si uno de los pequeños Pontellier se caía mientras jugaba, no corría llorando a los brazos de su madre para buscar consuelo; lo más probable era que se levantara, se secara las lágrimas, se quitase la arena de la boca y continuase jugando. Como niños que eran, formaban bandas y se enzarzaban en batallas infantiles con puñetazos y gritos, que generalmente prevalecían sobre los de otros niños más enmadrados. Consideraban a la niñera mulata un enorme estorbo, que sólo servía para abrochar blusas y bombachos, para cepillarles el pelo y hacerles la raya, ya que al parecer peinarse el pelo con raya, después del cepillado, era una regla social.
En resumen: la señora Pontellier no era una madraza, y aquel verano, en Grand Isle, las madrazas parecían abundar. Resultaba fácil reconocerlas, revoloteando con las alas extendidas y protectoras cuando cualquier peligro, real o imaginario, amenazaba a sus crías. Eran mujeres que idolatraban a sus hijos, adoraban a sus maridos y consideraban un alto privilegio anularse como individuos y desarrollar alas como ángeles de la guarda.
Algunas resultaban deliciosas en su papel; una de ellas era la encarnación de todas las gracias y encantos femeninos y, si su marido no la hubiese adorado, habría sido un bruto merecedor de muerte por tortura lenta. Se llamaba Adèle Ratignolle; no hay palabras para describirla, excepto las clásicas, que tan a menudo han servido para describir a las antiguas heroínas de novela y a las hadas de nuestros sueños. Sus encantos no tenían nada de sutil ni de oculto; toda su belleza saltaba a la vista, esplendorosa y manifiesta: la madeja de pelo dorado, que ni peines ni prendedores lograban contener; los ojos, azules como zafiros; los labios, fruncidos en un mohín, tan rojos que, al mirarlos, recordaban las cerezas o alguna otra sabrosa fruta carmesí. Estaba engordando un poco, pero esto no parecía restarle un ápice de su gracia en cada paso, postura o gesto. No se podía desear que su cuello blanco estuviese una pizca menos llena ni que sus hermosos brazos fuesen más esbeltos. No existieron jamás manos más exquisitas que las suyas, y era un placer contemplarlas cuando enhebraba la aguja o se ajustaba el dedal de oro en el afilado dedo corazón mientras cosía los pantaloncitos de pijama o reformaba un corpiño o un babero.
Muchas tardes, madame Ratignolle, que estaba muy encariñada con la señora Pontellier, cogía su costura e iba a sentarse con ella. Allí se encontraba la tarde en que llegó la caja de Nueva Orleans. Había tomado posesión de la mecedora, y estaba entregada a la tarea de coser unos diminutos pololos de noche.
Había traído a la señora Pontellier el patrón de los pantaloncitos para que lo cortase: un prodigio de construcción, ideados para enfundar tan eficazmente el cuerpo de un niño que sólo dos pequeños orificios se veían en la prenda como si se tratase de la de un esquimal. Estaban diseñados para llevarlos en invierno cuando el viento traicionero baja por las chimeneas y las insidiosas corrientes de aire, mortalmente frías, se cuelan por el ojo de las cerraduras.
La señora Pontellier estaba bastante tranquila con las actuales necesidades de sus niños, y no veía utilidad en anticiparlas y convertir la ropa de cama invernal en el tema de sus conversaciones veraniegas. De cualquier modo, no quería mostrarse poco amistosa o desinteresada; así que trajo unos periódicos, los extendió en la galería y, bajo la dirección de madame Ratignolle, sacó un patrón de la impenetrable vestimenta.
Robert estaba allí, sentado como el domingo anterior; y la señora Pontellier, en el escalón más alto, recostada indolentemente contra la columna, ocupaba también la misma posición que entonces. Al lado tenía una caja de bombones que, de vez en cuando, ofrecía a madame Ratignolle.
La dama parecía encontrarse en un aprieto para elegir, pero al fin se decidió por una barrita de turrón de almendra, al tiempo que se preguntaba si no sería demasiado fuerte y podría hacerle daño. Madame Ratignolle llevaba siete años casada, y aproximadamente cada dos tenía un niño. En aquellos momentos tenía tres, y comenzaba a pensar en el cuarto. Se refería constantemente a “su estado”, a pesar de que tal “estado” no era en modo alguno perceptible, y nadie se habría dado cuenta, de no haber sido por su insistencia en sacarlo como tema de conversación.
Robert empezó a tranquilizarla, asegurándole haber conocido a cierta dama que había subsistido a base de barritas de turrón de almendra durante todo el…; pero viendo que la señora Pontellier se ruborizaba, se contuvo y cambió de tema.
La señora Pontellier, aunque se había casado con un criollo, no acababa de sentirse cómoda entre ellos, y hasta entonces jamás se había relacionado tan estrechamente con ellos. Aquel verano, en casa de los Lebrun, sólo había criollos. Todos se conocían entre sí y se sentían como una gran familia con excelentes relaciones entre sus miembros. Uno de los aspectos que distinguía al grupo y que más sorprendía a la señora Pontellier era su absoluta falta de pudor. Al principio, su libertad de expresión le resultaba incomprensible, aunque no tuvo dificultad en conciliarla con la orgullosa castidad que en las criollas parecía ser innata y evidente.
Edna Pontellier no olvidaría jamás el impacto que le produjo oír a madame Ratignolle el desgarrador relato de sus accouchement sin privarse del más mínimo detalle. Aunque se iba acostumbrando a sacarle gusto a estos sobres altos, no podía, sin embargo, ocultar el rubor que subía a sus mejillas. Más de una vez, su llegada había interrumpido el chascarrillo con el que Robert divertía a un grupo de mujeres casadas.
Por “la casa” había circulado cierto libro. Cuando a Edna le llegó el turno de leerlo, lo hizo profundamente asombrada. Se sentía empujada a hacerlo en secreto y soledad, aunque ninguno de los demás lo había leído así, escondiéndolo al oír pasos que se acercaban. Se criticaba y discutía libre y abiertamente en la mesa. La señora Pontellier dejó de sentirse atónita, y llegó a la conclusión de que nunca dejaría de sorprenderse.
V
Sentados allí, aquella tarde de verano, formaban un grupo simpático: madame Ratignolle interrumpía a menudo su costura para contar una historia o un incidente, gesticulando expresivamente con sus manos perfectas. Robert y la señora Pontellier, ociosos, intercambiaban, de vez en cuando, palabras, miradas y sonrisas reveladoras de cierto estado avanzado de intimidad y camaraderie Robert había vivido a la sombra de Edna todo el mes anterior. A nadie le extrañó. Cuando llegó, muchos habían previsto que se consagraría al servicio de la señora Pontellier. Desde que tenía quince años, hacía ahora once, cada verano en Grand Isle, Robert se había convertido en el fiel sirviente de alguna hermosa dama o damisela. Unas veces, una jovencita; otras, una viuda; pero más frecuentemente alguna casada interesante.
Durante dos veranos consecutivos vivió al calor de mademoiselle Duvigné, pero ella murió entre un verano y otro. Después, Robert, fingiéndose inconsolable, se arrojó a los pies de madame Ratignolle, dispuesto a recoger las migajas de simpatía y consuelo que ella tuviera a bien dignarse concederle.
A la señora Pontellier le gustaba sentarse y contemplar a su hermosa compañera, como hubiera hecho con una Madonna intachable.
— ¿Podría alguien detectar la crueldad bajo su hermosa apariencia? — murmuraba Robert—. Le constaba que hubo un tiempo en que la adoré; y, sin embargo, me dejó adorarla. Todo era: “Robert, venga; váyase; levántese; siéntese; haga esto, haga aquello; mire si el niño duerme; por favor, mi dedal, sabe Dios dónde lo habré puesto. Venga a leerme a Daudet mientras coso”.
— Par exemple! Jamás tuve que pedirle a usted nada. Estaba siempre a mis pies, como un gato pesado.
— Querrá usted decir como un gato sumiso. Y en cuanto Ratignolle aparecía en escena, me convertía en un perro. “Passez! Adieu! Allez-vous-en!”.
— Tal vez temiera poner celoso a Alphonse — intervino Edna, con tanta ingenuidad que hizo reír a todos. ¡Como si la mano derecha pudiera estar celosa de la izquierda, o el corazón del alma! Pero, en cuanto a dicha cuestión, el marido criollo no se siente celoso jamás; en él, esa pasión malsana se ha debilitado por falta de uso.
Mientras tanto, Robert, dirigiéndose a la señora Pontellier, continuaba hablando de lo que en un tiempo fue su imposible pasión por madame Ratignolle: sus noches de insomnio, los ardores que lo consumían y que hacían hervir al mismísimo mar cuando se daba su chapuzón cotidiano.
Mientras, la dama de la aguja seguía haciendo, sobre la marcha, breves y despectivos comentarios:
Blagueur, farceur, gros bête, va!
La señora Pontellier no sabía nunca con exactitud cómo afrontar aquel tono tragicómico que Robert jamás adoptaba a solas con ella. Ni siquiera en aquel momento distinguía con certeza qué proporción de seriedad y de broma había en sus palabras. Era evidente que, a menudo, Robert había hablado de amor a madame Ratignolle, sin pensar en ningún momento que ella pudiera tomarle en serio. La señora Pontellier se alegraba de que no estuviese representando con ella el mismo papel. Habría sido inaceptable y molesto.
La señora Pontellier había traído sus pinceles, que mojaba de vez en cuando de modo muy poco profesional. Le gustaba mojarlos. Sentía en ello un tipo de satisfacción que ninguna otra actividad le proporcionaba.
Durante mucho tiempo había querido hacer un retrato de madame Ratignolle. Jamás le había parecido aquella mujer un tema tan tentador como en aquel momento, sentada allí como una sensual Madonna, mientras el resplandor del ocaso enriquecía su espléndido color.
Robert pasó por encima y se sentó en el escalón inferior al de la señora Pontellier; de ese modo podía contemplar su trabajo. Ella sostenía los pinceles con cierta facilidad y desenvoltura, que provenían más de una aptitud natural que de un conocimiento profundo y prolongado. Robert seguía su trabajo con rigurosa atención, lanzando en francés exclamaciones admirativas que dirigía a madame Ratignolle.
— Mais ce n’est pas mal!
Elle s’y connaît, elle a de la force, oui.
En una ocasión, mientras atendía absorto, recostó suavemente la cabeza contra el brazo de la señora Pontellier y con idéntica suavidad ella lo rechazó. Una vez más repitió el ataque. Edna sólo podía pensar que se trataba de un descuido por parte de él, pero aun así no era motivo para tolerárselo. No protestó, pero volvió a rechazarlo, con suavidad, pero con firmeza. Robert no se disculpó.
El cuadro terminado no guardaba semejanza con madame Ratignolle, que se mostró desilusionada por el escaso parecido. Sin embargo, era un trabajo hermoso y válido desde muchos puntos de vista.
Evidentemente, la señora Pontellier no lo creía así, y después de inspeccionar el boceto con mirada crítica, lo cruzó con un amplio brochazo de pintura y lo arrugó entre sus manos.