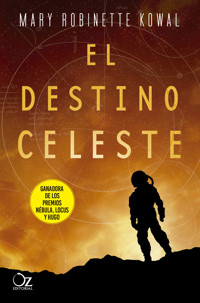
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oz Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: La astronauta
- Sprache: Spanisch
Esta vez, las mujeres lideran la conquista del espacio. En 1961, la colonia de la Luna está en pleno funcionamiento y la humanidad se prepara para dar el siguiente paso: llegar a Marte. Pero diez años después del impacto de un gran meteorito, la sociedad se divide entre aquellos que temen que los dejen atrás en un planeta desolado y los que no creen que todos merezcan viajar al espacio. Elma York, la primera mujer astronauta, tendrá que hacer frente a las tensiones políticas y sociales para conseguir que la misión a Marte salga adelante. Elma y el resto de su tripulación se embarcarán en un intrépido viaje hacia el planeta rojo, de cuyo éxito depende el futuro de la raza humana. La mejor novela de ciencia ficción del año, ganadora de los premios Hugo, Nébula y Locus. "Elma York es lo que le falta a la NASA: una heroína con garra." The Wall Street Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
EL DESTINO CELESTE
Mary Robinette Kowal
Traducción de Aitana Vega Casiano
Serie La astronauta 2
Contenido
Página de créditos
Sinopsis
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Epílogo
AgradecimientosNota históricaBibliografía
Notas de la traductora
Sobre la autora
Página de créditos
El destino celeste
V.1: septiembre de 2020
Título original: The Fated Sky
© Mary Robinette Kowal, 2018
© de la traducción, Aitana Vega Casiano, 2020
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2020
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: Tor
Imagen de cubierta: Gregory Manchess
Corrección: Isabel Mestre
Publicado por Oz Editorial
C/ Aragó, n.º 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.ozeditorial.com
ISBN: 978-84-17525-98-9
THEMA: FM
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
El destino celeste
Esta vez, las mujeres lideran la conquista del espacio
En1961, la colonia de la Luna está en pleno funcionamiento y la humanidad se prepara para dar el siguiente paso: llegar a Marte. Pero diez años después del impacto de un gran meteorito, la sociedad se divide entre aquellos que temen que los dejen atrás en un planeta desolado y los que no creen que todos merezcan viajar al espacio.
Elma York, la primera mujer astronauta, tendrá que hacer frente a las tensiones políticas y sociales para conseguir que la misión a Marte salga adelante. Elma y el resto de su tripulación se embarcarán en un intrépido viaje hacia el planeta rojo, de cuyo éxito depende el futuro de la raza humana.
«Elma York es lo que le falta a la NASA: una heroína con garra.»
The Wall Street Journal
Ganador del Premio Nébula
Ganador del Premio Locus
Ganador del Premio Hugo
Para mi sobrina, Laura Olafson, que se atreve a seguir.
Con frecuencia pedimos al cielo recursos que residen en nosotros mismos. El destino celeste nos deja libres en nuestras acciones y no retarda nuestros designios sino cuando somos lentos en ejecutarlos. ¿Qué poder impulsa a mi amor a que aspire tan alto? ¿Qué me hace ver aquello de que mi vista no se sacia? Cualquiera que sea la distancia que separa uno de otro los objetos, a menudo la naturaleza los aproxima como si fuesen idénticos y en un beso los reúne, sin reparar en diferencias. Las empresas extraordinarias parecen imposibles a los que, midiendo la dificultad material de las cosas, imaginan que lo que no ha sucedido no puede suceder. ¿Cuál es la mujer que, poniendo en juego todos los resortes para dar a conocer cuánto vale, no tiene fe en su amor? La enfermedad del rey… Mis proyectos pueden traicionar mis esperanzas, pero mis resoluciones son fijas y no fracasaré.
Helena; A buen fin no hay mal principio,
William Shakespeare
Capítulo 1
El director de la CAI advierte de las consecuencias de los recortes de presupuesto
Por John W. Finney
Boletín especial para The National Times
16 de agosto de 1961 — Horace Clemons, director de la Coalición Aeroespacial Internacional, ha advertido hoy a las Naciones Unidas de que cualquier recorte al «ínfimo» presupuesto espacial haría imposible llevar a cabo un amartizaje tripulado en esta década. También ha informado de que extender el calendario del programa de Marte, aunque fuera mínimamente, aumentaría el coste de la primera expedición a Marte, que ahora se estima en veinte mil millones de dólares. Ha explicado que, como consecuencia del recorte de seiscientos millones de dólares realizado por el Congreso de los Estados Unidos en el presupuesto de este año, la CAI ha tenido que sacrificar el «seguro» que se había incorporado al programa «para cubrir problemas técnicos impredecibles o irresolubles» y retrasar algunas expediciones experimentales cruciales de la nave Cygnus.
¿Recuerdas dónde estabas cuando la sonda Friendship amartizó? Yo me preparaba para volver de la Luna. Llevaba en la nave Artemisa tres meses de rotación para trasladar a geólogos de la diminuta colonia a diversos puntos de estudio.
Aunque a todos se nos consideraba astronautas, solo unos pocos éramos también pilotos o, dicho de otra manera, conductores de autobús glorificados.
Los otros doscientos «ciudadanos» iban y venían según su especialidad. Solo había unos cincuenta residentes «permanentes» en los búnkeres subterráneos a los que llamábamos hogar.
Junto con la mitad de la población de la base, avancé a saltitos por el tubo de hámster subterráneo que llamábamos Baker Street de camino a Midtown. Dada la falta de atmósfera para protegernos de los rayos cósmicos que llegan a la Luna, habíamos levantado una capa de la superficie lunar y enterrado los tubos en el regolito. Visualmente, el exterior de la base parecía un castillo de arena en ruinas. El interior estaba formado en su mayoría por goma lisa, salpicado por algunos patios de luces, soportes de aluminio y puertas presurizadas.
Una de las puertas se abrió con un siseo y Nicole la atravesó, con el tirador en la mano. Después, la empujó para cerrar con fuerza.
Separé las piernas para cortar el impulso al aterrizar en el último saltito. Le habían asignado un puesto allí en la última rotación y me alegraba muchísimo de verla.
—Creía que estabas en la Tierra. —Igual que yo, vestía un traje de presión ligero y llevaba el casco de seguridad recubierto de goma atado a la cintura, como una máscara antigás de la guerra. No servía de mucho, pero, si uno de los tubos se rompía, nos daría diez minutos de oxígeno para llegar a un lugar seguro.
—Sí, pero no me iba a perder el primer amartizaje de la sonda.
En ese momento, hacía de copiloto del pequeño transbordador que viajaba de la base a la plataforma orbital Lunetta de la CAI. Era apenas un autobús espacial, pero todas las grandes naves, como la que iba de Lunetta a la Tierra, de clase Solaris, las pilotaban hombres; no digo que me molestase. Le di una palmadita al bolso de viaje que me colgaba del hombro.
—Después de esto, me voy directa al cohete Lunetta.
—Dale recuerdos a una ducha caliente de mi parte. —Avanzamos a saltitos por Baker Street—. ¿Crees que veremos marcianos?
—Lo dudo. Parece tan yermo como la Luna, al menos en las fotos orbitales. —Llegamos al final de Baker Street. El indicador de presión delta del panel junto a la puerta indicaba una presión lunar normal de 4,9 psi, así que empujé la manivela para abrirla—. Nathaniel dice que, si hay marcianos, se arranca los colmillos.
—Qué gráfico. Por cierto, ¿qué tal está?
—Bien. —Abrí la puerta—. Me habla mucho de lanzamientos de cohetes.
Nicole se rio mientras se deslizaba por la esclusa entre Baker Street y Midtown.
—Sois como unos recién casados.
—¡Nunca estoy en casa!
—Deberías traértelo de visita. —Me guiñó un ojo—. Ahora podemos tener habitaciones privadas.
—Lo sé. El senador y tú deberíais tener en cuenta lo bien que los conductos de aire transportan el sonido.
Empecé a cerrar la escotilla.
—¡Sujeta la puerta! —Eugene Lindholm se acercaba a nosotras por Baker Street con largas zancadas. Si nunca has visto a nadie moverse en un ambiente de escasa gravedad, imagina la combinación de la elegancia de un bebé que da saltitos con el avance rápido de un guepardo.
Abrí más la puerta. No controló bien el movimiento y se dio en la cabeza con el marco al pasar.
—¿Estás bien? —Nicole lo sujetó por el brazo para ayudarlo a estabilizarse.
—Gracias. —Apoyó una mano en el techo mientras recuperaba el equilibrio. En la otra, sujetaba un fajo de papeles.
Nicole me miró antes de atravesar la puerta de Midtown. Asentí y cerré la entrada a Baker Street, pero no abrió el siguiente acceso.
—Oye, Eugene. Ya que vuelas con Parker, no pasaría nada si se te cayeran por accidente. —Señalé los papeles que llevaba.
El hombre sonrió.
—Si buscas la lista de turnos, siento decepcionarte. Solo son recortes de recetas para Myrtle.
—Porras.
Abrió la escotilla y nos dirigimos a Midtown.
La diferencia de presión arrastró un olor poco común en la Luna, a marga y a verde, junto con el suave aroma del agua. El centro de la colonia era una amplia cúpula abierta que permitía la entrada de luz filtrada que alimentaba las plantas que crecían en el interior. Era la primera estructura permanente.
Las áreas cercanas a las paredes habían sido divididas en alojamientos residenciales. A veces deseaba dormir todavía allí, pero las nuevas estancias de los pilotos se encontraban junto a los puertos, lo que resultaba más conveniente. Se habían construido otros cubículos para oficinas y un restaurante. También había una barbería, una tienda de segunda mano y un «museo de arte».
En el centro había un pequeño «parque». No era mucho más grande que un par de camas matrimoniales atravesado por un camino, pero era verde.
¿Qué habíamos plantado en ese suelo acondicionado con sumo cuidado? Dientes de león. Al parecer, si se preparan de la forma correcta, son sabrosos y nutritivos. Otro gran favorito era el higo chumbo, que tiene unas flores hermosas que se convierten en vainas de semillas dulces y unas hojas planas que se pueden asar u hornear. Por lo visto, muchos de los hierbajos de la naturaleza se adaptaban bien a crecer en suelos con escasos nutrientes.
—Toma ya. —Eugene se palmeó el muslo—. Los dientes de león han florecido. Myrtle lleva un tiempo amenazando con preparar vino de diente de león.
—Más que a amenaza, suena a promesa. —Nicole pasó de largo junto a las camas elevadas—. Elma, saluda también de mi parte a un martini seco cuando llegues a casa.
—Me tomaré uno doble.
Había pensado que Nathaniel y yo estaríamos entre los primeros colonos de la Luna, pero, después de establecer la base Artemisa, la agencia se había centrado en la colonización de Marte, y él había tenido que quedarse en la Tierra para dirigir la planificación.
Marte era el protagonista de todas las conversaciones en la CAI. Las calculadoras mientras trabajaban en sus ecuaciones, las chicas que transcribían las líneas de código interminables en las tarjetas perforadas, las señoras de la cafetería que servían puré de patatas y guisantes verdes, Nathaniel con sus cálculos; todo el mundo hablaba de Marte.
En la Luna pasaba lo mismo. Al otro lado de Midtown habían erigido en una especie de podio una pantalla de televisión gigante de cuarenta y ocho pulgadas que habían sacado del centro de lanzamiento. Daba la sensación de que la mitad de la colonia estaba allí, apiñada alrededor del aparato.
Los Hilliard se habían traído una manta y lo que parecía un pícnic. No eran los únicos que trataban de convertir aquello en una velada social. Los Chan, los Bhatrami y los Ramírez también se habían acomodado en el suelo cerca del podio. Todavía no había niños, pero, por lo demás, casi parecía una ciudad de verdad.
Myrtle también había extendido una manta y le hizo señas a Eugene. Él sonrió y le devolvió el saludo.
—Ahí está. ¿Os unís a nosotros, señoras? Hay sitio de sobra.
—¡Gracias! Será un placer.
Lo seguí hasta la manta, que parecía compuesta de uniformes viejos, y me senté junto a Eugene y Myrtle. Se había cortado el pelo de su moño habitual en un estilo más adecuado para la Luna, sobre todo porque la laca en espray no era un producto que abundase en el espacio. Eugene y ella se habían ofrecido como voluntarios para formar parte de los residentes permanentes. Los echaba mucho de menos cuando volvía a la Tierra.
—¡Eh! —gritó alguien para hacerse oír por encima de los murmullos—. Ya empieza.
Me puse de rodillas para mirar por encima de las cabezas de la gente que teníamos delante. La imagen granulada en blanco y negro mostraba una emisión del Control de Misión en Kansas, aunque llegaba con un retraso de 1,3 segundos. Estudié la pantalla en busca de Nathaniel. Me encantaba mi trabajo, pero pasar meses separada de mi marido era duro. A veces, dejarlo y volver a ser calculadora me parecía una idea de lo más atractiva.
En la retransmisión, Basira trabajaba en las ecuaciones mientras el teletipo escupía una página tras otra. Trazó una gruesa línea debajo de un número y levantó la cabeza.
—La huella doppler indica que la separación en dos etapas se ha completado.
Se me aceleró el corazón; eso significaba que la sonda estaba a punto de entrar en la atmósfera marciana. O que ya había entrado. Era curioso, todos los números que recibía de Marte eran de hacía veinte minutos. La misión ya había triunfado o había fracasado.
Veinte minutos. Miré el reloj. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de ir al hangar? La voz de Nathaniel salió del televisor y contuve la respiración con anhelo.
—Entrada en la atmósfera en tres, dos, uno… Velocidad de 117 000 kilómetros. La distancia hasta el punto de amartizaje es de 703 kilómetros. Se espera que el paracaídas se despliegue en cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Esperando confirmación.
Toda la cúpula contuvo la respiración y solo se oía el zumbido bajo y constante de los ventiladores que removían el aire. Me incliné hacia la pantalla, como si así fuera a distinguir los números que salían del teletipo o a ayudar a Basira con los cálculos. Aunque, para ser sincera, llevaba cuatro años fuera del departamento de informática y sin hacer nada más complicado que mecánica orbital básica.
—Paracaídas confirmado. Lo hemos detectado.
Alguien gritó con alegría en la cúpula. Todavía no habíamos amartizado, pero quedaba muy poco. Me aferré con los dedos a una esquina de la colcha, como si pudiera guiar la sonda desde allí.
—A la espera de confirmación de la nave de que se ha producido la ignición del cohete de frenado.
De nuevo, Nathaniel hablaba de un suceso que había ocurrido veinte minutos atrás y yo lo escuchaba con 1,3 segundos de retraso. Los caprichos de la vida en el espacio.
—En este momento, ya debería haber tocado tierra.
Dios, por favor, que tenga razón. Si la sonda no consigue amartizar, la misión a Marte se interrumpiría de inmediato. Miré el reloj. Ya debería haber anunciado la confirmación del amartizaje, pero los segundos seguían pasando.
—Un momento. Estamos esperando la confirmación de la Red de Espacio Profundo y de la estación repetidora de Lunetta.
Nathaniel ya no salía en pantalla, pero me lo imaginaba de pie frente a su mesa, apretando el lápiz con tanta fuerza que estaría a punto de partirse en dos.
Se oyó un pitido.
A mi lado, Nicole jadeó.
—¿Qué es eso?
El pitido se repitió y Control de Misión estalló en vítores. La voz de Nathaniel se alzó para hacerse oír por encima del estruendo.
—Damas y caballeros, lo que oyen es la señal de confirmación de la sonda de Marte. Esta es la primera transmisión desde otro planeta. Confirmado. La sonda Friendship ha amartizado, lo que allana el camino para una misión tripulada.
Me puse en pie de un salto, todos lo hicimos, y me olvidé de la gravedad. Celebré el triunfo de la sonda y del equipo que había planeado la misión mientras reía y flotaba con torpeza por el aire.
—Llegas tarde.
Grissom me fulminó con la mirada cuando entré en la sala de pilotos del puerto. Tenía la maleta de viaje apoyada en el banco y bebía un café envasado.
Miré el reloj de la pared.
—Por treinta segundos.
—Sigue siendo tarde.
Tenía razón, pero no había nadie más para darse cuenta de ello y quedaban dos horas para el lanzamiento.
—Y tú sigues siendo feo.
—Ja. Supuse que estabas viendo el amartizaje.
Me pasó los planes de vuelo para que los revisáramos mientras caminábamos hacia la nave. Grissom se quejaba mucho, pero era igual de adicto al espacio que yo.
Asentí y hojeé las páginas de tiempos y tasas de combustión, inclinación y velocidad. Habíamos pasado tres días preparando el trayecto a Lunetta durante los cuales no habíamos tenido mucho más que hacer que vigilar los indicadores. Por Dios, si incluso el aumento lento de presión de la psi de la base lunar a la psi estándar de Lunetta estaba automatizado.
—Todavía no hay nada que ver, pero quería… no lo sé. Quería estar allí.
Grimssom gruñó.
—Ya. Yo hice lo mismo en el alunizaje.
El silencio se instaló entre los dos durante unos segundos con el recordatorio de que yo había participado en esa misión hacía tres años. Me había convertido en una especie de celebridad, lo cual era parte del motivo por el que disfrutaba de la vida en la Luna un poquito más que de la vida en la Tierra. No tenía que lidiar con admiradores. Al menos, por lo general.
—¿Lo has visto? El amartizaje, digo.
—No. Lo he escuchado en la radio. —Se encogió de hombros cuando llegamos al pasillo que conducía a la nave—. He pasado un rato con mi chica antes de salir. Me mandan al puerto espacial de Brasil durante un mes para entrenar en la nueva nave.
—¿La de clase Polaris? —Silbé cuando asintió—. Envidia confirmada.
Resopló.
—Me costará una semana mantenerme en pie, con todo el tiempo que llevo aquí arriba. La formación en sí no durará más de dos semanas.
—Aun así. Las descripciones de la nave hacen que parezca un sueño. Además, Brasil es mucho mejor que Kansas. —Me detuve ante la escotilla de la cabina del piloto para el recorrido en tierra y comprobé que el indicador de presión delta estuviera a 4,9 antes de abrir. Siempre existía la posibilidad de que no hubiera ninguna nave al otro lado, aunque estuviéramos en el puerto correcto—. Un aterrizaje vertical facilitará mucho las cosas al volver a casa.
—No será tan suave como en la Luna. —Se encogió de hombros—. A mí me gusta el planeador, la verdad. Hay más visibilidad en la aproximación, pero en Brasil no se depende tanto del clima y los huracanes empeoran cada vez más. Por otro lado, no me importa pasar unos días de más en órbita hasta encontrar un hueco.
—Ya, pero eso es porque le tienes pánico a la aclimatación a la gravedad. —Me agaché para entrar en el reducido compartimento para pilotos. La débil gravedad artificial de la sección rotativa de Lunetta era un tercio de la de la Tierra, igual que la de Marte, y servía de transición para la gente que volvía de la Luna—. Espero que haga buen tiempo cuando aterricemos. Qué ganas tengo de llegar a casa.
—Pues no haber llegado tarde.
Le saqué la lengua entre risas y nos centramos en la comprobación previa al vuelo. Una de las ventajas de despegar desde la Luna es que hay muchas menos variables que en la Tierra. Dada la falta de atmósfera, no había que lidiar con el clima ni con el viento ni con nada más que no fuera un poco de gravedad.
El compartimento de pasajeros detrás de nosotros tenía espacio para veinte personas. En la mayoría de los trayectos iba lleno de especialistas que volvían a la Tierra después de finalizar el proyecto por el que habían venido en primer lugar. La bodega de carga también solía ir llena de equipaje, de experimentos científicos y de algunos artículos de exportación. Por ejemplo, una de las geólogas tallaba roca lunar y sus esculturas se vendían por cantidades asombrosas en la Tierra. Las «colchas lunares» de Myrtle, hechas de tela reciclada, también se vendían lo bastante bien como para financiar la universidad de sus tres hijos. El éxito de las artes en el espacio era sorprendente. Incluso yo me había animado a hacer una especie de esculturas de papel fabricadas con tarjetas perforadas antiguas, pero no me había atrevido todavía a ponerlas a la venta.
Hasta las personas de la Tierra a las que no les gustaba el programa espacial se emocionaban por todo lo que llegara de la Luna. Después de romantizar un lugar durante milenios en los mitos y las leyendas, costaba un poco que esa fascinación desapareciera.
Grissom y yo habíamos volado juntos lo suficiente como para que la comprobación previa fuera algo rutinario. No es que nos saltásemos ningún paso. Por muy rutinario que fuese y a pesar de la ausencia de condiciones climáticas, nos sentábamos en lo que era, básicamente, una bomba.
Es curioso cómo llegas a acostumbrarte a cualquier cosa. Dos horas después, terminamos con la lista de verificación y todos los pasajeros ya estaban amarrados a sus asientos. Grissom me miró y asintió.
—Pongámonos en marcha.
Los motores despertaron con un susurro casi imperceptible en el silencio de la superficie sin aire de la Luna. Despegamos y, al acelerar, sentí el peso de nuevo, como si la Luna tirase de mí para retenerme. A nuestros pies, cráteres grises y marrones se desprendían, arrastrados por las llamas del cohete.
Decía que, al final, te acostumbras a cualquier cosa. Quizá era mentira.
Cuando llegamos a la órbita baja de la Tierra y nos acoplamos a la estación orbital, era una astronauta piloto; aunque fuera sentada en el asiento del copiloto y me encargase sobre todo de los cálculos de navegación, era una parte fundamental del proceso. Grissom y yo entregamos la nave a los nuevos pilotos que iban a reemplazarnos y empezarían una estancia de tres meses en la Luna, y entraron en la cabina.
Al salir de Lunetta, solo era una pasajera terrestre más que salía de la órbita. Hasta el momento, la Coalición Aeroespacial Internacional no había contratado a ninguna mujer como piloto para los grandes cohetes orbitales. No existía una política oficial que nos prohibiera pilotarlos, pero, cuando preguntaba, siempre recibía como respuesta que querían aprovechar mi experiencia «donde era más valiosa». Dado que las mujeres habían entrado en el cuerpo de astronautas gracias a nuestras habilidades como calculadoras, era complicado conseguir que nos dejasen ocupar otros puestos.
Entré flotando en el compartimento de los pasajeros junto con el resto de los habitantes de la Tierra. Aunque Lunetta tenía gravedad artificial en el anillo exterior giratorio, el centro permanecía estático para facilitar el acoplamiento. Facilitaba y dificultaba al mismo tiempo manejar el equipaje. No pesaba nada, pero se alejaba flotando si no se ataba bien. Guardé la bolsa en el pequeño compartimento debajo del asiento y ajusté las correas de sujeción antes de cerrar la puertecilla.
—¡Elma! —Por el pasillo se acercaba Helen Carmouche, antes Liu. Llevaba el pelo oscuro recogido en una cola de caballo y las puntas flotaban sobre su cabeza.
—No sabía que estarías en este cohete. —Con una sonrisa, me impulsé para abrazarla y casi me pasé de la raya. Me había acostumbrado a contar al menos con la microgravedad de la Luna; por suerte, Helen enganchó un pie en un riel como una profesional de la gravedad cero y me atrapó.
¿Recuerdas lo que dije de que al final te acostumbras a cualquier cosa? Aquella situación no me resultó diferente a haberla encontrado en un tranvía o un tren.
—Tengo que volver para realizar una formación en la Tierra. —Miró el asiento a mi lado—. ¿Puedo?
—¡Por supuesto! —Me elevé para dejarla pasar por debajo de mí—. ¿Qué tal está Reynard?
Se rio mientras guardaba el bolso en el compartimento del equipaje.
—Dice que ha repintado la sala de estar. Me da miedo ver qué ha hecho.
Me acerqué más al «techo» para dejar pasar a los demás pasajeros.
—¿Por la elección del color o por la falta de habilidad?
—Dos palabras: rojo marciano. ¿Cómo va a saberlo?
—Sacudió la cabeza y se colocó las correas con facilidad—. Todavía no hay fotos de la superficie.
—Podría ser peor. Gris regolito, por ejemplo.
—Algo neutro sería mejor. —Cerró la escotilla del compartimento del equipaje con un clic—. ¿Qué tal Nathaniel?
Suspiré sin querer. Se me escapó.
—¿Bien?
Se tensó y se agarró al asiento.
—Eso no suena bien.
—No, de verdad, está bien. Todo va bien. —Me impulsé hasta el asiento y empecé a abrocharme. Mientras ponía las correas de los hombros en su sitio, sentía los ojos de Helen clavados en mí—. Es duro pasar tanto tiempo separados. Ya sabes cómo es.
Se sentó a mi lado y me dio una palmadita en la mano.
—Al menos, nosotras volvemos a casa.
—Perdona, no debería quejarme por una separación de tres meses. —Helen estaba en el equipo de la misión a Marte, así que había pasado catorce meses de formación y, cuando la expedición partiera el próximo año, Reynard y ella estarían separados otros tres años—. No sé cómo lo haces.
—Creo que sería más duro si llevásemos más tiempo casados. —Me guiñó el ojo—. Así, alargamos la etapa de luna de miel. Ya me entiendes. Cuando vuelvo a casa…
—¿Lanzáis cohetes?
—Desplegamos todos los propulsores.
Los altavoces crujieron sobre nuestras cabezas.
—Damas y caballeros, les habla el capitán Cleary. Saldremos de la estación en unos instantes y deberíamos estar de vuelta en la Tierra en la base de Kansas en una hora.
Rutina. Había hecho el viaje entre la Tierra y la Luna una docena de veces. Con cada vuelo, el procedimiento se perfeccionaba un poco más. Se volvía más normal. No era muy distinto de un viaje en tren por el país. Excepto, claro está, por absolutamente todo.
Un ruido débil reverberó por la nave cuando el mecanismo de fijación se soltó de la estación. Al otro lado de la diminuta escotilla, la condensación congelada en la superficie de la nave espacial parecía un grupo de luciérnagas que revoloteaban al surgir de entre las sombras de la estación y entrar al abrigo de la luz del sol. La escarcha se arremolinó a nuestro alrededor y brilló sobre la tinta del espacio.
No dejo de repetir que solo es rutina, pero es mágico. A nuestro alrededor, el imponente arco de la estación giraba en círculos vertiginosos. Si no hubiera estado amarrada, me habría inclinado hacia delante y presionado la cara contra la ventana.
—¡Allí! —Helen señaló algo que quedaba justo fuera de nuestra vista ante nosotras—. La flota de Marte.
La nave vibró y comenzó una rotación lenta hasta llegar a la posición para abandonar la órbita. Mientras tanto, la flota de tres naves diseñada para la primera expedición a Marte entró en nuestro campo de visión. Recortadas en el cielo de tinta negra, las dos naves de pasajeros y la nave de suministros destacaban como cilindros irregulares; las naves de pasajeros, largas y delgadas, estaban ceñidas con un anillo centrífugo, como la estación espacial. Alguien había comparado el anillo con un juguete para adultos, lo que me había demostrado dos cosas: la primera, que era más puritana de lo que pensaba y, la segunda, cómo sería ese artículo en particular y cómo funcionaba. Todavía no le había preguntado a Nathaniel al respecto, porque no estaba segura de si quería saber si él lo conocía.
En cualquier caso, si carecías de experiencia en esos asuntos, las naves eran una visión inocente y hermosa.
—A veces os tengo mucha envidia.
—Qué va. —Helen se encogió de hombros—. Me pasaré toda la expedición haciendo cálculos.
—¿Por qué crees que siento envidia? —Puse los ojos en blanco—. Yo no soy más que una conductora de autobús.
—En la Luna.
—Cierto. Y me encanta, pero no supone ningún desafío. —Podría haber entrado en la misión de Marte si hubiera querido, pero Nathaniel y yo habíamos empezado a hablar de niños—. He pensado en retirarme como piloto y, quizá, volver a trabajar como calculadora.
Helen es la reina de los bufidos sarcásticos.
—¿Y volver a pilotar el Cessna?
—O preparar a los nuevos astronautas. Es que… —Me aburro—. Quiero centrarme en mi matrimonio.
Helen me dedicó otro de sus bufidos patentados. Era, sin duda, una maestra de los ruiditos de incredulidad. Me salvé de verme aplastada por todo el peso de su desprecio cuando el capitán encendió los propulsores para salir de la órbita y el cohete tembló.
Alguien gimió detrás de nosotras. Helen miró por encima del hombro y se inclinó hacia mí.
—Verás cuando aterricemos.
—Será su primer viaje de vuelta. —No miré atrás. La abuela siempre solía decir que, cuando alguien sentía vergüenza, mirarlo era lo más cruel que se podía hacer, y entendía lo que sentía. A pesar de toda mi formación, la realidad era muy distinta y el aterrizaje era la peor parte.
Helen y yo charlamos durante la primera media hora y nos pusimos al día sobre la vida en el espacio. Después, un trozo de palomitas de maíz empezó a caer muy despacio del bolso de alguien. Ese primer signo de gravedad fue la señal de que ya habíamos bajado lo suficiente hacia la Tierra como para que la atmósfera nos frenase.
Fuera comenzó el lento proceso de calentamiento hasta los 1 649 grados centígrados. Al otro lado de las ventanas, el aire empezaba a brillar con un color naranja mientras serpentinas de atmósfera sobrecalentada pasaban a nuestro lado en una estela de plasma. Resulta curioso lo tranquila que era esta parte del descenso. No había suficiente atmósfera como para causar vibraciones y nos convertíamos en una especie de planeador gigante, por lo que no se oía el ruido de los motores. No obstante, el silencio era todavía mayor entre los astronautas del interior de la nave, que miraban el espectáculo de la reentrada. Resulta imposible acostumbrarse.
El capitán inclinó la nave para iniciar la primera de una serie de largas curvas en forma de s con el fin de reducir la velocidad. Las fuerzas g nos asaltaron y me aplastaron en el asiento. Eran solo dos g, pero, después de pasar meses a un dieciseisavo, sentía como si me enterrasen en el barro.
Las fuerzas g siguieron aumentando y me clavaron al asiento. Esperé a que el capitán nos sacara de la curva y cambiase la dirección hacia la siguiente parte de la s, pero la rotación continuó. Aquello no era rutinario.
Pero, atrapada en el compartimento de pasajeros, no había nada que pudiera hacer.
Capítulo 2
La Cygnus 14 se desvía del rumbo debido a un error o a un fallo del sistema
Por Steven Lee Myers
Kansas City (Kansas), 20 de agosto de 1961 — Una de las naves espaciales de clase Cygnus que transportaba astronautas de la estación espacial Lunetta de la Coalición Aeroespacial Internacional de regreso a la Tierra aterrizó hoy a unos 420 kilómetros de su objetivo previsto, según fuentes oficiales, a causa de un fallo técnico o a un error del piloto durante el descenso. La nave es una variante de las que se utilizan desde el inicio del programa, pero este modelo en particular era una versión nueva que hacía su primer viaje con cohetes y sistemas de control modificados pensados para facilitar el descenso y el aterrizaje.
Los brazos me pesaban dos mil kilos y un caballo se sentaba sobre mi pecho, daba coces a las paredes y las hacía retumbar. Abrí los ojos con esfuerzo para ver por qué nadie lo ahuyentaba y me encontré con un campo gris de regolito. No era la Luna. No. Era la silla de delante. Giré la cabeza con un gruñido, pero me detuve cuando las náuseas me revolvieron el estómago.
En algún momento, la fuerza g había aumentado lo suficiente como para que me desmayase. No sé cómo el capitán se las había arreglado para aterrizar el cohete ni qué había fallado, pero, milagrosamente, habíamos sobrevivido.
Los golpes continuaron, aunque el caballo solo era, en realidad, el peso de mi cuerpo sometido a la gravedad de la Tierra por primera vez en tres meses. El aire apestaba a vómito y orina. Despacio, giré la cabeza para comprobar el panel de telemetría de soporte vital. Los parámetros eran los normales de la Tierra, pero, hasta que abrieran la puerta, estaríamos encerrados en una lata hermética y había que seguir los protocolos.
Después me volví para asegurarme de que Helen estaba bien. Seguía inconsciente, lo que no era sorprendente, pero, por lo demás, parecía ilesa.
Cerré los ojos y respiré por la boca poco a poco mientras esperábamos a que el equipo de rescate subiera a bordo. Se estaban tomando su tiempo. Por otra parte, no sabía cuánto tiempo llevábamos allí ni con qué otros problemas tendrían que lidiar. Quizá una de las ruedas de aterrizaje se había incendiado o algo parecido.
Después de una cantidad de tiempo vergonzosa, por fin me di cuenta de que los golpes provenían de la escotilla. Estaría atascada. A pesar de que mi educación sureña me empujaba a levantarme e intentar ayudar, los años de formación como astronauta me recordaron la lista de verificación reglamentaria.
¿Olor a humo? No. ¿Oxígeno? Confirmado. ¿Heridos? Yo estaba bien y Helen también; abrí los ojos y, con cuidado, me volví en el asiento para observar la cabina. Los demás pasajeros estaban pálidos o verdosos, pero nadie parecía sufrir nada más grave que un poco de angustia. Crucé la mirada con un hombre negro al otro lado del pasillo que tenía la nariz rota. Era uno de los geólogos del equipo de Marte; no recordaba su nombre.
—¿Deberíamos ayudar con la puerta?
Evité negar con la cabeza.
—Tienen las herramientas. Estamos a salvo, así que dejemos que hagan su trabajo.
Asintió y se puso de color verde. Tragó y le dediqué un gesto compasivo. Al cambiar de un entorno gravitatorio a otro, los movimientos bruscos de cabeza provocaban náuseas.
Leonard Flannery, así se llamaba. Habíamos mantenido una conversación agradable sobre el valle del Loira en la boda de Helen y Reynard. Que no hubiera aprovechado la oportunidad de probar el vino de la región cuando transportaba aviones durante la guerra lo había horrorizado.
Mi decisión de no moverme probó ser la correcta cuando la escotilla se abrió con un silbido por el cambio de presión. El rugido distante de los aviones de seguimiento T-38 retumbó dentro de la cabina. La luz del sol y el aire fresco entraron, acompañados del olor a caucho quemado, a tierra fresca y, casi imperceptible entre lo demás, a hierba recién cortada. Cerré los ojos porque me negaba a llorar por un poco de césped.
—¡Que nadie se mueva! —El seguro de un arma chasqueó, metal contra metal.
Mis ojos se abrieron por voluntad propia. Por la escotilla entraron seis hombres vestidos con ropas de camuflaje de cazador que nos apuntaban con rifles. Eran una mezcla de blancos, negros y otros tonos intermedios y llevaban diferentes tipos de máscaras para cubrirse las caras. Uno llevaba un pasamontañas que ocultaba todos sus rasgos excepto que era negro. Otro, que tenía la piel enrojecida por el sol, se cubría el rostro con un pañuelo, como un bandido de cómic. Un tercero llevaba una máscara de gas y los demás se escondían tras mascarillas de construcción.
¿Cómo habían burlado la seguridad de la CAI? Un segundo. Los aviones de seguimiento seguían dando vueltas. No sabía dónde había tenido que aterrizar el capitán, pero sospechaba que no estábamos en Kansas. No había rutinas ni protocolos para aquello.
A mi lado, Helen gruñó.
—¡Oye, tú, cállate! —Un hombre con pasamontañas, armado y con un acento muy marcado de Brooklyn atravesó el pasillo a zancadas para apuntar a Helen, que levantó la cabeza como un resorte y vomitó. Como la profesional que era, se las apañó para girarse y no mancharme, aunque la bilis le salpicó el muslo. Provocó una ola de arcadas por toda la cabina.
Tragué saliva con la mandíbula en tensión. ¿Quién me iba a decir que los años de lidiar con vómitos provocados por la ansiedad me serían de utilidad algún día? Aun así, tuve que esforzarme por mantener a raya el estrés y el peso de la gravedad mientras el hombre de Brooklyn cambiaba de objetivo con cada nuevo sonido. Detrás de la máscara, entrecerraba los ojos marrones con rabia.
—¿Están enfermos?
Detrás de mí, alguien más vomitó. Otro de los hombres dijo:
—¡No os quitéis las máscaras! No querréis pillarlo.
—Gérmenes espaciales.
Reírse no era la opción más inteligente, pero, sin quererlo, se me escapó un sonoro «¡ja!». Rebotó por la cabina y atrajo todas las miradas. Lo siento, pero ¿gérmenes espaciales? Parecía algo sacado de una radionovela.
—¿Te hace gracia? —El hombre de Brooklyn se acercó a mí y me puso la pistola en la sien. El frío metal se hundió en mi piel hasta presionar el hueso—. ¿Envenenar la Tierra te parece divertido?
—Por favor, no. No hagáis esto. —Leonard se inclinó hacia delante, lo que tensó las correas—. Sabéis lo que dirán. No…
—Cierra la boca. —El de Brooklyn apuntó a Leonard—. No me apetece escuchar al tío Tom. Tú eres parte del problema y hemos venido a ponerle fin.
—¡Oye! —El hombre de la máscara de gas avanzó con paso militar y el arma inclinada. Su voz resonaba como la de un sargento de instrucción a pesar de estar amortiguada detrás de un filtro—. Me da igual si están enfermos, se nos acaba el tiempo. No tendremos otra oportunidad como esta. ¡Joder! Eres la mujer astronauta.
Me había encontrado con admiradores muchas veces, pero no esperaba que me pasara a punta de pistola. No obstante, me daba una ligera idea de qué hacer a continuación.
Sabía cómo hablar con admiradores. A pesar de tener un arma en la sien, le sonreí. Tras las lentes de la máscara de gas, tenía los ojos de un color avellana fangoso, con una mota oscura en uno de ellos.
—Debe de gustarte Mr. Wizard.
—A mi hija le encanta. —Se le suavizó la mirada un instante, pero sacudió la cabeza y cuadró los hombros—. Eso no importa. Aunque… —Llamó la atención del hombre de Brooklyn con unos golpecitos en el brazo—. Ella nos servirá. Le prestarán atención.
—¿No queríamos a los pilotos?
—Pero no podemos llegar hasta ellos, ¿verdad? La puta escotilla está sellada. Ella es una celebridad. Un tesoro nacional. Nos harán…
Se oyeron sirenas en la distancia que se acercaban cada vez más. El de Brooklyn se puso rígido y se volvió hacia la entrada.
—Mierda. Han llegado muy rápido.
—¿Qué esperabas, idiota? —Mi admirador extendió la mano y me agarró del brazo para sacarme del asiento sin desatar antes las correas de los hombros.
—¿Me permites? —Levanté las manos con cuidado para que pudiera verlas—. Hay muchas hebillas.
Gruñó y retrocedió para dejarme espacio. Me peleé con las correas de los hombros con dedos torpes. La gravedad de la Tierra tiraba de mí y hasta las correas daban la sensación de pesar mil kilos. Daba igual el tiempo que pasara en el gimnasio de la Luna, la primera semana en la Tierra siempre era un infierno. Mientras tanto, las sirenas se acercaban.
Desde su asiento, Leonard habló:
—No uséis a una mujer blanca como rehén. Por favor, sabéis lo que pasará.
Mi admirador dudó un segundo, pero al final negó con la cabeza.
—Si usamos a un negrata, les dará igual. Pero ¿la mujer astronauta? Así nos harán caso.
Cuando me liberé de la segunda correa, mi admirador me agarró otra vez del brazo y me obligó a levantarme. Apoyé todo el peso en él y así el asiento que tenía delante mientras mi cerebro trataba de averiguar qué hacer con todo el peso extra. Me esforcé por mantenerme en pie mientras la cabina daba vueltas a mi alrededor. Vomitar me parecía un buen plan.
—Está… —A Helen se le trabó la voz detrás de mí, pero lo volvió a intentar—. Estará mareada. Caminad despacio si no quieres que te vomite encima.
Tenía el estómago vacío porque evitaba comer antes de los viajes. Aun así, me quedé quieta para intentar orientarme.
—¿Qué queréis que haga?
—Te pondrás en la puerta y les transmitirás nuestras exigencias. —El de Brooklyn me empujó por el pasillo y me tambaleé mientras mis pies se arrastraban por la gravedad.
Mi admirador me agarró antes de que me cayera.
—Haz lo que digamos y nadie saldrá herido.
—Sí, claro. —Empezaba a respirar con dificultad, no sé si por el esfuerzo o por el miedo. Quizá un poco por ambos. Me apoyé en mi admirador para avanzar hasta la escotilla del cohete.
Los demás pasajeros ya se habían despertado. Antes conocía a todos los miembros del cuerpo de astronautas, pero ahora reconocía a la mitad, y algunos solo me resultaban vagamente familiares. Al menos sabía que Helen, Leonard y Malouf saldrían del apuro. Junto a la puerta, Cecil Marlowe, del departamento de ingeniería, se peleaba con las correas como si tuviera intención de levantarse. Ruby Donaldson parecía una niña con sus coletas rubias, pero había sido médico en el frente durante la guerra.
¿Qué estarían haciendo los pilotos en la cabina delantera? Suponía que estaban conscientes y al tanto de lo que pasaba o, al menos, de que alguien que no pertenecía al equipo de rescate había subido a bordo. Había un intercomunicador en la parte trasera, pero no había cámaras. Si estuviera en su lugar, escucharía para tratar de obtener más información. También informaría al Control de Misión.
Me aclaré la garganta.
—Y vosotros seis, ¿qué queréis que diga?
El de Brooklyn me detuvo al final del pasillo.
—Diles que la Tierra tiene problemas. Que dejen el espacio tranquilo hasta que solucionen los asuntos de aquí abajo.
Asentí despacio. Eran terraprimeristas; debería haberlo deducido antes. La mayoría eran refugiados de las regiones que más habían sufrido las secuelas del meteorito. El tipo de Brooklyn probablemente lo había perdido todo y, al ser negro, lo habrían abandonado a su suerte en las ruinas de la ciudad.
—De acuerdo, pero no necesitáis retener al resto de los pasajeros para que yo dé un mensaje.
—Qué más quisieras.
—Sería un bonito gesto. —Fuera, los vehículos de rescate se detuvieron con las luces parpadeantes encendidas. Había una ambulancia local y tres camiones de bomberos, pero ni rastro de la CAI. Uno aparcó de lado y leí «Condado de Madison» en el lateral—. ¿Dónde estamos?
—En Alabama.
—Vaya, vale. Pasará un rato hasta que alguien de la CAI llegue. —Incluso con los aviones de seguimiento y los rastreadores por radar que indicaban dónde habíamos aterrizado, todavía tendrían que viajar—. Algunas personas no se encuentran bien, ¿por qué no dejáis que vayan a la ambulancia? Aislaría los gérmenes espaciales.
Uno de los hombres se asomó y volvió a meter la cabeza.
—Se acercan los técnicos sanitarios.
—Haz que se detengan. —Mi admirador levantó la barbilla y los filtros de la máscara de gas se tambalearon con el movimiento.
El hombre de la puerta respiró hondo, sacó su rifle y disparó al aire. El sonido rebotó en la cabina y la llenó de ecos violentos. Gritó hacia afuera.
—¡Ni un paso más!
El de Brooklyn me empujó hacia delante. Me clavó el pulgar en la carne del brazo, pero su agarre era lo único que me mantenía en pie.
Mi admirador me miró.
—Pídeles que venga un equipo de noticias. Y el presidente. Y el doctor Martin Luther King Jr.
—Y el secretario general de la ONU —añadió uno de los hombres con bandanas. Era el que tenía la piel más oscura del grupo y un acento británico que me sorprendió. Conocía a otros británicos de color, pero creía que todos los terraprimeristas eran estadounidenses.
—Pero eso no… —«No va a pasar», quería decir, pero me contuve a tiempo—. No será rápido.
El británico levantó una ceja.
—La ambulancia ha llegado muy rápido.
—Porque es local. —No sabía qué hacer. Lo mío eran las matemáticas y pilotar naves espaciales. Todo lo que sabía sobre las situaciones de rehenes era lo que había visto en las películas, y estaba bastante segura de que De repente no era un buen modelo que seguir. Ninguno de aquellos hombres confundiría una pistola de juguete con un revólver. No había manera de electrocutarlos. Además, apenas me mantenía en pie. Conseguir que mantuvieran la calma y que cooperaran parecía la única alternativa.
—Se lo diré, pero tened en cuenta que habrá que esperar.
—No estás en posición de decirnos qué hacer —repuso el británico.
—Lo sé. Solo quiero que tengáis toda la información. Hay cinco horas en avión desde Kansas, ¿vale? Es lo único que digo. —En realidad, eran poco más de dos horas, pero tener algo de tiempo extra no vendría mal. Lo cierto es que podrían subir al presidente en un T-38 y traerlo en veinte minutos, pero era muy poco probable. Me volví hacia la puerta y entrecerré los ojos ante la luz solar directa—. Preguntarán por qué queréis hablar con ellos.
—Lo sabrán cuando vengan, ¿de acuerdo? —Mi admirador señaló la puerta—. Un equipo de noticias, el presidente, el doctor King y el secretario general de la ONU. Ni una palabra más. ¿Lo has entendido?
El de Brooklyn atravesó el pasillo y apuntó a Helen con el rifle.
—Como seguro.
Me mantenía en pie gracias a la adrenalina y al hecho de que durante décadas había aprendido a disimular la ansiedad. Dentro del traje, notaba la piel tensa y las rodillas temblaban con cada latido acelerado del corazón. Al final, asentí y di un paso hacia la escotilla.
Apoyé la mano en el marco. Me temblaban los dedos, lo que frustraba mi intento de mostrar confianza. Los bomberos estaban de pie cerca del camión, claramente discutiendo sobre qué hacer, mientras que el conductor de la ambulancia tenía la radio en la mano y hablaba con alguien. Uno de los bomberos me vio y le dio un codazo al que estaba a su lado.
Respiré hondo para gritar las instrucciones de nuestros captores. Respirar el aire sin filtrar, cargado de polvo, polen y humo del combustible quemado, me provocó un ataque de tos. Agarrada al marco de la escotilla, me doblé sobre mí misma. No por la fuerza de la tos, sino para no desmayarme. Alguien me apoyó una mano en la espalda y otra en el brazo para sujetarme.
—¿Estás bien? —Mi admirador se agachó, y usó el marco como escudo.
Asentí con la cabeza y me arrepentí al instante. Apreté la mandíbula, tragué con fuerza y esperé a que todo dejase de dar vueltas.
—¿Me ayudas a levantarme? Con cuidado.
Asintió y la máscara de gas se balanceó. Me ayudó a incorporarme y me dejó una mano en el brazo. Clavó sus ojos de ese color avellana fangoso en mí hasta que respiré con más normalidad. El sanitario se había acercado mientras tosía, como si no pudiera evitarlo.
Me centré en él, un joven blanco de unos veinte años, con el pelo rubio y encrespado que se rebelaba contra la gomina.
—Estos hombres quieren que venga un equipo de noticias y hablar con el presidente, el secretario general de la ONU y el doctor Martin Luther King Jr.
—¿Quiénes son? —Un bombero con los hombros anchos como un oso y las mejillas pálidas salpicadas de pecas se apartó del grupo—. ¿Qué es lo que quieren?
Miré a un lado y mi admirador negó con la cabeza.
—Diles que lo sabrán cuando llegue el presidente.
Lo cual, conociendo al Gobierno, no ocurriría.
Al final del pasillo, el hombre de Brooklyn aún apuntaba a Helen, así que repetí el mensaje antes de alejarme de la luz del sol.
—¿Puedo sentarme?
Esperaba que me dijeran que no por puro rencor, pero mi admirador me acompañó de vuelta a mi asiento. El de Brooklyn bajó el arma mientras nos acercábamos y Helen se desplomó, como si el rifle hubiera sido lo único que la sostenía.
Por mucho que quisiera dejarme caer en el asiento, me senté con sumo cuidado. Mi admirador me ayudó, como si fuera una anciana en vez de una rehén. Me aclaré la garganta; habría dado cualquier cosa por un poco de agua.
—Quizá deberíamos hablar de lo que queréis que diga cuando llegue el presidente. Habíais mencionado los problemas en la Tierra, ¿verdad?
Mi admirador intercambió una mirada con el de Brooklyn y luego miró detrás de mí, supongo que para consultar a los otros captores. Al otro lado del pasillo, Leonard se inclinó un poco en nuestra dirección para escuchar. En algún momento, cuando yo estaba en la parte delantera, se había librado de las correas de los hombros.
Mi admirador me estudió con los ojos entrecerrados. No sé qué vio, pero al final asintió.
—Se están olvidando de la gente de la Tierra. Todo el dinero se destina al programa espacial en lugar de arreglar el desastre que dejó el meteoro. Las personas viven hacinadas en pisos diminutos. Hay refugiados que, después de diez años, todavía no han podido volver a sus casas porque las compañías de seguros se lavan las manos al afirmar que ha sido «una acción de Dios» y los gobiernos se ocupan de «asignar los recursos» según sea necesario. —Frunció el ceño—. Como si no estuviera claro adónde van esos recursos. Como si no fuera evidente cuáles son los barrios a los que se les da la espalda.
Pasaba tanto tiempo dentro de la industria espacial y trabajando codo con codo con personas que entendían a la perfección la situación climática de la Tierra que a menudo olvidaba que mucha gente tenía necesidades más inmediatas.
—Si la temperatura sigue subiendo como los meteorólogos esperan que haga, todos estaremos en peligro, a menos que nos hayamos establecido en otros planetas. El programa espacial es para la gente de la Tierra.
—Por favor. Esto ya lo hemos visto antes. El espacio será para las élites, mientras que los demás nos quedaremos atrás.
Negué con la cabeza.
—No. No será así.
—Mira a tu alrededor.
Lo hice y giré la cabeza con mucho cuidado para no agravar las náuseas. Los captores se habían dispersado. Dos de ellos se encontraban en la parte de atrás de la cabina, tres estaban en la puerta y mi admirador se había quedado a mi lado. Los pasajeros tenían un color gris verdoso, aunque no sabría decir si se debía a la gravedad o a la situación. A ambas, probablemente. Helen tenía las manos dobladas sobre el regazo y la misma expresión seria que cuando jugaba al ajedrez o hacía cálculos. Leonard escondía las manos en las axilas y se mordía el labio inferior mientras nos miraba. A Ruby Donaldson le temblaba la rodilla derecha y Vanderbilt DeBeer se mordía la cutícula del pulgar.
—Vale. Todo el mundo tiene muy mala pinta.
—Vuelve a mirar. ¿Cuántos se parecen a mí?
Observé a Leonard, al otro lado del pasillo, y él me dedicó una mueca. De verdad, algún día me daré cuenta antes de esas cosas. En un cohete lleno de astronautas, había un hombre negro, una mujer taiwanesa y treinta personas blancas. O veintinueve blancas y una judía, según cómo se me contase.
—No puedo decir que te equivocas…
—Pero vas a intentarlo de todas formas. —Agitó el arma en la mano.
—Son las primeras etapas del programa. —La gente tenía una idea glamurosa del programa espacial por culpa de series como Buck Rogers en el siglo xxv, que no se parecían en nada a la realidad—. Vivo en la Luna seis meses al año. No tenemos agua corriente. Duermo en un saco de dormir. No hay alcohol. —Al menos, nada digerible—. Toda la comida está enlatada y un error podría matar a la colonia entera. Ahora mismo, se necesita una combinación muy específica de habilidades para ir al espacio. Estoy bastante segura de que todas las personas que están aquí tienen un máster o un doctorado.
Mi admirador se inclinó y entrecerró los ojos detrás de la máscara de gas.
—Y asumes que los negros no los tienen.
Al otro lado del pasillo, Leonard se aclaró la garganta.
—Está claro que algunos sí. —Se calló cuando mi admirador se volvió a mirarlo.
Sacudió la cabeza y gruñó.
—A ver qué tienes que decir, tío Tom.
Leonard puso los ojos en blanco.
—Los tipos de títulos que buscan requieren algo más que trabajo duro. Se necesita dinero y conexiones. Todo esto me parece una soberana estupidez, pero estoy de acuerdo con el motivo por el que lo hacéis.
Las naves espaciales tienen una característica esencial: son herméticas. Incluso con la escotilla abierta al aire húmedo de la Tierra, apenas había corriente. Era agosto y estábamos en el sur. ¿Recuerdas que la gente había vomitado por todas partes a causa del descenso?
Después de cuatro horas de espera, el calor y el olor empeoraron. En circunstancias normales, a estas alturas ya estaríamos flotando en camas de agua en el centro de aclimatación de la CAI. En vez de eso, debíamos permanecer sentados en posición vertical mientras sufríamos la gravedad de la Tierra en una habitación sofocante impregnada del hedor de los desechos humanos.
Helen se inclinó hacia delante y me puso la mano en la pierna; luego me dio golpecitos con el dedo índice. Era una mujer brillante. Código morse. Apoyé la mano en la suya como si nos consoláramos la una a la otra y le di un golpecito afirmativo.
Con una cadena de golpes largos y cortos, deletreó: «Usa el miedo a los gérmenes».
Le di unos golpecitos en el dorso de su mano para preguntar: «¿Cómo?».
«Me hago la muerta. —Hizo una pausa y me miró de reojo—. Tú habla».
Por raro que parezca, sabía que se le daba muy bien hacerse la muerta. En la formación para ser astronautas hay una cosa llamada «simulador de muerte» donde representamos lo que sucede cuando un astronauta muere. Por lo general, el astronauta que saca la tarjeta de «muerto» se sienta a un lado durante el resto de la simulación, pero Helen había representado la escena de su muerte, adornada con unos estertores alarmantes, y luego se había quedado tirada en una postura de lo más espeluznante.
No me cabía duda de que funcionaría, pero era imposible que el presidente viniera, y no había forma de saber cuál sería la reacción de aquellos hombres si no lo hacía. Me enderecé para buscar a mi admirador. Se llamaba Roy, de lo que me había enterado porque el de Brooklyn le había preguntado dónde estaba el baño.
Probablemente Roy fuera la única persona que se encontraba cómoda en la nave gracias a la máscara de gas. Levanté la mano para llamar su atención y, gracias al cielo, se acercó.
—He pensado en vuestras exigencias y quisiera sugerir algo.
—Me muero por oírlo.
En uno de los actos más heroicos que he visto jamás, Helen se inclinó hacia delante, sacudió la cabeza con violencia y vomitó sobre los zapatos de Roy. Reprodujo todos los movimientos que solemos evitar al volver a la Tierra para no vomitar en una rápida secuencia con una precisión brillante.
Roy retrocedió a trompicones y chocó con el asiento de Leonard. Incluso detrás de la máscara de gas, torció el gesto con repulsión.
Los demás captores se pusieron en alerta al instante y levantaron las armas para apuntarnos mientras trataban de identificar el problema. Helen levantó una mano temblorosa y gimió.
—Gérmenes espaciales —dijo entre toses.
Después, se desplomó sobre mi regazo. Aunque sabía lo que iba a hacer, retrocedí con auténtica sorpresa. Le puse la mano en la garganta para comprobarle el pulso, que latía firme y acelerado. Miré a Roy e hice lo posible porque me creyera.
—Está bastante mal.
Detrás de Roy, Leonard se inclinó hacia delante en el asiento.
—¿Creéis que alguien os va a escuchar si dejáis morir a una nave llena de astronautas? ¿Creéis que el doctor King apoyará vuestra causa?
Sin apartar la mano del cuello de Helen, supliqué:
—Por favor. Como muestra de buena fe, dejad que las personas más enfermas salgan del cohete.
—¿Quieres que renunciemos a lo único que tenemos para negociar?
—Un acto de compasión, como dejar que quienes no se encuentran bien reciban la atención médica que necesitan, ayudaría a que os escuchasen. —No parecía dispuesto a ceder. Ni siquiera un poco—. Yo me quedaré como intermediaria.
Entonces, Dawn Sabados, de comunicaciones, vomitó y uno de los hombres de piel clara que llevaba bandana perdió la compostura. Sacudió la cabeza y miró a Roy.
—Venga. Antes de que nos contagiemos todos.
A salvo tras la máscara de gas, Roy se volvió para mirar a sus compañeros. El de Brooklyn se pinzaba la nariz con una mano, incluso por encima del pasamontañas. La apartó lo necesario para hablar:
—Hazlo.
—De acuerdo. —Me agarró por los brazos—. Tendrás que explicarles lo que pasa.
Me quité a Helen del regazo. Se quedó igual de «muerta» que en el simulacro y dejó caer un brazo al suelo. Roy me ayudó a incorporarme. La habitación empezó a balancearse y a volverse gris a mi alrededor. Me agarré a algo, creo que al respaldo del asiento, hasta que me sentí lo bastante firme como para arrastrarme por el pasillo.
Antes de llegar a la escotilla, me detuve y me volví hacia Roy.
—Los paramédicos tendrán que acercarse para ayudarlos cuando salgan. La mayoría estarán demasiado débiles como para caminar por su cuenta.
El británico levantó la vista desde su posición junto al marco de la escotilla, con el rifle preparado.
—¿De dos en dos?
Roy asintió.
—Sin heroicidades.
—Entendido.
Avancé hacia la entrada. El británico extendió una mano para estabilizarme. El sol se había puesto en el cielo y lo teñía todo de un precioso color dorado salpicado por las luces rojas y azules de los servicios de emergencia. Las ambulancias se habían multiplicado y también habían llegado coches de policía. Los terraprimeristas habían conseguido sus equipos de noticias. Habían venido las tres cadenas de televisión, además de múltiples estaciones de radio.
Pero no se acercaban demasiado, claro. Todo el mundo se situaba detrás del cordón militar con el que habían cercado el cohete. Cuando me asomé por el marco, todas las armas se levantaron para apuntarme. Tragué saliva antes de hablar.
—Dejarán salir a algunos astronautas como muestra de buena fe. De dos en dos. Los paramédicos pueden acercarse para ayudarlos.
Después me apartaron de la escotilla de un tirón. Las rodillas se me doblaron y caí al suelo de la nave. El británico me agarró y me levantó, pero el cambio repentino fue demasiado y me desmayé.
Cuando desperté, estaba sola con los terraprimeristas en una nave que apestaba a vómito y miedo.
Capítulo 3
Un grupo de terraprimeristas aborda una nave espacial. Libera a 31 de los 32 rehenes «como gesto de buena fe»
Por David Bird
Montgomery, Alabama, 21 de agosto de 1961 — Un grupo perteneciente al movimiento La Tierra Primero aprovechó la oportunidad cuando la Cygnus 14 aterrizó fuera de curso. Los hombres asaltaron la nave y tomaron a 32 astronautas como rehenes. Esta mañana, «como gesto de buena fe», han liberado a todos excepto a una de los astronautas. La última rehén, la doctora Elma York, conocida como «la mujer astronauta», seguirá retenida hasta que se cumplan las exigencias de los terraprimeristas, y ha actuado como enlace entre sus captores y las autoridades.
Han pasado diez horas. La nave estaba a oscuras, salvo por las luces de vigilancia que el equipo de rescate había instalado fuera. Mi aparato vestibular odiaba estar de vuelta en la Tierra con gravedad total. Estaba enferma y me sentía incluso más débil que al aterrizar. A pesar de mis esfuerzos, me desmayé dos veces más después de que me hicieran caminar hasta la escotilla para exigir de nuevo la presencia del presidente, el secretario general de la ONU y el doctor Martin Luther King Jr.





























