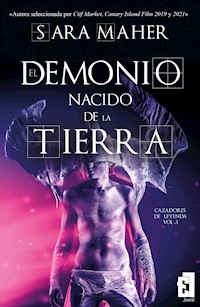Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El pueblo de Tejina siempre ha estado envuelto de misterio por una serie de asesinatos en la propia iglesia, los cuales se ocultaron desde el momento de los sucesos, hace setenta y cinco años. Don Manuel, el antiguo párroco, aseguró que ese día una luz divina apareció de la nada en mitad de la misa y, según los lugareños, enloqueció. Cuando el joven padre Diego es reasignado a dicha iglesia, encuentra un curioso diario en el que los acontecimientos sucedidos se expresan de manera inentendible para él, lo que provoca que termine dando con el paradero de Benjamín Torres, un anciano que vive en una residencia y que parece estar relacionado con los hechos. Esto ocasionará que Benjamín retome los recuerdos de un pasado doloroso cuando decida contarle la historia de principio a fin, rememorando a dos personas cruciales en su vida: Emma, quien se verá envuelta en la investigación de las muertes, y un hombre llamado Sam, quién aseguró ser un ángel enviado por el Creador. El destino de un ángel es una novela cargada de secretos familiares, intrigas insospechadas, nuevos descubrimientos sobre la verdad y una historia de amor que supera los límites de la realidad. ¿Qué ocurrió realmente en la iglesia de Tejina? ¿Será posible que un ángel descienda del Cielo con una misión? ¡Descúbrelo!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El destino de un ángel
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Sara Maher 2023
© Entre Libros Editorial LxL 2023
www.editoriallxl.com
04240, Almería (España)
Primera edición: septiembre 2023
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-19660-18-3
El
destiNo
de un
Ángel
Sara Maher
A mi madre, quien ya desde pequeña me infundió el amor por nuestro pueblo, por sus tradiciones y su valiosa cultura. Tu voz siempre me inspiró para volar alto.
A mi padre, que a pesar de ser un tejinero adoptivo, no hay año que no baje con él detrás de nuestra parranda para enorgullecernos al ver el cuelgue de nuestros queridos corazones.
Al pueblo de Tejina. No hay rincón en sus calles donde no se respire arte. La música recorre los barrios como un habitante más. Pueblo de bandas, de grupos folclóricos, de cantantes, poetas, coplistas... De toda esta pasión me impregné yo y por eso estas páginas transitan por algunas de sus calles.
Índice
Agradecimientos
Introducción
Capítulo 1
Una foto del ayer
Capítulo 2
Una tormenta inesperada
Capítulo 3
La voz del dormitorio
Capítulo 4
El insólito forastero
Capítulo 5
Hogar, dulce hogar
Capítulo 6
La misión del ángel
Capítulo 7
El niño de la iglesia
Capítulo 8
El calor de una abuela
Capítulo 9
La telaraña
Capítulo 10
El nieto de Jeremías
Capítulo 11
La marcha
Capítulo 12
Una prueba de fe
Capítulo 13
Un milagro llamado Sam
Capítulo 14
La sombra que habita en las pesadillas
Capítulo 15
Una historia de fantasmas
Capítulo 16
Los secretos no son iguales a las mentiras
Capítulo 17
El baile de las mariposas
Capítulo 18
El espejo es el reflejo del alma
Capítulo 19
Una luz demoledora
Capítulo 20
La verdad siempre hiere a alguien
Capítulo 21
La estela de una estrella
Capítulo 22
Eres mi milagro
Capítulo 23
Los caprichos del destino
Capítulo 24
Una bomba de relojería
Capítulo 25
Di que no
Epílogo
Dos años más tarde
FIN
Tu opinión nos importa
Biografía de la autora
Agradecimientos
Esta novela comencé a escribirla allá por el 2014. Lo hacía a ratitos, cuando arañaba un poco de tiempo entre el trabajo y un curso de novela que estaba realizando por aquel entonces. Se coció siempre a fuego lento. Y aunque me hubiera gustado que viera la luz antes, pienso que tal vez no era su momento. Cuando La tienda de los cuentos de hadas fue publicada, tuve que dedicarme a terminar los siguientes volúmenes de Crónicas de Silbriar, y más tarde llegaron los Cazadores de Leyenda, por lo que tuve que posponer de nuevo la finalización de este libro del que ya tenía más de la mitad de las páginas escritas.
Siempre tuve claro su principio y su final. En mi mente, todos los personajes del libro luchaban por tener su propia voz y trasladarse por fin a Tejina. Y ahora me siento muy feliz de que al final haya llegado su momento.
Solo quiero agradecer a todos los que siempre me han apoyado para que este sueño se haya convertido en una realidad, en mi día a día. A mi editorial, Entre Libros, que confía más en mí que yo misma. A mi familia. A mis amigos, que siempre han estado ahí. Y, por supuesto, a mis lectores. No hay nada más gratificante que hablar con ellos y que me expresen sus opiniones sobre los personajes o que hagan cábalas sobre cómo continuará la historia. Gracias a todos, porque me animáis a caminar en este sendero repleto de sorpresas, a veces buenas y otras no tanto, que un día inicié descalza, aunque, poco a poco, se han ido revelando unos zapatos llenos de ilusiones.
Introducción
Ya no lloraba. No podía. Las lágrimas se le habían secado, como esos campos de trigo en los que había descansado durante muchos años y que habían perecido por descuido por la mano insensible del hombre. Sus tierras eran ahora infecundas, el agua se había evaporado y la aridez había tomado el control en las zonas más australes. Nada nacía en ellas y nada moría. El ciclo de la vida se extinguía como la propia humanidad, y él no quería ser uno de los protagonistas de la historia. No le interesaban los héroes ni los profetas. Incluso estos actuaban con egocentrismos, llenando sus espíritus de halagos banales y de una falsa satisfacción, mientras que en el fondo ocultaban su mísera realidad: ellos existían porque otros sufrían. Por eso ya nadie lo sorprendía ni lo alentaba a continuar con su ardua labor. Se había convertido en un recolector autómata a quien no le importaban los entresijos de su trabajo. Viajaba a donde le ordenaban y contemplaba con hastío cómo la sangre era el nuevo recurso que alimentaba la tierra. Sí, el vacío lo había arrastrado hasta consumirse, hasta no reconocerse a sí mismo y detestar lo que siempre había amado. Un silencio desgarrador se había instalado en sus entrañas y lo sumía en una indiferente pasividad. Vacío. ¿Cómo definir esa pérdida de empatía? ¿Era un abandono total del espíritu?, ¿un desinterés que lo había abocado a ser indolente? No encontraba la definición justa a lo que estaba experimentando.
Arqueó las cejas y se permitió por un instante apartar la vista de aquel tenebroso ocaso para así observar a uno de los soldados, quien yacía frente a él, inerte, con una expresión poco agradable. Sin duda, era joven. Veintitantos. El miedo se había apoderado de él en los últimos segundos de su vida. Se había orinado encima, y esa boca retorcida le contaba que apenas tuvo tiempo de gritar. Tras un largo suspiro de resignación, observó cómo el sol dejaba de existir en aquel recóndito desierto. Llegaba la noche, la oscuridad, y debía recoger los desperdicios antes de que la luna iniciara su reinado. Se arrodilló frente al soldado chasqueando la lengua, sin inmutarse ante el rostro impávido que todavía suplicaba piedad. Era hora de comenzar su trabajo.
¡Qué estúpidos eran los humanos! Siglos y siglos de continuas torturas, crímenes, de infructuosas guerras... ¿Para qué? ¿No habían aprendido todavía que no existían vencedores? Solo la destrucción y la muerte. A pesar del inescrutable paso del tiempo, seguían alzándose voces tiránicas que emprendían eternas cruzadas en nombre de la religión o de políticas que definían como salvadoras. Y, al final, todo siempre terminaba allí: en un campo de batalla. Cambiaban los uniformes y las armas, cada vez más eficaces, más mortíferas, no obstante, el resultado era siempre el mismo: huérfanos, viudas, refugiados... Esa estampa dantesca la había contemplado millones de veces y ya no se estremecía.
Volvió a mirar al soldado. Sus mejillas carentes de sangre, sus pétreas pupilas y su mandíbula desencajada le gritaban que su corazón había dejado de latir. Otra vida se había apagado. Otra más. Sin embargo, extendió el brazo derecho, apoyó los dedos índice y corazón sobre la prominente frente del muchacho y una pequeña esfera azul brotó de sus yemas. Apartó la mano del rostro del soldado y la bola se evaporó. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando el joven abrió los ojos.
Desorientado, miraba a su alrededor buscando una ubicación que le resultase familiar, algo que le recordase qué estaba haciendo allí y no bajo las sábanas de su holgada cama. Entonces, una silueta dorada captó su atención.
—¿Dónde estoy?
Aquel misterioso ser no respondió. En su lugar, le tendió la mano. El soldado se levantó y contempló, con una extraña tristeza, su cuerpo ensangrentado en el suelo. El amargo dolor al descubrir que había fallecido se transformó con presteza en una rebosante paz que lo hizo olvidar sus pesares.
—Es hora de que vuelvas a casa.
Capítulo 1
Una foto del ayer
—No soy un buen hombre ni tampoco un fiel servidor de Dios. Entiéndame, no soy un criminal... Pero todos escondemos nuestras miserias tras una sonrisa afable. He mentido, he manipulado y he traicionado a las personas que más he querido. ¿Me convierte eso en un ser mezquino? No, me convierte en un ser humano; lejos de la gracia divina, eso es evidente. Cada uno expía sus pecados de la manera que puede. El perdón y el arrepentimiento pueden aliviar de forma momentánea el dolor del alma. Sin embargo, el remordimiento... Ese te devora poco a poco como un parásito silencioso. Te transforma por dentro casi sin que te des cuenta. Hasta que, un buen día, la alegría da paso a la amargura y esta a la reflexión. Yo ya he recibido mi castigo por mi arrogancia. Y en cierto modo estoy en paz conmigo mismo. Así que, dígame, padre, si no ha venido a darme la extremaunción, ¿qué diantres hace aquí?
El sacerdote contempló los ojos serenos del anciano con cierta compasión. Era evidente que no estaba ante un hombre corriente. Enmascaraba tras unos ojos melancólicos la astucia de un guerrero experimentado que se había enfrentado a decenas de conflictos, incluso de quien ya había coqueteado con la Muerte. Analizó con curiosidad una pila de libros sobre su mesilla de noche: tratados de historia, de derecho y algunos de corte científico. Vestía con elegancia y sus gestos no eran nada toscos; se atrevería incluso a insinuar que eran demasiado estudiados. Sin duda, se trataba de un hombre autárquico que sin embargo había decidido pasar sus últimos años en una residencia para mayores.
Volvió a repasar sus apuntes, sin saber muy bien por dónde empezar.
—He... venido por... otros asuntos —le contestó al fin, titubeando.
—¡Hasta la Muerte se burla de mí! —El viejo soltó una carcajada socarrona.
—En realidad, quería repasar con usted los hechos acaecidos en la iglesia de San Bartolomé de Tejina hace más de medio siglo —le confesó, tragando saliva.
El anciano adoptó una postura rígida y examinó con más atención al sacerdote. Rondaba los treinta años. Probablemente hacía poco que había finalizado sus estudios en el seminario. Encubría su inexperiencia con un rostro sosegado, delatado tan solo por un ligero temblor en las manos, el cual traicionaba su porte firme. Vestía como los jóvenes de ahora: unos vaqueros desgastados y un suéter a rayas sin planchar, aunque un tradicional alzacuellos confirmaba su condición.
—Había una decena de personas en la misa de la tarde —prosiguió el sacerdote—. Según mis datos, estaban las hermanas Cruz, Pedro el carnicero, Juan Ramos, Dolores la florista y, por supuesto, el párroco en aquella época, el padre Manuel...
—Perdone, padre, pero creo que se ha equivocado de persona —lo interrumpió con brusquedad—. Yo ni siquiera estaba en la isla cuando sucedió la masacre. Es más, debe haber un error en sus notas. ¡Yo era solo un niño!
—Sin embargo, sabe a lo que estoy refiriéndome. Es usted Benjamín Torres, ¿no es cierto?
—Ben, llámeme Ben, si no le importa —lo corrigió, restándole significación al asunto—. Todos en el maldito pueblo conocen la historia. No es ningún secreto. Es imposible ignorar a las malas lenguas. Aunque le repito que yo no nací aquí.
—Sé que no estaba presente en la primera aparición. —El sacerdote inclinó el torso hacia delante—. Pero sí en la segunda.
El anciano soltó una sonora carcajada y contempló con soberbia a un sacerdote medroso. Se recostó en el sillón, entrelazó los dedos y le lanzó una mirada gélida que consiguió erizar el vello de su entrevistador.
—No creerá usted en esas chorradas, ¿verdad? ¿Apariciones? Me sorprende, padre. Lo creía más inteligente, lejos de las leyendas de las pueblerinas más viejas para asustar a los más pequeños.
—No tiene por qué faltarme al respeto con su acusada burla.
—Disculpe —se excusó sin mostrar arrepentimiento—. Pero ¿por qué quiere resucitar esa historia? ¿Y por qué ha venido a verme a mí? Ya le he dicho que no soy un beato. Y no tengo nada que ver con esa absurda fantasía.
—Como habrá adivinado, soy el nuevo párroco —le anunció mientras sacaba un viejo librillo de su chaqueta—. Encontré esto mientras ponía en orden todos los documentos de la iglesia. Son unas viejas notas del padre Manuel. En ellas relata lo sucedido el día de los asesinatos. Como sabe, él fue un superviviente. Muchos cuentan que no se recuperó de los horrores que vivió aquel día. Y que, por desgracia, perdió la cabeza.
El anciano le echó un vistazo al viejo diario del cura sin demasiado entusiasmo. Había muchas palabras sin sentido. Desvaríos de un viejo loco. Sí, él también había oído la historia. El cura había estado al borde de la muerte, y cuando se recuperó, se obsesionó por descubrir a los culpables.
Leyó con detenimiento algunas de esas palabras que destruyeron su cordura. «Sangre en los ojos», «luz cegadora», «intervención divina», «¿Por qué yo?, ¿por qué yo?, ¿por qué yo?». Le había dedicado a esa pregunta una página entera. Esa cuestión lo torturaba. Le devolvió al sacerdote el libreto y lo miró con perplejidad.
—Sigo sin comprender por qué está interesado en un cuento chino.
—Se trata de mi parroquia ahora. Quiero entender a mis feligreses. Esa historia es parte de la comunidad. —Apartó la mirada y ojeó con nerviosismo el diario—. En el pueblo se habla de algo maligno en el ambiente. Dicen que la iglesia está maldita, incluso algunos se atreven a hablar de un ente oscuro. Yo quiero que se sientan cómodos viniendo a misa los domingos. El padre Manuel lo dice aquí. —Señaló unas palabras del libro—. «Intervención divina»... Algo fuera de lo normal aconteció en la iglesia aquel día. Y creo, Ben, que usted sabe de lo que se trata.
El sacerdote tragó saliva, a la espera de una reacción del anciano. Y por primera vez desde que había entrado en la estancia, observó en las pupilas oscuras del anciano una ligera brecha que rompía por completo su entereza.
Incómodo, Ben emitió un severo gruñido, ya que quizá había infravalorado al joven cura. Era casi tan obstinado como él.
—Ya le he dicho que yo no vivía aquí cuando todo ocurrió.
—Lo sé, pero he estado recopilando los testimonios de nietos y familiares cercanos de las personas que estuvieron presentes en la iglesia ese día. Me han ayudado mucho. Aunque, desde luego, no son testimonios de primera mano.
—¿Y cómo está tan seguro de que yo puedo ayudarle?
—¡Por esto! —El sacerdote extrajo una foto arrugada de su cartera y se la entregó a Ben, quien fingió tener que colocarse las gafas para ver mejor—. La encontré junto a las cosas del padre Manuel. Creo que la escondió en la iglesia para que nadie pudiera arrebatársela.
El anciano examinó la foto con cierta falta de interés, hasta que una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Los recuerdos se agolparon en su mente como cuchillas afiladas dispuestas a herirlo por enésima vez. La sujetaba como si le escociera, tratando de mantener la misma actitud de indiferencia con la que había recibido al cura. Sin embargo, sus ojos marrones lo delataban. No podía dominar ese torbellino de sentimientos que vociferaban por liberarse de la cárcel en la que los había encerrado muchos años atrás.
Carraspeó para devolverlos a su prisión y se concentró en la fotografía. En ella pudo distinguir con claridad a tres personas: una mujer en el centro y dos hombres a ambos lados. Apreció también la luz dorada que surgía desde la esquina superior de la pared. Podría pasar por un efecto propio del revelado, sin embargo, él sabía que no era así. Después, reparó en una anotación al pie de esta: «Luz divina».
—El padre Manuel debió sacarla desde la entrada lateral de la iglesia. —El joven hizo una pausa victoriosa—. Me ha costado mucho identificar a las personas de esta vieja fotografía. He preguntado a numerosas personas. Hasta que por fin la nieta de la antigua florista reconoció a uno de los hombres —señaló triunfante—. Este señor Torres es usted. Usted estuvo presente en la segunda aparición.
El anciano se ayudó de su bastón para levantarse. No quería escuchar más las acusaciones del sacerdote. No podía. Se acercó a los ventanales y, con semblante nostálgico, lanzó una sentida exhalación. Desde allí observó cómo una primavera tardía comenzaba a teñir de diversos colores las flores y a revivir de nuevo las hojas de los árboles. Una primavera marchita sin el brillo de otros años. Apática. Extenuada. No quería recordar. No quería abrir viejas cicatrices. De reojo, observó al cura, aguardando ansioso desde su silla a que en cualquier momento el hombre del caparazón consistente rompiese su silencio.
—No es bueno despertar a los muertos —dijo al fin—. Algunas cosas deberían quedarse como están.
—Si se trata de una señal de Dios, el mundo debería saberlo. —El sacerdote se levantó y se acercó al anciano con pasos tímidos—. Podría tratarse de un milagro que sucedió aquí, en su pueblo adoptivo. ¿No entiende las repercusiones?
—Hay historias que el mundo no está preparado para escuchar. Y créame, esta es una de ellas. —Clavó su intensa mirada en los ojos ingenuos del sacerdote—. Todavía no ha contestado a mi pregunta. ¿Por qué quiere resucitar a viejos fantasmas?
—Ya se lo he dicho antes: es por el bien de la comunidad. La fe está perdiéndose, las personas necesitan creer. Sobrevivimos en este mundo caótico a golpe de talonario, trabajando para que los más ricos sean más ricos, para subsistir a base de sus migajas, y perdiendo así nuestra propia identidad.
El anciano lo obsequió con una sonrisa perniciosa. Había algo en su rostro que le inspiraba ternura, y sin embargo las razones de su visita continuaban siendo turbias. Carraspeó unos segundos y volvió la vista hacia un horizonte cargado de nubarrones negros.
—Lo que voy a contarle desafía los límites de la realidad que conocemos. Bueno, aunque usted cree en vírgenes, santos y demonios.
El sacerdote ignoró el retintín del viejo. Sabía que era astuto. Se autoproclamaba un no creyente, no obstante, había estado en la iglesia cuando la luz dorada descendió del techo. ¡Había presenciado un milagro! ¡Un hecho que habría cambiado la historia de la isla entera! Aun así, había preferido callar. ¿Por qué motivo?
—A principios de este siglo, la crisis se había cebado especialmente con las Canarias. Muchos hablaban con esperanza de los brotes verdes, pero nadie veía ese jardín tan esperado. Emma supo enseguida que debía abandonar Tenerife para buscarse la vida. Era diseñadora y tenía grandes sueños, unos sueños repletos de vitalidad. Por eso llegó a Madrid con una bolsa llena de esperanzas. Sin embargo, aunque poseía un gran talento, tuvo que conformarse con trabajos de camarera y secretariado. Así la conocí yo, mientras era entrevistada en el bufete de abogados para el que yo trabajaba.
—Perdone, pero ¿no podría ceñirse a los hechos? —le sugirió mientras tiraba del alzacuellos para despejar su garganta—. Ir al grano.
—La historia la cuento yo como quiero. Y me gustaría hacerlo desde el principio. Míreme, estoy en una residencia esperando a una muerte que no llega. Tengo todo el tiempo del mundo. Si quiere saber qué fue lo que ocurrió, le pido paciencia. —Un tímido sacerdote lo instó a que continuara su relato, temiendo que el hombre decidiese callar para siempre por su inoportuno comentario—. Emma no era una mujer común. Era una apasionada de la vida. ¡Una soñadora! Buscaba la felicidad en el aleteo de una mariposa o en la sonrisa de un niño. Ella era así. Tenía ese brillo en los ojos de aquellos que siempre miran más allá. Se embriagaba con el conocimiento, con la búsqueda de la verdad, y se preguntaba cuestiones que a otros podrían parecerles absurdas. Decía que si el universo era infinito, no podía estar contenido en ningún recipiente y que, por lo tanto, se extendería sin límites. Así trataba de imaginarse un manto de estrellas que no terminase jamás. —Sonrió recordando cómo buscaba las constelaciones durante la noche, como si temiera que de un día para otro se desvaneciesen en el firmamento—. Para mí fue imposible no enamorarme de ella.
—Perdone de nuevo, pero ¿qué tiene que ver Emma con todo esto? —le preguntó impaciente.
—Padre, ¿todavía no lo ha entendido? —Ben señaló a la mujer de la foto—. ¡Emma es el centro de la historia!
Capítulo 2
Una tormenta inesperada
La tormenta arreciaba, y los incesantes truenos parecían golpear su alma hasta rajar sus vestimentas y dejarla desnuda, desamparada. Le dio unos sorbitos a su infusión mientras se arropaba con una gruesa manta en el sofá. No lograba acostumbrarse al aterido invierno de Madrid, pues provenía de una isla con temperaturas suaves todo el año. El termómetro no descendía de los quince grados en su pueblo natal durante el invierno. Cualquier temperatura inferior a esta convertía la estación en la más gélida de la historia; al menos para ella, quien llegó a dormir con una camisa térmica antes de que sus padres decidieran comprar una estufa eléctrica para las noches más frescas. De todos era sabido que si querías pasar frío en Tenerife, debías ir a La Laguna. Allí, la humedad era tal que podías percibir cómo se cortaba tu respiración al instante y cómo tu aliento quedaba suspendido en el aire, inmortalizado unos segundos en los que podía ser retratado por una cámara fotográfica. Hasta los turistas se sorprendían al visitar la ciudad, ya que era un congelador durante la estación álgida, y por ese motivo no dudaban en maldecir los panfletos sobre las islas que les aseguraban un sol eterno y pacífico, como si el archipiélago fuera un oasis donde la lluvia temiese entrar y se quedara impertérrita en el océano, observando a los isleños disfrutar de la playa mientras bebían mojitos para saciar su sed. Un paraíso. Un trocito de cieloen la Tierra.
Sacudió la cabeza, riéndose por lo divertido de la escena. Ahora estaba lejos de su hogar, lejos del mar y de sus enigmáticos atardeceres. Y a pesar de llevar en la capital cinco años, no llegaba a aclimatarse a sus cuatro estaciones bien definidas, organizadas una detrás de la otra, deseando emerger y envolver a su gente con un abanico de fenómenos atmosféricos desconocidos para su blanca piel. Se aferró con ambas manos a la taza, como si así pudiera entrar en calor. Tiritaba. Y empezaba a pensar que no toda la culpa era del invierno. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos. Había llorado tanto que ya no recordaba cuándo había comenzado la tortura. De hecho, no le importaba. Solo quería saber cuándo el dolor sanaría, cuándo su espíritu se tomaría un descanso y la dejaría libre. La culpa, tan inesperada e irracional, había abierto una brecha insalvable en su corazón. ¿Cómo había sido tan idiota? ¿Cómo no se había dado cuenta antes?
Escuchó el leve tintineo de unas llaves buscar el minúsculo orificio de la puerta. Ben regresaba del bufete; tarde, como era habitual en él desde hacía ya unos meses.
Emma enterró el rostro entre sus manos, nerviosa. Temía ese encuentro. Tenía miedo de que las explicaciones que él pudiera darle no fueran suficientes para ella. Nunca fue una conformista. Desde muy niña, aprendió que debía luchar si quería conseguir algo, que rendirse no era una opción válida, y que si caía, debía levantarse, sacudirse el polvo y continuar el camino. No existían las rosas sin espinas ni los senderos sin piedras. Así era la vida. «Un valle de lágrimas», como solía decirle su abuela Nana. Una carrera de obstáculos para la que debía prepararse, estar en forma y no perder jamás el objetivo final. No obstante, nadie se prepara lo suficiente y los tropiezos siempre te alcanzan. Demasiados, para no salir herida. Y aquel día, en esa tarde aciaga, era consciente de que debía reponerse a ese nuevo contratiempo. Sin embargo, nunca había sido capaz de lidiar con la traición, ya que consideraba que era una de las penas más crueles a las que podía ser sometido un ser humano.
No era la primera vez que se enfrentaba a ella. Cuando contaba con diecinueve años, bebió de su veneno y se encontró con un sabor amargo en el paladar. En una fiesta universitaria, una de tantas, se excusó un momento para ir al baño, y cuando volvió descubrió que su novio y sus amigos ya no estaban en el local. Se habían ido todos. La habían dejado atrás. Y aunque corrió alocada hasta la salida, deseando tropezarse con alguno de ellos en la calle, su corazón ya la advertía de que la soledad no deseada era huraña. Cruel.
Caminó de noche por una ciudad que se le antojaba desconocida mientras trataba de recordar cuál era el camino que debía tomar para llegar al aparcamiento. No se permitió llorar, pese a la incredulidad que florecía en sus pupilas. «¿Cómo se han olvidado de mí? ¿Cómo él se ha olvidado de mí?». Y sin embargo así había sido. No tenía ni idea de hacia dónde dirigirse. Había pisado esa ciudad unas tres veces en toda su vida, y siempre de día, así que se amparó en la luna llena y decidió seguir su luz. La fortuna, el destino, o quienquiera que fuese, hizo que se encontrara con un viejo amigo, un muchacho con el que había trabajado unos meses en el hotel donde pasó todo un verano de camarera para reunir dinero y continuar con sus estudios. Fran la llevó a casa sin hacer preguntas y ella se lo agradeció. Necesitaba arroparse en el silencio de la noche y percibir el calor de la luna que la había conducido hasta él.
A la mañana siguiente, comprobó que no tenía ningún mensaje en el móvil. ¿Cómo era posible que todavía nadie se hubiese dado cuenta de que nunca regresó con ellos? Le escribió a su novio y también les envió unos cuantos mensajes a varias de sus amigas. Sus respuestas no le sorprendieron. Todas pensaban que se había marchado con Joaquín, ya que al final de la noche se dividieron. Enfadada, se dirigió a la casa de su novio, dispuesta a terminar la relación. Y fue entonces cuando desde la otra calle divisó a Joaquín despidiéndose con un beso apasionado de una de las chicas de la fiesta, de la que ni siquiera recordaba quién de todos sus amigos la había invitado. En ese momento, debería haber cruzado la carretera y abofetearlo, humillarlo delante de esa joven de cabellos negros y de quien desconocía su nombre, y tal vez dejarlo plantado con una frase que recordara para siempre. En cambio, se quedó inmóvil, petrificada, sin palabras que rozaran sus labios ni piernas tersas dispuestas a atravesar la calle. Agachó la cabeza y se dio media vuelta.
Joaquín siempre fue un idiota. Emma siempre supo que su relación no duraría, y aunque sintió su pérdida, se repuso con cierta facilidad. Unas cuantas noches de llantos amargos, eso fue todo, pues no quiso dedicarle más tiempo a alguien que no se lo merecía. Estaba empezando a vivir, y todavía le quedaba un largo camino por recorrer, lleno de esperanzas y nuevos encuentros.
Sin embargo, Ben no era Joaquín. No era el clásico arrogante que miraba a sus pretendientes por encima del hombro. Ben era distinto. Tenía sueños, como ella, sueños por los que había batallado con sudor y un tesón envidiable, y también por los que había sido recompensado con un puesto en uno de los mejores bufetes de la capital. Era apasionado, divertido y presumía de su carácter conciliador cuando necesitaba llegar a un acuerdo urgente con sus clientes. Ben no era Joaquín. Le había confesado que no concebía un futuro sin ella, sin niños que correteasen por la casa y se abrazaran a él cuando regresara del trabajo. Incluso le había pedido matrimonio unos meses atrás. Y como era consciente de que Emma provenía de una familia muy tradicional, había hablado primero con su padre, y este le había dado su bendición. Por eso no comprendía la razón por la que Ben había decidido tirarlo todo por la borda, abandonar el barco que habían construido juntos y dejarla sola al frente del timón contra viento y marea.
Observó cómo lanzaba las llaves sobre la mesa y soltaba su maletín en la silla del comedor. Después se acercó a ella con paso cauteloso e indagó en sus ojos verdes, humedecidos por su propia tormenta. Lo sabía. Sabía que lo había descubierto. Y él, aunque trataba de mantener el porte, era consciente de que lo delataba el ligero temblor de sus labios, ese que se esforzaba en controlar con pequeños mordiscos. Emma esperó a que una palabra naciera de su boca, quizá de arrepentimiento, tal vez de culpa. Sin embargo, se limitó a mirarla mientras estiraba el cuello, preparando su defensa para sus más que merecidos reproches.
Sí, tenía que atacarlo, ser fuerte esta vez y golpearlo con dureza. No obstante, de nuevo, creyó formar parte de una pesadilla de la que despertaría, porque ella no se merecía esa verdad. Su cerebro no lograba procesar ese presente y se repetía hasta la saciedad que estaba viviendo una terrible farsa, un malentendido, una odiosa mentira que el destino había elaborado para castigarla. Quizá porque había renunciado a su gran sueño. Y todo lo había hecho por él. En esa ciudad no podría presumir jamás de su talento —lo había descubierto en cuanto le solicitaron cartas de recomendación—, como mucho aspirar a asistir a cursos impartidos por profesionales inimaginables en la isla. Tal vez estaba condenada a ser secretaria de ese maldito bufete hasta que su espíritu se consumiera. Y eso la deprimía aún más. Había apostado su alma al amor, convenciéndose de que, aunque no se convirtiera en una diseñadora de prestigio, encontraría su felicidad en los brazos de Ben. ¡Qué idiota había sido! ¡Lo había perdido todo en ese juego absurdo llamado vida!
Impávido, él permaneció de pie junto a ella, y eso la irritó aún más. Emma escondió su mirada quebrada para ocultar sus lágrimas, las cuales comenzaban a brotar de nuevo detrás de su cabello ondulado. Ben la miró con cierto orgullo. ¿Y qué si había descubierto su aventura con una de sus clientes? Podía comprender su confusión, pero aborrecía las escenas dramáticas. Y ese día estaba extenuado. Había sido demasiado duro para finalizarlo con una discusión irracional. Sí, había cometido un error, lo admitía; un terrible desliz, como sucedía en miles de relaciones. Él podía aceptar sus condiciones sin objeción y ella lo superaría. ¿Para qué enzarzarse en una riña nociva que al final los conduciría a esa conclusión? ¿Por qué no podían saltarse los diálogos enlatados?
Emma aguardaba una palabra suya, una frase que contuviera al menos un «Lo siento» en medio de unas ráfagas de excusas sin sentido. En cambio, él se empeñó en su mudez. Y fue entonces cuando ella se armó de valor. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras él adoptaba esa actitud arrogante. «Otra vez no», se dijo.
—Quiero que recojas tus cosas y te vayas —le espetó, harta de su indiferencia.
—¡Oh, no! No tienes por qué hacer una tragedia de esto. Lo que pasó, pasó y ya está. Busquemos una solución conjunta que nos agrade a los dos. No saques las cosas de quicio.
—¿Es eso lo único que se te ocurre decir? ¿Que no haga un drama? ¿Por qué eres siempre tan tan... insensible? No puedo más, no puedo. —Soltó un grito de frustración, evitando que las lágrimas pudieran empañar sus ojos de nuevo—. No quiero verte, Benjamín.
Él arqueó las cejas, desconcertado.
—¿Benjamín? En tu vida me has llamado así.
—¿Y cómo quieres que te llame? ¿Cerdo? ¿Cabrón? ¡Dímelo tú!
Ben suspiró resignado, ya que no podía replicar sus insultos. Entornó los párpados despacio, y al abrirlos descubrió a una mujer frágil, descompuesta, irreconocible para él. Emma era fuerte, con una personalidad arrolladora, siempre dispuesta a afrontar el siguiente asalto. En cambio, la persona que tenía frente a él luchaba por mantenerse en pie y su voz temblaba a la vez que se secaba en vano las lágrimas que recorrían sus pálidas mejillas buscando un nuevo hogar.
Él se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Al principio, Emma cedió. Se dejó llevar por la angustia que no le permitía respirar, esa que la devoraba por dentro y la hacía sentir minúscula. Después se apartó de él y lo golpeó sin parar en el pecho con los puños. Ben aguantaba sus embestidas con una estoica heroicidad.
—¡Vete! ¡He dicho que te vayas!
—Emma... —Quiso abrazarla de nuevo, pero ella se lo impidió.
—¡No, no! Déjame tranquila. Por favor, vete.
Meditó con cierto pesar su súplica. Él no quería discutir; para ello ya contaba con los tribunales y su propio despacho. La miró con cierta condescendencia, consciente de que su novia necesitaba desahogarse de alguna manera. Así que, con una punzada aguda en el corazón, llegó a la conclusión de que su presencia solo aumentaría su dolor. Y se marchó.
—¿Por qué lo hizo? —El anciano miró al sacerdote sin comprender su curiosidad en un asunto que a priori no lo había llevado hasta allí—. Dijo que estaba enamorado de ella.
Él frunció los labios, pensativo.
—Ojalá pudiera borrar mi estupidez. Créame, me habría ahorrado todos los problemas venideros. Era un idiota ambicioso. Y pensaba que una infidelidad no era para tanto. Podría haber pedido perdón, suplicar que me dejase quedarme a su lado... Pero no lo hice. El orgullo es mi mayor pecado. ¡Ahí lo tiene, padre! ¡Mi pecado! Pensaba que ella tenía una rabieta y que necesitaba patalear, llorar sin más. Incluso sabiendo que podría denunciarme al colegio de abogados y que podría perder mi licencia, no la consolé. Conocía a Emma. Ella no era una mujer corriente. No había maldad en sus actos, y estaba seguro de que no buscaría venganza, al menos no de ese tipo. —El hombre descansó su mirada unos segundos—. Ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera... Sin embargo, me fui. Y eso desencadenó una serie de hechos desastrosos.
El joven se inclinó hacia delante, intentando adivinar a qué se refería el viejo. No obstante, su mirada era hermética, silenciosa. Le resultaba imposible traspasar aquellos ojos marrones.
—¿Qué ocurrió?
—Bueno, yo no estuve presente en todos los acontecimientos. Algunos sucesos los conocí a posteriori. De otros, simplemente até cabos. —El viejo volvió a examinar la foto con pesar y soltó un pequeño suspiro manso—. Aquella noche fue el comienzo de todo. Era imposible predecir que algo así pudiera ocurrir... Nunca debí marcharme.
Capítulo 3
La voz del dormitorio
Sus párpados cedían poco a poco al cansancio. Deseaba abandonarse y no escuchar sus propios pensamientos enrevesados. Sus ojos enrojecidos rozaban la calma de un sueño indoloro. Ben siempre se había comportado como un caballero con ella. Era atento y comprensivo, al menos hasta que su hambriento jefe le había pedido más dedicación en sus casos. Era verdad que había comenzado a pasar más tiempo colgado al teléfono. Incluso a veces, mientras charlaban, su móvil sonaba y él se excusaba diciendo que era importante y que debía responder. Ella no decía nada. Se limitaba a contemplar sus gestos desde la distancia jugando a adivinar quién le hablaba desde el otro lado de la línea. Era su trabajo, su sueño, aunque ella hubiese preferido que sus innumerables expedientes jamás traspasasen los muros de la casa.
Su jefe era odioso. Sus ojos opacos centelleaban cada vez que olfateaba una oportunidad de acumular más dinero. Y Ben era arrastrado por su ambición. Tenía que hacer realidad sus delirios de grandeza, colmarlo con brillantes victorias y ayudarlo a aumentar su cuenta bancaria. Debería haberse plantado, haberse negado a contestar sus llamadas a primera hora de la mañana —fuesen domingos o festivos, pues también él necesitaba un respiro—, haberle gritado a la cara que no le importaba si sus porcentajes disminuían. Él era abogado, no una máquina de hacer dinero. Pero Ben adoraba profundizar en sus casos y estudiarlos desde diferentes perspectivas. No obstante, esa adulación enfermiza estaba cambiándolo. Apenas coincidía con él en el trabajo. Regresaba a casa irascible y con los nervios a flor de piel. En las últimas semanas, ella ni se atrevía a preguntar cómo le había ido la jornada por temor a que él estallase trasladando la tormenta a su hogar, e incluso debía admitir que había fingido dormir cuando se metía en la cama a altas horas de la noche.
Sin embargo, se repetía que había sido Ben quien había insistido en que viviesen juntos, y, a pesar de no estar muy segura, había accedido. Entonces, ¿por qué le había hecho aquello? ¿Por qué se negaba a mostrar arrepentimiento? ¿Y por qué su actitud era la de un neandertal orgulloso?
Ahogó un suspiro angustioso. Por fin empezaba a escuchar sus propios latidos, y eso era una buena señal. Ya no pensaba. Ya no escuchaba el martilleo de sus propios reproches. Debió darse cuenta. Debió darse cuenta...
—¡Aleluya! Tanto llanto estaba resultándome desesperante.
Emma abrió los ojos de par en par e inspeccionó el dormitorio con una mirada inquieta. Después, apartó las sábanas y se encaminó hacia la ventana, la cual estaba entreabierta, permitiendo así que los sonidos de la noche irrumpieran en la estancia. Descalza, detuvo el vaivén de las cortinas empujadas por una suave brisa y dibujó una mueca de consternación. Sus sentidos debían haberla traicionado. O, quizá, todo el malestar que albergaba en su interior estaba confundiéndola, ya que creía haber escuchado murmullos.
Antes de bajar la cristalera, se deleitó con la cándida luna llena que, glamurosa, iluminaba la calle con sus inocentes centellas. Esbozó una sonrisa al comprobar el ajetreo continuo de los camareros en el restaurante de la esquina. Los platos volaban hasta las mesas, repletas de unos comensales deseosos de degustar su famoso rissotto ai funghi. Luego, cerró la ventana con la esperanza de amortiguar los rumores procedentes de la vía, se enjugó las últimas lágrimas y lanzó una exhalación, resignada.
—No más lamentos, por favor.
La joven se giró espantada. La voz que escuchaba no provenía de la calle, sino del interior. Había un intruso en su casa. Ahora estaba segura.
—¿Quién está ahí?
Emma se arrepintió de inmediato de haber formulado la pregunta. Si era un ladrón, era evidente que jamás respondería. Es más, ya lo había advertido de que estaba bien despierta y alerta, así que agarró con fuerza el candelabro de plata que su abuela le había regalado años atrás y tragó saliva muy despacio.
—Dios mío, que no sea un violador —murmuró entre dientes.
El ángel la observaba extrañado. Algo confuso. No había nadie en la casa más que ella. Sin embargo, la muchacha temblaba de arriba abajo como un castillo de arena ahogado por las olas del mar. ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿De quién trataba de defenderse? No había nadie más en la casa. A no ser que... No, eso no podía ser posible. Pero ¿y si lo fuera?
—¿Puedes oírme?
Emma ahogó un grito tapándose la boca con una mano. Tenía que llegar hasta su móvil perdido entre las sábanas de la cama.
—No voy a hacerte daño. Por favor, contesta si puedes escucharme.
—¡Sí, sí, sí! ¡Claro que puedo oírte! —exclamó desesperada—. ¿Qué quieres? ¿Por qué me torturas de esta manera? ¿Eres un psicópata? ¿Uno de esos a los que les gusta jugar con sus víctimas antes de degollarlas?
Desconcertado, el ángel miró a la joven de manera compasiva. Estaba aterrorizada. Se había abalanzado sobre la cama y, desesperada, había buscado su teléfono. Percibía sus latidos agitados y sus respiraciones cortas y atormentadas. A pesar de ello, no le preocupaba en absoluto su estado trastornado y su evidente histerismo. En ese momento, en él solo cabía una pregunta: ¿Cómo una simple mortal podía escucharlo siquiera? Se acercó a la joven en silencio y la examinó con detenimiento. No percibía nada especial en ella, ni siquiera poseía la marca de los profetas. Era una mujer insulsa, nada más.
—¿Por qué juegas conmigo? ¿Dónde estás?
—Estoy justo delante de ti. —Emma dio un respingo y retrocedió—. No puedes verme, y sin embargo estoy aquí.
Con un nudo en la garganta, su mirada angustiada voló por todos los rincones de la habitación. Su corazón quería escapar de su pecho, abandonarla y buscar un refugio muy lejos de allí. ¿A quién estaba enfrentándose? Escuchaba su voz grave, determinante, pero era incapaz de situarlo en la estancia. Asió el candelabro con firmeza, aguardando el embiste de su atacante invisible.
—¿Quién eres? ¿Un fantasma? ¿El espíritu de la persona que vivió en esta casa antes que nosotros?
El ángel soltó una risotada estrepitosa, una que hizo vibrar las paredes de la habitación y que ella percibió con ferocidad.
—Por favor, no me insultes.
—Entonces, ¿quién eres?, ¿qué eres? —Emma ya estaba convencida de que no se trataba de alguien humano, puesto que su voz era cercana y ella continuaba sin poder individuarlo.
—Mi nombre es Samandiriel. Soy un ángel celestial.
—¿Me tomas el pelo?
—No tengo por costumbre mentir. De hecho, no sabemos hacerlo.
—¿Por qué no puedo verte? —le preguntó, sujetando con más fuerza si cabía el candelabro.
—Quedarías ciega ante mi presencia. Aunque tampoco estás capacitada para escucharme, y sin embargo lo haces.
El ángel continuaba turbado, casi perplejo. Era una sensación que había experimentado muy pocas veces, y eso lo confundía de una manera inexplicable. ¿Por qué esa insignificante mujer podía escucharlo? Se acercó aún más a ella y le rozó con suavidad la frente. Emma se estremeció.
—¿Qué estás haciendo?
—¿Lo has sentido?
—Sí, he notado algo de calor —le contestó titubeante—. Y he visto como un halo de luz plateado, una pequeña esfera tocar mi piel. —Tras sacudir la cabeza, se enderezó y volvió a retroceder unos pasos—. ¿Por qué estás en mi casa? ¿Qué quieres de mí?
El ángel ignoró las preguntas de la chica, ya que continuaba absorto en su increíble descubrimiento. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo había logrado comunicarse con él?
—Ve y duerme —le ordenó.
Emma experimentó un repentino sopor y tras varios bostezos se refugió de nuevo en su cama, sumergiéndose en un profundo sueño, uno reconfortante y del que no quiso despertar jamás. Entretanto, el ángel la examinaba con cierta incredulidad, pues esa muchacha lo intrigaba en demasía. Le suscitaba demasiadas preguntas que él debería saber responder, pero no hallaba una solución satisfactoria a su debacle. De hecho, lo asoló una fascinación repentina, casi poética. Ella debía poseer algún tipo de don que él no lograba descifrar. ¡Y eso era imposible!
A la mañana siguiente, cuando Emma se levantó, no recordaba nada de lo sucedido la noche anterior. Se preparó, como era habitual en ella, un café con leche con sus indispensables tostadas de mermelada de melocotón. Había telefoneado al bufete con un temple del que ella misma se había maravillado, y se había excusado argumentando que estaba enferma y que se ausentaría toda la semana. La realidad era otra muy distinta. Estaba destrozada. Tenía el rostro tan hinchado que apenas se reconoció en el espejo al lavarse la cara, y también un fuerte dolor de cabeza que quiso mitigar con un par de pastillas. Encendió la televisión, dispuesta a enterrar su dolor con películas románticas de dudosa calidad. No era su género preferido, pero cuando algo la afligía, se sumergía en ese utopía de risa fácil y finales felices. Así debería ser el mundo: un cuento de hadas donde todos, después de un largo camino, comieran perdices.
El señor Torres entrelazó los dedos de la mano y, con la mirada perdida, jugó con los pulgares ante la mirada atónita del sacerdote.
—Yo era ajeno a todo su sufrimiento. No es que no me sintiera culpable. Es que no podía permitírmelo. Tenía un par de casos que me absorbían todo el tiempo. Y ni siquiera pensé en llamarla esa mañana. —El viejo leyó en los ojos del cura—. Sé lo que está pensando: que soy un insensible y un ser cruel. Ya le dije que mi pecado siempre fue el orgullo. Y por eso, padre, debería ser juzgado.
Sin embargo, el joven sacerdote decidió permanecer callado. Había otras cuestiones que revoloteaban sobre su cabeza y que por el momento no tenía intención de compartir con el anciano. Ya él mismo lo había advertido: no era un hombre ejemplar, y puede que después de todo necesitara esa confesión como medio de redención. Él no estaba allí para enjuiciar su comportamiento poco moral. Él necesitaba respuestas.
Emma lamía sus heridas con cierto sentimiento de culpa. Nunca había sido una mujer celosa, ya que para ella la libertad era esencial en una relación, y sin embargo ahora se preguntaba si ese había sido su gran error. Quizá debería haber sido más cauta, más posesiva, como sus amigas siempre le decían. Ella se definía como una romántica empedernida, pues creía en el amor sincero y en que, si este era verdadero, jamás sucumbiría a las tentaciones que pudieran ponerlo en peligro. Era una completa idiota. Los hombres eran incapaces de comprender el significado puro de la palabra amor. Sin condiciones. Sin mentiras.
Mientras intentaba distraerse con las idas y venidas de los protagonistas de la película en su búsqueda infructuosa del amor, una tormenta incesante de dudas continuaban torturándola. Se sentía desgraciada, sumergida entre decenas de pañuelos de papel, pues su nariz moqueaba continuamente. Y todavía, en lo más profundo de su ser, deseaba que todo fuera una pesadilla lejana. Irreal. Para colmo, había comprobado el móvil decenas de veces y no tenía ningún mensaje de Ben, solo varias llamadas de su madre. No estaba en las mejores condiciones para hablar con ella. Candelaria hacía alarde de poseer una intuición muy fina y no tardaría en bombardearla con infinidad de preguntas en cuanto percibiera que su estado de ánimo rozaba la decadencia. Después, no dudaría en hacer una tragedia griega y rogarle que volviese a la isla. O lo que era peor, amenazarla con presentarse allí dispuesta a mediar entre los dos. Su madre adoraba a Ben. Lo había calificado como un joven guapo e inteligente, bien posicionado. Sí, iba a ser un gran disgusto para ella. Por esa razón no podía afrontar una conversación con su familia en ese momento.
Tampoco tenía mucho que decir. Ignoraba si su relación podría salvarse. Ben actuaba como un ególatra presuntuoso. Llevaba con él prácticamente desde que había aterrizado en la capital y hacía tres años que compartían piso. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y si era Ben el que le decía que se fuera? Ella no podía permitirse pagar el apartamento sola. Los alquileres en Madrid eran desorbitados y tendría que ingeniárselas para buscar una compañera de piso. O tal vez sí que debería volver a casa.
¿Cómo le había hecho aquello? Parecía que no había ni un atisbo de arrepentimiento en él. Y ella no podía construir los cimientos de una relación con indolencia y mentiras. Estaba cansada. No, no iba a luchar por él. No iba a ser quien lo llamase. Si había decidido fugarse con la ricachona de su clienta, que lo hiciera, pero si estaba esperando un combate de boxeo entre las dos, que esperase sentado, pues no iba a participar.
—Pensaba que ya no tendrías más lágrimas que derramar. Sin embargo, veo que eres una fuente inagotable de recursos naturales.
Emma profirió un grito y cayó al suelo desde el sofá. Espantada, asomó la cabeza por detrás del brazo tapizado de un color crema poco afortunado. No había nadie. Debía estar delirando. Puede que el efecto de las pastillas que había tomado para dormir se prolongase más horas de lo debido.
—No finjas que no te acuerdas de mí.
Se incorporó muy despacio y observó la estancia con minuciosa prudencia. Todo parecía en orden dentro de su perfecto caos, ya que ni se había preocupado en recoger los pañuelos de papel que se estrellaban como avioncillos con alas húmedas contra el pavimento. Respiró hondo. Luego, alarmada, corrió hasta el pasillo y cogió la escoba. A continuación, se armó de valor, regresó al salón y apoyó ambas manos en el mango. Nadie. Estaba sola. Se apartó un mechón pelirrojo con el brazo y suspiró más calmada. ¡Alucinaciones! Estaba padeciendo algún tipo de trastorno auditivo.
Entretanto, el ángel la observaba divertido. ¿De verdad esa mujer pensaba que podría defenderse de él con un absurdo palo?
—Eres una criatura patética. No pienso jugar contigo de nuevo. Ya me conoces.
—No, no, no... Esto no puede ser posible. No eres real. Eres un sueño. No, eres peor, una especie de íncubo que quiere volverme loca, pero te advierto que no vas a conseguirlo. Sal de mi casa, yo no te he invitado. ¡Fuera!
—¡Tú, pequeño ser insolente, no puedes darme órdenes! ¿Acaso olvidas quién soy?
Desafiante, el ángel desplegó sus alas, siendo consciente de que, aunque la joven no podía verlo en su máximo esplendor, sí que podía captar su aura. Y así fue. Una sombra gigantesca se proyectó en la pared del fondo. Apabullante. Monumental. Su silueta parecía difuminada. Sin embargo, en su contorno, podía contar las inmensas plumas oscuras que conformaban sus alas.
Emma enmudeció. La escoba no iba a ser suficiente para echar a ese enorme bicho de allí.
—He captado la indirecta. —Comenzó a dar pasos disimulados hacia atrás con la esperanza de alcanzar la puerta—. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Si has venido a asustarme, te diré que lo has conseguido. ¡Estoy aterrada!
Antes de que pudiera rozar el pomo con sus dedos, las ventanas se cerraron de golpe. ¡Pum! ¡Pum! Un golpe seco. La escasa claridad de una mañana gris se había transformado en unas amenazantes tinieblas, envolventes e intimidantes. Emma intentó abrir la puerta de la calle, sin resultado alguno, mientras maldecía desesperada entre dientes. Estaba atrapada en su propia casa con aquella cosa.
—Estás poniéndomelo difícil. Y eso me enoja.
—Bien, vale, charlemos amigablemente. —Soltó la escoba y alzó las manos. Avanzó de nuevo con cautela hacia el sofá—. Te prometo que no voy a intentar hacer nada estúpido. Pero, por favor, te lo suplico, no me mates.
—No puedo matarte —manifestó sorprendido—. He venido para ayudarte.
—¿En serio? Pues de momento no estás haciendo un buen trabajo, que digamos —le dijo con una risita nerviosa—. Eres un pésimo ángel de la guarda. Y bastante antipático, me atrevería a decir. Siempre imaginé que, de existir los ángeles, serían bellos y compasivos, que tocaban el arpa y cantaban sin pausa para mitigar el dolor de los afligidos.
—Yo no soy tu ángel de la guarda —la interrumpió él ofendido—. Y preferiría que no me comparases con esos insípidos serafines. Yo soy un guerrero. Un soldado de Dios que cumple órdenes. Soy un jinete que cabalga por desiertos angostos y selvas frondosas. Surco los vastos océanos y sobrevuelo las más inhóspitas montañas observando cómo la Muerte os da caza. Si hay una guerra, ahí estoy yo. Si hay un terremoto, me verás bajo los escombros. Y si lo que os asola es un huracán, me encontrarás volando con el viento. Yo aplaco el sufrimiento y os devuelvo la vida.
Emma se llevó una mano al pecho, consternada.
—¡Oh, Dios mío! ¿Estás diciéndome que voy a morir?
—¡Por supuesto que sí! Eres un ser mortal. Algún día, tu alma impura se apagará. Sin embargo, no será hoy.
Ella, todavía asustada, suspiró aliviada.
—Y si no es hoy, ¿a qué debo tu honorable visita? —le preguntó con un tono más servicial. Temía enojar al ángel y que este desatara su furia celestial en su recién reformado salón.
El ser divino titubeó unos segundos. No estaba seguro de si infringiría alguna norma al desvelarle el contenido de su labor a la humana de la que debía hacerse cargo.
—Debo sanar las heridas de tu corazón roto —le confesó molesto—. Eres mi misión.
—¿Soy tu misión? ¡Oh, Dios mío, soy tu misión! ¡Qué suerte la mía! —Esbozó una sonrisa forzada y, a continuación, bufó por lo bajo—. Vale, pues hagamos un trato. Yo dejo que toques mi pecho con tu varita mágica y problema resuelto. Podrás irte de aquí. Es evidente que no te agrada esta labor que te han encomendado, y yo no me siento segura contigo pululando por mi casa. Así los dos salimos ganando. ¿Qué te parece?
—¡Qué simple es el ser humano! ¿Acaso crees que soy un mago charlatán?
—Créeme, mi intención no era ofenderte. No suelo tratar con los de tu especie.
El ángel se aproximó a la mujer y la estudió varios minutos sin pronunciar palabra. Tenía unos enormes ojos verdes y sus iris le contaban que guardaba algunos recuerdos espantosos; inimaginables, para un ser tan corriente. Había pena, desazón. A pesar de ello, su corazón latía con jovialidad y sus sueños la empujaban a viajar por mares atormentados y valles aciagos con tal de encontrar esa chispa que encendiera su alma. Debía admitir que ese ser insulso despertaba su curiosidad, pese a que su presencia la incomodaba y no lo comprendía del todo. Esa mujer tendría que sentirse halagada, ya que eran muy pocos los humanos que poseían ese don. Ese don tan preciado. Sin embargo, esa muchacha de cabellos ensortijados permanecía en constante alerta y resultaba más que evidente que quería cerrar cualquier tipo de comunicación con él.
Resopló. Él tampoco quería estar allí. No entendía por qué no se hallaba en Oriente Medio. Era un gran observador, capaz de percibir cómo el peligro avanzaba silencioso entre las áridas colinas y los arbustos secos. Acechaba a la Muerte trabajar desde una perspectiva neutra. Y era entonces cuando intervenía. ¡Él era un recolector de almas! Hacía siglos que se dedicaba a ello, y jamás había fracasado en su labor. Entonces, ¿por qué debía cuidar de esa mujer? ¿Acaso era un castigo? Sí, debía serlo. Porque recoger las lágrimas de una humana desdichada no entrañaba ninguna dificultad ni ningún motivo de satisfacción. ¡Era una misión absurda!
—El ser humano tropieza más de mil veces con la misma piedra. Hay lecciones que no aprende nunca. Solo es eterno el amor divino. Lo que vosotros llamáis amor, es una quimera. Vuestro amor hiere, engendra odio y destruye vidas. Mírate, pareces un esperpento de la tristeza. ¿Y por qué? Porque esa cucaracha en la que habías depositado tu confianza te ha traicionado. ¿No es eso lo qué hacéis continuamente? ¿Por qué te sorprendes entonces? ¡Deja de llorar y levántate! Hay muchos hombres en el mundo dispuestos a regalarte lo mejor de ellos. Busca a uno que te haga feliz unos años, y luego busca a otro. Tienes que entender que no hay ningún humano que te dé la felicidad absoluta.
Con los ojos abiertos de par en par, Emma se dejó caer en el sillón.
—¿Qué clase de ángel eres? —lo increpó con un tono que reflejaba los destellos de su crispación—. ¿No se supone que debes incentivar la monogamia? ¡Por Dios! Además, tienes un concepto erróneo de nosotros. El amor no se reduce a satisfacer un deseo banal y momentáneo. Esto no funciona así. Existen muchas clases de amor: el amor maternal, fraternal, la amistad... El ser humano siempre se ha movido por amor. ¿No lo entiendes? ¡Es el motor del mundo, de nuestro mundo! Y es evidente que es un sentimiento que tú no puedes comprender.
—Eres tú la que está ciega. El amor es cruel, mentiroso y egoísta. Durante siglos he observado cómo os aniquiláis los unos a los otros en nombre del amor. Vosotros no sois seres de confianza. Pensáis una cosa y decís otra. Decís algo y hacéis exactamente lo opuesto. ¡Despierta! ¿No has aprendido nada de vuestra propia historia?
Con los brazos en jarra, dio vueltas por la habitación tratando de ordenar sus pensamientos.
—¡Está bien! Yo no puedo hablar en nombre de toda la humanidad. Tienes razón. Hay malas personas y eso no puedo negarlo. Monstruos que matan a sus propios hijos o hermanos sin piedad alguna. Pero no todos somos así. Hay bondad y belleza en la Tierra, personas que sacrifican sus propias vidas para cuidar de otros más necesitados sin intereses monetarios de por medio. No todos somos ogros y asesinos.
—Mira a tu alrededor. ¿A qué crees que me dedico?
Cabizbaja, ella lanzó una exhalación desesperada.
—Yo no quiero despertar si ese es el mundo horrendo que me ofreces.
—Es el mundo que vosotros habéis construido.
—¡Por Dios! ¡Eres un ángel! No todo lo que ves puede ser malo.
—El ser humano es una decepción como creación. Me lo demostráis día a día.
—No puedes llamarte experto cuando solo eres un mero espectador desde las alturas. Hay sentimientos que uno tiene que experimentar aquí —le dijo mientras la palma de su mano rozaba su pecho.
—Ya he caminado entre vosotros. No sois ningún ejemplo a seguir.
—¿Y cuándo fue eso? ¿En tiempos del arca de Noé? —lo retó, sin importarle las consecuencias de su ira divina.
Sin embargo, el ángel no pareció ofenderse.
—La última vez reinaba la que llamabais María Antonieta. Un tiempo decadente en el que proliferaba la lujuria y el egoísmo.
Emma se permitió soltar una carcajada.
—Esto debe ser una broma. No puede ser verdad lo que estoy escuchando. ¿Estuviste con el pueblo afligido?, ¿socorriste al pobre?, ¿o te dedicaste a pasear por el palacio como un noble estirado con una peluca y un lunar pintado en tu mejilla?
La joven aguardó impaciente la réplica del ángel. No obstante, el silencio invadió de nuevo la estancia. Agradeció esa vuelta a la normalidad, sin esa voz que la perturbara y tratara de impartirle clases de moralidad. Después de unos largos minutos de espera, decidió que ya era hora de darse una ducha larga y comenzar a adecentarse. Además, necesitaba despejarse. Estaba viviendo una auténtica locura.
Nadie la creería si dijese que mantenía serias conversaciones con un ángel rígido y prepotente. ¿Desde cuándo podía comunicarse con el más allá? No era vidente ni médium. Era una frustrada secretaria que aspiraba a ser diseñadora, una estúpida que había soñado demasiado y había terminado dándose de bruces con la realidad. Puede que, después de todo, ese ser celestial tuviese razón y el amor estuviese sobrevalorado.
Mientras el agua caliente recorría su piel, una duda hizo que se sobresaltara. De inmediato, descorrió la cortina de la ducha y examinó el cuarto de baño a la vez que se mordía el labio inferior. Deseó entonces que ese ángel no fuera un cotilla pervertido y estuviera espiándola mientras se enjabonaba. No, no, eso no podía ser posible. Había escuchado en alguna parte que eran seres asexuados, y sentenció que esa debía ser la razón de su amargura.
Al caer la tarde, continuaba sin tener noticias de Ben. Sabía que contaba con otro traje para imprevistos en su oficina, pero tarde o temprano tendría que aparecer para buscar ropa. Se preguntaba en casa de qué amigo habría pasado la noche, ya que, después de todo, su novio era muy celoso con su vida privada. Odiaba dar explicaciones y por eso no se las exigía, simplemente aguardaba con paciencia a que le desvelara sus dudas o preocupaciones para después aconsejarlo de la manera que consideraba mejor. Suspiró abstraída. Tal vez había dormido en el bufete, aunque tampoco le importaba mucho dónde había encontrado cobijo. Resultaba evidente que ella no era el primero de sus pensamientos, si no, ya se habría preocupado por su estado.
Se miró en el espejo y dibujó una mueca de espanto en su rostro. El ángel tenía razón: parecía un espantapájaros. Tenía que admitir que la breve conversación que había mantenido con él le había aclarado algunas ideas. Sus diferentes formas sobre cómo apreciar el amor la habían motivado. Puede que no tuviese que quedarse encerrada en casa esperando una llamada que quizá jamás se produciría. Tal vez esa era la manera que tenía Ben de cerrar una relación, dado que detestaba las confrontaciones si no eran en un juzgado. Sí, aunque todavía se sentía una desdichada, al mismo tiempo se encontraba más vigorosa, con ganas de enfrentarse a la vida y gritar a los cuatro vientos que era libre. Estaba dispuesta a salir a la calle, a que el aire frío congelara sus viejas ideas y a enfrentarse a sus miedos con firmeza.