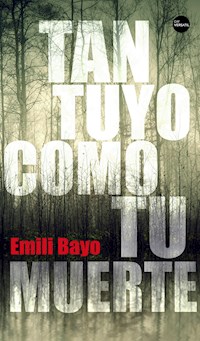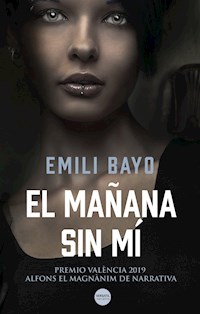
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Nadie espera nada del cínico sargento Abel Claramunt, desterrado al callejón sin salida de los casos sin resolver. Sabe que tiene los días contados como policía cuando Elena Izbasa es encontrada muerta en el cementerio de Lleida, con un impacto de bala de un arma antigua. Días después, su amante, un pintor de talento maldito, aparece colgado en su estudio. Dos muertos y un sospechoso demasiado evidente, el marido de Elena, el anticuario Justo Aragay, un prohombre de la ciudad, que utiliza sus contactos en las más altas instancias para que Claramunt, al que había conocido en una partida de póquer, quede al cargo de la investigación. Aragay no es el único que guarda un as en la manga, también juega al despiste la hija de ambos, Laura, que puede perderlo todo si no tiene una buena mano. Al sargento Claramunt se le acaba el tiempo. No quiere despedirse sin dejar resueltos los misterios que sus últimos días le proponen. Pero debe darse prisa. Mucha prisa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título: El mañana sin mí
© Emili Bayo, 2019
Cubierta:
Diseño: Ediciones Versátil
© Shutterstock, de la fotografía de la cubierta
1.ª edición: octubre 2019
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2019: Ediciones Versátil S.L.
Av. Diagonal, 601 planta 8
08028 Barcelona
www.ed-versatil.com
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita del editor.
El jurado del Premio València de narrativa 2019, convocado por la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, presidido por el diputado de Cultura de la Diputació de València Xavier Rius e integrado por los escritores José Luis Ferris, Susana Hernández, Félix J. Palma y por la editora Eva Olaya, en representación de Ediciones Versátil acuerda conceder dicho premio a la novela El mañana sin mí, de Emili Bayo.
1
Martes, 12 de febrero de 2013
El cadáver apareció anclado entre dos tumbas. Los ojos, plácidamente cerrados, permitían suponer una sesión de maquillaje de alta precisión. El carmín de unos labios casi risueños tenía trazos de miniaturista. La melena, trabajada, limpia y perfumada, no se había dejado sorprender en el momento del tránsito.
—Hay muertos que saben mantener la compostura. —Mostré mi admiración.
Era una mujer muy guapa. Madura, treinta largos, muy cuidada. Hasta que, pocas horas atrás, un agujero le afeara el pecho, tenía que haber sido una auténtica belleza. Aunque aquella mañana de lunes, mientras el doctor y la jueza revoloteaban a su alrededor, solo era el cadáver con mejor aspecto con el que había topado a lo largo de mi cansada carrera como policía.
—Si en el otro lado va a haber gente así, quizás esto de morirse no acabe estando tan mal.
Mi compañera Azucena me riñó con la mirada. En boca de otro, mi comentario no hubiera pasado de una broma, pero dicho por mí tenía algo de macabro. Según el oncólogo que los designios de la Seguridad Social me habían concedido, mis días estaban a punto de extinguirse. Como aquel que dice, ya estaba viviendo de prestado. Podría haber pillado una baja y pasarme el día lamentándome o prodigando lástima entre compañeros y vecinos, pero vivía solo en la ciudad a la que mis amables superiores me habían desterrado y ni siquiera tenía verdaderos amigos con los que disfrutar mis últimos días. Además, prefería seguir con la rutina del trabajo policial que abandonarme a la autocompasión en un piso de alquiler desangelado en el que todo respiraba un marcado aire de provisionalidad.
—A ver, sargento, repíteme eso de que tú y yo nos vamos a encargar de un caso como este.
La sorpresa de la agente Azucena Artero, en realidad una especie de prima que había descubierto tras el aterrizaje forzoso en la comisaría de Lleida, estaba más que justificada. Puesto que mi fama de tipo conflictivo se me había adelantado, el intendente De Gea me había condenado a la penitencia de marear la perdiz de los casos sin resolver. Un castigo que equivalía a una humillación para un policía con mi currículum, y que seguramente me tenía merecido. Lo que De Gea no sabía —ni nadie más en la comisaría salvo la prima Azucena— era que me quedaban tres telediarios.
En eso andaba desde hacía más de cuatro meses, respirando polvo y aromas fecales en una mesa estratégicamente situada junto al acceso a los servicios. Pero ya ni siquiera me sentía denigrado o marginado. Aquella vida tenía sus ventajas: un horario previsible y sin sobresaltos, pocas y apacibles guardias los fines de semana, apenas contacto con chorizos y, lo mejor de todo, ninguno de mis jefes esperaba que ni Azucena ni yo resolviéramos nada en absoluto.
—Aunque no te lo creas, el marido de la víctima ha pedido expresamente que yo dirija la investigación.
—¡Vaya, un iluminado!
Eran las nueve y diez de la mañana y no me había dado tiempo a hacer acopio de cafeína, por lo que todavía no andaba muy despierto. Si no hubiera percibido el tono bromista de ese comentario, no habría sabido cómo tomármelo. ¿Hasta qué punto puedes decir que conoces a alguien con quien te has jugado cuatro perras a las cartas? Un conocido me arrastró una noche hasta las mesas más apartadas de un bar donde cada viernes, a partir de las dos de la madrugada, se montaba una timba de póquer. No consideré que mi condición de mosso d’esquadra supusiera un verdadero inconveniente para ocupar una de las sillas. Ya saben aquello de que para combatir el mal hay que conocerlo y esas mandangas… Apenas habíamos jugado dos manos y ya tenía claro que el verdadero peligro de la mesa estaba tras las gafas de pasta negra y el sombrero gris de ala corta del jugador que tenía a mi derecha, un tal Justo Aragay, a quien me habían presentado como «el Anticuario», porque al parecer regentaba un próspero negocio de trastos inservibles. El tipo no era un jugador brillante, pero tenía habilidad para amedrentar a los adversarios. Intentaba esconder un tic que delataba sus buenas jugadas: la mano se le iba hacia una cadena de plata que colgaba de su cuello. Al final de esa cadena, asomaban una medalla con la imagen de un santo y una especie de llave pequeñita. Al acabar la partida, las ocho ya de la mañana, se acercó para hacer un comentario amable sobre mi forma de jugar, pero era él quien se había levantado unos euros más rico y yo bastante había conseguido con no salir escarmentado. Después supe que era un tipo de cierto renombre, que había ocupado algún cargo relevante en el partido que gobernaba en Cataluña, que había sido candidato a diputado en el Parlament y que hasta disponía de una considerable fortuna. Que un tipo así se sentara a jugar a las cartas en un tugurio donde ni siquiera llegaban a moverse grandes cantidades de dinero resultaba, cuanto menos, sorprendente, pero al parecer era un cliente de toda la vida, que quizás venía cumpliendo con la penitencia de pasarse por el local algunos viernes por la noche para demostrar al mundo que a pesar de su fortuna y su poder seguía siendo el mismo. Lo que resultaba más molesto de estar jugando contra un sujeto así no era la conciencia de que se trataba de un rival peligroso, sino un problema físico desagradable: una halitosis cercana a la categoría de arma química. Constituía una temeridad mantener su cara a poca distancia. En algún momento de la noche alegó no sé qué problemas de estómago, aunque quizás tan solo fuera una excusa para justificar que, mientras por los vasos de los demás jugadores corrían enormes caudales de alcohol, por el suyo tan solo circulara agua cristalina, lo que sin duda, al final de la noche le concedía una enorme ventaja sobre los demás. Sobre todo porque se jugaban extrañas modalidades de póquer, de manera que resultaba imprescindible mantener alerta todos los sentidos.
El segundo y último viernes que habíamos coincidido, se había presentado con un sombrero diferente, un borsalino negro con ribete de cuero ennegrecido como los de las películas de gánsteres de los años treinta. Pero las cosas no le habían ido tan bien, y había tenido que conformarse con no perder. No creo que cruzáramos ningún comentario al margen de la retórica del juego. Esa había sido toda nuestra relación.
Por eso resultaba tan sorprendente que en el momento de conocer la muerte de su esposa, el tal Justo Aragay se hubiera molestado en llamar a su amigo De Gea para pedirle que fuera yo quien llevara la investigación.
Aquella mañana me habían convocado de urgencia en la comisaría, y el intendente De Gea me había dedicado su cara más amable:
—¡Cágala y me haré una tortilla con tus huevos!
Mi mando directo, el subinspector Alejandro Busquet, responsable del Área Territorial de Investigación, también había intentado animarme:
—Equivócate, Claramunt, hazme ese favor. Mete la pata, aunque solo sea un poquito, para poder abrirte el expediente que te mereces y mandarte a vigilar caminos de cabras en algún pueblecito del Valle de Arán.
Me había endosado a la prima Azucena, con quien desde mi llegada llevaba compartiendo el polvo de las carpetas viejas, y me había mandado al cementerio a contemplar el cadáver más hermoso que era capaz de recordar.
La jueza y el fotógrafo se retiraron. El doctor se me acercó para hablarme al oído, como si estuviera a punto de confesar un secreto:
—Un tiro en el pecho, sargento.
Repasé con la mirada al tipo curioso que me estaba confiando aquella evidencia.
—¿A quién consiguió sobornar para licenciarse en Medicina?
—No se pase, sargento. Mañana a primera hora la abrimos, y seguro que podré explicarle alguna historia entretenida. Pero el asunto no parece entrañar misterio alguno. Seguramente la mataron ayer por la noche, quizás a última hora de la tarde, antes de que cerraran este florido vergel. No espere que la autopsia le resuelva los grandes interrogantes del universo.
A pesar de la plácida estampa del cadáver, la prima Azucena no podía reprimir una mueca de asco. Se acercó a la muerta hasta tocar con el índice enguantado el agujero de bala sobre el pecho derecho.
—El disparo debió de afectar al pulmón derecho. El manual dice que ese tipo de disparo no suele producir una muerte fulminante. Seguro que tardó unos minutos en perder la consciencia. Tuvo que dolerle una barbaridad.
—Y sin embargo, ya ves, en su rostro no hay ni el menor asomo de queja.
Los párpados estaban cerrados y los labios no mostraban tensión. Se diría que aquella mujer había muerto en la paz espiritual de un lama tibetano.
—¿Sabemos ya algo de ella?
El cabo que había hecho las primeras pesquisas se aprestó a responder mi pregunta:
—Elena Izbasa Bujor, natural de Rumanía, pero con pasaporte español. Nacida el 28 de febrero de 1971. Por lo tanto, estaba a punto de cumplir cuarenta y dos años. Junto a ella hemos encontrado un bolso con un monedero del que se han llevado todo el dinero. No hemos encontrado joyas, a pesar de que en los dedos tiene marcas de haber llevado al menos tres anillos. Lo único valioso que han dejado es el bolso: un Louis Vuitton de temporada… Mi mujer mataría por uno como ese.
—Todo un lujo para un anticuario.
Mi comentario no dejó claro si se refería al bolso o a la mujer, aunque todos parecíamos concentrados en la dulzura de aquel rostro perfecto.
—He preguntado al encargado, un cincuentón de aspecto desaliñado y gruñón. Dice que no oyó nada. Como cada día, ayer cerró a las 18:30 h y se fue a su casa. No puede asegurar que la tal Elena ya estuviera aquí desangrada. Esta mañana ha hecho su ronda matinal para asegurarse de que los muertos estuvieran en su sitio, y ha descubierto el fiambre.
Asentí, sin llegar a apartar la mirada del rostro de aquella mujer. Respiraba paz. Parecía satisfecha, como si la muerte le hubiera llegado en un momento poco inoportuno.
—¿Algo más, cabo?
Dudó un instante hasta reunir la valentía necesaria.
—No sé si debo, sargento, pero usted no lleva mucho tiempo en la ciudad… Voy a permitirme recordarle algo que aquí sabe todo el mundo: Aragay es un tipo peligroso.
Intentaba comprender la posición en que se hallaba el cadáver. Si había tenido tiempo de darse cuenta de que se moría, la tal Elena no había corrido hacia la salida del cementerio o a buscar ayuda, sino que se había dejado caer, se había acomodado entre dos tumbas y había esperado a la muerte con su mejor cara. Todo un ejemplo de buen morir. Bajo el cadáver se había generado un charco de sangre considerable que no conseguía distorsionar la armonía de la estampa, puesto que el vestido ya era de un color granate intenso. El único elemento discordante era su brazo derecho, apoyado sobre la lápida de un tal Daniel Castelao Sigüenza, muerto a los noventa y tres años de edad, hacía mucho.
—¿Qué se supone que es peligroso en un anticuario? —le pregunté al cabo.
—Un tipo oscuro, créame. Hace unos años ya estuvo implicado en un caso sobre unas planchas medievales de pintura sacra que habían sido robadas de una iglesia del Pirineo aragonés. Al final no se pudo demostrar nada y la cosa ni siquiera llegó a juicio, pero era evidente que en el centro de toda la movida estaba ese tipo. Solo unos meses después, al sargento que había llevado la investigación le abrieron un expediente por unas cuantas chorradas sin aparente relación con ese caso, y fue trasladado a la comisaría de Puigcerdà… Quizás piense que soy muy suspicaz, pero todo el mundo sabe que el Anticuario ha tenido peso en Convergència, ya sabe… Quiero decir que conoce a todos los políticos, a jueces, a fiscales y a todo aquel que ocupa algún cargo importante… Y eso, en este país donde los jueces juegan al golf con los que reparten el dinero, lo hace prácticamente intocable.
Mientras procesaba las palabras del cabo, me fijé en que el brazo de nuestro cadáver presentaba una irregularidad que rompía la armonía: quedaba ligeramente elevado. Si en su último suspiro esa mujer había intentado señalar alguna cosa, la actual flacidez de la mano hacía imposible determinar qué. Miré alrededor sin que nada llamara especialmente mi atención.
—Gracias, cabo. Lo tendré en cuenta —mentí. Después me dirigí a mi compañera—. Creo que deberías apuntar los nombres de la gente enterrada alrededor de nuestro cadáver. Tal vez la mujer tuviera relación con alguno de ellos.
En ese momento, por una de las calles de nichos que flanqueaban las tumbas de suelo apareció un hombre enfundado en un abrigo azul marino, guantes y zapatos negros de piel, y un sombrero azul de ala ancha y cinta negra. Tras aquella elegancia, me costó reconocer al jugador con el que había compartido dos timbas de póquer. Iba seguido de un tipo de raza negra de una robustez imposible. Ambos ignoraron a todos los presentes y se acercaron al cadáver sin dar muestras de la más mínima turbación. Justo miró a su esposa durante un minuto, se santiguó, y luego se giró y caminó hacia mí.
—Buenos días, Claramunt. —Me abofeteó con aquel aliento suyo a carne en descomposición—. Aunque no sé si días como este pueden ser considerados buenos. Esa de ahí era mi esposa y alguien la ha asesinado. A usted y a mí no nos gusta perder lo que tanto nos ha costado conseguir, ¿no es cierto? Sargento, pedí informes sobre usted y alguien que merece todo mi respeto me dijo que era bueno. Demuéstrelo y hágame el favor de encontrar a quien me ha arrebatado a mi esposa.
El gorila se puso a su lado y me miró con una media sonrisa que dejaba muy claro que no esperaba ni que fuera capaz de encontrar la salida del cementerio. Lo lógico hubiera sido que hubiera dedicado a su jefe un comentario esperanzador, una frase de ánimo o una simple promesa de entrega a mi deber policial, pero ambos dieron media vuelta dispuestos a largarse.
—¡Justo! —Lo retuve. Su nombre de pila resonó entre los nichos del cementerio como un acto de confianza excesivo—. ¿Sabe qué hacía su mujer aquí, entre estas tumbas?
Se volvió despacio, contemplando el cúmulo de nombres y fechas que nos rodeaba, como si por fin hubiera tomado conciencia del lugar en que nos encontrábamos. Por primera vez, sus labios dibujaron una mueca de dolor. Se quitó las gafas, sacó un pañuelo de hilo del bolsillo y, durante unos segundos, limpió los cristales concienzudamente y en silencio.
—Ahí detrás, en la calle paralela, está enterrado nuestro hijo David. Ella venía casi cada tarde a visitarlo. Nunca superó del todo su muerte. De todas formas, si quiere hacerme más preguntas prefiero que venga a mi casa, estos sitios me dan grima. Estaré allí toda la mañana.
Se giró y se fue, escudado por aquel inmenso amasijo de músculos morenos. Me pregunté para qué necesitaba un guardaespaldas un anticuario.
2
Transcripción de la declaración de Laura Aragay Izbasa [Parte II]
No es fácil perderse en una gran ciudad, créame. Requiere método, paciencia y mucha, mucha disciplina. Millones de barceloneses hacen diariamente lo imposible por llamar la atención, ¿verdad? pues no resulta menos complicado vivir discretamente, sin que tu vecino se dé cuenta de que pasas por su lado. Los tíos te miran si eres una chica más o menos mona y tienes un buen tipo. Bueno, y las tías también… Yo no había cumplido aún los diecisiete, pero medía casi uno ochenta y… bueno, en fin, que casi tenía que esconderme. Quizás por eso decidí evitar que mis encantos resaltaran mucho. Me corté el pelo a lo militar y me teñí de un rubio sucio y poco llamativo. Taladré mi oreja derecha con cuatro aros de plata y me puse un piercing en la ceja izquierda. Llené mis muñecas de pulseras y de clavos, y cambié radicalmente de manera de vestir, con ropa barata y usada: camisetas anchas, mucha falda negra larga, gorras… esas cosas. Los ojos oscuros, por supuesto. Ser una persona nueva molaba, me hacía sentir bien. Alba, Alba, Alba… Repetía mi nuevo nombre para que su sonoridad me llenara… Renuncié a tener un móvil, una cuenta corriente o una tarjeta de crédito y busqué un rincón donde a nadie se le ocurriera ir a meter las narices. Elegí una pensión desangelada en la calle Torrent de l’Olla, en pleno barrio de Gracia, donde nunca antes había puesto los pies…
La única relación con mi pasado era un número de teléfono que llevaba grabado en la memoria, el de mi antigua casa. Pensaba llamar muy de vez en cuando y a horas en las que resultara difícil encontrar a mis padres. Solo hablaría si al otro lado de la línea escuchaba la voz de Mihaela, la única persona a la que de verdad quería en aquella casa. Por ella supe que a mi padre habían tenido que hacerle un lavado de estómago por culpa de unos bombones y que desde entonces tenía un nudo en la tripa y solo comía verduritas y arrocitos… Desde luego no iba a ponerme a llorar por él. Se merecía todo lo malo que pudiera sucederle.
Al parecer, lo primero que hizo papaíto al salir del hospital fue contratar a una agencia de detectives para que me siguieran el rastro. No me sorprendió saber que me buscaba. Siempre supe que me costaría darle esquinazo y que tardaría mucho en olvidarse de mí. Por eso me esforcé en redoblar mis precauciones. Haber cambiado de aspecto no era suficiente, claro. Dediqué varios días a inventar y aprenderme un pasado de orfandad y penuria que yo pudiera ir explicando por ahí sin miedo a cometer la torpeza de contradecirme. Cambié dos… no, tres veces de pensión y me acostumbré a cubrirme con gorras y gafas de sol, a vigilar mi espalda y a cambiar inesperadamente de acera o de dirección para intentar descubrir si alguien me seguía. Evitaba los trayectos rutinarios, daba largos rodeos y entraba en los supermercados para intentar perderme entre la gente y salir inadvertidamente por las puertas más inesperadas…
Como sabía que el dinero que había ahorrado a base de privarme de cualquier capricho durante casi un año me iba a cundir poco, me apresuré a buscar un trabajo; algo que no me exigiera desplazarme mucho, ni me obligara a exponerme demasiado… Desde el principio supe que iba a ser difícil: era demasiado joven y no tenía preparación para ningún oficio, lo que me dejaba poco donde elegir. Probé en un supermercado, en dos panaderías, en una tienda de ropa infantil… No era un buen momento, por la crisis y eso… pero me sabía atractiva y estaba dispuesta a… bueno, a casi todo. Tardé un par de semanas en dar con Fermín, el dueño del bar La Perdiu, en pleno barrio de Gracia. Quizás no necesitara una camarera con urgencia, pero le pareció que una chica como yo podía ser un buen reclamo para las ocho mesas de su terraza. Puso mala cara ante mis piercings, pero por allí se movía mucha gente joven que vestía como yo, y debió de considerarlo un mal menor o incluso un buen señuelo. Por supuesto, también repasó con detenimiento mis tetas y mi culo y el balance debió de parecerle satisfactorio. ¡Ah! y además le dije que prefería no estar asegurada, que me bastaba con que cada día, al final de la jornada, me pagara los dos billetes convenidos. Al fin y al cabo, tampoco esperaba pasar mucho tiempo en aquel antro.
Serví cafés, cervezas, bocadillos, tapas y combinados durante unas cuantas semanas, pero me cuidé mucho de ser la camarera de la que todo el mundo se enamora. Tenía que ganar dinero, claro, pero también pasar lo más desapercibida que pudiera. No quería lucirme ni que los clientes hablaran mucho de mí. Lo justo para recoger propinas y punto. Hasta me inventé un novio celoso y violento para disuadir a los optimistas de manos largas…
Era un rollo, por supuesto. Completaba las diez o doce horas de jornada hecha polvo, pero sin dejar escapar una queja. Y al cerrar el bar, ya de madrugada, pasaba a recoger mi par de billetes, que en absoluto pagaban tanto curro, pero que al menos servían para equilibrar mi economía hasta que tuviera la seguridad de que nadie me buscaba y que el viento soplaba a mi favor. Con un poco de paciencia, aquellos billetes tal vez me sirvieran para cumplir con la idea que había germinado en mi cabeza y que empezaba a convertirse en una obsesión: comprarme una nueva identidad.
Fermín vivía del bar y para el bar. Un puto esclavo. Hasta mi llegada, lo había gestionado sin ninguna ayuda, a base de jornadas de hasta quince y dieciséis horas, lo que había convertido La Perdiu en un negocio más o menos próspero. Él era un cuarentón casado y con dos hijos, a los que con suerte veía los domingos. El exceso de trabajo lo había convertido en un tipo gruñón, de taco fácil y que apuntaba una calvicie próxima. La cara siempre le brillaba, como acabada de emerger de un baño de aceite. Enseguida comprendió que mi presencia y mi entrega al negocio le engordaban la caja, pero también debió de intuir que mi renuncia a firmar un contrato, la desconfianza que demostraba hacia algunos clientes y el hecho de que nunca viniera nadie a acompañarme o a recogerme me convertían en una chica… ¿cómo decirlo…? Sospechosa. Sí, eso es.
¿De quién te escondes, Alba?, me preguntó al final de una jornada.
Eso no te importa, le escupí.
Curro duro y sin rechistar, ¿no? Pues no te metas en mis rollos.
Pero a la noche siguiente, recogida la terraza, cuando yo esperaba mis billetes, Fermín me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él. Intenté desasirme, claro, pero él me apretó con más fuerza.
Sé que huyes.
Pensé en clavarle mis uñas en los ojos… ¡El muy cerdo! En cambio, aflojé mi rechazo. Estábamos en el almacén y mis manos tocaban las cajas de cervezas, por lo que tampoco hubiera resultado muy difícil reventarle una botella en plena cabezota. Pero… no sé, quizá ya había empezado a sentirme demasiado sola.
¿Y a ti qué te importa?
No temas, bonita, no tengo intención de delatarte.
Lo miré de frente, nuestros labios casi tocándose.
Entonces, ¿por qué no me sueltas?
Podría preguntar por ti a un par de policías que pasan a menudo por aquí.
Algo en mi cuerpo se aflojó y dejé que mi vientre se apretara contra él.
Trabajo bien y hago que cada día tengas llena la terraza. No me quejo si a algún baboso se le va la mano.
Mira, preciosa, el negocio está complicado y yo hago un esfuerzo para poder pagarte. Solo espero que seas amable conmigo.
Él me soltó, pero se desabrochó el cinturón y se bajó los pantalones hasta la rodilla. Yo lo miré con estupor y busqué una sonrisa que desvelara el final de aquella broma, pero en la cara de aquel capullo ya había prendido la locura. Pensé que el mundo era una rueda cansina y que todo aquello era realmente repugnante, pero dejé que la mano de él se posara sobre mi cabeza y la presionara hacia abajo. Pensé en protestar, pero… ¡Joder, ni siquiera supe qué decir! De modo que mi boca y mis manos fueron amables. Cuando acabé, con Fermín todavía atontado, fui hacia a la caja registradora y anuncié que a partir de entonces mi sueldo aumentaba a tres billetes. A Fermín no le quedó resuello para protestar.
Comprendí que el mero hecho de esconderme me convertía en una víctima propiciatoria para tipejos como mi jefe. Necesitaba un proyecto mejor, más sólido y seguro. No iba a matricularme en una facultad, claro, porque estudiar me llevaría tiempo y me costaría un dinero que no tenía. Además, me expondría demasiado. Seguir trabajando parecía la opción más sensata, pero no para aquel individuo miserable. Necesitaba una nueva manera de ganar dinero, un curro menos agotador y que me diera más pasta. Mucha más pasta. Sabía que para obtenerla me resultaba imprescindible legalizar mi nueva identidad. Una tarde, un cliente trajeado que trabajaba en un despacho de abogados me puso sobre la pista.
Todos queremos ser otra persona.
No lo entiendes. No se trata de un capricho. Yo necesito evitar que cualquiera que busque a la chica que yo era dé conmigo.
El tipo me clavó una mirada de esas que te atraviesan la frente y exploran la calidad de tu materia gris. No sé qué leyó ahí dentro, pero se apiadó de mí.
Hay una imprenta en la calle Muntaner, pregunta por un tal Óscar. Sé discreta. Pero ya te aviso de que tendrás que ponerle delante un buen fajo de billetes.
Pues eso… Una tarde de mediados de septiembre, tras dos días de lluvias en los que ni siquiera habíamos montado la terraza, mientras yo secaba y colocaba los vasos tras la barra, una pila de bayetas limpias se desmoronó justo debajo de la caja registradora. El pequeño accidente dejó al descubierto una sorpresa: un revólver acompañado de una caja de munición. En aquel momento no había nadie en el bar, así que cogí el arma, la empuñé y apunté a un enemigo imaginario. Los casquillos relucían dentro del tambor del revólver; estaba cargado. No puedo decir que yo fuera una experta tiradora, pero mi padre me había enseñado a usar armas. Tenía una colección impresionante de pistolas antiguas y en algún momento le pareció un juego divertido instruirme en la mecánica de las armas de fuego. Mi dedo tembló en el gatillo del revólver de Fermín, que me pareció de una suavidad impropia del metal… ¡Joder, me gustó la sensación!
¿Qué cojones haces con eso?, gritó a mi espalda la voz de mi jefe.
Nada, imagino maneras de librarme de la gente que me trata mal, le respondí mientras me giraba y le apuntaba al entrecejo.
Fermín tragó saliva y poco a poco levantó una mano hasta el revólver, para arrancarlo de mis dedos. El tipo sudaba a pesar de que el otoño empañaba los cristales y las temperaturas se habían desplomado. Algo oscuro tuvo que ver en mis ojos, porque aquella noche, tras una jornada sin apenas clientes, Fermín me retuvo ante la caja registradora.
Ya ves cómo van las cosas, Alba. No voy a poder pagarte.
Al día siguiente no volví. No me hizo mucha gracia prescindir del sueldo, claro, pero tampoco resultaba una fatalidad alejarme de aquel cuchitril y de su asqueroso propietario.
En fin, con el dinero ahorrado, que a mí me parecía una pequeña fortuna, me presenté en la imprenta de la calle Muntaner y pregunté por el tal Óscar. El tipo que me había hablado de él me había dicho que aquel sujeto era una especie de miniaturista de tanta calidad que conseguía que los documentos oficiales parecieran burdas imitaciones. Óscar resultó ser un treintañero gordo, feo y de aspecto sudoroso que vestía como un adolescente enfadado con el mundo. Me entretuvo con preguntas personales durante más de media hora… No sé, quizás solo pretendía ligar… O se aseguraba de que la cría que tenía ante él no era en realidad una joven policía de paisano con ganas de desmontarle el chiringuito…
¿Por qué alguien tan joven necesita dejar de ser quien es?, me preguntó.
Hasta ahora mi vida ha sido un asco. Nacer de nuevo sería lo mejor que me podría pasar.
No se quedó convencido del todo. Me hizo volver un par de días más tarde y volvió a ametrallarme con nuevas y disparatadas preguntas sobre mi vida, sobre el uso que iba a dar a los papeles, sobre mis proyectos de futuro… A casi todo le respondí que se metiera tanta curiosidad por el culo. Supongo que pensó que si yo hubiera tenido algo que ver con la pasma o con alguien que quisiera joderle el negocio habría llevado preparada una historia más elaborada y mucho más convincente. El caso es que acabó por considerarme una clienta. De pronto, se puso serio y me soltó una cifra. Al escucharla, noté que mis piernas flaqueaban. Acababa de descubrir que la fortuna de mis ahorros apenas llegaba a cubrir la mitad del coste de esa nueva identidad que tanto necesitaba.
Volví a la soledad de mi pensión de un humor de perros. ¿De qué me había servido trabajar como una mula, ahorrar hasta el último céntimo y hasta chuparle la polla al cerdo de Fermín? Encerrada en mi habitación, lloré de rabia y de impotencia. Tardé casi dos días en reunir fuerzas para conseguir enfrentarme al desánimo. Necesitaba volver a ganar dinero y reducir aun más mis gastos. Sabía que tarde o temprano encontraría algún lugar parecido al bar La Perdiu donde poder sacarme un sueldecillo, pero para reducir mis gastos ya solo podía dejar de comer e irme a dormir al metro… Fue entonces cuando rebusqué entre la lista de mis conocidos en Barcelona y, de repente, topé con el nombre de Lidia. Lidia Gutiérrez Marsá, la que había sido mi niñera hasta los doce años. Recordaba que, como a mí misma, mi padre la había rescatado de un hospicio, la había instalado en una habitación de nuestra casa y la había convertido en una mezcla de niñera, institutriz y dama de compañía a jornada completa. Durante todo el tiempo que había vivido en la mansión de mi padre, Lidia me había cuidado como una hermana mayor… Quiero decir con dedicación y algo parecido al cariño. Después había desaparecido de golpe de mi vida, pero cada Navidad nos mandábamos una postal donde parecía latir una ternura sincera. Aunque yo me había prometido dejar atrás todo mi pasado, comprendí que necesitaba ayuda. Y Lidia estaba allí, muy cerca. Es verdad que pertenecía a mi pasado, pero hacía tanto tiempo que me pareció imposible que alguien pudiera relacionarnos.
Aun así, tomé mis precauciones, claro. Localicé el edificio donde vivía y me aposté en un portal de la acera de enfrente para espiar sus entradas y salidas durante un par de días. La vi salir cada mañana a trabajar y regresar cansada. La vi pasear con una niña que cada dos por tres se le abrazaba al cuello. También la vi besarse con un tipo grandullón con cara de buena persona. Pensé que parecía feliz, que era mucho más de lo que nadie podría haber dicho de mí. Me pregunté si sería una buena idea enredarla en mis asuntos, pero me costó muy poco responderme que no tenía alternativa.
Me armé de valor y una tarde, cuando volvió del curro, fui a visitarla. Vivía no muy lejos de mi pensión, en la calle San Eusebio, cerca de la estación de metro Fontana. Cuando pronuncié mi nombre a través del interfono, se produjo un momento de silencio y solo entonces me atreví a preguntarme si iba a ser bien recibida. Había pasado una barbaridad de tiempo y las postales de Navidad… pues no sé, eran un simple trámite, quizás ni siquiera se acordase de mi cara. De repente me convencí de que había sido una ingenua y estuve a punto de salir corriendo, pero la puerta emitió un quejido metálico y se abrió de golpe. Vacilé un par de segundos, claro, pero acabé entrando en el portal y subí en un ascensor sucio y lleno de insultos pintados con rotuladores de colores que me llevó a un cuarto piso. Caminé por un rellano de paredes que imploraban un poco de cariño y pintura hasta una tercera puerta entreabierta que dejaba escapar una luz amarilla. Empujé la puerta sin mucha convicción.
Pasa, pasa, estoy en la cocina, me ordenó.
Era una voz alegre, donde no había desconfianza o reproche. Seguí su rastro hasta una puerta blanca tras la cual una mujer de ventimuchos años, labios mínimos, pelo muy corto y mirada afilada empuñaba una sartén donde cuajaba una tortilla. No era exactamente la joven que yo recordaba, pero me dedicó una sonrisa acogedora y cansada.
Qué alegría verte, Laurita. Cómo has crecido. Casi no te reconozco.
Se secó las manos con un trapo casi limpio y me ofreció un abrazo. Yo estreché mis brazos alrededor de mi exniñera y creo que la retuve durante mucho rato, porque por primera vez en varios meses me sentía a gusto. Hasta ese preciso momento no me había dado cuenta de que necesitaba con urgencia el calor de un ser querido.
Ahora me llamo Alba, casi susurré.
¿Alba? Eso vas a tener que explicármelo.
Lidia se deshizo del abrazo y trasladó la tortilla a un plato. Después me cogió de la mano y me arrastró hacia el comedor.
Ven, quiero que conozcas a alguien.
Entramos en un salón-comedor pequeño y decorado con muebles supervivientes de muchas mudanzas. Una niña de unos siete años vestida con camisa y falda de colegio de monjas estaba sentada en el suelo y apoyada en una mesita sobre la que había extendido un sinfín de lápices de colores, rotuladores, ceras… Aunque iba ojeando una serie de animación muy antigua que pasaban por la tele, parecía más concentrada en retocar un dibujo de su cuaderno.
Mira quién ha venido, cariño.
Ni siquiera hizo el gesto de girar el rostro, aunque no era difícil distinguir las facciones del síndrome de Down. Parecía feliz.
Mira, Raquel, esta es Laura. Mamá la cuidaba cuando era pequeña como tú.
La nueva información sí despertó un gesto de curiosidad fugaz, tal vez porque intuyó una posible competencia en las atenciones de su madre.
No sabía que tuvieras una hija.
Lidia miró a la niña y yo sentí una envidia inmediata del amor que latía en esa mirada. Pasamos unos pocos segundos sin saber qué decirnos.
¿Quieres que te prepare algo de cena, Laura… o Alba? Podemos compartir esta tortilla.
No, gracias, ya he cenado. Estoy viviendo en una pensión cerca de aquí y he pensado… No sé, me apetecía verte, mentí.
Pero me senté en el suelo, al lado de la niña y le pregunté qué estaba dibujando y la niña explotó en una explicación apasionada, que se trasladó a la mesa mientras hincábamos el diente a la tortilla y que continuó en el baño, mientras Raquel se bañaba, y que se alargó hasta los pies de la cama, cuando la niña, rendida, fue mezclando palabras y bostezos hasta aflojar la voz y dejar que los ojos se fueran venciendo. Cuando salí de la habitación, me sentí una persona casi feliz.
Me senté en el sofá del salón y esperé a que Lidia arropara, besara y atiborrara a su hija con un arsenal de pastillas. Minutos después, la anfitriona salió de la habitación, se sentó a mi lado y dejó sobre la mesita una botella de vino y dos copas. Sacó un paquete de Winston y se encendió un cigarrillo.
¿Tú fumas?
Negué con la cabeza, aunque me moría de ganas.
Raquel es una charlatana inagotable, pero solo con aquellas personas que le gustan. Parece que tú le has caído muy bien.
Me encantó oír eso.
Tiene talento para el dibujo…
Le chifla dibujar. Puede pasarse una tarde entera sin decir ni pío si tiene delante sus colores y su cuaderno. Pero… ¿y tú? ¿Qué ha sido de ti?
Dos horas más tarde, sobre las doce y media, nos habíamos explicado la vida durante aquellos años de separación.
Lidia se había quedado embarazada y había dado a luz a Raquel, una hermosa niña de tres quilos doscientos con síndrome de Down. El padre no había querido que naciera, pero Lidia decidió pasar de él. Desde entonces vivía de un mísero sueldo como cajera de un supermercado y de la generosidad del novio de turno. Desde hacía casi un año salía con Manu, un mosso d’esquadra seis años más joven que ella. Eso era todo.
Yo, la verdad, no me atreví a entrar a fondo en los detalles de mi situación, pero le expliqué mi huida y la vida que llevaba desde entonces. Mientras le daba detalles de la pensión en que vivía y del trato que había mantenido con el amo del bar donde había trabajado, fui tomando conciencia de la sordidez de mi existencia y tuve que esforzarme para no echarme a llorar. Le dije que no quería que me encontraran y que por eso me urgía cambiar de identidad sin dar ninguna explicación. Necesitaba ayuda.
Los recursos que mi antigua niñera podía ofrecerme eran más que limitados. Vivía al día y no disponía de ahorros, o al menos no se atrevió a ofrecérmelos. Pero me brindó la posibilidad de ocupar una pequeña habitación del piso en la que se acumulaban trastos viejos y polvo. No era la solución a mis problemas, desde luego, pero eso eliminaba de mi cuenta de gastos el coste de una pensión y, además, reducía el contacto constante con gente diferente y sospechosa… Por primera vez en muchos días, sentí que el mundo empezaba a sonreírme.
Todavía hizo algo más por mí. Gracias a las buenas relaciones de Lidia con sus jefes, me consiguió un empleo en el supermercado donde trabajaba. Me encargaban tareas desagradables y el sueldo era un auténtico insulto, pero no hicieron preguntas cuando les pedí que mi nombre no constara en ninguna lista de trabajadores. La comida y los viajes en metro eran casi mis únicos gastos, por lo que me las apañé para ahorrar casi la mitad de lo que ganaba. Tan solo me permitía el derroche de comprar unas pocas golosinas para arrancarle una sonrisa a Raquel. Me gustaba sentarme a dibujar con ella. O sacarla al parque a jugar. O llevarla a la playa de la Barceloneta. O entrar en un cine con programación infantil, comprar una ración extragrande de palomitas y asistir al espectáculo de la fascinación de la niña.
Muy diferente fue mi relación con Manu, claro, que desde un primer momento había desconfiado de mis aros en la oreja y mis pulseras agitanadas. El novio de Lidia nunca me dedicó un reproche, pero era cabo de los Mossos d’Esquadra y eso nunca dejó de incomodarme. Por fortuna, solo coincidíamos muy de vez en cuando, porque Lidia y yo solíamos hacer turnos laborales diferentes para que una u otra pudiera recoger a Raquel a la salida del colegio.
Además, pocas semanas después de trasladar mis cuatro pertenencias al piso de la calle San Eusebio, conocí a Joel, un estudiante de Antropología guapo y de sonrisa fácil, pero siempre escaso de dinero y con pocas ganas de pisar las aulas. Fue mi primer novio barcelonés, pero su vagancia resultaba incompatible con mis ganas de ganar dinero, así que en solo un mes fue desplazado por José Mari, un tarado de los videojuegos, y este, a su vez, cedió el testigo a Julián, que… Bueno, Julián merece un capítulo aparte.
Se llamaba Julián Solís o Solé, o Soler… algo así. Un chico de veinticuatro años alto y espigado cuyos brazos, pecho y espalda estaban poblados de tatuajes de motivos religiosos, aunque en realidad ni siquiera era creyente. Era hijo y nieto de abogados, pero el tío había abandonado la carrera de Derecho para convertir su vida en algo, ¿cómo decirlo…? Más emocionante. Que yo sepa, había empezado a fumar a los catorce, a emborracharse a los quince y a esnifar a los dieciséis, por lo que vivía con la sensación continua de que el mundo se le quedaba pequeño. Desde luego no era el novio que ningún padre querría para su hija, pero tenía una mirada irresistiblemente tierna. Aunque lo que de verdad despertó mi interés fue la certeza de que algunas veces tocaba mucho dinero. La mitad acababa perdiéndose en la profundidad de su nariz, desde luego; pero también era generoso a su manera. Además, Julián respiraba pasión por la vida, y yo, que acababa de cumplir los diecisiete y me sentía sola, necesitaba que alguien compartiera conmigo su alegría. En algún momento de debilidad hasta llegué a pensar que él era el tipo ideal.
No era muy guapo, pero su aspecto me traía sin cuidado. La cerveza y la coca lo convertían en un tipo divertido y sabía moverse por ambientes turbios, lo que de inmediato atrajo mi curiosidad. Por si esto fuera poco, en apenas una semana me consiguió una partida de nacimiento falsa a partir de la cual resultaba relativamente fácil construirme una nueva identidad. De la noche a la mañana pasé a llamarme Alba Castellví Pons y descubrí que había nacido en Altorricón, un pueblo de Huesca colindante con la provincia de Lleida. Además, de golpe, había ganado un año y me había convertido en mayor de edad, lo que sin duda iba a facilitarme las cosas. Pero lo mejor de todo era que ni siquiera había tenido que gastar un solo euro de mis ahorros. A partir de entonces todo iba a ser más fácil. Seguro.
[Se interrumpe la grabación].
3
Martes, 12 de febrero de 2013
—Me da rabia que haya gente dispuesta a matar a sus vecinos.
Azucena parecía realmente dolida mientras pronunciaba esas palabras. La miré como se mira a una niña que acaba de decir una idiotez. Al fin y al cabo éramos policías y nos ganábamos la vida gracias a que había tipos que hacían esas cosas.
—Cuando ingresé en el cuerpo y pusieron una pistola en mi mano, me sentí como un elegido llamado a mejorar el mundo. Mis esfuerzos iban a servir para que el caos remitiera y la gente pudiera sentirse más libre y feliz. Pero los años pasan y los chorizos siguen a lo suyo, mientras a tus compañeros les preocupa cómo pagar las clases de inglés de sus hijos o el viaje a la Capadocia que harán por vacaciones. Y, poco a poco, empiezas a descubrir que por mucho que te esfuerzas nada cambia y que la mala hierba crece justo donde acabas de arrancar hierbajos…
—No diga eso, sargento. Cuando encerremos al asesino de esa mujer el mundo será un sitio mejor.
—Muy segura te veo. Quizás la mujer se merecía todo lo malo que pudiera sucederle. Nosotros hacemos lo que se supone que hacen los policías, pero eso no nos convierte necesariamente en los buenos de la historia.
—Tal vez baste con hacer bien este trabajo…
—Quizás. Aunque hace tiempo que dejé de preguntármelo.
Como nos había indicado el Anticuario, la tumba de David Aragay se hallaba a quince metros del lugar donde habíamos encontrado el cadáver de su madre. En la lápida de mármol negro de un nicho sencillo, estaban labradas dos fechas: 7 de abril de 1992 y 1 de noviembre de 2008. El chico había muerto a los dieciséis años. Junto a la lápida había flores frescas, lo que permitía suponer que la bella Elena había visitado la tumba de su hijo y que en el momento de abandonar el cementerio se había tropezado con la persona que iba a asesinarla. Cabía suponer que se trataba de un ladrón armado, pero resultaba extraño que hubiera ido a buscar a su víctima a un cementerio, un lugar que cuenta con vigilantes y por el que casi siempre circulan personas que visitan a sus difuntos. Tal vez la mujer se había resistido a desprenderse de sus joyas y el chorizo se había puesto nervioso. El disparo en el pecho sin duda se había producido a poca distancia, porque algunas fibras del vestido de la mujer estaban chamuscadas.
—Si te hubieran disparado y estuvieras a punto de palmarla a quince metros de la tumba de tu hijo —propuse ya en el coche, camino de comisaría—, ¿tú intentarías llegar hasta la sepultura del chico?
Al volante, la dulce Azucena era el azote de peatones y conductores sosegados. Conducía como si acabara de escapar de un psiquiátrico. Tras maniobrar de forma temeraria para esquivar a una moto y reñir a una anciana a quien le había faltado un segundo para cruzar en verde el paso de cebra, mi joven compañera dejó de mirar a la carretera para cerciorarse de que no me había vuelto loco.
—Jolín, sargento, no sabía que te fueran las escenas románticas. De todas formas, para responder a esa pregunta debería tener un hijo enterrado y estar a punto de morir. Me falta imaginación para tanto. Quién sabe lo que pasó por su cabeza… Quizás la perspectiva de saberse moribunda la paralizó. O no tuvo fuerzas suficientes. O tal vez la muerte le llegó más rápido de lo que nos pensamos.
Mi pupila era una chica razonable. Pero la lógica común no es la lógica policial. Y Azucena pensaba como un ciudadano de a pie. Ella y yo procedíamos de la misma estirpe familiar. Al parecer, su abuelo, Arcadio Boniek, era el hermano menor de mi madre, Teresa Boniek, cosa que yo había descubierto al aterrizar en la ciudad. Pero nos separaban no pocos eslabones de la cadena evolutiva. Si me hubieran jurado que pertenecíamos a galaxias diferentes no me hubiera sorprendido. Ella era un encanto y yo no soportaba a la gente. Ella no había cumplido los veintitrés y yo iba camino de los cuarenta y ocho. Olía a flores; yo, a tabaco o a maría, dependiendo de la hora. Nuestro único nexo en común era ese apellido de antecedentes polacos y la eterna tortura de ser preguntados por aquel antiguo futbolista de idéntico apellido. Ella era dulce y cariñosa, vestía siempre un uniforme impecable y la imperturbabilidad de su sonrisa casi te revolvía el estómago. Si Azucena Artero Boniek conducía en ese momento el coche que me llevaba a la comisaría, era solo porque el resto de agentes no se peleaban por trabajar a mi lado. Probablemente Busquet también le había encargado la misión de mantenerme bajo control y de pasarle el chivatazo con carácter de urgencia si se me iba la pinza con alguna decisión.
—Sargento, ¿a ti no te preocupa la muerte?
—Me preocupa que mates a alguien si no miras la calzada. —No era tema de conversación para esas horas de la mañana, pero al parecer el cadáver de Elena había impresionado a mi compañera—. Además, estoy curado de eso, ya sabes que he estado casado dos veces.
—Ya, pero yo me refiero a la muerte que te deja frito.
—No dediqué un instante en pensar por qué nacía; tampoco emplearé mucho tiempo en meditar por qué me muero. Creo que fue Pascal quien dijo que la mejor manera de soportar la muerte es no pensar en ella.
—Llevo días pensando en lo tuyo y… no sé, me parece injusto.
—¿Injusto? ¿Desde cuándo la naturaleza es justa? A unos los convierte en genios y a otros en tarados. ¿Crees que el ciego, el que nació sin un riñón o el intolerante a la lactosa cree que la naturaleza ha sido ecuánime con ellos? Además, la muerte también tiene cosas buenas.
—¿Cómo qué?
—Dejaré de tener estas agradables conversaciones matinales contigo.
—También podrías dejar de fumar y de beber, quizás así…
—Si quisiera consejos viviría en Barcelona en casa de mamá, guapa. Además, ¿qué coño importa ahora? Meo una mezcla de orina y sangre, y si no fuera por las doce pastillas diarias que me meto entre pecho y espalda, ni siquiera podría levantarme de la cama. ¿De verdad crees que decidirme a llevar una vida sana va a cambiar alguna cosa?
—No sé. Quizás solo sea que me sorprende no verte triste o deprimido.
—Vaya, es la primera vez que me reprochan mi simpatía natural.
—Te veo tan entero, tan decidido a seguir con tu vida como si no pasara nada…
—Dicen que hasta la muerte, todo es vida.
—Yo, en tu caso… No sé… ¿Habías estado alguna vez a punto de morir?
No tuve que hurgar demasiado en mi memoria. Es cierto que el hábitat natural de un policía son las zonas de peligro, pero a lo largo de una dilatada carrera profesional son contadas las veces que la muerte te mira a los ojos.
—Alguna. Cuando yo era cabo en la comisaría del Raval de Barcelona… Entonces los turistas aún no se atrevían a alejarse demasiado de las Ramblas. Un grupo de camellos mexicanos estaba intentando hacerse un hueco entre el hampa barcelonesa, pero habíamos recibido un par de chivatazos y se había organizado una espectacular batida con muchas sirenas y más de un centenar de agentes… Habíamos hecho siete detenciones y decomisado suficientes quilos de coca como para idiotizar a toda la ciudad. Al parecer, la banda no estaba acostumbrada a que la policía les plantara cara. Así que una tarde recibimos una llamada para atender una disputa doméstica y nos mandaron a Rojo y a mí en un coche patrulla. Era una trampa, una especie de escarmiento. Cuando llegamos a la dirección, aparecieron tres tipos con pistolas automáticas y empezaron a vaciarnos sus cargadores. Eran matones, sabían lo que hacían. Durante un par de segundos supe que estaba muerto. No había escapatoria, todo estaba perdido. Nuestro coche recibió treinta y siete impactos antes de que ninguno de los dos consiguierámos sacar la pistola y responder al ataque. Fue dar el primer disparo de respuesta y los tres pistoleros se dieron a la fuga. En el coche no quedaba ni un cristal y las puertas parecían coladores, pero increíblemente los dos estábamos de una pieza. Fernando había recibido tres impactos; yo, dos. Teníamos sangre por todos lados, pero ninguna herida era ni siquiera inquietante. Era imposible que estuviéramos vivos. Pero allí estábamos, sonriéndonos, felices con nuestras balas en el cuerpo, sangrando como cerdos, pero riendo como si nos hubiera tocado la lotería. A veces hay que creer en los milagros.
—¡Jolín, eso sí es estar cerca! ¿De verdad crees en los milagros?
—Por supuesto. Aunque tengo más fe en los contramilagros.
—¿Y eso qué se supone que es?
—Aida, mi primera esposa, era un auténtico bombón. Una bróker despiadada y amante del dinero por encima de todo, pero tenía una carita que amansaba a las fieras. Era pequeñita y de apariencia frágil; quizás por eso se dejaba la piel en el gimnasio, tomaba batidos de proteínas y pesaba las hojitas de lechuga que comía. A los dos meses de matrimonio comprendimos que habíamos cometido un error imperdonable y nos despedimos de una forma más o menos civilizada, sin cuchillazos ni disparos por la espalda. Mantuvimos más o menos el contacto y hasta nos regalamos algún revolcón durante mi segundo matrimonio. Pero un día de septiembre del año pasado, tras un partido de pádel con su nueva pareja, dijo que necesitaba sentarse un segundo a descansar y ya no se volvió a levantar. Allí se quedó, fulminada en una banqueta del vestuario. Tuvieron que esperar que pasara el rigor mortis para arrancarle su saludable sonrisa de la cara. Tenía treinta y nueve años recién cumplidos y parecía la persona más sana del planeta. El forense no fue capaz de encontrar un motivo que justificara su muerte. Y, sin embargo, ya ves, no tuvo tiempo ni de despedirse.
—¡Vaya, no sabía…!
—La moraleja de la historia es que no tiene sentido preocuparse por aquello que no puedes dominar. En el bombo de la lotería hay bolas buenas y bolas malas. Te puede tocar un oído finísimo para la música o un cáncer de colon. Pero te toque la bola que te toque no la puedes devolver.
Por fortuna llegamos a comisaría antes de que la metafísica doméstica nos provocara un corte de digestión. Apenas me senté en mi mesa, el sargento Ramón Sainz de Heredia, un imbécil pretencioso a quien había empezado a odiar desde el preciso momento en que cruzamos las miradas, dejó caer junto a mi ordenador dos carpetas etiquetadas con sendos nombres: Justo Aragay Balmaseda y Elena Izbasa Bujor.
—De Gea me ha pedido que busque en las bases de datos e internet y que te prepare estos dosieres. No te acostumbres, capullo.
—Descuida, gilipollas.