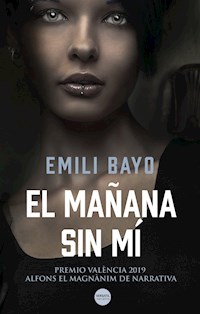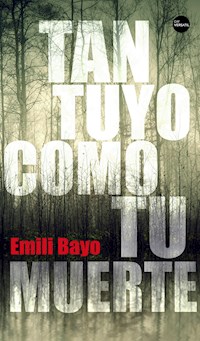
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una asesina convertida en víctima, un moribundo dispuesto a salvar una vida, el odio de la mano del amor... El sargento Abel Claramunt aspira a acabar sus días como policía en un retiro tranquilo, pero el pasado familiar y la pasión de una joven compañera le complican la existencia. Deberán esforzarse por salvar una vida, atrapar a una asesina e investigar un secuestro. Mucho para alguien a quien solo quedan unos meses de vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hoy es epílogo de las horas construyen su ataúd junto a mi almohada.
Elena Medel
…hay un pozo salvaje al fondo de ti mismo, un lugar que es tan tuyo como tu propia muerte.
Carlos Marzal
Prólogo: Los que no podrán librarse de su sombra
Mucho hemos leído y, a menudo con gusto, sobre personajes a los que la suerte les abandona. Personajes que no solo no saben salir del atolladero, sino que cada vez se van hundiendo más en él. Así se encuentra el narrador y protagonista de Tan tuyo como tu muerte, el veterano policía Abel Claramunt. Un desencantado a quien nadie soporta, que después de dos divorcios vive castigado por la mala salud. Tampoco disfruta precisamente de buena suerte la joven María Asunción, una chica metódica y esforzada, buena estudiante, que ha desaparecido, y cuyo paradero debe averiguar el policía.
La mala suerte es todo un leitmotiv en la novela negra, y también, por descontado, fuera del género. Pero resulta mucho más interesante cuando, como es el caso, el autor, Emili Bayo, abandona con habilidad e inteligencia el habitual discurso victimista y se arriesga a profundizar en realidades humanas complicadas dejando a un lado moralismos fáciles. Todo resulta mucho más complicado de comprender y juzgar cuando los personajes respiran, caminan y cometen errores tal y como lo hacemos nosotros.
En manos de Bayo, filólogo, profesor de Literatura en castellano y editor de poesía de largo recorrido, el juego de la ficción y la reflexión que entraña la escritura añaden interés y profundidad al punto de partida, convirtiendo las regiones boscosas de Lleida en un terreno donde casi todo es posible. Cuentos populares como el de Hansel y Gretel adquieren una fuerza renovada, un especial dramatismo, dentro de una novela que nos habla de abandono, incomprensión y malos tratos.
Tan tuyo como tu muerte combina con sabiduría narrativa el tono intimista, la tristeza que se desprende de cada uno de los personajes, sin alternativa a su destino trágico, con los secretos que necesitan ser revelados. Quién sabe si demasiado tarde...
Lo más importante de todo es que por encima de discursos aprendidos o prejuicios, Emili Bayo se adentra en realidades humanas sorprendentes con eficacia y expresividad, dando el relieve adecuado a cada sentimiento, pintando cada una de las páginas con una paleta de colores que oscila entre el negro y una amplia gama de grises.
Son muchos los temas subyacentes en esta novela, muchas las inquietudes que la animan, y la función de este prólogo no es ofrecer un listado. Pero aquí se habla, como dije, de la incomprensión que a menudo padecen los jóvenes, de violencia... Cuando todo ello se ve con valentía y originalidad, desde un punto de vista arriesgado, encontramos una novela sensible e inteligente, bien desarrollada, que seguramente nos invitará a reflexionar e incluso alimentará polémicas. Al menos yo espero que así sea. Como decía aquella frase tan profundamente acertada, la mala suerte no nos la traen los espejos rotos, sino los cerebros rotos.
David G. Panadero,
director de la colección Off Versátil
Capítulo 1
Martes, 6 de noviembre
El chorro desprendía un brillo como de ladrillo húmedo y un olor fuerte de cebolla frita. Intenté concentrar en él la mirada hasta mucho después de que se hubiera extinguido y no llegué a determinar lo que sentía. Resultaba todo tan extraño… Me habían avisado contra esa tonalidad de arcilla sucia, pero el cumplimiento del presagio médico había conseguido inquietarme igualmente. Ni siquiera me atreví a sacudir aquel pingajo, quizá por miedo a que acabara retorciéndose dolorosamente entre mis manos.
«¡Mierda! Va a ser verdad que esto se acaba».
Después, me detuve ante el espejo y estudié la sonrisa burlona del tipo que me miraba desde el otro lado del cristal. No era yo, desde luego. O al menos no era la persona que había vivido mi vida hasta entonces o, para ser más preciso, hasta unas pocas semanas atrás, cuando el puto oncólogo del Hospital Vall d’Hebron puso cara de capullo apenado para pronunciar el diagnóstico, como si mi vida le importara un pimiento. Saber que todo se estaba terminando provocaba un brillo diferente en el fondo de mis ojos. Quizá porque contemplaban el mundo de manera distinta, o porque se habían armado con una especie de tranquilidad o de sabiduría o tal vez de desesperación que había desplazado al miedo de los primeros días. La conciencia de fragilidad me hacía fuerte. El moribundo se sentía renacer. La paradoja como forma de vida.
Me lavé con paciencia las manos, con mucho jabón, como si tuviera que arrancar una costra de años. Puesto que se había acabado el rollo de papel secante, salí del servicio con las manos medio levantadas, como el cirujano que entra en el quirófano para una operación. Era como entrar a la vida dispuesto a destriparla.
—Lo está esperando el intendente, sargento.
Lo había dicho la voz impaciente y cansada de quien considera que le encargan cometidos muy por debajo de sus capacidades. La cabo de uniforme me dedicaba su cara de asco de los días festivos. Me incliné a pensar que la vida al menos era justa en algo y que aquella tía antipática y de mirada altiva que me había recibido en la entrada de comisaría y que me había enseñado el camino hasta el lavabo cumplía con su verdadero destino en la vida.
—Estará impaciente.
La cabo estirada y cariagria me precedió por un pasillo largo y desangelado, y se detuvo ante la puerta de una oficina con tabiques de vidrio y persianas venecianas de lamas grises. Se me ocurrió que en una comisaría todo parecía estar pensado para provocar bostezos. La puerta estaba abierta, así que entré. El tipo rechoncho y casi calvo del otro lado de la mesa se levantó marcialmente y extendió una mano protocolaria, fría, flácida. Recordé la misma flacidez de mi polla y lamenté haberme lavado las manos. El intendente De Gea ni se había molestado en sonreír.
—Lo esperábamos, Claramunt. Aunque debo reconocer que no con muchas ganas.
Por supuesto, no había previsto un recibimiento con ramos de flores y banda de música, pero aquella cara de fastidio resultaba casi una ofensa. Me escupió cuatro frases manidas sobre la discreción, el trabajo en equipo y la dedicación abnegada y silenciosa mientras yo cabeceaba servil con la esperanza de que aquella mierda de discurso terminara pronto. Pero no funcionó. Quizá porque yo callaba y lo miraba casi con pena, al tipo se le fueron calentando poco a poco las cuerdas vocales y la mala leche y pronto pareció dispuesto a rifar las plazas para el pelotón de mi fusilamiento.
—¡Hay que joderse! —Se dio por vencido mientras se dejaba caer de nuevo en su silla, que imaginé reforzada con barras de acero—. ¿A quién quiero engañar? Mire, Claramunt, seamos sinceros. Yo no pretendo gustarle y, por supuesto, usted no gusta a nadie. No sé qué malnacido ha creído que era una buena idea mandarlo a mi comisaría. Pero no dudaré en aprovechar cualquier excusa para corregir ese lamentable error.
—Yo también me alegro de conocerlo, jefe.
Álvaro De Gea era el intendente responsable de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Lleida, adonde me habían destinado tras estar dos meses apartado del servicio. En una valoración superficial, De Gea podría pasar por un tipo agradable y bonachón que espera el día de la jubilación sin más aliciente que ir sumando trienios, pero por sus venas circulaban ríos de mala leche.
—Si usted no me toca los huevos, yo procuraré no rompérselos. De lo contrario, lamentará haber aceptado este destino.
Bueno, no es que me hubieran dado mucho para elegir. La comisaría de Lleida o una expulsión deshonrosa. El intendente parecía opinar que había equivocado la elección.
—Es bonito saber que lo aprecian a uno —dije con el punto de entusiasmo suficiente como para que no pareciera que estaba a punto de morirme de asco.
—Vaya, además de policía también es usted humorista. Nos vamos a reír mucho con usted por aquí, Claramunt. He hablado con su último superior y rezumaba felicidad por haberlo perdido de vista. Eso es lo mejor de usted, que provoca una enorme alegría cuando se marcha. A ver si me explico con claridad: es usted una mordedura de culebra en el escroto, un grano de pus humanizado… En fin, espero que aprecie mis metáforas. Me ha hecho usted ponerme lírico. En su expediente hay tantas manchas que parece que una piara de cerdos lo haya utilizado de mantel para un pícnic.
En el mismo edificio, en la segunda planta, se hallaba la sede de la Región Policial de Ponent, que se encargaba de dar apoyo a todas las comisarías de la provincia de Lleida y estaba a cargo de otro intendente que, al parecer, tenía menos edad, pero más ambición, mucho más talento y un currículo sembrado de distinciones y éxitos. Por eso, De Gea vivía acongojado por la oscuridad a la que lo condenaba el carisma del responsable de la segunda planta.
No me alteró aquel recibimiento porque iba advertido. De Gea era la encarnación de la frustración y la amargura, un auténtico cretino, no había que darle más vueltas. Asentí como un lacayo y me largué en cuanto el tipo se cansó de piropearme. Me dolió más mi segunda visita, a la sala de la Unidad de Investigación Criminal, donde iba a trabajar bajo las órdenes del subinspector Busquet, que me acogió con una cara de asco aprendida en algún manual de interpretación por correspondencia:
—Somos la alfombra bajo la que los de Barcelona esconden la mierda que no saben dónde meter.
Supongo que debería haberme callado y aceptar en silencio la mala fama que me precedía, pero la nueva condición de moribundo me aliviaba la prudencia. Puesto que Busquet se había quedado callado, entendí que la situación requería un comentario.
—Mucho poeta en esta comisaría, subinspector. Espero que los mierdas que lleven mucho tiempo por aquí ya hayan dejado de oler mal.
Aunque le dediqué una sonrisa, no vi en sus ojos simpatía ni, por supuesto, el brillo de una propuesta de amistad abnegada e incondicional.
—Me han hablado de usted, Claramunt. Sé que es un mal bicho. Uno de esos tipos que han decidido reinventar la profesión a su modo. O quizá es simplemente que, después de tanto tiempo de relacionarse con maleantes, ha acabado convertido en uno de ellos.
Estuve de acuerdo en que llevaba demasiado tiempo limpiando suciedad en las calles. En junio había cumplido cuarenta y siete años y llevaba veintitrés de servicio, primero trabajando en tareas administrativas en la Policía Nacional y luego como agente en los Mossos. Quizá aquel idiota tenía razón y la maldad se traspasa de uno a otro como una pringue cualquiera. Tal vez el cáncer de próstata que me estaba pudriendo por dentro y que solo mi oncólogo y yo conocíamos fuera la fermentación de ese poso de años. La vida podía ser una mierda, pero no iba a quedarme en casa sentado a esperar que se acabara.
—No saque conclusiones precipitadas, jefe. En mi último destino, más que de metáforas, abusaban de la hipérbole.
El subinspector Busquet tenía una de esas caras amelonadas que están pidiendo a gritos que las partas de un puñetazo. Toda una tentación. Se le había puesto esa mirada tenebrosa y esa voz estridente que solo los idiotas consideran que tienen que utilizar los policías para amedrentar a un sospechoso. Pero si ese tipo había sido en algún momento un buen policía, ya hacía mucho tiempo que lo había olvidado. Solo hacía falta echar una ojeada a su mesa de trabajo para comprender que vivía sepultado entre papeles y acojonado por las llamadas telefónicas de los altos mandos. La conversación, o quizá la tonelada de pastillas que cada día me zampaba, empezaba a producirme náuseas.
—Todo usted es una hipérbole, Claramunt. Pero no me venga con retóricas, no me va a impresionar con su palabrería. Pienso cubrirme bien las espaldas. Como no soy gilipollas del todo, voy a colgarle de los huevos a alguien que lo vigile y me tenga informado de sus desatinos.
Cogió el teléfono, apretó una tecla y eructó un apellido: «¡Artero!». Especulaba con el tipo de gorila desalmado con el que habían decidido emparejarme cuando apareció por la puerta una chavala de mirada asustada y gorra impecable. Era tan joven que seguro que alternaba el disfraz de policía con un uniforme de colegio de monjas. ¡Una simple novata! Estuve a punto de echarme a reír.
—Azucena Artero a su servicio, subinspector —dijo la chica con una voz aflautada, tan dulce que estaba al otro extremo de inspirar alguna autoridad.
—Ella le enseñará dónde está su mesa y cuáles son sus actuales responsabilidades —aulló Busquet. Había dejado de mirarnos, como esperando que desapareciéramos de allí, pero en el último instante se sintió obligado a añadir alguna cosa—. De momento, hasta que encontremos una ocupación digna de la fama que lo precede, ustedes dos deberán hurgar entre los casos antiguos sin resolver. Ya sabe: desempolven unas cuantas carpetas, rellenen unos pocos informes y hagan tres o cuatro llamadas. Me basta con que se dejen ver poco y no hagan mucho ruido. Quizá les esté exigiendo demasiado…
Resoplé para expresar mis dudas sobre la enormidad de la empresa.
—No lo pone fácil.
—Ya, lo supongo. Anden y dejen ya de molestar…
Lo dicho, no esperaba un recibimiento con guirnaldas, banda de música y llaves de la ciudad, pero enviarme a revisar casos antiguos sin resolver era lo más parecido a una humillación. A mis cuarenta y siete años yo era un sargento experimentado y con una hoja de servicios plagada de éxitos. Era cierto que había tenido roces con algunos compañeros y que el último se había resuelto por la vía tradicional; es decir, chafándonos la cara. Que uno de esos compañeros fuera mi superior, un subinspector con mucha prisa por ascender en el escalafón, había sido un agravante que había estado a punto de dejarme sin curro. Finalmente, la cosa había quedado en un cambio de aires forzado y fuera de la gran metrópolis. Un engorro abandonar Barcelona, desde luego; pero bastaba con echar una ojeada al libro del Apocalipsis para darse cuenta de que se trataba de un castigo tolerable. Que aquel inútil me enviara a remover la mierda de los casos que no habían sabido resolver era casi una provocación. Cualquier aprendiz de policía sabe que los casos que envejecen pierden toda posibilidad de ser resueltos a no ser que el azar decida intervenir. En los periodos de poco trajín se suele encargar a los novatos que revisen algunos de esos expedientes casi olvidados, en parte para mantenerlos ocupados y que aprendan a redactar informes y en parte para que las familias de las víctimas saquen la impresión de que las investigaciones de sus casos siguen adelante. Pero la realidad es tozuda: casi nunca llega a resolverse ninguno.
De entrada sufrí un leve amago de cabreo, pero pronto me di cuenta de que, bien mirado, mandarme a ese territorio de inopia policial con el encargo expreso de no dejarme ver demasiado resultaba el mejor de los destinos posibles. Lo había pasado mal durante las últimas semanas y no me encontraba en mi mejor momento. Tras la terapia hormonal y la radioterapia, no sabía cómo iba a quedar el asunto de mi enfermedad y cómo iba a afectar a mi vida diaria. Un trabajo relajado y apartado de los focos me ocuparía lo suficiente para no pensar en mis desgracias. Las últimas semanas, de baja laboral y ocupado en entrar y salir del hospital, habían resultado un auténtico calvario. Un trabajo reposado y poco exigente resultaba la mejor alternativa. Al menos de momento.
Seguí a la agente Artero en un tour por toda la comisaría y oí sin escuchar su perorata de bienvenida y sus indicaciones hasta acabar en una vieja mesa arrinconada y sospechosamente cercana a la puerta de los servicios. Eso no me gustó. Mi acompañante debió de notar que la sangre que corría por mis venas estaba alcanzando el punto de ebullición:
—Es un honor trabajar con usted, sargento.
—Ya. ¿Y aquí a todo aquel que quieren rendir honores le reservan una mesa con aromas urinarios?
—¡Oh! No haga caso, jefe. Se trata de una ubicación provisional, mientras acaban las reformas de la zona oeste. He comprobado que el teléfono y el ordenador funcionen perfectamente.
—¡Usted sí que sabe cómo hacer feliz a un hombre!
Mientras intentaba mitigar su sofoco, la agente señaló una gran caja de cartón que había junto a mi mesa. Contenía un sinfín de carpetas amarillas. La Generalitat se había gastado una fortuna en un sistema informático que era la envidia de todas las policías europeas y a mí me llenaban la mesa de viejas carpetas descoloridas. Escogí una al azar y la tiré sobre la mesa.
—Bueno, ahora que ya estamos en plena vorágine laboral, podríamos darnos un respiro y echar un cigarrito. Usted fuma, ¿verdad?
¿Por qué me molestaba en preguntar? Era obvio que no. Demasiado hermosa, demasiado azucarada y demasiado sana para ser policía. Seguro que hasta era virgen y vegana y votaba a un partido ecologista. Hasta se hartaría de hacer flexiones en algún gimnasio. Ignoré la desaprobación que transmitían sus cejas enarcadas e inicié el camino hacia la salida principal. La agente corrió detrás de mí.
—¿Sus órdenes le obligan a seguirme hasta cuando vaya a fumarme un pito? ¿A quién cojones sacudió usted para que le endosaran esta mierda de trabajo?
Bajó la mirada para ocultar el apunte de cabreo que asomaba tras el azul de sus ojos.
—No me suelo pelear con mis compañeros. Soy una persona paciente y me gusta el trabajo en equipo. Además, fui yo quien pidió trabajar con usted.
Por supuesto, los médicos me habían prohibido fumar. Por eso el tabaco sabía tan bien. Miré fijamente a mi compañera mientras me sacaba del bolsillo el paquete de Bisonte. Encendí el cigarrillo antes de cruzar la puerta de salida. Aquel metro sesenta y cinco de uniforme reglamentario que corría tras de mí no estaba bromeando. ¿Por qué alguien en su sano juicio iba a querer trabajar con un tipo como yo?
—Me conmueve tanta devoción, agente. Aunque me parece estúpido que se empeñe en arruinarse la carrera.
—¿Qué pasa con usted? ¿Está decidido a que lo expulsen? Hay quien dice que era usted un policía superbueno.
—Hasta aquí me persiguen mis difamadores…
—Además, usted y yo somos parientes.
Al final iba a resultar que la modosita agente Artero también era humorista. Tal vez me propusiera formar un dueto y salir a ganarnos la vida por los escenarios. Para evitarme sus chistes, caminé unos cuantos pasos intentando ignorarla. Había decidido clasificarla dentro de ese nutrido grupo de seres creados por una fuerza suprema con el único propósito plausible de tocarme las pelotas. Otra mosca cojonera. Un mal menor, por supuesto. Cuando creí que la chica había sucumbido a mi desprecio y la había dejado muy atrás, me sorprendió su voz pegada a mi espalda.
—Mi segundo apellido es Boniek, como el suyo. Cuando lo pronuncio, todo el mundo me pregunta si soy pariente de aquel futbolista polaco de los años ochenta. Supongo que a usted le pasa lo mismo. Es un apellido tan inusual que decidí investigar y me costó tan solo unos minutos averiguar que usted y yo somos familia.
—Estoy seguro de que todos los Boniek del mundo proceden de un mismo mono polaco, pero…
—¡Oh, no es necesario irse tan lejos! Mi abuelo materno, Arcadio Boniek, era el hermano pequeño de su madre, Teresa Boniek.
—¡Ya! Lo imaginé en cuanto la vi.
—¡Jolín! No solo no me cree, sino que además se cachondea de mí. ¿Tanto le cuesta ser un pelín amable?
—Usted y yo estamos en el mismo estadio de la cadena evolutiva, pertenecemos a una raza semejante, utilizamos una lengua parecida y tenemos un carné de identidad con el mismo pajarraco, pero estoy seguro de que ahí se acaban nuestros puntos de contacto…
—Al parecer, Teresa y Arcadio Boniek también eran dos hermanos superdiferentes, y por eso acabaron enfadándose y separándose.
—Me consuela que haya precedentes… Antes de que nos tiremos los trastos a la cabeza, podríamos empezar a tutearnos —arrojé mi propuesta mezclada con humo hacia su cara—. Me hace sentir un fósil que me trates de usted.
—Sí, claro—me tosió—. Por lo que he podido averiguar, Teresa se enamoró de tu padre y decidió casarse con él a pesar de la oposición de mi bisabuelo David, que debía de ser un tipo de mucho carácter. Tus padres decidieron montárselo por su cuenta y se mudaron a Barcelona. Nunca más quisieron saber nada del resto de la familia.
No lo habría reconocido ni sobre un potro de tortura, pero me resultaba desconcertante y a la vez intrigante que aquella mocosa desconocida supiera más de mi familia que yo mismo. Durante mi infancia y juventud, en casa de mis padres solo había existido una rama familiar, la de mi padre, una triste estirpe de hambrientos granjeros murcianos que había culminado en la figura de mi padre, un malhumorado policía nacional que, tras miles de años de servicio, se había jubilado nada más y nada menos que con el rango de cabo. Siempre me había parecido que la rama paterna del árbol familiar estaba medio seca y resultaba poco conveniente encaramarse a ella. De la rama materna, sin embargo, no sabía nada. Nunca había visto fotos viejas ni películas domésticas de celuloide, ni me habían explicado batallitas de heroicos abuelos, ni un domingo por la tarde se había presentado a comer un tío Evaristo o una tía Eulogia que llegaran de un pueblo a Barcelona para buscar trabajo o coger un tren o realizar algún trámite en alguna dependencia oficial. Nada. Mi madre nunca me había hablado de su infancia y en algún rincón de mi cerebro había arraigado la generalización de que las madres no tienen pasado. Absurdo, cierto, pero parecía uno de esos axio-mas que los niños acaban aceptando sin demasiadas preguntas. La estupidez de esa reflexión quedaba ahora confirmada por las palabras de la joven policía que me miraba fumar con una sonrisa, sabedora de que se había apuntado algo parecido a una victoria.
—Vaya, sabía que mis abuelos habían vivido en Lleida, pero mi madre nunca me dijo que hubiera dejado familia por aquí.
—¡Oh, ya lo creo! Te puedo presentar a mi abuela Rosa, mi tío Arcadio, mis padres y mi hermana…
¡Vaya mierda! Superada la sorpresa inicial, no resultaba nada estimulante descubrir de repente que era el tío o el sobrino de alguien. No me gusta la gente. Las relaciones sociales siempre me han parecido un engorro y una pérdida de tiempo. Y de todas las relaciones sociales, las familiares siempre han sido las peores. No estaba dispuesto a ir a tomar el té con ningún desconocido ni a escuchar viejos cotilleos sobre antepasados ni a ser interrogado sobre la vida de mis padres, a quienes, por cierto, también veía lo menos que podía.
—Me voy a quedar sin uñas mientras espero a que llegue la comida de Navidad, Margarita.
—Azucena.
—¿Qué?
—Que me llamo Azucena, no Margarita.
—¡Ah! De acuerdo, prima.
Fui borde y rematadamente desagradable, pero la agente Azucena Artero Boniek aguantó como una campeona y apenas conseguí arrancar una mueca de decepción en sus labios. En cuanto volvimos a cruzar la puerta de la comisaría, la chica ya había recompuesto una sonrisa digna de un aspirante a presidente del Gobierno.
—¿Por dónde empezamos? —quiso saber mientras una nebulosa de efluvios fétidos nos acogía y nos sentábamos en las mesas respectivas.
—¿Y qué más da? Todo huele a la misma mierda.
Algún capullo había dejado abierta la puerta del lavabo.
Capítulo 2
Como un ácido que corroyera la piel humana, aún sentía el calor de la mano que se había posado en su rodilla izquierda durante apenas un segundo. Lo pensó con un punto de amargura en la lengua, mientras bajaba la palanca del freno de mano desde el asiento del copiloto. Después se apeó, atrapó con su mano izquierda la cabecera del asiento y apoyó el peso de su cuerpo sobre el brazo derecho, pegado al extremo del salpicadero. Sus maniobras, estudiadas con absoluta precisión, eran desapasionadas y eficaces, pero resultaban lentas y forzadas, pues tenía que poner mucho cuidado en que las huellas de sus dedos no quedaran impresas sobre ninguna superficie.
El vehículo se movió apenas unos centímetros y se detuvo de nuevo. Sin poder evitar una mueca de disgusto, la chica abandonó su posición y rodeó el coche para estudiar el terreno hasta descubrir la causa de aquel contratiempo. Una roca oculta bajo las zarzas y la pinaza había bloqueado la rueda delantera izquierda. Dejó escapar un soplido de fastidio. Se arrodilló y tuvo que forcejear con la piedra hasta conseguir desatrancarla y desplazarla unos centímetros. Unas ramas habían dejado varios arañazos en su mano derecha, pero no sangraba. Un mal menor. No quería que una gota de su sangre diera argumentos a la policía para situarla en aquel coche. Nadie la había visto subir en él y nadie la vería abandonarlo. Caminaría dos kilómetros por pistas poco transitadas y previamente inspeccionadas hasta las afueras de Alfarràs, donde recogería las ropas que había ocultado tras una pila de viejas cajas de fruta, se vestiría con unos pantalones y una blusa discretos y escogidos para pasar inadvertida, se pondría una peluca y unas gafas falsas, y subiría a un autobús de línea regular que la llevaría a una fiesta en casa de una amiga, en la que todos los invitados habrían bebido mucho y difícilmente recordarían el momento en el que ella apareció.
Cuando se incorporó, se sintió sucia y sudada a pesar de que el otoño refrescaba y que había elegido una ropa ligera y veraniega, que la hiciera parecer atrevida y obsequiosa.
Decidida a liquidar aquel asunto lo antes posible, desanduvo sus pasos, regresó a la puerta del acompañante, todavía abierta, y recuperó la posición más adecuada para apoyar el peso de su cuerpo sin dejar ninguna huella.
Tras el segundo esfuerzo, el coche empezó a desplazarse con una lentitud de película de misterio. La pendiente era muy suave, las ruedas avanzaban despacio. Estaba a punto de dejar en manos de la gravedad el resto del trabajo cuando se dio cuenta de que se olvidaba de lo más importante. En apenas una décima de segundo valoró que todavía tenía tiempo suficiente. Apoyó la rodilla en el asiento y metió la mano en el bolsillo de su cazadora, del que sacó un pequeño rectángulo de cartón plastificado. Lo alzó hacia la luz y lo puso ante los ojos cerrados del tipo sentado en el otro asiento. Con la mano izquierda, golpeó las mejillas del hombre varias veces, pero solo consiguió arrancarle un gruñido. Cuando comprendió que no lograría hacerle abrir los ojos para que viera la foto del carné y comprendiera por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando, guardó el documento de nuevo en su bolsillo y se dispuso a abandonar el coche.
En aquel momento, notó que una mano se cerraba en torno a su muñeca. Sin miedo ni aprensión, solo con sorpresa, dedicó un segundo a estudiar aquel garfio repugnante e inesperado. Volvió a sentir el ácido de la rabia y una arcada apuntó en su garganta. Con un punto de incredulidad, como si aquello no pudiera estar pasando, casi con delicadeza, intentó liberar los dedos que la atenazaban, pero no consiguió desplazarlos ni un milímetro. El vehículo se movía despacio, pero se movía. Notó el avance de los pinos a través de la ventanilla mientras sacudía aquella mano con cuatro golpes, cada uno más contundente que el anterior, pero que fueron recibidos sin ni siquiera un gemido. Miró los párpados cerrados del conductor y su aspecto desvaído para confirmar que aquello no podía estar pasando, que aquel hombre estaba inconsciente y por tanto no podía haber atrapado su brazo como un cepo para enviarla al mismo destino que ella había preparado para él.
Pensó que todo estaba ocurriendo muy despacio. Tenía tiempo suficiente para liberarse, apearse del vehículo y dejar que el destino obrara su parte del trato. Pero no había contado con aquella reacción instintiva. Quizá aquel bulto de carne asquerosa supiera que estaba a punto de morir y se aferrara a aquel brazo como a una última esperanza de vida. Pensó en la paradoja que significaba que el suyo fuera a la vez el brazo ejecutor y la última posibilidad de salvación.
—¡Suelta, joder! —dijo sin levantar demasiado la voz.
La cara del hombre que yacía a su lado parecía declarar un sueño agradable.
—¡Suelta! —gritó tres veces seguidas.
Buscó toda la ira que guardaba en su interior para una última intentona. Acercó su boca hasta la mano que la retenía y clavó sus dientes con toda la violencia de sus mandíbulas. Notó el sabor de la sangre y escuchó algo parecido al chasquido de un hueso, pero la mano no cedió. Dedos como garfios se clavaban en su carne y pensó que estaban a punto de atravesarla.
Un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez sintió la premura de la muerte. Cuando alzó la vista, a través del parabrisas ya no pudo ver ni un solo árbol, tan solo nubes de formas caprichosas y un cielo amenazador. Pensó que aquellos días calurosos que parecían haber alargado el verano hasta finales de octubre se habían acabado. Por primera vez sintió que el miedo se aferraba a ella. «Déjame», quiso gritar, pero la voz ya solo parecía un susurro oculto entre el pánico. En su forcejeo, ya no había razón ni método, solo desesperación. Con la mano libre, golpeó y arañó una y otra vez. Con la boca mordió. Odió con la mirada. Pero todo era inútil. Sacudió su cuerpo como último intento para conseguir liberarse y una de sus zapatillas cayó sobre la hierba. Despacio, muy despacio, aquel objeto fue quedando atrás. Supo que ya era el pasado. Durante una décima de segundo tuvo una ligera sensación de ingravidez. Tendría que haber aprendido a volar. Vio unas nubes negras. Se dijo que tal vez ya no pudiera disfrutar de aquella lluvia.
Vivir es esperar la muerte, se le ocurrió. Y de inmediato supo que la esperaba al final de aquel abismo.
Capítulo 3
Martes, 6 de noviembre
Quizá para olvidar que algo me devoraba por dentro, intenté concentrarme en aquellos expedientes que me importaban un pimiento. Me quemé la mitad de las pestañas leyendo viejos informes durante toda la mañana y apenas respondí con un par de gruñidos disuasorios a los escasos requerimientos de mi compañera, que también revisaba carpetas y de vez en cuando soltaba alguna exclamación y se tenía que morder los labios para no comentarme alguna de las barbaridades que leía en aquellos documentos.
Hacia las dos salí a regalarme un kebab, un par de cafés y el inevitable surtido de pastillas multicolores que no iban a solucionar los problemas de mi próstata, pero que indudablemente acabarían por destrozarme el estómago. Después, volví a mi mesa de la comisaría a quemar la otra mitad de mis pestañas y dejar pasar las horas intentando no pensar mucho en mi suerte. Informes extensos y aburridos sobre calamidades varias. Transcripciones de interrogatorios y declaraciones firmadas. Listas de sospechosos. Relaciones de pruebas. Análisis periciales. Informes de la policía científica… Investigaciones de manual. Todo según los estrictos protocolos del departamento. Pero ni en uno solo de todos aquellos casos se intuía la mínima esperanza de que fuera a ser resuelto, lo que en el fondo era bastante tranquilizador, pues al fin y al cabo nuestras órdenes consistían en dejar pasar mansamente la jornada laboral.
—¿Y ahora qué haremos? —me ladró mi perrita guardiana mientras me fumaba el cuarto cigarrillo de aquella tarde soporífera en una especie de patio interior que los fumadores de aquel edificio utilizaban para huir por unos segundos del incordio del papeleo. La miré casi con pena.
—Seguir el manual.
—¿Hay un manual para esto?
—Existe un manual para todo, prima. Llamaremos a las familias de las víctimas para comunicarles que todavía no hay novedades en la investigación, pero que han aparecido nuevas pistas y que estamos invirtiendo todos nuestros recursos en la resolución de sus casos y que nos dejaremos la piel hasta conseguir resolverlos. Después redactaremos unos primorosos informes de seguimiento para que los que vengan detrás de nosotros sepan sin ningún género de dudas que no movimos ni un dedo por averiguar nada.
—Sabes cómo entusiasmar a tus ayudantes…
—Sí, se me da bien…
—¿Y no te molesta saber que tu trabajo no sirve para nada?
Revolví en sus ojos y no encontré ni un asomo de ironía. Me conmovió vislumbrar un apunte de desprecio, casi de pena. Nada de lo que yo hiciera iba a servir ya para nada. Y no solo porque estuviera consumiendo las últimas horas que tal vez me quedaban. Nuestra capacidad de incidir en el mundo es casi siempre insignificante y pensar lo contrario es pecar de soberbia. Aunque es cierto que eso se aprende con el tiempo. ¿Por qué los jóvenes se lo toman todo tan en serio? Lo primero que aprende un policía es a sobrellevar la imposibilidad de salvar el mundo o, lo que es lo mismo, a convivir con la sospecha de que la mayor parte de nuestro trabajo es completamente inútil.
—¿Bromeas? Estuve seis años casado con una psicóloga. Hasta cuando me la follaba me hacía sentir que no servía para nada —dije mientras regresaba a mi mesa, me ponía la americana y empezaba a caminar hacia la salida.
Era mentira. Efectivamente, había estado casado con una psicóloga hacía más de quince años, pero más que una sensación de inutilidad, cuando me la follaba me provocaba aturdimiento, porque en los momentos de clímax, cuando la cabeza se te va por un instante, tenía la desconcertante costumbre de pronunciar cualquier nombre menos el mío. Ni siquiera tenía la delicadeza de repetirse. Aquel absurdo error, efectivamente, había durado seis años, aunque solo dos de vida compartida. Todo un récord, si tenemos en cuenta que mi primera esposa, una bella agente de inversiones, me duró dos meses. Perdió repentinamente su interés en mí cuando descubrió que no tenía la nutrida libreta de ahorros que le había dicho que tenía…
—Sargento, a lo mejor podrías aconsejarme…
Como si quisiera llevar el cumplimiento del deber hasta el límite exacto que le había impuesto nuestro superior, mi compañera me había seguido hasta la puerta de salida de la comisaría. Me detuve justo entre la frontera del trabajo y la vida verdadera y puse mi mejor cara de agotamiento. Eran las ocho y seis minutos de la tarde y no estaba dispuesto a que aquella prima inopinada me organizara un tour familiar con series de besitos en las mejillas y galletas caseras recién horneadas.
—Mi amiga Berta está preocupada por su compañera de piso y no sabe qué hacer. Tal vez haya desaparecido.
—Joder, hay un teléfono para esas cosas.
—Bueno, nosotros somos ese teléfono, ¿no? Berta tiene diecinueve años, es de un pueblo del Pirineo y solo hace un mes que ha venido a estudiar a Lleida. Denunciar la desaparición de su compañera significa hacer saltar las alarmas en casa de los padres…
—Comprendo. Y no quiere arriesgarse a que dentro de dos días su maldita compañera de piso aparezca con cara de agotamiento y presumiendo de haber participado en una orgía que ha durado una semana.
—Bueno, no sé si tanto, pero desde luego…
—Yo le aconsejaría a tu amiga que cambiara de compañera. O de piso. También le servirá cambiar de ciudad o de país. O incluso borrarte de su lista de amigas.
—Diez minutos de tus sabios consejos, sargento, y seguro que conseguimos tranquilizarla… Vamos, hombre, ¿qué te cuesta?
Refunfuñé porque el enfado es mi estado natural en reposo. Y porque estaba en mi derecho y porque era lo que tocaba. Pero la verdad era que no me esperaba nadie en mi apartamento recién alquilado, apenas conocía a una o dos personas en la ciudad y la perspectiva de encerrarme en un piso casi vacío a pensar en la muerte o a mirar un televisor prehistórico en el que tenías que intuir las imágenes a través de una nevada inacabable no resultaba precisamente tentadora. Me tomé unos segundos de ceño fruncido y mueca de mala hostia para que pareciera una claudicación honrosa.
—A ver, Hortensia, ¿dónde coño vive esa pobre amiga abandonada?
—Es Azucena.
—¿Qué? Ah, eso he dicho, ¿no?
Sonrió como la niña a la que acabas de anunciar que llevarás al parque de atracciones. Su inocencia era conmovedora. El buen rollo se acabó cuando me hizo subir a un Mini de color pistacho. Verán, yo soy un tipo corpulento, con unos cuantos kilos de más y desde luego a kilómetros de distancia de mi mejor forma. El Mini es un coche demasiado pequeño y juvenil. En él no entras, te dejas caer. La carrocería está tan cerca del suelo que, cuando circulas por la ciudad, corres el peligro de que el asfalto te destroce el culo. Y salir de él casi siempre se convierte en un problema.
—¿Le gusta mi coche, inspector?
—Voy a comprarme uno igual.
Para acabarlo de rematar, la mosquita muerta de mi prima conducía a toda hostia y no respetaba ni la ley de la gravedad. Gritaba a diestro y siniestro, insultando a peatones rezagados, a conductores lentos y hasta a las luces de los semáforos. Se inventó un par de infracciones que ni siquiera estaban contempladas como posibilidad en el código de circulación. Aparcó sobre la acera en una calle del barrio de Cap Pont. Cuando ascendió a la vida peatonal, la prima había recuperado milagrosamente una mirada de virgen de Murillo.
—Un paseo —sentenció.
Yo tardé lo mío en sobreponerme a la fibrilación ventricular y liberarme de aquella caja de zapatos de color absurdo. Dos proezas.
—Si algún día tienes prisa… —No tuve aliento para acabar la frase. O quizá no me atreví a aventurar el final.
Nos contestó a través del interfono una voz muy suave y subimos en ascensor hasta un quinto piso. Nos recibió medio desnuda una belleza lánguida que ocultaba tras unas gafas de pasta negra unos ojos entornados que o habían estado durmiendo apenas unos minutos antes o estudiaban alguna materia aplastantemente plomiza.
—No sabía que venías acompañada —se excusó la tal Berta.
Se tapó recatadamente mientras la prima hacía las presentaciones y yo me dedicaba a estudiar el lugar como si hubiera venido a comprarlo. El apartamento era moderno, bastante nuevo, pero de una austeridad espartana. No había cortinas, ni cuadros, ni siquiera esos horribles pósteres de tipejos epilépticos con cresta multicolor con los que los estudiantes de generaciones sucesivas se han sentido obligados a ensuciar las paredes… Parecía que los inquilinos de aquel piso acabaran de instalarse.
Aunque mucho tiempo atrás yo había cursado dos años de filología en la Universidad de Barcelona, nunca había llegado a compartir un piso de estudiantes. Cuando decidí colgar los estudios y entrar a trabajar en la policía, abandoné la casa de mis padres y alquilé un pisito en el barrio de Gracia, donde había estado viviendo hasta hacía exactamente una semana. Mi experiencia en apartamentos de estudiantes se limitaba a las remotas visitas que había hecho a mis amigos. En aquella agitada época estudiantil, había dormido en mansiones señoriales y en cuchitriles que a duras penas podrían ganarse la denominación de zulos. Había pasado noches en algún chalé casi lujoso de Pedralbes y en lúgubres habitaciones del Ensanche cuyas paredes se descascarillaban con la simple agresión de una mirada. En todos esos pisos de mis compañeros masculinos el único denominador común era la mugre. Por alguna razón que se me escapa, en todos ellos sus ocupantes se sentían en la obligación de comportarse como auténticos cerdos. He visto hongos de lustrosa presencia entre los platos amontonados de una pila; he conocido cucarachas con más derechos de antigüedad que algunos inquilinos; he visto libros cubiertos de un polvo de tanta solera que la única forma de intentar leerlos habría sido serrar el estante… En uno de esos pisos, donde me había instalado con el propósito de pasar todo un verano, no fui capaz de resistir más de dos días ante la impasibilidad con que mis mecenas veían rodar por el pasillo las bolas de borra sin ni siquiera un pestañeo. No soy un maniático de la limpieza ni me dejo el sueldo en lejía, pero odio la sensación de vivir entre la mierda. Desde luego, el pisito de Berta y la desaparecida María Asunción era lo menos parecido a un vertedero. Quizá por eso enseguida me pareció una auténtica monada.
Nos sentamos alrededor de una mesa y Berta cometió el error de dejar en ella una botella de ginebra casi llena, un cuenco con cubitos de hielo, un botellón de tónica de litro y medio y un par de vasos. Yo llevaba mes y medio sin probar una gota de alcohol. Había resultado fácil mientras estaba de baja, pasaba las mañanas en el hospital o me atiborraba de medicamentos. Pero ese día había vuelto al trabajo y estaba cansado. Necesitaba darme una alegría. Además, había descubierto que la idea de la muerte había dejado de intimidarme. Me serví un discreto chorro de ginebra acompañado de mucha tónica. El primer trago entró acariciando la garganta y produciendo a su paso un insuperable cosquilleo de placer. Me convencí de que la vida podía ser mara-villosa. Busqué con la mirada un cenicero, pero era evidente que aquella no era una vivienda de humos cancerígenos. Decidí que no estaba en condiciones de privarme de los pocos placeres que todavía pudiera ofrecerme la vida, así que saqué mi paquete, encendí un Bisonte e ignoré la mirada de pánico que había aparecido en los ojos de la bella Berta.
—Aquí no… Si María viene… —inició unas torpes protestas que ni siquiera se molestó en concretar.
—Si viene se habrá acabado el problema, ¿no? Tú ve explicando —ordené a la chica mientras dejaba que el humo escapara lentamente de mi boca como una golosina etérea.
Berta nos informó de que su compañera, María Asunción Burgués Collegats, de veintidós años y estudiante de tercer curso de Magisterio, había desaparecido. El miércoles, 31 de octubre, exactamente hacía seis días, la chica había salido de casa a las cinco y media de la tarde para acudir a una fiesta. Alguien llamó al interfono, ella respondió y acto seguido se despidió de Berta con un desganado movimiento de la mano, como para expresar que no contaba con la posibilidad de disfrutar mucho de la velada. Era el día de celebración de la tradicional fiesta de la Castañada y había algo de jaleo por toda la ciudad. La misma Berta acabó yendo a casa de unos amigos y no había vuelto a su piso hasta las ocho de la mañana. A regañadientes, Berta se levantó a la una para hacer la comida, pues era una de sus obligaciones aquella semana. Como la puerta de su compañera permaneció cerrada, Berta dejó la comida en la mesa de la cocina y se volvió a la cama. Cuando se levantó, pasadas las cinco de la tarde, encontró los platos intactos. Entró en la habitación de su compañera dispuesta a reprocharle que le hubiera hecho preparar una comida que ni se había molestado en salir a probar, pero no encontró a nadie a quien gritar. A Berta aquella ausencia le pareció desconcertante, porque su compañera era enfermizamente ordenada y escrupulosa a la hora de cumplir todos sus pactos, y hasta entonces jamás ninguna de las dos había dejado de asistir a una comida sin avisar. Pero consideró que había un puente por medio y que al fin y al cabo todavía no se conocían demasiado. Tal vez María Asunción había regresado precipitadamente a casa de sus padres, en Sort, pero resultaba muy extraño que la chica se hubiera ido sin cambiarse, vestida para una fiesta, y no se hubiera llevado nada, ni libros, ni la bolsa habitual, ni la ropa sucia, ni los tápers con los que trajinaba los guisos de mamá cada dos fines de semana. Berta había decidido dejar pasar el fin de semana antes de tomar cualquier iniciativa, pero el domingo recibió una llamada de los padres de su compañera, extrañados de no recibir ni un triste WhatsApp de su hija. Berta les explicó que estaba atareada con los primeros parciales y que tenía el móvil estropeado, que no se alarmaran, que ella se ocupaba de que su hija los llamara en cuanto pudiera… Pero el lunes María no solo no había aparecido, sino que además se había perdido uno de los compromisos más sagrados de su aburrida agenda: la sesión de natación de los lunes y los miércoles en la piscina de La Caparrella.
—¿Cómo sabes que no fue? —pregunté más por justificar el desgaste que le estaba infligiendo a la botella de ginebra.
—Bueno, su ropa de baño aún está tendida aquí en la galería. No ha pasado a recogerla.
De entrada me pareció una situación estúpida. Berta no conocía a su compañera lo suficiente como para decidir si ese tipo de ausencias constituían una rareza o eran habituales, pues apenas hacía dos meses que convivían. Y también resultaba un poco absurdo poner en marcha los mecanismos policiales.
—¿Queréis ver su habitación? —propuso la chica.
Aunque parecía una pérdida de tiempo, no dije ni que sí ni que no, concentrado como estaba en servirme otro tanto de ginebra. De todas formas nos levantamos y nos dirigimos a una de las tres puertas que daban al comedor. Cuando Berta encendió la luz, pudimos contemplar una habitación en perfecto estado de revista: la cama estaba hecha y la colcha no presentaba ni el menor asomo de arruga; sobre la mesa de trabajo, junto a la ventana, un ordenador portátil cerrado ocupaba exactamente el centro geométrico; una veintena de libros estaban dispuestos en el borde de la mesa, en posición vertical y pegados a la pared, sin que ninguno de ellos sobresaliera ni un milímetro. Junto al ordenador, en posición paralela y proporcionada, se hallaba el DNI de la desaparecida. Lo cogí y lo estudié durante unos segundos.
—¿Salió de juerga sin llevarse un documento de identificación?
—Eso parece.
—¿Y eso es normal? —insistí.
La chica pareció pensárselo:
—Bueno, no del todo. Pero si vas a hacer locuras, quizá sea mejor que nadie pueda identificarte.
Volví a dejar el documento donde lo había encontrado y me llevó unos segundos conseguir su exacta posición anterior. Azucena contempló la operación como si realmente tuviera algún interés. Después abrió la puerta de un armario, acarició un par de vestidos, varias blusas y tres o cuatro pantalones colgados y pasó la mano entre algunas piezas de ropa primorosamente plegadas.
—¡Jolín, esta tía debe de ordenar su habitación con la escuadra y el compás! —se le escapó.
Realmente aquella era la habitación del inventor del ángulo recto.
—La verdad, es una compañera difícil —confirmó Berta—, porque todo tiene que estar perfectamente limpio, reluciente y en el justo lugar que tiene asignado. Como este es su tercer año en el piso, ella dicta unas normas. Y yo, a callar… Pero a veces dan ganas de invitar a los niños del parvulario de enfrente a que pasen una tarde encerrados en estos cincuenta y cinco metros cuadrados sin ninguna vigilancia. Y con la comida, ¡uf!, la tía es inflexible. Tenemos programado el menú de todo el mes. Un lunes que había bajado una col del huerto de mis padres, se me ocurrió cambiar la verdura prevista y… ¡Jo, la que me armó…! Casi me echa del piso.
—¿Hiciste col? Tú no tienes corazón… —bromeé—. Supongo que una persona tan bien organizada debe de guardar en alguna parte una agenda.
—Sí, claro. Lo controla todo desde su cuenta de correo electrónico, a través del ordenador o de su móvil. Pero para poder hurgar en sus programas necesitaríais la contraseña. Conociéndola un poco, ni os planteéis la posibilidad de adivinarla. Debe de combinar signos extraños y letras de diferentes alfabetos para que ni el ordenador de la NASA sea capaz de descifrarla.
Husmeé un rato entre sus libros: tratados de psicología infantil y sociología, manuales didácticos y unas pocas novelas de misterio. En un rincón de la mesa, con la portada hacia arriba, tan a mano que parecían en situación de ser consultados con urgencia, dos libros de poemas de autores españoles actuales: Vicente Gallego y Antonio Cabrera. La chica me cayó simpática desde aquel momento.
Comprobé que la papelera estaba vacía, abrí los cajones de la mesa de trabajo, levanté el ordenador, hurgué entre los libros y hasta miré debajo del colchón. Por no encontrar, no encontramos ni siquiera polvo.
—¿Recuerdas la ropa que María llevaba puesta cuando salió de esta casa? —preguntó mi compañera.
La joven inquilina no tuvo que pensarlo: unas zapatillas de apariencia deportiva combinadas con una falda azul, corta e informal; una camisa de un celeste desvaído y una cazadora de cuadros que podría haberle robado a su sobrina. En la voz de Berta quería haber reproche, pero los ojos dejaban escapar admiración.
—¿Algún bolso?
—Sí, uno de tela, minúsculo y muy cuco, que llevaba colgado en bandolera. Espacio para el móvil, el monedero y poco más.
Agotada la inspección de un lugar tan espartano, Azucena y yo nos miramos. No había mucho más que hacer.
—Parece la habitación de una monja de clausura —opinó Azucena.
—Yo creía que en los pisos de estudiantes era obligatorio colgar el cartel de una película o el póster del guaperas de moda en Hollywood o tu grupo de guitarristas ruidosos preferido, pero en estos tabiques no hay ni la foto de un maromo —observé.
—Bueno, sí, esa es otra rareza. Si te acercas a su intimidad, te salta a los ojos… Si guarda algo que tenga que ver con alguna emoción, seguro que está bien escondido dentro de su ordenador, protegido por su contraseña.
—Convendría saber qué contiene ese ordenador. Pero así, sin una investigación oficial abierta, podríamos meternos en un lío —reflexioné en voz alta—. A menos, claro está, que fuera Berta quien en su empeño por averiguar dónde se ha metido su compañera de piso, decidiera encender ese ordenador y probar suerte con unas cuantas contraseñas.
Berta se dio por enterada y levantó la tapa del portátil. Mientras se cargaban los programas, intenté animarla:
—A veces, las personas más maniáticas y sofisticadas recurren a las soluciones más simples. Prueba con el día de su cumpleaños, o su apellido seguido de ceros o alguna chorrada así.
—¡Usted no la conoce! —se resignó, aunque dejando claro que lo que yo le proponía era una soberana estupidez.
Como era de prever, Berta no descubrió la clave necesaria para que la cueva de María Asunción Burgués Collegats nos mostrara sus tesoros. En los cajones tampoco encontramos una carpeta o un papel donde la chica hubiera dejado constancia de sus contraseñas.
—¿Has preguntado sobre ella por la facultad? ¿Crees que alguna colega podría saber algo? —insistí.
—¡Jo, cómo se nota que no la conoce! Yo creo que va a la facultad por no enfadar a sus padres, pero desde luego no va a hacer amigos… De todas las alumnas matriculadas, a ella sería a la última que elegirían como reina universitaria.
—¿Qué le pasa? ¿Tiene sarna? ¿Roba bocadillos? ¿Es un adefesio?
—¡Uy, no, qué va! Es una tía guapísima. Callada y rarita, eso sí, pero tiene súper buena planta y sus ojos… ¡buah! preciosos. Aunque la verdad es que se relaciona con muy pocos compañeros. El día en que desapareció iba a una fiesta que organizaba una tal Ainoa, una estudiante de derecho de su pueblo. Yo ni siquiera había oído hablar de ella hasta ese mismo día…
—¿Tienes alguna otra foto de María? —le pidió mi compañera.
—¡Oh, ya lo creo! La que habéis visto en el carné no le hace justicia; por algún sitio tengo una foto con ella.
Berta escapó a su habitación y regresó con su teléfono móvil. Movió sus dedos como una trilera hasta que hizo aparecer en la pantalla una instantánea en la que ella y María Asunción posaban en el sofá que habíamos dejado en el salón. La imagen no permitía ver el cuerpo entero de las chicas, pero se me escapó un silbido de admiración:
—¡Guapa moza!
Berta lucía una sonrisa vergonzosa en la imagen, pero María Asunción mostraba un hieratismo de pantocrátor románico. Había pasado un brazo alrededor de los hombros de Berta como si la protegiera de la curiosidad de la cámara.
—¿Quién hizo esta fotografía?
Tardó un segundo en contestar, pero no porque tuviera que pensar. Alguna cosa no le gustaba de la persona de la que nos iba a hablar:
—Una chica… la anterior inquilina del piso, que vino una tarde de principios de curso para recoger unos pocos papeles y alguna prenda de ropa que todavía quedaba en los armarios.
—La tal María tiene buenos brazos. Debe de dar buenas hostias —observó la agente Artero con una pizca de admiración.
—Pues no sé. Por suerte no hemos llegado a las manos. Lo que sí te puedo asegurar es que le gusta nadar. Desde que la conozco no ha fallado ni un día.
En la fotografía, la desaparecida tenía una frente ancha, una media melena morena recogida en una cola y unos ojos redondos y muy abiertos, como sorprendida por el flash. Efectivamente, tenía unos ojos bonitos, pero lo más atractivo de aquella cara eran una nariz aniñada y unos labios tan perfectos que parecían trabajados por el cincel de un escultor.
—¿Sabes si tiene algún novio o si últimamente ha traído al piso a alguno de sus amigos o ligues? —intervine.
La chica desvió la mirada para contestar, lo que me pareció un mal indicador.
—No creo que María tenga novio. O al menos nunca me ha hablado de él. Aunque probablemente tampoco habría venido a sincerarse conmigo. No es precisamente una persona extravertida… En realidad, apenas sé nada de su vida privada. Además, no hace tanto que compartimos este piso…
—Y esa tal Ainoa, la de su pueblo… ¿Sabes dónde vive? ¿Tienes un número de teléfono?
Negó con la cabeza dos veces.
Suspiré, cansado ya antes de empezar. La verdad era que no había mucho por donde meterle mano al asunto. Quizá lo más sensato era presentar una denuncia formal, someterse al engorro de la investigación y esperar acontecimientos.
—Necesito —me sorprendió la voz decidida de la prima Azucena— que envíes a mi dirección de correo electrónico esa foto y todos los datos que puedas reunir: teléfonos de familiares y amigos, asignaturas que cursaba, sitios que frecuentaba, el nombre de las piscinas donde entrenaba, la dirección de sus cuentas de correo electrónico y cualquier otra información que se te ocurra.
Habíamos vuelto al salón comedor y a mí me costaba separar la mirada de los restos de la botella de ginebra.
—¿Vais a descubrir qué le ha pasado?
La respuesta era, rotundamente, no, pero era a mi compañera a quien le correspondía decepcionar a su amiga.
—Por supuesto. Te he traído al mejor sargento de la comisaría: desde que trabaja aquí, no ha dejado ni un solo caso sin resolver.
¡Joder! Resultaba que la prima tenía sentido del humor. La otra me miró con una repugnante mirada de admiración.
* * *
—Tu amiguita está para un buen revolcón —me atreví a comentar justo cuando me encajaba en el asiento del copiloto del Mini, todavía intimidado por aquel absurdo color pistacho.
—Tiene solo diecinueve años. Debería darte vergüenza hasta mirarla, sargento —protestó, pero con voz benévola.
—En su gran sabiduría, Dios inventó la naturaleza para que pudiéramos admirarla. Te lo asegura un ateo empedernido. Además, lo dices como si tu amiga fuera una alumna de parvulario y solo es un poco más joven que tú.
—Bueno, yo estoy más trabajada. Además, no es de las tuyas, créeme.
La agente arrancó y aceleró con violencia. Todo parecía dispuesto para que repitiéramos el rally que había estado a punto de sacar mis tripas a tomar el sol.
—¿Y cómo sabes cuáles son las mías?
—Lo imagino.
—¿De verdad te imaginas un prostíbulo abarrotado de hetairas desnudas, pechugonas y entradas en carnes completamente ebrias de cazalla y de lujuria?
Azucena dudó apenas un segundo, pero no porque se hubiera saltado un semáforo en rojo.
—Quiero decir que quizá no te has percatado de a quién dedicaba Berta todas sus miradas tiernas…
Pensé en la blonda de los sostenes con que nos había recibido la chica cuando creía que mi compañera iba a presentarse sola.
—¡Joder, tienes razón! Ha salido a recibirte casi en pelotas. Hasta que no me ha visto no ha corrido a taparse. ¿Tú no serás…?
Insultó a un peatón que se había atrevido a cruzar la calzada por la que circulábamos muy por encima del límite de velocidad.
—Descuida, jefe. Si te vas a quedar más tranquilo, a mí me van los tíos. Bueno, no todos… Ya me entiendes.
—Hostia, ahora resultará que toda esta historia no es más que una simple maniobra de la tal Berta para intentar ligarte…
La conductora estalló en una risa escandalosa que le hizo apartar la mirada de la calzada. Durante un segundo pensé que la prima Azucena le iba a escamotear a mi cáncer la oportunidad de matarme.
—Desde luego, nadie ha montado una película como esta para enrollarse conmigo, pero me lo tomaré como un cumplido tuyo, sargento. Por lo que empiezo a deducir, no van a ser muy frecuentes. Por mucho que mi vanidad se resienta, me temo que Berta dice la verdad: su compañera ha desaparecido. Se le nota que está muy preocupada… Lleva dos días llamándome. Lo que no tengo tan claro es si todo el asunto se reduce a una pelea entre chicas.
—¿Una discusión de bolleras? ¿Por qué iba a acudir a ti?
Maniobró arriesgadamente entre un camión y una furgoneta y los respectivos conductores nos dedicaron una sinfonía de pitidos y de insultos.
—Nos conocemos de cuando éramos unas crías. Nuestros padres hicieron juntos la mili y nos hemos ido viendo de vez en cuando desde que aprendimos a andar. En verano, yo pasaba unos días en su casa de Sort y ella otros tantos en la mía. Siempre hemos estado en contacto, aunque tampoco se puede decir que hayamos sido uña y carne. Cuando llegó a Lleida para estudiar, la ayudé a acomodarse, aunque hacía varios años que no teníamos trato. Supongo que ha buscado mi consejo porque no tiene nadie más a quien acudir… Por simple herencia familiar, me veo obligada a echarle una mano. Bueno, entre los dos, por supuesto.
—¡Herencia familiar, vaya chorrada! —exclamé mientras el coche se detenía ante el portal del edificio donde iba a vivir a partir de entonces, en la calle Taquígraf Martí, apenas a ciento cincuenta metros de nuestra comisaría—. Además, ¿quién te ha dicho que vamos a involucrarnos en este asunto?
Puso el freno de mano, apagó el contacto y se giró para dedicarme su mejor mirada de gatita abandonada.
—¡Vamos, sargento! —simuló enfadarse—. Necesito un poquito de su experiencia. Yo no sé ni por dónde hay que empezar a abrir este melón. Cuando el subinspector me encomendó este trabajo de dama de compañía, esperaba que al menos tuviéramos un poco de acción. No me hice mosso d’esquadra para hacer de espía de un compañero con mal genio. Yo no quiero ser una chivata.
Me quedé admirándola. La cólera le sentaba bien. Sus facciones perdían algo de aquella dulzura empalagosa y le concedían una intensidad picarona.
—¿Mal genio? ¿Quién coño tiene mal genio?
—Una irritabilidad moderada, si lo prefiere.
Abrí la puerta para largarme a un apartamento con olor a pintura fresca donde me esperaban, repartidos por el suelo, los pocos cachivaches que había arrastrado en dos maletas desde Barcelona. Arrugué el morro al recordar que el ascensor estaba averiado. Me retuve un instante.
—Celebro tus ganas de entrar en acción, prima, pero… —me interrumpí un momento para dejar claras mis dudas—, si te ayudo en esto, quiero que pactemos los informes que pasarás a nuestro jefe sobre mí.
No es que me importara mucho, la verdad. Pero era una forma de claudicar con dignidad. Yo también necesitaba ocupar la cabeza en algo que no fuera contar los minutos que se me estaban escapando. La sonrisa de la prima adquirió un matiz de malicia encantador.
—¿Ve como no es difícil entenderse conmigo, sargento…? —dijo mientras estrechábamos las manos.