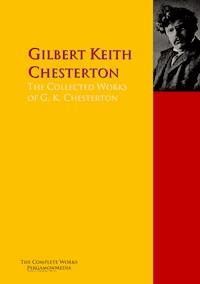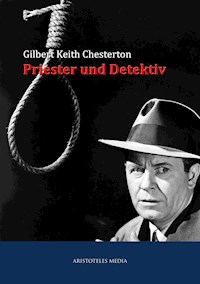Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
El poeta y los lunáticos (1929), de Gilbert Keith Chesterton, no es exactamente una novela, sino más bien una sucesión de episodios entrelazados, en los que un aparente loco -el poeta y pintor Gabriel Gale- da muestras de su increíble capacidad para captar la importancia de detalles que permanecen ocultos o apenas visibles a los ojos de "la gente cuerda". Las técnicas deductivas del excéntrico poeta para anticipar un delito o resolver una atrocidad sorprenden al lector por su originalidad. Van más allá de las capacidades de las personas "prácticas". En algunos pasajes de El poeta y los lunáticos, se contienen críticas veladas de Chesterton a intelectuales y representantes políticos de su tiempo. Una obra clave para entender la mente y el fino humor del autor británico, creador -entre otros- del famoso cura detective, el padre Brown.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: El poeta y los lunáticos
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN: 978-84-7254-646-6
Maquetado por Javier Bachs
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.
El poeta y los lunáticos
Gilbert Keith Chesterton
Contenido
Introducción al autor y a la serie 9
Los amigos fantásticos 23
El pájaro amarillo 59
La sombra del tiburón 91
El crimen de Gabriel Gale 127
El dedo de piedra 163
La casa del pavo real 199
La Joya de Púrpura 231
El Manicomio de Aventura 271
Introducción al autor y a la serie
La serie de Century Carroggio sobre Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) comprende varios títulos del inolvidable detective Padre Brown, considerado por muchos como cima literaria en el género policial. La colección incluye también El hombre que sabía demasiado (1922), al que nos referiremos más adelante, y El poeta y los lunáticos (1929), que no es exactamente una novela, sino más bien una sucesión de episodios entrelazados, en los que un aparente loco -el poeta y pintor Gabriel Gale- da muestras de su increíble capacidad para captar la importancia de detalles que permanecen ocultos o apenas visibles a los ojos de “la gente cuerda”. Las técnicas deductivas del excéntrico poeta para anticipar un delito o resolver una atrocidad sorprenden al lector por su originalidad y humor. En algunos pasajes de El poeta y los lunáticos, se contienen varias críticas veladas de Chesterton a intelectuales y representantes políticos de su tiempo.
Por Juan Leita
Hace ya algunos años Caroly Wells, autora americana de numerosas novelas policíacas y de misterio, escribía en una revista quejándose de la mala crítica que solía hacerse de este género literario. «Es evidente -decía la escritora- que la tarea de hacer la crítica de aventuras detectivescas se confía a personas a quienes no les gustan las narraciones de esta índole. Semejante proceder no es razonable. No se envía un libro de poesías a una persona que odia la poesía. Una novela de costumbres modernas no se somete a juicio de un moralista severo que considera inmorales todas las novelas. Si se someten a juicio crítico las novelas policiales y de misterio, justo es que sean criticadas por aquellas personas que comprenden por qué se escribieron tales historias.»
Incomprensiblemente, aún hoy persiste esta irregularidad observada por Caroly Wells, al tiempo que no se comprenden todavía las causas que han originado la creación de la novela policíaca. No hace mucho, por ejemplo, un psicólogo pretendía resumir en último análisis toda la esencia e historia del género en el complejo de Edipo. Cualquier narración policíaca se basaría en el mismo esquema: el asesino es el hijo y la víctima es el padre, y al final el castigo recae sobre él como una maldición. Especificando algo más la teoría, se afirma que la oposición asesino-víctima nos remite a una imagen más amplia: el malhechor se rebela contra la sociedad que representa aquí el superego paterno. Desde este punto de vista se intenta explicar la evolución de la novela policíaca. Al principio nos hallamos en pleno patriarcado: domina la sociedad y el detective sirve para proteger a sus «hijos» y preservarles del peligro. Es la representación del padre que crea los investigadores de la época clásica. En la segunda etapa, el policía llega a estar tan corrompido como el criminal, oponiéndose con frecuencia al orden que debería defender: es la novela policíaca «negra» que expresa fundamentalmente una rebeldía general contra la dominación de la sociedad-padre. En la tercera etapa, calmada la rebeldía, el hijo acepta nuevamente la protección paternal: es el agente de contraespionaje que pretende proteger al ciudadano y a toda la nación del peligro que se perfila a lo lejos.
Si ya en general se advierte que esta visión ha sido forjada por alguien que solo ve y ama la psicología y el psicoanálisis, en concreto el simplismo y la vaguedad de la teoría se advierten en seguida al abordar la obra policíaca de G. K. Chesterton. En efecto, en todas sus narraciones aparece un leitmotiv que contradice abiertamente el esquema edipiano. Lo que se repite y se desarrolla en sus personajes principales y en sus peripecias es el interés por el hombre, por el hombre no en sus cualidades más brillantes y excepcionales, sino en sus cualidades ordinarias y naturales.
Chesterton pone al hombre delante de todo como una realidad única e indivisa, el hombre que cada uno de nosotros somos, en cuanto poseemos la misma naturaleza, en cuanto llevamos el mismo destino y somos capaces de los mismos goces, de los mismos sufrimientos, de las mismas sublimidades y las mismas bajezas: algo grande que hemos de reverenciar incluso en los más despreciados e ignorantes de una sociedad concreta.
En sus narraciones, Chesterton concede una importancia decisiva a las cualidades y nociones primeras, verdades no aprendidas, intuiciones naturales, comunes a todos los seres humanos, que se hallan al alcance de todos sin distinción. Por esto confía más en el sentido común de un cualquiera, del hombre de la calle, que en la eficacia rectora de las minorías intelectualmente selectas, cuyo juicio suele estar deformado por el hábito de la simplificación abstracta y la linealidad de la especialización.
En una de sus múltiples discrepancias con Bernard Shaw afirmaba, por ejemplo: «Bernard Shaw no puede comprender que lo valioso, lo estimable a nuestros ojos, es el hombre, el viejo bebedor de cerveza, forjador de credos, luchador, frágil y sensual». Esto le lleva, lógicamente, a la idea de la igualdad humana. En el fondo, no existen las oposiciones mayor-menor, superior-súbdito, padre-hijo. «Todos los hombres son iguales como todos los peniques son iguales, ya que su único valor es el de llevar la imagen del rey.» «Todos los hombres pueden ser criminales si son tentados. Todos los hombres pueden ser héroes si son inspirados.» «La verdad psicológica fundamental no es que ningún hombre puede ser un héroe para su ayuda de cámara. La verdad psicológica fundamental es que ningún hombre es un héroe para sí mismo. Cromwell, según Carlyle, fue un hombre fuerte. Según Cromwell, fue un hombre débil.»
Si atendemos ahora al personaje principal de sus narraciones policíacas (el padre Brown), veremos que estas ideas coinciden plenamente con su imagen. Su aspecto físico es anodino e insignificante. Brown es el apellido que acapara más páginas en la guía telefónica inglesa. En realidad, no se trata ni del hombre que se rebela contra la sociedad ni del héroe que pretende proteger al ciudadano y a toda la nación del peligro que les amenaza. Se trata más bien del hombre vulgar, del hombre común que no posee ninguna relevancia especial: Es el hombre de la calle. Ni siquiera su sotana le confiere un atributo o una dignidad particular. En la sociedad concreta en que vive, la sotana es un signo de desprecio, de postergación: el despreciable cura papista. De hecho, parece como si Chesterton haya revestido a su personaje con este atuendo católico por este único motivo. El padre Brown nunca aparece cumpliendo los deberes estrictamente sacerdotales. Nunca le vemos diciendo misa ni atendiendo a los fieles en una parroquia. Ya Agatha Christie se admiraba de «este clérigo vagabundo que aparece en todas partes, incluso en los lugares más insospechados». En realidad, el padre Brown no es ninguna representación del padre. Lo que ha tipificado Chesterton con su personaje es lo más despreciable de su sociedad, para hacer ver que lo que interesa es el hombre con sus cualidades ordinarias y naturales, con su sentido común, con su instinto forjador de credos, con su fragilidad.
La crítica ha achacado a las narraciones policíacas de G. K. Chesterton el hecho de que nunca deje pistas al lector. Nunca aparece un proceso lógico a través del cual pueda deducirse la solución del misterio. El padre Brown o el investigador que protagoniza la historia intuye simplemente la clave del problema y su explicación. Esto obedece evidentemente a los principios chestertonianos indicados anteriormente. Se trata de poner de relieve la intuición natural, las cualidades y nociones primeras, comunes a todos los hombres, que se hallan al alcance de todos sin distinción. El padre Brown se imagina simplemente lo que él podría haber hecho en el caso de ser tentado, ya que también él podría haber sido el criminal. Su bondad y su inteligencia no son prerrogativas de una minoría o de un estamento social privilegiado, sino de la misma naturaleza humana, única e indivisa: algo grande que se encuentra en cualquiera de nosotros.
Un crítico agnóstico se admiraba de encontrar en boca de «este sacerdote dedicado a Dios» frases como estas: «Todo me ata a Inglaterra, es mi cuna, mi hogar, y lo más extraño es que de esta Inglaterra, aunque usted la quiera y pase en ella su vida, no saca usted más que la cabeza caliente y los pies fríos; siempre es para uno un enigma». De hecho, el error de este crítico agnóstico, al estilo de muchos «no creyentes» que en casos semejantes dejan ver ingenuamente su formación y concepción ortodoxa, es creer que el padre Brown es «un sacerdote dedicado a Dios». No se trata de un hombre dominado enteramente por transcendentalismos y visiones apartadas del mundo. No se trata de un individuo que forzosamente deba adecuarse a los moldes estereotipados de un partido o de un sistema. Se trata simplemente del hombre que ama la tierra que pisa, el mundo concreto en que vive, con la capacidad natural de cuestionarlo y de oponerse a su propia insatisfacción. El mismo crítico denunciaba en el padre Brown la tendencia moralista de convertir a Flambeau. En realidad, según Chesterton, Flambeau no se convierte al padre Brown ni a ninguna iglesia, sino que los dos se convierten, a pesar de sus diferencias notables, en un mismo hombre: el sano pensador exento de prejuicios, el simple conocedor de la naturaleza humana, el defensor a ultranza de la bondad, el buen bebedor de whisky escocés.
La crítica ha achacado también a Chesterton el introducir a Dios en la novela policíaca. El padre Brown sería, según esto. el representante terrenal de un Dios padre que vela sobre sus hijos en medio de la maldad y del crimen. El simplismo teórico y la incapacidad de desembarazarse de concepciones preestablecidas vuelven a aparecer incomprensiblemente en el marco todavía falseado de la crítica de la novela policíaca. Porque, si algo hay que observar, ante todo, no es que Chesterton introduzca divinismo en el género, sino más bien humanismo. Hemos hablado ya de las características esenciales y de lo que significa este «pequeño cura papista». En su sociedad concreta, no puede aparecer como el representante terrenal de un Dios-padre, sino en todo caso como el representante de los desheredados y de los despreciables de la humanidad. El padre Brown no es un predicador de mensajes ultramundanos, sino aquel que transmite vívidamente las cualidades más íntimas y apreciables de la naturaleza humana. Esto es lo que capta Flambeau. Esto es lo que capta cualquier lector sano. En el fondo, a quien en realidad está más allá del confesionalismo, el padre Brown le ha de suscitar la misma simpatía que suscitaban al payaso de Heinrich Boll sus dos católicos: el papa Juan y sir Alee Guiness.
La técnica de las narraciones policíacas de G. K. Chesterton sigue fielmente los principios enunciados por él como base necesaria para una buena historia del género. La primera característica es que la clave sea simple. Durante toda la narración debe existir la expectación del momento de la sorpresa, pero esta sorpresa debe durar tan solo un momento. Los escritores de cuarta categoría piensan que su cometido es desentrañar detenidamente una complicada e improbable serie de acontecimientos. El resultado puede ser lógico, pero no sensacional. Para comprobarlo, nos dice Chesterton, imaginémonos un jardín oscuro a la hora del crepúsculo. Una voz terrible se va acercando hacia nosotros. Es un grito dado por uno de los personajes de la historia, un personaje desconocido y siniestro o tal vez uno ya familiar. Es evidente que el grito que tal personaje deje escapar ha de ser algo breve y sencillo, como: «¡El asesino es el mayordomo!». Pero el personaje no puede quebrar el silencio del oscuro jardín gritando en voz alta: «El emperador se cortó la garganta en las siguientes circunstancias: su majestad imperial estaba afeitándose, y, en medio de la operación, se quedó dormido, fatigado por los quehaceres del estado. El arcediano pretendió, en un principio con espíritu cristiano, acabar de afeitar al monarca dormido, cuando repentinamente se sintió tentado a cometer el asesinato, al recordar la ley de separación entre iglesia y estado. Pero se arrepintió, después de ocasionarle un simple rasguño, y arrojó la navaja al suelo. El fiel mayordomo, al oír el alboroto, entró de improviso y arrebató el arma. Más en la confusión del momento, en vez de cortarle la garganta al arcediano, se la cortó al emperador. Así todo termina satisfactoriamente, y el joven y la chica pueden dejar de sospechar el uno del otro de ser el autor del asesinato, y se casan». «Esta explicación -nos dice Chesterton-, aunque razonable y completa, no puede ser emitida convenientemente en forma de exclamación, ni puede resonar de repente en el oscuro jardín a manera de sentencia. Cualquiera que haga la prueba de gritar fuerte el párrafo mencionado, en su propio jardín a la hora del crepúsculo, se dará cuenta de la dificultad a que me refiero.»
La segunda característica de una buena historia policíaca es, según él, que por su extensión debería parecerse más a la narración corta que a la novela. La principal dificultad de una narración larga de este género estriba en que, después de todo, la novela policial es un drama de caretas y no de caras. Cuenta más bien con los seudodistintivos del personaje que con los reales. Hasta llegar al último capítulo, el autor no puede contar ninguna de las cosas más interesantes de los personajes principales. El drama se basa precisamente en el simple falso concepto de la realidad. «Es un baile de máscaras, en donde todos se disfrazan de otra persona diferente a sí mismos, y no existe el verdadero interés personal hasta que el reloj da las doce.» No podemos penetrar en la psicología y filosofía de los personajes, hasta que hayamos leído el último capítulo. «Por esto opino que lo mejor de todo es que el primer capítulo sea también el último.»
Dejando por un momento aparte la aplicación de esta técnica a sus propias narraciones, no hay duda de que estos principios de Chesterton enunciados ocasionalmente a comienzos de siglo constituyen unos elementos de juicio muy precisos por lo que se refiere a las obras del género en su totalidad. Con el tiempo, tanto los hechos como la crítica le han dado la razón en este punto. Por lo que atañe a la primera característica, resulta muy fácil ahora reconocer en ella la misma esencia del suspense. Lo que importa es saber mantener con maestría la expectación del momento de la sorpresa, del punto crucial y rápido en que se resuelve casi intuitivamente el problema.
Alfred Hitchcock ha insistido repetidas veces en que poco importa la lógica. Poco importa la explanación detallada del hilo interno que enlaza la variada y compleja gama de sucesos. Lo que interesa es saber mantener, aunque sea con la punta de un simple bastón o el mero hecho de fregar el suelo, el ansia del espectador por algo que finalmente le asombre y le sorprenda.
Por lo que se refiere a la segunda característica, la mayoría de los críticos ha reconocido que las mejores historias policiales o de crímenes se encuentran en breves narraciones que apenas alcanzan las veinte páginas. Desde Poe hasta William Irish, el género policíaco ha condensado lo mejor de sus frutos en peripecias que no pasaban del primer capítulo. Los asesinatos de la calle Morgue y La ventana indiscreta son ya dos exponentes extremos de esta verdad. Con todo, es imposible soslayar el hecho de que, como lo recuerda también Chesterton, «nunca han existido mejores novelas policiales que la antigua serie de Sherlock Holmes».
Sir Arthur Conan Doyle abordó en poquísimas ocasiones la narración auténticamente extensa. Sus numerosas historias son breves y concisas. El baile de máscaras ha de tener un límite más bien próximo. El lector avezado al género habrá podido comprobarlo ya por sí mismo. En múltiples novelas basta leer el primer capítulo, que constituye el planteamiento de la historia, y el último, que es el desenlace, para conocer perfectamente todo lo que ha ocurrido.
Si pasamos ahora a considerar la aplicación de estos principios chestertonianos a sus propias narraciones, observaremos ante todo que la segunda característica técnica fue siempre seguida fielmente por el creador del padre Brown. Descartando su obra El hombre que fue jueves, que algún crítico ha calificado de novela policíaca «metafísica», aun cuando nosotros pensamos que se trata de un juicio demasiado vago y alambicado, las historias policíacas de G. K. Chesterton corresponden siempre al género del cuento o de la novela corta. La crítica le ha acusado de que no atiende al rasgo psicológico del personaje. Pero ello obedece, evidentemente, a su concepción del relato policíaco. No puede haber tiempo para la descripción de las auténticas cualidades personales de los personajes. Las máscaras aparecen furtivamente en función del único capítulo que en verdad interesa. En cuanto a la primera característica, el suspense de las narraciones de Chesterton posee la peculiaridad de ser un suspense intelectual y especulativo. La expectación del momento de la sorpresa no se mantiene, por lo general, a base de peripecias anecdóticas ni de trucos secundarios, sino predominantemente por el desarrollo de la reflexión ideológica y por la exposición de los contenidos conceptuales que implica la situación concreta. Esta peculiaridad puede resultar, sin duda, chocante e incluso molesta para el lector común de novelas policíacas, dado más bien a la evasión de tipo imaginativo y poco acostumbrado a la especulación de carácter ideológico. Se trata de la misma incomodidad que suele sentirse ante la magistral introducción de Edgar Allan Poe a Los asesinatos de la calle Morgue. En el caso de Chesterton, sin embargo, hay que reconocer que la dificultad se agudiza. En el fondo, solo aquel que está familiarizado con su rápido y agudo proceso intelectual, característico de sus obras de ensayo, puede seguir con pasión sus relatos policíacos. Únicamente aquel que es capaz de seguir por menudo al autor de Herejes, Ortodoxia y El hombre perdurable, de quien Gilson dijo que «fue una de las inteligencias más poderosas que ha producido Europa», puede disfrutar por entero de sus intrigas criminales urdidas a base de razonamientos y de disquisiciones ideológicas.
Con todo, es indudable que cualquier lector captará algo de la variada gama de valores que se presenta en esta serie de narraciones. Las situaciones ingeniosas abundan por doquier, e incluso el catador de bue.na literatura se dará cuenta de que se halla ante un maestro. La muestra de la espada rota, por ejemplo, constituye un bello exponente de narración literaria, aun prescindiendo de su ingeniosidad y de su carácter específicamente policíaco. Pero, de hecho, si dejamos a un lado el juicio crítico de aquellos a quienes no les gustan las historias policiales y de misterio y atendemos al criterio de aquellas personas que comprenden por qué se escribieron tales historias, tendremos que reconocer que la obra policíaca de G. K. Chesterton contiene valores decisivos dentro del género. Ellery Queen, por ejemplo, cree que El candor del padre Brown es el mejor libro de narraciones detectivescas después de Las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. El género policíaco, considerado siempre como un género literario de escasa categoría, ha sido denigrado además, especialmente por parte de los sectores más intelectuales, con la observación de que es un producto de pura evasión y de imaginaciones infantiles. El mismo Chesterton se hizo eco de este reproche en su autobiografía: «gente frívola piensa que es caer muy bajo ponerse a escribir cuentos, incluso cuentos de crímenes, como yo; que para algunos es equivalente a formar parte de las clases criminales». Con la selección de narraciones que aquí presentamos, sin embargo, creemos aportar precisamente un testimonio singular de la frivolidad de tales afirmaciones, ya que constituye una muestra clara de la altura a que puede llegar el género en manos de un gran escritor y de un gran pensador.
LOS AMIGOS FANTÁSTICOS
La posada que llevaba por nombre «El sol naciente» ofrecía un aspecto externo que hubiera justificado mejor el de «Sol poniente». Se alzaba en medio de un jardín triangular, más gris que verde, cuyos setos destrozados aparecían invadidos por las hierbas del río, y cuyos techos estaban en igual estado lamentable. También había una fuente sucia y sin agua adornada con la presencia de una ninfa, manchada por la humedad. La casa parecía más bien devorada por la hiedra que adornada por ella, dando la sensación de que sus viejos huesos de ladrillo oscuro estuvieran siendo corroídos lentamente por las garras de los dragones que poblaban aquel gigantesco parásito. Por la parte de atrás, la casa daba a un camino solitario que, a través de la colina, llevaba a un vado, actualmente fuera de uso desde la construcción de un puente, un buen trecho río abajo. Al lado de la puerta había un banco y una mesa. Encima de ella, una muestra de madera ostentaba el nombre de la hostería con un sol central que en otro tiempo fue de oro y que ahora era ya de color pardo. De pie, en el umbral, y mirando tristemente hacia el camino, estaba el hostelero, hombre de cabello negro y liso cuyo rostro congestionado y purpúreo ofrecía el aspecto melancólico, si no la belleza, de una puesta de sol. La única persona que mostraba cierta vitalidad en aquel lugar era la que en aquel momento se marchaba. Había sido el primer y último cliente en muchos meses, solitaria golondrina que no había conseguido hacer un verano, y que, en aquel instante, reemprendía el vuelo. Era un médico que estaba de vacaciones, hombre joven de una fealdad agradable, con un rostro demacrado, de expresión irónica y cabello rojo. La viveza felina de sus movimientos contrastaba con la estancada inercia de la posada. En aquel momento el médico estaba atando su saco de viaje, puesto sobre la mesa, bajo la muestra. Ni el huésped, que de pie a un metro de distancia lo contemplaba, ni la única sirvienta que rondaba por la penumbra del interior, fuese por descuido y holgazanería, fuese por distracción y falta de costumbre, se ofrecieron a ayudarle.
El largo silencio, aletargado o activo, fue roto por primera vez por dos secos estallidos. El primero fue la abrupta rotura de la correa de la maleta que el doctor estaba atando. El segundo la violenta, pero alegre maldición que salió de sus labios como comentario de la rotura.
-Ahora sí que estamos frescos -dijo el médico que respondía al nombre de Garth. Voy a tener que atarlo como pueda. ¿Tiene usted un cordel, una cuerdecita o lo que sea?
El melancólico hostelero dio lentamente media vuelta y entró en la casa, volviendo a salir de ella con un trozo de cuerda polvorienta. Probablemente un ronzal destinado a atar algún asno o ternero.
-Eso es todo lo que he encontrado -dijo. Me parece que se acabó ya para mí atar nada.
-Parece usted un poco deprimido -observó el doctor Garth. Necesitaría un tónico. Quizás esta correa del botiquín se ha roto para proporcionárselo a usted.
-Acido prúsico es el tónico que yo quisiera -contestó el dueño del «Sol naciente».
-No lo recomiendo nunca -respondió alegremente el doctor. De momento es agradable, sin duda, pero no estoy nunca seguro de poder garantizar el restablecimiento. Indudablemente, le veo a usted muy cariacontecido. No se ha animado ni cuando he cometido la excentricidad de pagar mi cuenta.
-Muy agradecido, señor -observó el hostelero con un gruñido-, pero serían necesarias algunas cuentas más para conseguir que esta vieja barraca no se vaya a la ruina. Fue un buen negocio en otros tiempos, cuando este camino era el más directo, y todo el mundo utilizaba el vado. Pero el último terrateniente cerró el sendero, y ahora todo el mundo utiliza el puente que hay una milla más abajo. Nadie pasa ya por aquí y, con el debido respeto a su presencia, no sé por qué ha de pasar nadie.
-Dicen que el nuevo propietario está casi arruinado también -observó el doctor Garth. Así la historia toma sus revanchas. Se llama Westermaine, ¿verdad? Me dijeron que son hermano y hermana, y viven en la gran casa de allá arriba con escasos recursos. Me parece que toda la región se va cuesta abajo. Pero es usted injusto al decir que no viene nadie -añadió súbitamente-, porque aquí veo dos hombres que se acercan colina abajo.
El camino corría a través del valle, formando ángulos rectos, en dirección al río. Del otro lado del vado, podía verse todavía el olvidado atajo que se iba desvaneciendo a medida que subía la cuesta, en lo alto de la cual la arruinada portalada de piedra de Westermaine Abbey se destacaba sombría sobre las nubes de una palidez tétrica, como si presagiasen tormenta. Pero del otro lado del valle, el cielo era claro, y aquella primera hora de la tarde tenía el resplandor de la luz de la mañana. Por este lado, allá donde la blanca cinta del camino se curvaba hacia la colina, avanzaban dos figuras que, a pesar de ser de momento meros puntos lejanos, parecían ya notablemente distintas. A medida que se acercaban a la posada, el contraste iba aumentando, acentuado por el hecho mismo de su mística familiaridad, como si anduviesen cogidos del brazo. Uno era relativamente pequeño y grueso, el otro inusitadamente alto y delgado. Los dos eran rubios. Pero el cabello del bajito estaba cuidadosamente partido por una raya y alisado, y el del alto, era encrespado, formando unos bucles que le daban un aspecto casi fantástico. El hombre pequeño tenía un rostro cuadrado agudizado por una nariz en punta, y sus dos ojos brillantes, de pájaro, aumentaban la sensación de un pico. Tenía cierta semejanza con un gorrión, aunque parecía más bien un pájaro de ciudad que un ave de campo. Sus ropas eran ordinarias y aseadas, como las de un funcionario, y llevaba una cartera de hombre de negocios como si se dirigiese a la City. Mientras, su compañero llevaba atada a la espalda una mochila que contenía indudablemente los trebejos de un pintor. Tenía un rostro largo y cadavérico, con una mirada ausente. Pero la barbilla avanzaba obstinadamente hacia adelante como si hubiese tomado ya una firme resolución, de la cual sus ojos no se habían enterado todavía. Los dos eran jóvenes e iban con la cabeza descubierta, probablemente a causa del calor, porque uno de ellos llevaba un sombrero de paja en la mano y el otro un fieltro atado descuidadamente a la mochila.
Se detuvieron delante de la hostería y el más pequeño le dijo jovialmente a su compañero:
-Aquí tiene campo para sus esfuerzos, por fin. Llamaron cortésmente al hostelero pidiendo que les trajese dos vasos de cerveza y, una vez el melancólico personaje hubo desaparecido en su melancólico antro, el hombre pequeño se dirigió al doctor con la misma radiante locuacidad.
-Mi amigo es pintor -explicó-, pero pintor de una clase muy especial. Podría usted llamarlo pintor de edificios, pero no lo que el vulgo entiende por esto. Quizá le sorprenda a usted, pero pertenece a la Real Academia, sin ser no obstante el tipo de pintor que esto suele sugerir. Es uno de los primeros entre los jóvenes genios y expone en todas estas galerías de chiflados. Pero la aspiración y gloria de su vida es ir por el mundo reparando muestras de establecimientos. Ya lo ve usted. No se tropieza uno cada día con un genio de su especie.
-¿Cómo se llama esta taberna? -y se acercó de puntillas levantando la cabeza y mirando la marca con una vivacidad e interés refrenados.
-«El sol naciente» -comentó volviéndose rápidamente hacia su silencioso amigo. Después de lo que me decía esta mañana acerca de dar vida a las reales hosterías, podría usted llamar a esto un sino. Mi amigo es muy poético y dice que quisiera hacer salir el sol sobre toda Inglaterra.
-Dicen que el sol no se pone nunca en el imperio británico -dijo el doctor con una sonrisa.
-Me tiene sin cuidado el imperio -dijo el pintor sencillamente, rompiendo el silencio como quien espontáneamente piensa en voz alta. En el fondo, uno no se imagina una hostería inglesa en la cumbre del Everest o en el Canal de Suez. Pero daría mi vida por bien empleada dando nueva vida a las muertas hosterías de Inglaterra, y haciéndolas de nuevo inglesas y cristianas. Si puedo conseguir esto, no haré nada más hasta que muera.
-Claro que puede hacerlo -dijo su compañero de viaje. Una pintura suya colgando en la fachada de un establecimiento público le da fama en muchas millas a la redonda.
-¿Es verdad, entonces, que emplea usted todas sus facultades en temas como los rótulos de los establecimientos públicos? -preguntó el doctor Garth.
-¿Hay acaso temas más bellos, incluso como temas? -preguntó entusiasmado con su tema favorito el pintor, que era un hombre dado a guardar un abstraído silencio o a entregarse a una viva locuacidad. ¿Es acaso más digno pintar el académico retrato de algún presuntuoso noble con su cadena de oro, o la rechoncha esposa de un millonario con su diadema de brillantes, que las cabezas de los grandes almirantes ingleses, brindando por ellas con buena cerveza? ¿Es acaso preferible pintar un viejo imbécil con su jarretera y su cruz de san Jorge a pintar al mismo san Jorge en el momento de matar el dragón? He pintado seis viejos emblemas de san Jorge y el dragón, o incluso del dragón sin san Jorge. Una marca llamada «El dragón verde» siempre muy sugestiva para quien posea un poco de... puede uno convertirla en una especie de espíritu del terror de las selvas tropicales. «El jabalí azul» inspira mucho también. Se puede hacer algo aventurero con estrellas como la Osa Mayor o como aquel monstruoso jabalí que forma parte del caos y la noche eterna de la mitología celta.
Y cogiendo su tarro de estaño se consagró a su faena, completamente abstraído.
-Es tan poeta como pintor, ¿sabe usted? -explicó el hombrecillo sin apartar la vista de su compañero con un aire de propietario, como si fuese dueño y exhibiese algún extraño animal feroz. Habrá usted oído hablar probablemente de los poemas de Gabriel Gale ilustrados por él mismo, ¿verdad? Puedo procurarle un ejemplar si le in teresa. Soy su agente y hombre de negocios, mi nombre es Hurrel... James Hurrel. La gente se ríe de nosotros y nos llama los «gemelos celestiales», porque somos inseparables y no lo pierdo nunca de vista. No tengo más remedio que vigilarlo... Las excentricidades del genio, ya sabe usted.
El poeta extrajo su rostro del tarro de cerveza con una expresión bélica de controversia.
-¡El genio no tiene que ser excéntrico! -gritó exaltado. El genio tiene que ser céntrico. Tengo que situarme en el corazón del cosmos, no en sus giratorios bordes. La gente parece que considera un halago acusarlo a uno de salirse de lo vulgar, y habla de excentricidad de los genios. ¿Qué pensarían de mí si les dijese que solo desearía que Dios me hubiese concedido la centricidad del genio?
-Temo que pensarían que ha sido la cerveza la que confundió ligeramente sus polisílabos -respondió el doctor Garth. En fin, puede, en efecto, ser una idea romántica dar nueva vida a las viejas muestras, como usted dice. Eso del romanticismo no es mi fuerte.
Míster Hurrel, el agente, cortó en seco e incluso con ardor.
-¡No es solamente una idea romántica, es una idea práctica, además! Yo soy hombre de negocios y puede creerme si le digo que es una proposición comercial. No solamente para nosotros, sino para los demás, para los dueños de las hosterías, los terratenientes, para todo el mundo. Mire usted esta pobre cervecería que se cae a pedazos. Si todo el mundo pusiese de lo suyo, dentro de un año verían ustedes este lugar desierto agitarse como una colmena. Si el dueño de estas tierras abriese el antiguo camino y dejase a la gente visitar las ruinas, construyendo un puente cerca de esta hostería y colgando una muestra pintada por Gabriel Gale, todos los turistas cultos de Europa se detendrían aquí para almorzar.
-¡Hola! -exclamó el doctor. Por lo visto viene ya alguien a almorzar. Verdaderamente, nuestro pesimista amigo de dentro hablaba como si esto fuese una ruina en el desierto y empiezo a creer que tiene una clientela como el Savoy.
Durante toda la discusión habían permanecido de espaldas a la carretera contemplando la sombría fachada de la hostería, pero aun antes de que el doctor comenzase a hablar, Gabriel Gale, el pintor-poeta, se había dado cuenta ya de que la concurrencia había en cierto modo aumentado. Acaso fuese debido a que la alargada sombra de un caballo y dos personas acababa de detenerse hacía un instante sobre la soleada carretera. Volvió la cabeza y se quedó mirando lo que veía.
Un cabriolé de altas ruedas acababa de llegar por el otro lado de la carretera. Las riendas reposaban en las enguantadas manos de una mujer joven y morena, vestida con un traje de sastre, azul oscuro, aseado, pero no enteramente nuevo, y a su lado iba sentado un hombre, quizá de unos diez años más que ella, pero aparentando más, a causa de sus facciones fatigadas quizá por la enfermedad y la profunda inquietud que se dibujaba en sus grandes ojos grises.
En el súbito silencio que se produjo, la voz de la muchacha brotó como un eco del comentario del doctor, diciendo: «Estoy segura de que podremos almorzar aquí.» Y saltando ágilmente del carruaje, se detuvo junto a la cabeza del caballo mientras su compañero se apeaba a la vez, si bien con menos ligereza. Iba vestido con un traje claro de mezclilla que desentonaba con su aire enfermizo, y se dirigió a Hurrel con una sonrisa nerviosa.
-Espero que no me juzgará usted un hombre que escuche detrás de las puertas, caballero. Pero no hablaban ustedes precisamente como si estuviesen confiándose secretos.
Hurrel, era cierto, había hablado como un charlatán que quiere dominar con su voz el tumulto de una feria y, sonriendo, contestó amablemente.
-Decía solo que cualquiera está en condiciones de hacer lo que podría hacer, con una propiedad como ésta. En todo caso, me tiene sin cuidado que si a alguien le interesa me estuviese escuchando.
-Pues resulta que me interesa -respondió el hombre del traje claro-, porque da la casualidad de que soy el propietario, si es que quedan propietarios en nuestros días.
-Le presento sinceramente mis excusas -respondió el agente sin dejar de sonreír-, pero si tiene usted la intención de hacer de Harun al Raschid...
-¡Oh, no me siento en absoluto ofendido...! -contestó el otro. Si quiere que le diga la verdad, me pregunto más bien si no tiene usted toda la razón...
Gabriel Gale había estado mirando a la muchacha vestida de azul con mayor insistencia de la que hubiera dictado la cortesía, pero los pintores son gente distraída que en estos casos son en cierto modo excusables. A su amigo le hubiera enfurecido seguramente, calificándolo como una de las excentricidades del genio, aunque le parecía muy discutible que aquella admiración fuese enteramente excéntrica. Lady Diana Westermaine hubiera podido ser una magnífica muestra de una hostería, madera digna del mejor vino, e incluso realzar el lamentable estado de una academia pictórica. Pero su infortunada familia hacía ya mucho tiempo que no estaba en condiciones de procurarse ni una ni otra cosa. Tenía el cabello de un curioso color castaño, que ordinariamente lanzaba destellos negros mientras bajo la luz parecía casi rojo. Sus cejas negras delataban un temperamento que tanto podía interpretarse bien como mal. Sus ojos eran más grises y grandes aún que los de su hermano, pero menos saturados de melancolía y más de una especie de cansancio espiritual. Gale tuvo la sensación de que su alma estaba más sedienta que su cuerpo. Se le ocurrió también pensar, sin embargo, que la gente solo tiene apetito cuando tiene buena salud. Todas estas ideas pasaron por su cerebro durante los breves instantes que transcurrieron antes de volver a la realidad y dar media vuelta para dirigirse al grupo.
Una vez Gale hubo cesado de mirar a la muchacha, ella empezó a mirarle a él, pero con una especie de fría curiosidad. Entretanto míster James Hurrel había hecho maravillas, por no decir milagros. Con una tenacidad superior a la de una mula, con una elocuencia digna de un diplomático nato, había envuelto ya al terrateniente en una red de sugerencias, proyectos y proposiciones. Realmente había en él algo de aquel imaginativo hombre de negocios del cual tanto hablamos y vemos tan poco. Asuntos que un hombre como Westermaine solo hubiera concebido normalmente como solventados a través de largas cartas de abogados, en un espacio de varios meses, parecían solucionarse gracias a él en el espacio de algunos minutos. Un puente de madera artísticamente labrada parecía ya tenderse a través del río prolongando la carretera. Unos artísticos y flamantes pueblecillos parecían formar ya nuevos parches por el valle, y una nueva muestra del «Sol naciente», con la firma de Gabriel Gale, brillaba ya sobre ellos, símbolo del sol que había vuelto a salir.
Antes de que ninguno de los presentes pudiese darse cuenta de lo que ocurría, todo el grupo había penetrado en la hostería y se encontraba fraternalmente sentado alrededor de una mesa, dispuesto a celebrar un almuerzo que parecía más bien una reunión de comité en aquel melancólico jardín cercano al río. Hurrel dibujaba planos en la mesa de madera, haciendo cálculos sobre unos pedazos de papel, alineando cifras y contestando objeciones, mientras crecía por momentos su inquietud y nerviosismo. Poseía un instrumento mágico para hacer creer a los demás lo que él creía también. El propietario, que no se había encontrado jamás ante un hombre como aquél, no tenía armas para luchar ni siquiera en el caso de que hubiera tenido interés por hacerlo. En medio de este torbellino, lady Diana miraba a Gale que, sentado en el extremo opuesto de la mesa, parecía lejano y soñador.
-¿Qué le parece a usted todo esto, míster Gale? -preguntó.
Pero el consejero comercial de míster Gale contestó por él, como contestaba siempre por todo el mundo y sobre cualquier cosa.
-¡Oh, es inútil hablarle de negocios! -gritó con voz potente.
-No es más que una de las partidas. Aporta el elemento artístico. Es un gran pintor, pero queremos que el pintor se limite a pintar. Dios me perdone, no le importará que diga eso. Por otra parte, no le importa nunca lo que digo yo, ni lo que dice nadie. Por regla general no contesta una pregunta hasta transcurrida media hora.
Sin embargo, el pintor contestó la pregunta de la muchacha antes del tiempo especificado, aunque lo único que dijo fue:
-Yo creo que tendríamos que consultar al dueño de la hostería.
-¡Oh, muy bien! -exclamó el inquieto Hurrel levantándose de un salto. Voy a hacerlo, si quieren. Vuelvo dentro de un minuto.
Y de nuevo desapareció en el sombrío interior de la hostería.
-Nuestro amigo es muy inquieto -dijo el dueño de las tierras sonriendo-, pero, en el fondo, ésta es la clase de gente que lleva las cosas a cabo. Me refiero a las cosas prácticas.
La muchacha seguía mirando al pintor frunciendo ligeramente el ceño. Parecía casi compadecerlo por su relativo eclipse, pero él se limitó a sonreír, diciendo:
-No, no sirvo para las cosas prácticas.
En el mismo momento en que hablaba llegó a ellos como un grito procedente de la carretera posterior, a través de la hostería, y el doctor Garth, poniéndose de pie de un salto, se asomó al interior. Un momento después Gale se levantó también presa, al parecer, de intensa agitación. Poco después, todos ellos seguían al doctor que había entrado en la casa. Pero al llegar a la puerta principal, Gale se detuvo un momento y, obstruyendo la salida con su alta figura, dijo:
-No dejen ustedes salir a la muchacha.
El propietario había visto ya por encima de los hombros del pintor una horrible e instantánea imagen. Era la negra silueta de un hombre colgado de la marca del «Sol naciente».
Fue solo un instante, porque un momento después el doctor Garth había cortado la cuerda ayudado por Hurrel que, probablemente, era quien lanzó el primer grito de alarma. El cuerpo sobre el cual se inclinaba el doctor era el del hostelero, y aquélla había sido, .al parecer, su forma de tomar el ácido prúsico.
Después de haber trabajado en silencio durante algún tiempo, el doctor lanzó un suspiro de alivio y dijo:
-No está muerto; dentro de un momento estará bien. Y, como contrariado, añadió: -¿Por qué diablos habré dejado yo esta cuerda aquí en lugar de atar mi maleta como un maletero profesional? Con todo este lío, no me acordaba de nada. Bien, míster Hurrel, por poco el sol se levanta demasiado tarde para este pobre hombre.