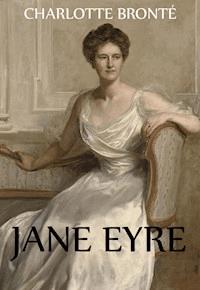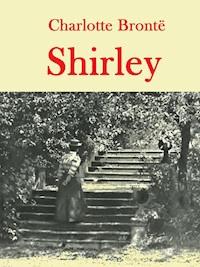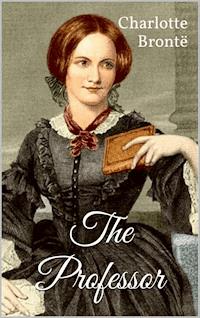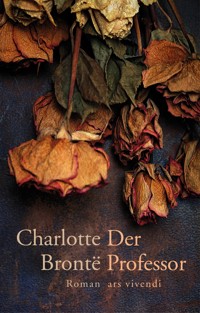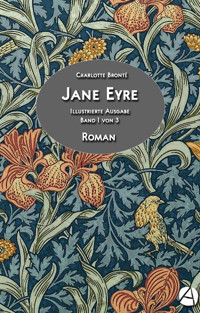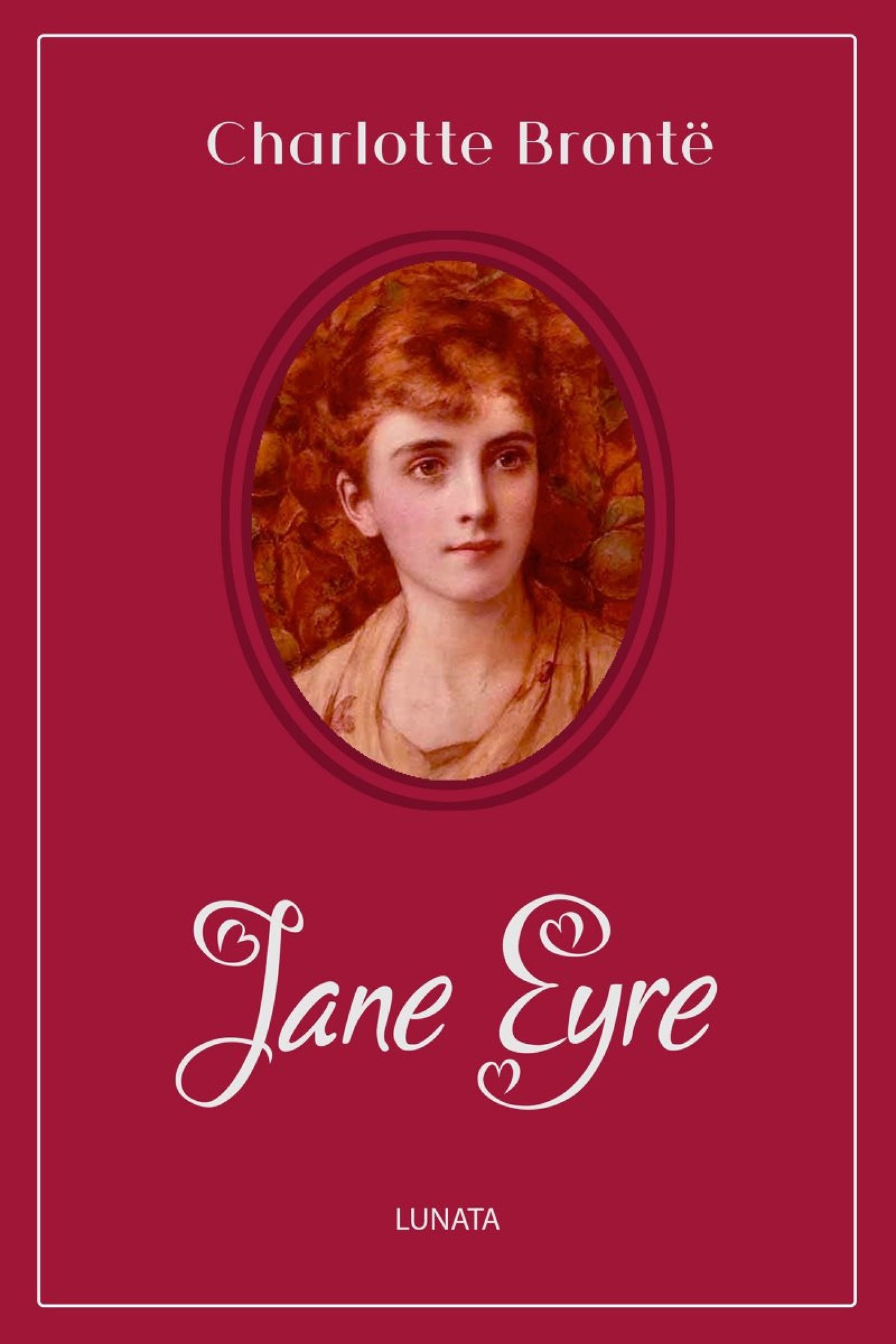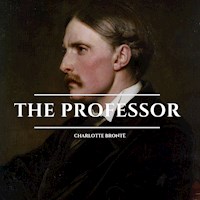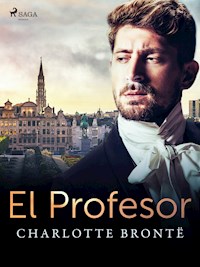
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
Esta es la primera novela que escribió Charlotte Brontë, la autora que se daría a conocer al mundo con su famosa Jane Eyre, que escribió dos años después. Basada en gran parte en sus experiencias personales como institutriz en Bruselas, es una novela realista que nos presenta la realidad de su experiencia personal en Bruselas, y una crítica social cruda, sin endulzar ni suavizar. "Pero cuando el dolor termina el recuerdo que queda a veces se transforma en placer." A través de la historia de amor que articula la trama, la escritora denuncia las condiciones laborales de las fábricas, resultando ya con su obra debut una adelantada para la época, algo que después se reafirmaría con el conjunto de su obra. En personajes como el de la señorita Henri, quien quiere seguir activa laboralmente y realizar sus sueños profesionales aún después de haberse casado, o el del protagonista, el joven William, un personaje frío y con el que es difícil empatizar pero cuyo análisis resulta muy interesante, se ponen en examen las costumbres y la rigidez de la época victoriana. Quizás este realismo y crítica sin disfraz de la realidad social fueron el motivo por el que los editores de Brontë rechazaron en principio la publicación de esta novela, que de hecho no vio la luz hasta después de la muerte de su creadora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charlotte Brontë
El profesor
Saga
El profesor
Original title: The Professor
Original language: English
Cover image: Shutterstock
Copyright © 1857, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672770
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO I
El otro día, al revisar mis papeles, hallé en mi mesa la siguiente copia de una carta que envié, un año ha, a un viejo conocido del colegio.
Querido Charles:
Creo que cuando tú y yo estuvimos juntos en Eton no éramos lo que podría llamarse personajes populares; tú eras un ser sarcástico, observador, perspicaz y frío; no intentaré trazar mi propio retrato, pero no recuerdo que fuera especialmente atractivo, ¿y tú? Desconozco qué magnetismo animal nos unió; desde luego, yo jamás albergué por ti sentimiento alguno que se pareciera al de Pilades y Orestes, y tengo razones para creer que, por tu parte, estabas igualmente lejos de cualquier sentimiento romántico. No obstante, fuera de las horas lectivas, estábamos siempre juntos, charlando y paseando; cuando el tema de conversación eran nuestros compañeros o nuestros maestros, nos comprendíamos mutuamente, y cuando yo recurría a alguna expresión de afecto, a un aprecio vago por algo excelente o hermoso, tanto si era de naturaleza animada como inanimada, tu sardónica frialdad no me impresionaba; entonces, como ahora, me sentía superior a tal freno.
Ha pasado mucho tiempo desde que te escribí y más aún desde que nos vimos; el otro día, hojeando casualmente un periódico de tu condado, mis ojos fueron a dar con tu nombre. Empecé a pensar en los viejos tiempos, a repasar los acontecimientos ocurridos desde que nos separamos y me senté para escribir esta carta; no sé cuáles han sido tus ocupaciones, pero oirás, si decides escucharme, cómo el mundo me ha tratado a mí.
En primer lugar, tras abandonar Eton, me entrevisté con mis tíos maternos, lord Tynedale y el honorable John Seacombe. Me preguntaron si quería ingresar en la Iglesia y, en caso afirmativo, mi tío el noble me ofreció el beneficio de Seacombe, que le pertenece; luego mi otro tío, el señor Seacombe, insinuó que, cuando me convirtiera en rector de Seacombe y Scaife, tal vez se me permitiera tomar como señora de mi casa y cabeza de mi parroquia a una de mis seis primas, sus hijas, las cuales me desagradan profundamente.
Rechacé tanto la Iglesia como el matrimonio; un buen clérigo es una buena cosa, pero yo habría sido malísimo; en cuanto a la esposa, ¡oh, la idea de unirme de por vida a una de mis primas es como una pesadilla! Sin duda son todas bonitas y poseen grandes cualidades, pero ninguna que haga vibrar una sola fibra en mi pecho. La idea de pasar las noches de invierno al amor de la lumbre de la salita de la rectoría de Seacombe, solo, con una de ellas, por ejemplo, la estatua grande y bien moldeada que es Sarah... No, en tales circunstancias sería un mal marido, igual que un mal clérigo.
Cuando rechacé las ofertas de mis tíos, me preguntaron «qué pretendía hacer». Contesté que debía reflexionar; me recordaron que no tenía fortuna propia ni esperanzas de conseguirla y, tras una larga pausa, lord Tynedale preguntó con seriedad «si tenía la intención de seguir los pasos de mi padre y dedicarme a la industria». Bien, yo no había pensado nada semejante; no creo que mi carácter me capacite para ser un buen industrial; mi gusto, mis ambiciones, no siguen esos derroteros, pero era tal el desprecio expresado en el semblante de lord Tynedale al pronunciar la palabra «industria», era tal el sarcasmo despectivo de su tono, que me decidí al instante. Mi padre no era sino un nombre para mí, mas me disgustaba oír que se pronunciaba ese nombre con menosprecio en mi propia cara; respondí, pues, con vehemente presteza: «No podría hacer nada mejor que seguir los pasos de mi padre; sí, seré industrial». Mis tíos no protestaron; nos despedimos con mutuo desagrado. Al recordar esta discusión, tengo la impresión de que hice muy bien en liberarme de la carga que suponía el mecenazgo de Tynedale, pero fui un estúpido al echarme inmediatamente a la espalda otra carga que podía resultar más intolerable aún y que, desde luego, no había siquiera sopesado.
Al momento escribí a Edward; ya conoces a Edward, mi único hermano, diez años mayor que yo, casado con la hija de un millonario, dueño de una fábrica, y en cuyas manos se halla ahora la fábrica y el negocio que eran de mi padre antes de que quebrara. Ya sabes que mi padre, considerado en otro tiempo todo un Creso, fue a la bancarrota poco antes de fallecer, y que mi madre vivió en la indigencia durante los seis meses posteriores a su muerte, sin recibir sostén alguno de sus aristocráticos hermanos, a los que había ofendido terriblemente al casarse con Crimsworth, el industrial de...shire. Al final de los seis meses me trajo al mundo que luego abandonó sin mucha pena, creo, pues poca esperanza o consuelo albergaba para ella.
Los parientes de mi padre se hicieron cargo de Edward, así como de mí hasta que cumplí los nueve años. En aquella época quedó vacante la representación de un importante municipio de nuestro condado; el señor Seacombe presentó su candidatura; mi tío Crimsworth, un astuto industrial, aprovechó la oportunidad para escribir al candidato una carta furibunda, en la que afirmaba que, si lord Tynedale y él no accedían a contribuir de algún modo al sustento de los hijos huérfanos de su hermana, daría a conocer su actitud cruel y maligna con ella y haría todo lo posible por dificultar la elección del señor Seacombe. Este caballero y lord Tynedale sabían muy bien que los Crimsworth eran una raza decidida y sin escrúpulos, y también que tenían influencia en el municipio de X, de modo que, haciendo de la necesidad virtud, consintieron en costear mi educación. Me enviaron a Eton, donde estuve diez años, durante los cuales no volví a ver a Edward. Cuando mi hermano se hizo mayor se dedicó a la industria y siguió su vocación con tal diligencia, maña y éxito que en aquel momento, cumplidos los treinta, se estaba haciendo rico a marchas forzadas. De todo esto tenía yo noticia por las cartas escuetas y espaciadas que recibía de él, tres o cuatro al año; cartas que no concluían jamás sin alguna expresión de decidida animadversión a la casa de Seacombe, o algún reproche hacia mí, por vivir, en palabras suyas, de la prodigalidad de dicha casa. Al principio, cuando aún era un niño, no comprendía por qué no podía agradecer a mis tíos Tynedale y Seacombe la educación que me daban, pero a medida que fui creciendo y conociendo poco a poco la persistente hostilidad, el odio que mostraron a mi padre hasta el día de su muerte y los sufrimientos de mi madre, todos los agravios, en suma, contra nuestra casa, empecé a sentir vergüenza de la dependencia en que vivía y tomé la resolución de no aceptar nunca más el pan de unas manos que se habían negado a atender las necesidades de mi madre moribunda. Bajo la influencia de estos sentimientos me hallaba cuando rechacé la rectoría de Seacombe y la unión con una de mis primas.
Habiéndose abierto así una brecha insalvable entre mis tíos y yo, escribí a Edward contándole todo lo ocurrido e informándole de mi intención de seguir su estela y convertirme en industrial; le preguntaba, además, si podía darme empleo. En su respuesta no manifestaba estar de acuerdo con mi conducta, pero decía que podía ir a...shire si lo deseaba y que «vería qué podía hacerse para conseguirme un trabajo». Reprimí cualquier comentario que pudiera pasarme por la cabeza sobre su nota, metí mis cosas en un baúl y un maletín y emprendí el viaje hacia el norte sin más dilación.
Tras un viaje de dos días (entonces no existían las carreteras), llegué a la ciudad de X una lluviosa tarde de octubre. Siempre había creído que Edward vivía en aquella ciudad, pero descubrí que sólo la fábrica y el almacén del señor Crimsworth estaban situados en medio de la atmósfera humeante de Bigben Close; su residencia estaba a cuatro millas de distancia, en plena campiña.
Era ya de noche cuando me apeé delante de la verja de la morada que había de ser la mía por ser la de mi hermano. Mientras avanzaba por la avenida vi, a través de las sombras del crepúsculo y de la neblina húmeda y lúgubre que las hacía más densas, que la casa era grande y los jardines que la rodeaban suficientemente espaciosos. Me detuve un momento ante la fachada y, apoyando la espalda en un gran árbol que se elevaba en el centro del jardín, contemplé con interés el exterior de Crimsworth Hall.
Dando por terminadas preguntas, especulaciones, conjeturas y demás, me encaminé a la puerta principal y llamé. Me abrió un sirviente; me anunció; me despojó de la capa y el maletín mojados y me introdujo en una habitación, amueblada como biblioteca, donde ardía un buen fuego y había unas velas encendidas sobre la mesa; me informó de que su señor no había regresado aún del mercado de X, pero llegaría sin duda antes de media hora.
Cuando me dejó a solas me senté en la mullida butaca de tafilete rojo que había frente a la chimenea y, mientras mis ojos contemplaban las llamas que arrojaban los carbones ardientes y las pavesas que caían de vez en cuando sobre el hogar, mis pensamientos se dedicaron a hacer conjeturas sobre el encuentro que estaba a punto de producirse. Una cosa era cierta: no corría el peligro de sufrir una grave decepción; mis moderadas expectativas me lo garantizaban, pues no esperaba una gran efusión de cariño fraternal; las cartas de Edward habían tenido siempre un cariz que impedía engendrar o abrigar ilusiones de tal índole. Aun así, mientras estaba allí sentado, aguardando su llegada, sentía inquietud, una gran inquietud, no sé decir por qué; mi mano, ajena por completo al contacto de la mano de un pariente, se cerró para contener el temblor con que la impaciencia la habría sacudido de buen grado.
Pensé en mis tíos, y mientras me preguntaba si la indiferencia de Edward sería igual al frío desdén que siempre había recibido de ellos, oí que se abría la verja de la avenida. Las ruedas de un coche se acercaron a la casa; el señor Crimsworth había llegado y, tras un lapso de unos minutos y un breve diálogo con su sirviente en el vestíbulo, sus pasos vinieron hacia la biblioteca; unos pasos que bastaba para anunciar al amo y señor de la casa.
Yo seguía teniendo un vago recuerdo del Edward de diez años antes: un joven alto, enjuto, inexperto. Cuando me levanté de mi asiento y me volví hacia la puerta de la biblioteca, vi a un hombre apuesto y fuerte, de piel clara, bien proporcionado y atlético. Distinguí, en una primera impresión, un aire decidido y una gran agudeza, que se mostraba tanto en sus movimientos como en su porte, sus ojos y la expresión de su rostro. Me saludó escuetamente y, en el momento de estrecharnos la mano, me examinó de pies a cabeza; se sentó en la butaca de tafilete y me indicó otro asiento con un ademán.
—Esperaba que vinieras a la oficina de contabilidad, en Close —dijo, y observé en su voz un tono brusco, seguramente habitual en él; también hablaba con el acento gutural del norte, áspero a mis oídos, acostumbrados como estaban a la clara pronunciación del sur.
—El dueño de la posada donde se detuvo la diligencia me dio esta dirección —dije yo—. Al principio dudaba de que estuviera bien informado, puesto que no sabía que residieras aquí.
—¡Oh, no importa! —replicó—. Únicamente he llegado media hora tarde por haberte esperado, nada más. Pensaba que llegarías en la diligencia de las ocho.
Dije que lamentaba haberle hecho esperar; él no respondió, sino que atizó el fuego como si disimulara un gesto de impaciencia y luego volvió a examinarme.
Sentí cierta satisfacción interior por no haber traicionado, en los primeros instantes de nuestro encuentro, ninguna emoción, ningún entusiasmo, por haber saludado a aquel hombre con flema, serenidad y firmeza.
—¿Has roto definitivamente con Tynedale y Seacombe? —preguntó rápidamente.
—No creo que vuelva a tener la menor relación con ellos; creo que mi negativa a aceptar sus propuestas actuará como una barrera entre ellos y yo en el futuro.
—Porque —continuó él— será mejor que te recuerde desde ahora mismo que «ningún hombre puede servir a dos amos». Una relación con lord Tynedale sería incompatible con mi ayuda. —Había en sus ojos una especie de amenaza gratuita cuando me miró al terminar la frase.
No sintiéndome inclinado a replicar, me limité a especular mentalmente sobre las diferencias que existen en la constitución del pensamiento de los hombres. No sé qué conclusión sacó el señor Crimsworth de mi silencio, si lo tomó por un síntoma de contumacia o por una prueba de que su actitud autoritaria me había amilanado. Después de observarme durante un buen rato, se levantó de pronto de su asiento.
—Mañana —dijo— te informaré sobre unos cuantos puntos más, pero ya es hora de cenar y seguramente la señora Crimsworth estará esperando; ¿vienes?
Salió a grandes zancadas de la habitación y yo le seguí. Al atravesar el vestíbulo me pregunté cómo sería la señora Crimsworth. «¿Será —pensé— tan distinta a lo que a mí me gusta como Tynedale, Seacombe, las señoritas Seacombe, como el afectuoso pariente que camina ahora delante de mí? ¿O será mejor que todos ellos? Al conversar con ella, ¿tendré suficiente confianza para mostrar en parte mi verdadera naturaleza, o...?» Mis conjeturas se vieron interrumpidas al entrar en el comedor. Una lámpara que ardía bajo una pantalla de cristal esmerilado alumbraba una bella estancia revestida de paneles de roble; la cena estaba servida; de pie junto a la chimenea había una señora que parecía aguardar nuestra llegada; era joven, alta y de figura proporcionada; su vestido era hermoso y elegante; todo esto lo vi de una simple ojeada. El señor Crimsworth y ella intercambiaron un alegre saludo; ella le regañó medio en broma, medio enfurruñada, por llegar tarde; su voz (siempre tengo en cuenta las voces para juzgar el carácter de las personas) era vivaracha; pensé que indicaba un temperamento alegre. El señor Crimsworth pronto puso fin a sus joviales reproches con un beso, un beso propio aún de un recién casado (ni un año hacía de la boda). Ella se sentó a la mesa de muy buen humor. Al percatarse de mi presencia, me pidió perdón por no haberse fijado antes en mí y luego me estrechó la mano como hacen las señoras cuando, impulsadas por su alegre estado de ánimo, se sienten inclinadas a ser simpáticas con todo el mundo, incluso con conocidos que les son indiferentes. Pude reparar entonces en que tenía un buen cutis y unas facciones suficientemente marcadas, pero agradables; tenía los cabellos rojos, muy rojos. Edward y ella hablaron mucho, siempre discutiendo en broma; ella estaba enojada, o fingía estarlo, porque aquel día él había enganchado un caballo muy fiero a la calesa y se había burlado de sus temores. En ocasiones se dirigía a mí.
—Señor William, dígame si no es absurdo que Edward hable así. Dice que enganchará a Jack y no a otro caballo, y ese animal ya le ha tirado dos veces.
Hablaba con una especie de ceceo que no era desagradable, pero sí infantil; pronto vi también que sus rasgos, en absoluto pequeños, tenían una expresión, más que juvenil, de niña pequeña; su ceceo y su expresión eran, no me cabe la menor duda, encantadores a los ojos de Edward, y lo serían para la mayoría de los hombres, pero no para mí. Busqué sus ojos, deseoso de leer en ellos la inteligencia que no veía en su rostro ni oía en su conversación; era alegre, bastante limitada; vi alternarse vanidad y agudeza; la coquetería asomó a los iris, pero aguardé en vano a vislumbrar el alma. No soy como los orientales: los cuellos blancos, los labios y las mejillas rojos, las guedejas de lustrosos rizos no me bastan sin esa chispa prometeica que seguirá viva cuando se hayan marchitado azucenas y rosas y la bruñida cabellera se haya vuelto gris. A la luz del sol, en la prosperidad, las flores están muy bien, pero cuántos días lluviosos hay en la vida —noviembres de calamidades— en los que la chimenea y el hogar de un hombre serían realmente fríos sin el claro y animado resplandor del intelecto.
Tras haber examinado la bella página que era el rostro de la señora Crimsworth, un hondo suspiro involuntario anunció mi decepción. Ella lo tomó como un homenaje a su belleza y Edward, a todas luces orgulloso de su joven esposa, bella y rica, me miró de un modo que oscilaba entre el ridículo y la ira.
Aparté de ellos la mirada para pasearla cansinamente por la habitación, y vi dos cuadros empotrados en el revestimiento de roble, uno a cada lado de la repisa de la chimenea. Dejé de tomar parte en la jocosa conversación del señor y la señora Crimsworth y me centré en el examen de aquellos dos cuadros. Eran retratos: una dama y un caballero, ambos vestidos a la moda de hacía veinte años. El caballero estaba en la sombra, no lo veía bien; la dama se beneficiaba de un haz de luz que le llegaba directamente de la lámpara, levemente tamizada por la pantalla. La reconocí al instante; había visto antes aquel retrato, en la infancia; era mi madre; ese cuadro y su compañero habían sido las únicas reliquias de la familia que se habían salvado de la venta de las propiedades de mi padre.
Recordé que el rostro me gustaba cuando era niño, pero entonces no lo comprendía; ahora sabía cuán rara es esa clase de rostro en el mundo y apreciaba grandemente su expresión reflexiva, pero amable. Sus serios ojos grises tenían para mí un enorme encanto, así como ciertas líneas en las facciones que indicaban sentimientos sinceros y delicados. Lamenté que fuera sólo un retrato.
Pronto dejé solos a los señores Crimsworth; un criado me condujo a mi dormitorio; al cerrar la puerta, dejé fuera a todos los intrusos; entre ellos, Charles, también te contabas tú.
Adiós por el momento.
WILLIAM CRIMSWORTH
Jamás tuve respuesta a esta carta; antes de recibirla, mi viejo amigo había aceptado un nombramiento del gobierno para un puesto en una de las colonias y se hallaba de camino hacia el lugar donde desempeñaría sus deberes oficiales. No sé qué ha sido de él desde entonces.
El tiempo libre de que dispongo, y que tenía la intención de emplear en su provecho, lo dedicaré ahora al del público en general. Mi narración no tiene nada de emocionante y, por encima de todo, no es extraordinaria, pero puede que interese a algunas personas que, habiéndose esforzado en la misma vocación que yo, encontrarán a menudo en mi experiencia un reflejo de la suya. La carta anteriormente citada servirá como introducción; ahora, prosigo.
CAPÍTULO II
Una hermosa mañana de octubre siguió a la noche brumosa que había sido testigo de mi llegada a Crimsworth Hall. Me levanté temprano y paseé por el extenso prado ajardinado que rodeaba la casa. El sol otoñal se elevaba sobre las colinas de...shire, iluminando una amena campiña; un bosque pardo y apacible daba variedad a los campos en los que acababa de recogerse la cosecha; un río que discurría por el bosque reflejaba en su superficie el brillo algo frío del sol y el cielo de octubre; diseminadas por las orillas del río, unas chimeneas altas y cilíndricas, casi como esbeltas torres redondas, señalaban las fábricas medio ocultas por los árboles; aquí y allá mansiones similares a Crimsworth Hall ocupaban agradables parajes en las laderas de la colina; el paisaje tenía en conjunto un aspecto alegre, activo, fértil. Hacía tiempo que
Vapor, Industria y Maquinaria habían desterrado de él todo romanticismo y aislamiento. A unas cinco millas, en el fondo de un valle que se abría entre dos colinas de escasa altura, se encontraba la ciudad de X; sobre esta localidad se cernía un vapor denso y permanente, allí estaba la «Ocupación» de Edward.
Forcé la vista para observar aquella perspectiva, forcé el pensamiento para centrarme en ella durante un rato, y cuando descubrí que no me transmitía ninguna emoción agradable, que no despertaba en mí ninguna de las esperanzas que un hombre debería sentir al ver ante sí el escenario de su carrera, me dije: «William, te rebelas contra las circunstancias. Eres un idiota que no sabe lo que quiere. Has elegido la industria e industrial serás. ¡Mira!». Proseguí mentalmente: «Contempla el humo tiznado de hollín que surge de esa hondonada y acepta que ahí está tu puesto. Ahí no podrás soñar, no podrás especular ni teorizar; ¡ahí tendrás que trabajar!».
Tras haberme amonestado a mí mismo de este modo, regresé a la casa. Mi hermano estaba en la salita del desayuno; lo saludé serenamente; no podía hacerlo con alegría; estaba de pie, de espaldas a la chimenea; ¡cuántas cosas leí en la expresión de sus ojos cuando se encontraron nuestras miradas, cuando avancé hacia él para desearle buenos días, cuántas cosas contrarias a mi naturaleza! Me dijo «buenos días» con aspereza y asintió, y luego agarró un periódico de la mesa y empezó a leerlo con el aire de un patrón que busca un pretexto para escapar al aburrimiento de conversar con un subordinado. Por suerte para mí, había resuelto soportarlo todo durante un tiempo; de lo contrario sus modales habrían vuelto incontenible la indignación que me esforzaba por reprimir. Lo miré, examiné su figura robusta y fuerte; me vi reflejado en el espejo que había sobre la chimenea y me divertí comparando ambas imágenes. De cara me parecía a él, aunque no era tan apuesto. Mis facciones eran menos regulares, tenía los ojos más oscuros y la frente más amplia; físicamente yo era muy inferior, más delgado, más menudo, no tan alto. Como animal, Edward me superaba con creces. Si era tan superior en intelecto como en físico, sería su esclavo, pues no debía esperar de él la generosidad del león con otro más débil; sus ojos fríos y avariciosos, sus modales graves y amenazadores me dijeron que no me perdonaría nada. ¿Tendría la suficiente fuerza de voluntad para aguantarlo? No lo sabía; jamás me habían puesto a prueba.
La entrada de la señora Crimsworth me distrajo de mis pensamientos por un momento. Tenía buen aspecto, vestida de blanco, con el rostro y el atuendo que irradiaban la frescura matutina de una recién casada. Le dirigí la palabra con la soltura que su despreocupada alegría de la víspera parecía justificar, pero ella me replicó con frialdad y circunspección; su marido le había dado instrucciones: no debía dar demasiadas confianzas a su empleado.
En cuanto terminó el desayuno, el señor Crimsworth me comunicó que la calesa nos aguardaba frente a la puerta principal y que esperaba verme listo en cinco minutos para acompañarle a X. No le hice esperar; pronto nos hallamos en la carretera viajando a buen paso. El caballo que nos llevaba era el mismo animal fiero sobre el que la señora Crimsworth había expresado sus temores la noche anterior; en un par de ocasiones Jack pareció a punto de impacientarse, pero el uso enérgico y vigoroso del látigo en manos de su implacable amo no tardó en doblegarlo. Las dilatadas ventanas de la nariz de Edward expresaron su triunfo en la competición; apenas me habló durante el corto trayecto, sólo abrió la boca de vez en cuando para maldecir a su caballo.
X bullía de gente y de actividad cuando llegamos; dejamos las limpias calles, donde había casas y tiendas, iglesias y edificios públicos, y viramos hacia una zona de fábricas y almacenes, donde traspasamos dos macizas verjas para entrar en un gran patio pavimentado; estábamos en Bigben Close, y la fábrica se alzaba ante nosotros, vomitando hollín por su larga chimenea y temblando a través de los gruesos muros de ladrillo por la agitación de sus intestinos de hierro. Los obreros iban y venían cargando un carro con piezas de tela. El señor Crimsworth miró a un lado y a otro y pareció captar todo lo que ocurría de una sola ojeada; se apeó y, dejando caballo y calesa al cuidado de un hombre que se apresuró a recibir las riendas de sus manos, me pidió que le siguiera al interior de la oficina de contabilidad. La oficina no tenía nada en común con los salones de Crimsworth Hall: un lugar para los negocios, con el suelo de madera, una caja fuerte, dos escritorios altos y taburetes y unas sillas. Una persona sentada en uno de los escritorios se quitó la gorra cuadrada cuando entró el señor Crimsworth; al instante se hallaba de nuevo absorbido en su tarea; no sé si escribía o calculaba algo.
Tras despojarse del impermeable, el señor Crimsworth se sentó junto al fuego, y yo me quedé de pie cerca de la chimenea. Al poco rato dijo:
—Steighton, puede salir; tengo asuntos que tratar con este caballero. Vuelva cuando oiga la campanilla.
El individuo del escritorio se levantó y se fue, cerrando la puerta al salir. El señor Crimsworth atizó el fuego, luego se cruzó de brazos y se quedó un rato pensativo con los labios apretados y el entrecejo fruncido; yo no tenía nada que hacer más que contemplarlo; ¡qué bien moldeadas estaban sus facciones! ¡Qué apuesto era! ¿De dónde procedía entonces ese aire de contracción, la estrechez y la dureza de sus rasgos?
Volviéndose hacia mí, dijo de pronto:
—¿Has venido a...shire para aprender a ser un industrial? —Sí.
—¿Estás decidido? Quiero saberlo ahora mismo.
—Sí.
—Bueno, no estoy obligado a ayudarte, pero aquí tengo un puesto vacante; si estás capacitado para ocuparlo, te aceptaré a prueba. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes algo aparte de toda esa basura inútil de conocimientos universitarios, griego, latín y demás?
—He estudiado matemáticas.
—¡Cuentos! Me lo imaginaba.
—Sé leer y escribir en francés y alemán.
—¡Mmm! —reflexionó unos instantes, luego abrió un cajón de una mesa cercana a él, sacó una carta y me la dio—. ¿Puedes leerla? —preguntó.
Era una carta comercial en alemán; la traduje; no sé si le satisfizo o no; su expresión no varió.
—Está bien —dijo, después de una pausa— que sepas hacer algo útil, algo que te permita ganarte el pan y el alojamiento. Dado que sabes francés y alemán, te emplearé como segundo escribiente para llevar la correspondencia con el extranjero. Te daré un buen sueldo, noventa libras al año, ¡y ahora — añadió, alzando la voz—, escucha de una vez para siempre lo que tengo que decir sobre nuestra relación y todas esas paparruchas! No toleraré tonterías al respecto; no van conmigo. No te pasaré ni una con la excusa de ser tu hermano; si descubro que eres estúpido, negligente, disipado o haragán, o que tienes algún defecto perjudicial para los intereses de la casa, te despediré como haría con cualquier otro escribiente. Noventa libras al año es un buen sueldo y espero que te lo ganes hasta la última moneda; recuerda también que en mi empresa las cosas se llevan de un modo práctico; me gustan los hábitos, sentimientos e ideas formales. ¿Has comprendido?
—En parte —respondí—. Supongo que te refieres a que debo hacer mi trabajo a cambio de un salario, a que no debo esperar favor alguno de ti, ni contar con tu ayuda para nada, salvo lo que gane. Es exactamente lo que me conviene, y con esas condiciones accederé a ser tu escribiente.
Me di la vuelta y me acerqué a la ventana; esa vez no busqué su opinión en la expresión de su rostro; no sabía cuál era ni me importaba. Tras unos minutos de silencio, volvió a hablar.
—Tal vez esperes alojarte en Crimsworth Hall e ir y venir conmigo en la calesa; sin embargo, quiero que sepas que eso me causaría demasiadas molestias; me gusta disponer de un asiento libre en mi calesa para cualquier caballero que, por razones de negocios, desee llevar al Hall a pasar la noche o lo que sea. Buscarás alojamiento en X.
Me aparté de la ventana y volví a acercarme a la chimenea.
—Por supuesto que buscaré alojamiento en X —repliqué—. Tampoco a mí me conviene alojarme en Crimsworth Hall.
Mi tono era bajo; siempre hablo en tono bajo. Pero los ojos azules del señor Crimsworth echaban chispas. Se vengó de un modo bastante extraño. Volviéndose hacia mí, dijo con aspereza:
—Supongo que serás pobre. ¿Cómo esperas vivir hasta que llegue el primer día de cobro?
—Me las apañaré —dije.
—¿Cómo esperas vivir? —repitió él, subiendo el tono de voz. —Como pueda, señor Crimsworth.
—¡Si te endeudas será por tu cuenta y riesgo! Eso es todo —replicó—. Por lo que sé, podrías tener extravagantes costumbres aristocráticas; si es así, olvídalas; no tolero nada parecido aquí, y nunca te daré un solo chelín de más, sean cuales sean las deudas que puedas contraer; procura no...
—Sí, señor Crimsworth, comprobará que tengo buena memoria.
No dije nada más; no me parecía que fuera el momento adecuado para parlamentar. Tenía la intuición de que sería una insensatez dejar que se me encendiera la sangre a menudo con un hombre como Edward. Me dije: «Colocaré mi copa bajo este continuo goteo; me mantendré firme y callado; cuando se colme, rebosará por sí sola; mientras tanto, paciencia. Dos cosas son seguras: soy capaz de hacer el trabajo que el señor Crimsworth me ha asignado; puedo ganarme el sueldo a conciencia y ese sueldo bastará para mi sustento; y si mi hermano adopta conmigo la actitud de un amo cruel y altanero, la culpa es suya, no mía. ¿Conseguirán su injusticia y sus malos sentimientos apartarme del camino que he elegido? No. Al menos, antes de desviarme de él, avanzaré lo suficiente para ver hacia dónde se decanta mi carrera. Por el momento no hago más que empujar la puerta de entrada, que es bastante estrecha; debería llevarme a buen puerto». Mientras razonaba de esta manera, el señor Crimsworth tocó una campanilla; el primer escribiente, el individuo al que había excluido previamente de nuestra conversación, volvió a entrar.
—Señor Steighton —dijo—, enseñe al señor William las cartas de Voss, Hnos. y dele las respuestas en inglés para que las traduzca.
El señor Steighton, un hombre de unos treinta y cinco años, con el rostro a la vez astuto y abotargado, se apresuró a ejecutar su orden; depositó las cartas sobre el escritorio, y pronto me encontré sentado y ocupado en traducir las respuestas inglesas al alemán. Un sentimiento de intenso placer acompañó este primer esfuerzo para ganarme la vida, un sentimiento que no envenenó ni debilitó la presencia del implacable tirano, que se quedó de pie observándome durante un rato mientras yo escribía. Pensé que intentaba leer mi carácter, pero me sentía tan seguro, pese a su escrutinio, como si llevara un yelmo con la visera bajada, o más bien le enseñé mi semblante con la confianza con que uno mostraría una carta escrita en griego a un iletrado: podría ver líneas y reconocer caracteres, pero no sabría interpretarlos. Mi naturaleza era distinta a la suya, y sus signos eran para él como palabras de un idioma desconocido. No tardó mucho en darse la vuelta bruscamente, como perplejo, y abandonar la oficina de contabilidad; no volvió a entrar en ella más que un par de veces en el transcurso de aquel día; en ambas ocasiones mezcló y apuró un vaso de brandy con agua, ingredientes que extrajo del armario que había junto a la chimenea. Tras echar una ojeada a mis traducciones —sabía leer tanto francés como alemán—, volvió a salir en silencio.
CAPÍTULO III
Serví a Edward como segundo escribiente con lealtad, puntualidad y diligencia. Lo que se me asignó, tenía la capacidad y la determinación de hacerlo bien. El señor Crimsworth me vigilaba atentamente, buscándome defectos, pero no encontró ninguno. Puso también a vigilar a Timothy Steighton, su favorito y mano derecha. Tim estaba totalmente confundido; yo era tan riguroso como él mismo, y más rápido. El señor Crimsworth hizo averiguaciones sobre mi estilo de vida, quiso saber si había contraído deudas; no, saldaba siempre mis cuentas con la casera; había alquilado un pequeño alojamiento y me las arreglaba para pagarlo de un magro fondo, los ahorros acumulados en Eton de mi dinero de bolsillo. Lo cierto es que, habiendo detestado siempre pedir ayuda pecuniaria, había adquirido en edad temprana el hábito de una economía sacrificada, administrando mi asignación mensual con inquieto esmero, a fin de evitar el peligro de verme obligado posteriormente, en algún momento de apuro, a pedir una ayuda suplementaria. Recuerdo que muchos me llamaron tacaño en aquella época, y que yo solía acompañar el reproche con este consuelo: mejor que me interpreten mal ahora a que me rechacen después. En estos momentos disfrutaba de mi recompensa; la había tenido antes, cuando al despedirme de mis irritados tíos, uno de ellos me había arrojado un billete de cinco libras que pude dejar allí mismo, afirmando que los gastos del viaje los tenía ya cubiertos. El señor Crimsworth empleó a Tim para descubrir si mi casera tenía alguna queja sobre mi moral; ella respondió que le parecía un hombre muy religioso, y preguntó a Tim a su vez si pensaba que yo tenía la intención de hacerme sacerdote, pues, afirmó, había tenido coadjutores alojados en su casa que no podían compararse a mí en seriedad y formalidad. El propio Tim era «un hombre religioso»; de hecho, se había unido a los metodistas, lo que no le impedía (que quede claro) ser al mismo tiempo un granuja redomado, y se fue muy azorado tras oír hablar de mi devoción. Cuando se lo hubo comunicado al señor Crimsworth, éste, que no frecuentaba ningún lugar de culto ni reconocía más Dios que a Mamón, convirtió la información en un arma arrojadiza contra la ecuanimidad de mi temperamento. Inició una serie de burlas encubiertas, cuyo significado no advertí en un principio, hasta que mi casera me contó casualmente la conversación que había tenido con el señor Steighton, lo cual me lo aclaró todo. Después de aquello, iba a la oficina preparado y conseguí parar los sarcasmos blasfemos del dueño de la fábrica, la siguiente vez que me los lanzó, con un escudo de impenetrable indiferencia. Al poco rato se cansó de gastar su munición con una estatua, pero no se deshizo de sus flechas; se limitó a dejarlas reposar en su carcaj.
En una ocasión, mientras trabajaba para él como escribiente, me invitaron a Crimsworth Hall con ocasión de una gran fiesta de cumpleaños en honor del señor de la casa; siempre había tenido por costumbre invitar a sus escribientes en celebraciones similares y difícilmente podría haberme dejado al margen; sin embargo, me mantuvo en un estricto segundo plano. La señora Crimsworth, elegantemente vestida de raso y encaje, rebosante de salud y belleza, no me concedió más atención que la expresada por un gesto distante; Crimsworth, por supuesto, no me dirigió la palabra, y no me presentaron a ninguna de las jóvenes señoritas que, envueltas en nubes plateadas de gasa blanca y muselina, se sentaban en fila en el lado opuesto al mío de un largo y amplio salón. De hecho, estaba prácticamente aislado y no podía hacer otra cosa que contemplar a aquellas jóvenes resplandecientes desde lejos, y cuando me cansaba de tan deslumbrante escena, para variar me fijaba en el dibujo de la alfombra. El señor Crimsworth estaba de pie con un codo apoyado en la repisa de mármol de la chimenea, y a su alrededor había un grupo de jóvenes muy atractivas con las que conversaba alegremente. Así situado, el señor Crimsworth me miró; me vio cansado, solitario, abatido, como un preceptor o una institutriz desolados, y quedó satisfecho.
Empezó el baile. A mí me habría encantado que me presentara a alguna joven inteligente y agradable y haber tenido la libertad y la oportunidad de demostrar que podía sentir y transmitir el placer del intercambio social; que no era, en resumidas cuentas, un tarugo, ni un mueble, sino un hombre sensible que actuaba y pensaba. Muchos rostros sonrientes y gráciles figuras se deslizaron por delante de mí, pero las sonrisas se prodigaban a otros ojos, y otras manos que no eran las mías servían de apoyo a las figuras. Aparté la mirada, atormentado, me alejé de los bailarines y entré en el comedor revestido de roble. Ninguna fibra de simpatía me unía a ningún ser vivo de aquella casa. Busqué el retrato de mi madre con la vista. Cogí una vela de una palmatoria y la sostuve en alto; contemplé la imagen un buen rato, fijamente, acostumbrándome a ella. Noté que mi madre me había legado buena parte de sus facciones y de su semblante: su frente, sus ojos, su cutis; no hay belleza que complazca más el egoísmo de los seres humanos que un parecido refinado y suavizado de sí mismos; por ese motivo, los hombres observan con complacencia las facciones del rostro de sus hijas, donde a menudo la semejanza se asocia de forma halagadora con la suavidad de los matices y la delicadeza de los contornos. Me preguntaba qué opinaría un observador imparcial de aquel retrato, para mí tan interesante, cuando una voz que sonó cerca, a mi espalda, pronunció las palabras:
—¡Mmmm! Hay sentido común en ese rostro.
Me di la vuelta; junto a mí había un hombre alto y joven, aunque seguramente tenía cinco o seis años más que yo, y opuesto por completo a cualquier asomo de vulgaridad, aunque ahora mismo, dado que no estoy dispuesto a esbozar su retrato con detalle, el lector habrá de contentarse con el esbozo que acabo de ofrecerle; aquello fue lo único que vi de él en aquel momento; no investigué el color de sus cejas ni tampoco el de sus ojos; vi su estatura y el perfil de su figura; también vi su nariz respingona con su aire de exigencia; me bastaron estas observaciones, escasas en cantidad y de carácter general (exceptuando la última), pues me permitieron reconocer a la persona.
—Buenas noches, señor Hunsden —musité. Incliné la cabeza y luego, bobo de mí, me alejé con timidez. ¿Y por qué? Simplemente porque el señor Hunsden era un industrial, dueño de fábricas, y yo sólo era un escribiente, y mi instinto me impulsaba a alejarme de un superior. Había visto a Hunsden a menudo en Bigben Close, que visitaba casi todas las semanas para tratar de negocios con el señor Crimsworth, pero jamás le había dirigido la palabra, ni él a mí, y sentía cierto resquemor involuntario contra él porque en más de una ocasión había sido testigo tácito de los insultos que Edward profería contra mí. Yo tenía la convicción de que Hunsden no podía más que considerarme un pobre esclavo sin temple, por lo que me dispuse a rehuir su compañía y evitar su conversación.
—¿Adónde va? —preguntó, al ver que me alejaba. Yo había observado ya que el señor Hunsden se permitía hablar con brusquedad y me dije, contra toda lógica: «Cree que puede hablarle como quiera a un empleado, pero quizá mi talante no sea tan flexible como él cree, y su grosera confianza no me agrada en absoluto».
Respondí a la ligera, más bien con indiferencia que con cortesía, y seguí mi camino. Él se interpuso con frialdad.
—Quédese un rato —dijo—. Hace mucho calor en el salón de baile; además, usted no baila, no tiene pareja esta noche.
Tenía razón y cuando habló, ni su expresión, ni su tono, ni su actitud me disgustaron, sino que satisficieron mi amor propio. No se había dirigido a mí por condescendencia, sino porque, habiéndose retirado al frío comedor para refrescarse, quería hablar con alguien que le procurara una distracción pasajera. Detesto que sean condescendientes conmigo, pero me gusta hacer favores. Me quedé.
—Es un buen retrato —añadió, volviendo al tema del cuadro.
—¿Le parece hermoso el rostro? —pregunté.
—¿Hermoso? No, ¿cómo puede ser hermoso con esos ojos y esas mejillas hundidas? Pero es peculiar; parece estar pensando. Podría uno charlar con esa mujer, si estuviera viva, de otros temas que no fueran vestidos, visitas y cumplidos.
Estaba de acuerdo con él, pero no lo dije. Él prosiguió.
—No es que admire una cabeza de ese estilo; le falta carácter y fuerza; hay demasiada sen-si-bi-li-dad —así pronunció él la palabra, haciendo una mueca al mismo tiempo— en esa boca; además, lleva la aristocracia escrita en la frente y definida en la figura; detesto a los aristócratas.
—¿Cree usted entonces, señor Hunsden, que puede descubrirse una ascendencia patricia por unas formas y unas facciones determinadas?
—¡Al diablo con la ascendencia patricia! ¿Quién duda de que esos lores de tres al cuarto puedan tener «unas formas y facciones determinadas», igual que los industriales de...shire tenemos las nuestras? Pero ¿cuáles son mejores? Las suyas no, desde luego. En cuanto a sus mujeres, la cosa cambia; ellas cultivan la belleza desde la infancia y puede que alcancen cierto grado de excelencia en ese punto gracias a la práctica y los cuidados, igual que las odaliscas orientales. Sin embargo, incluso esa superioridad es dudosa; compare la figura de ese cuadro con la señora de Edward Crimsworth; ¿cuál es más hermosa?
—Compárese a sí mismo con el señor Edward Crimsworth, señor Hunsden —repliqué tranquilamente.
—Oh, Crimsworth está mejor dotado que yo, lo sé; además, tiene la nariz recta, las cejas arqueadas y todo eso, pero esas ventajas —si lo son— no las heredó de su madre la patricia, sino de su padre, el viejo Crimsworth, quien, según dice mi padre, era el tintorero más auténtico que jamás echó índigo en una cuba de... shire, a pesar de lo cual era el hombre más apuesto de los tres Ridings. Es usted, William, el aristócrata de la familia, y no es ni mucho menos tan atractivo como su hermano plebeyo.
Había algo en la rotundidad con que se expresaba el señor Hunsden que me complacía, porque me hacía sentir cómodo; seguí la conversación con cierto interés.
—¿Cómo sabe usted que soy hermano del señor Crimsworth? Pensaba que usted y todos los demás me consideraban únicamente un pobre empleado.
—Bueno, y es cierto. ¿Qué es usted sino un pobre empleado? Hace el trabajo de Crimsworth y él le paga un sueldo, y exiguo, por cierto.
Guardé silencio. El lenguaje de Hunsden rayaba en la impertinencia, pero sus modales seguían sin ofenderme en lo más mínimo, sólo despertaban mi curiosidad; quería que continuara, lo que hizo al poco rato.
—Este mundo es absurdo —dijo.
—¿Por qué lo dice, señor Hunsden?
—Me extraña que usted me lo pregunte. Es la prueba viviente del absurdo al que me refiero.
Yo estaba resuelto a que se explicara por voluntad propia, sin que yo le presionara, de modo que volví a guardar silencio.
—¿Tiene usted intención de hacerse industrial? —preguntó al poco.
—Era mi firme intención hace tres meses.
—¡Ja! Más tonto es usted. ¡Menuda pinta de industrial! ¡Pues sí que tiene cara de hombre de negocios!
—Mi cara es tal como Dios la hizo, señor Hunsden.
—Dios no hizo su cara ni su cabeza para X. ¿De qué le sirven aquí las protuberancias de la creatividad, la comparación, el amor propio y la escrupulosidad? Pero si le gusta Bigben Close, quédese. Es asunto suyo, no mío.
—Tal vez no tenga alternativa.
—Bueno, bien poco me importa. Me es indiferente lo que haga usted o adónde vaya. Pero ahora tengo frío; quiero volver a bailar, y veo a una hermosa muchacha sentada en la esquina del sofá junto a su madre; verá cómo me la agencio de pareja en menos que canta un gallo. Ahí está Waddy, Sam Waddy, acercándose a ella. ¿Pues no he de cortarle el paso?
Y el señor Hunsden se alejó con paso decidido; lo contemplé desde las puertas correderas, que estaban abiertas: le tomó la delantera a Waddy, solicitó un baile de la hermosa muchacha y se alejó con aire triunfal, llevándola de la mano. Era una mujer joven y alta, bien proporcionada, y con un atavío deslumbrante, muy del estilo de la señora Crimsworth; Hunsden la hizo girar con energía al ritmo de la música de vals, estuvo a su lado durante el resto de la velada, y vi en el semblante animado y satisfecho de la joven que él había conseguido caerle realmente bien. También la madre (una mujer robusta con turbante que respondía al nombre de señora Lupton) parecía complacida, seguramente halagada interiormente por visiones proféticas. Los Hunsden eran una antigua familia y, pese al desprecio que mostraba Yorke (tal era el nombre de pila de mi interlocutor) por las ventajas de la cuna, en el fondo de su corazón conocía perfectamente y apreciaba en todo su valor la distinción que le otorgaba su antiguo linaje, aunque no fuera de gran lustre, en un lugar de desarrollo reciente como X, de cuyos habitantes se decía proverbialmente que ni uno en un millar sabía quién era su abuelo. Los Hunsden, además, ricos en otro tiempo, seguían siendo independientes, y se afirmaba que Yorke pugnaba con todos los medios a su alcance por devolver, mediante el éxito de sus negocios, la antigua prosperidad a la fortuna en decadencia de su familia. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no era de extrañar que en el ancho rostro de la señora Lupton luciera una sonrisa de satisfacción al ver al heredero de Hunsden Wood cortejando diligentemente a su querida hija Sarah- Martha. Sin embargo, como mis observaciones eran, probablemente, más precisas por ser menos ansiosas, pronto vi que los fundamentos de la felicidad materna eran realmente endebles; el caballero en cuestión me pareció mucho más deseoso de causar impresión que susceptible de recibirla. No sé lo que tenía el señor Hunsden para que, mientras lo observaba (no tenía otra cosa mejor que hacer), de vez en cuando me sugiriera la idea de un extranjero. Su figura y sus facciones podían considerarse inglesas, aunque incluso en eso se apreciaba alguna que otra pincelada gala, pero no tenía la timidez inglesa; había aprendido en alguna parte, de algún modo, el arte de una perfecta desenvoltura y de no permitir que esa timidez insular actuara como barrera entre él y su conveniencia, o su placer. No afectaba refinamiento, pero no podía llamársele vulgar; no era extraño, ni excéntrico, pero no se parecía a nadie que hubiera visto antes; su porte en general irradiaba una satisfacción completa y soberana; no obstante, en ocasiones, una sombra indescriptible cruzaba por su semblante como un eclipse y me daba la impresión de ser el signo de una súbita y gran duda interior sobre sí mismo, sus palabras y sus acciones; un intenso descontento con su vida o su posición social, sus perspectivas futuras o sus logros mentales, no lo sé. Tal vez, al fin y al cabo, se tratara sólo un capricho bilioso.
CAPÍTULO IV
A ningún hombre le gusta reconocer que ha cometido un error al escoger su profesión, y todo hombre que se precie luchará contra viento y marea antes que gritar: ¡Me doy por vencido! y dejarse arrastrar de vuelta a tierra. Desde mi primera semana en X, mi actividad se convirtió en un fastidio. El trabajo en sí —copiar y traducir cartas comerciales— era ya una tarea ardua y tediosa, pero, de haber sido eso todo, habría soportado mucho más tiempo aquella pesadez; no soy una persona impaciente e, influido por el doble deseo de ganarme la vida y de justificar ante mí mismo y ante los demás la decisión de convertirme en industrial, habría sufrido en silencio que mis mejores facultades se enmohecieran y anquilosaran; jamás habría susurrado, siquiera mentalmente, que anhelaba la libertad; habría reprimido todos los suspiros con que mi corazón hubiera osado comunicar su angustia en medio de la estrechez, el humo, la monotonía y el bullicio sin alegría de Bigben Close, y su jadeante anhelo de hallarse en lugares más libres y menos sofocantes; habría colocado la imagen del Deber y el fetiche de la Perseverancia en mi pequeño dormitorio de la pensión de la señora King, y ambos habrían sido mis dioses lares, de los que mi Bien más preciado, mi Amada en secreto, la Imaginación, la tierna y poderosa, jamás me habría separado, ni por las buenas ni por las malas. Pero eso no era todo; la Antipatía que había surgido entre mi Jefe y yo, que se enraizaba cada vez más y extendía una sombra cada vez más densa, me impedía siquiera entrever el sol de la vida, y empecé a sentirme como una planta creciendo en una húmeda oscuridad sobre las paredes viscosas de un pozo.
Antipatía es la única palabra que puede expresar lo que Edward Crimsworth sentía por mí, un sentimiento en gran medida involuntario y que tendía a despertarse con el movimiento, la expresión o la palabra más insignificantes que yo utilizara. Mi acento del sur le molestaba, la educación que traslucía mi forma de hablar le irritaba, mi puntualidad, diligencia y eficacia convirtieron su desagrado en permanente, infundiéndole el intenso matiz y el doloroso alivio de la envidia: temía que también yo acabara siendo algún día un industrial de éxito. De haber sido inferior a él en algo, no me habría odiado tanto, pero yo sabía cuanto él sabía, y para empeorar las cosas, sospechaba que yo guardaba bajo candado una riqueza mental de la que no era partícipe. Si hubiera podido colocarme alguna vez en una posición ridícula o humillante, me habría perdonado muchas cosas, pero tres facultades me protegían: Cautela, Tacto y Observación, y pese a la malignidad acechante e indiscreta de Edward, jamás pudo engañar a los ojos de lince de estos Centinelas míos por naturaleza. Día tras día su Malicia vigilaba a mi Tacto esperando verlo dormirse, preparada para sorprenderlo con el sigilo de una serpiente, durante el sueño, pero el Tacto —cuando es auténtico— jamás duerme.
Había recibido mi primer sueldo y regresaba a mi alojamiento, embargados corazón y espíritu por la agradable sensación de que al patrón que lo pagaba le dolía cada penique de aquella miseria duramente ganada (hacía tiempo que había dejado de considerar al señor Crimsworth mi hermano; era un amo duro e implacable que pretendía ser un tirano inexorable, nada más). Por mi cabeza cruzaban pensamientos, invariables pero intensos; dos voces hablaban en mi interior; una y otra vez pronunciaban las mismas frases monótonas; una decía: «William, tu vida es insoportable», la otra: «¿Qué puedes hacer para cambiarla?». Caminaba deprisa, pues era una noche helada de enero; a medida que me acercaba a mi alojamiento, pasé de un repaso general a mis asuntos a la especulación concreta de si se habría apagado el fuego de mi chimenea; al mirar hacia la ventana de mi salita no distinguí el alegre resplandor rojo.
—Esa puerca de criada lo ha olvidado, como de costumbre —dije—, y si entro no veré más que pálidas cenizas; hace una bonita noche estrellada; caminaré un poco más.
La noche era realmente hermosa y las calles estaban secas, e incluso limpias, tratándose de X; junto a la torre de la iglesia y la parroquia se veía la curva creciente de la luna y en todo el firmamento brillaban con fuerza cientos de estrellas.
Inconscientemente dirigí mis pasos hacia el campo; había llegado a la calle Grove y empezaba a sentir el placer de adivinar algunos árboles a lo lejos, cuando, desde la verja que rodeaba uno de los jardincillos que se extendían frente a las casas de la calle, alguien se dirigió a mí justo cuando pasaba por delante de una casa a paso rápido.
—¿A qué demonios viene tanta prisa? Así debió de salir Lot de Sodoma cuando esperaba que la arrasara el fuego que arrojarían ardientes nubes de bronce.
Me detuve en seco y miré a quien me hablaba; olí la fragancia y vi la chispa roja de un cigarro, así como el perfil oscuro de un hombre inclinado hacia mí por encima de la verja.