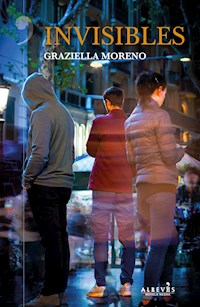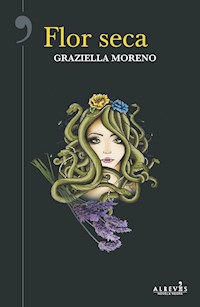Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
¿Cómo llegaron Javier y Alba hasta aquí? ¿Dónde comenzó todo? ¿Qué ocurrió entre ellos para que una noche de agosto del 2018 la policía entrara en su casa de Vilafamés (Castellón) a detenerlos? ¿Dónde y cuándo se truncó la magia de la vida y se fraguó la tragedia? Javier, que ahora aguarda en el barrio barcelonés del Carmel los días previos al juicio contra él y Alba, decide a través de sus recuerdos explorar en su interior el recorrido vital que los llevó a la tragedia. De Alba, tiene pocas o ninguna noticia, sus vidas quedaron truncadas aquella noche de agosto en Vilafamés, ¿o ya se había roto antes? Con la ayuda de Dani, su mejor amigo de la infancia, y los silencios de un barrio donde todos se conocen, Javier rememora y escribe su historia, y nos revela que la vida a veces te da mucho más que sorpresas, como predica la canción de Rubén Blades. Realidad y ficción se entrelazan en esta novela escrita en primera persona, una historia de gente corriente en la que podemos reconocernos. ¿Quién no ha querido volver sobre sus pasos y deshacer lo hecho? Desde la sinceridad y la perspectiva que da relatar lo vivido, Graziella Moreno nos habla del amor, de la amistad, de la vulnerabilidad, de la culpa y del perdón. Porque asumir nuestros errores nos ayuda a entender quiénes somos. Porque no siempre hay segundas oportunidades. O tal vez sí.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Graziella Moreno Graupera (Barcelona, 1965), escritora y jueza. Ha publicado las novelas Juegos de maldad (2015, Grijalbo), nominada a mejor novela por el primer festival de Cubelles Noir y con mención especial del jurado, El bosque de los inocentes (2016, Grijalbo), Flor seca (2017, Alrevés), Invisibles (2019, Alrevés), premiada el 9 de marzo del 2020 por la Fundación QSD Global, y Querida Elsa (2018)en formato digital en la plataforma Black and Noir. Ha participado en antologías de relatos en catalán (Barcelona viatge a la perifèria negrocriminal, 2017 Alrevés) y en castellano (Cartagena Negra, 2017, Los Bárbaros Noir, 2018, y Barcelona-Buenos Aires, 11.000 kilómetros, 2019,Trampa Ediciones), y otros publicados en revistas digitales (Solo Novela Negra, Fiat Lux). Colabora como articulista en la revista cultural The Citizen así como en otras publicaciones, y fue miembro del jurado en el concurso de relatos de terror del programa Negra y Criminal de la cadena SER.
El salto de la araña ha obtenido el Premio de Letras del Mediterráneo de la Diputación de Castellón en su edición del 2020 a la mejor novela negra.
¿Cómo llegaron Javier y Alba hasta aquí? ¿Dónde comenzó todo? ¿Qué ocurrió entre ellos para que una noche de agosto del 2018 la policía entrara en su casa de Vilafamés (Castellón) a detenerlos? ¿Dónde y cuándo se truncó la magia de la vida y se fraguó la tragedia?
Javier, que ahora aguarda en el barrio barcelonés del Carmel los días previos al juicio contra él y Alba, decide a través de sus recuerdos explorar en su interior el recorrido vital que los llevó a la tragedia. De Alba, tiene pocas o ninguna noticia, sus vidas quedaron truncadas aquella noche de agosto en Vilafamés, ¿o ya se había roto antes?
Con la ayuda de Dani, su mejor amigo de la infancia, y los silencios de un barrio donde todos se conocen, Javier rememora y escribe su historia, y nos revela que la vida a veces te da mucho más que sorpresas, como predica la canción de Rubén Blades.
Realidad y ficción se entrelazan en esta novela escrita en primera persona, una historia de gente corriente en la que podemos reconocernos. ¿Quién no ha querido volver sobre sus pasos y deshacer lo hecho? Desde la sinceridad y la perspectiva que da relatar lo vivido, Graziella Moreno nos habla del amor, de la amistad, de la vulnerabilidad, de la culpa y del perdón. Porque asumir nuestros errores nos ayuda a entender quiénes somos. Porque no siempre hay segundas oportunidades. O tal vez sí.
El salto de la araña
El salto de la araña
GRAZIELLA MORENO
Novela galardonada con el premioLETRAS DEL MEDITERRÁNEO 2020
Primera edición: septiembre del 2020
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2020, Graziella Moreno
© de la presente edición, 2020, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-17847-66-1
Código IBIC: FF
Producción del ebook: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Cuando una araña se arroja desde un punto fijo hacia abajo, hacia sus consecuencias, siempre ve ante sí un espacio vacío en el que no puede hallar apoyo por mucho que se estire.
SOREN KIERKEGAARD,
Diapsálmata
La prisión no está en el exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros. Es posible que simplemente no sepamos vivir sin ella.
OLGA TOKARCZUK,
Sobre los huesos de los muertos
Vilafamés (Castellón), agosto del 2018.
Una mala noche.
Mala para los guardias civiles que acaban de llegar, sabiendo que van a encontrar a quien ya solo es un cuerpo. Un cuerpo al que no le queda más remedio que esperar a que el forense, la comitiva judicial en pleno y los de la morgue hagan su trabajo. Y que le dejen, por fin, descansar en paz.
Mala noche para Martín, un joven guardia civil que asiste a su primer escenario, su primera experiencia profesional con la muerte. Su superior se ha limitado a ordenarle que lo acompañe al levantamiento. Que le irá bien para curtirse un poco.
Nota la camisa pegada a la espalda. Son las dos de la madrugada, y el aire es caliente, cuesta hasta respirar. Detrás del cordón de seguridad, los vecinos murmuran y estiran el cuello en un intento de ver algo más allá de la ambulancia, de los coches, de los guardias civiles que van de un lado a otro. Algo nada frecuente en Vilafamés, un pueblo de poco más de mil ochocientos habitantes, en el que el puesto de la Guardia Civil tiene un horario de atención al público de ocho treinta de la mañana a dos de la tarde y, fuera de esas horas, hay que llamar al 062. No se ha visto un despliegue semejante desde aquel tipo al que le dio por estampar su furgoneta contra el coche de la pareja de su exmujer, para después sacar su escopeta y cargárselo de un disparo mientras la víctima estaba en la terraza del bar El Mollet. Y de eso hace bastante.
Martín camina tras su superior hasta el lugar de los hechos, una casa de una sola planta, en la calle del Camí Vell, frente a la que hay cuatro macetas con plantas medio secas y una palmera que se esfuerza por no parecer moribunda del todo, sin conseguirlo demasiado. La puerta del domicilio está abierta de par en par, una invitación a entrar que es ineludible. Martín sube los tres escalones para acceder a la vivienda y lo hace poco a poco, porque, de pronto, sus botas se han vuelto mucho más pesadas. En el extremo del último escalón, hay abandonados un balón de fútbol, azul y grana, y un calcetín del mismo color. De niño, a juzgar por su tamaño. Traga saliva. Niños, eso es lo peor. Se oyen gritos y lamentos que salen del interior. Alguien grita —¿una mujer?—, no se entiende lo que dice. También se oye la voz de un hombre. Su mente procesa con rapidez: una pelea familiar, un más que probable caso de violencia doméstica. Sea cual sea la causa, no cambia el resultado, es el escenario de un homicidio. De una muerte que no tocaba. En eso reside la monstruosidad de este caso, o al menos es lo que le ha dicho a Martín su superior antes de bajar del coche.
La casa es pequeña y hay demasiada gente. Los de la científica, los compañeros que han llegado primero, los sanitarios, un hormiguero de uniformes y de monos blancos. El salón en el que están parece la habitación más grande, a la que, por lo que puede ver, dan cuatro puertas. La última está cerrada. Por todas partes hay juguetes y ropa de niño. En el suelo están los cajones del mueble de comedor y todo su contenido esparcido. Hay papeles, colillas, cristales rotos, cajas de medicamentos, libros y un televisor hecho pedazos. Sentada en el sofá, una mujer delgada, de cabello oscuro y rizado, se cubre la cara con las manos; llora y grita palabras que no se entienden. Viste una camiseta blanca, holgada, y unos pantalones cortos. Arrodillada junto a ella, una sanitaria le habla en susurros, pero la mujer no le hace caso:
—Noesverdadnoesverdadnoesverdad… —consigue entender cuando pasa por su lado.
El superior de Martín le toca el hombro y señala con la cabeza la habitación contigua, el dormitorio en el que dos guardias civiles custodian a un hombre sentado en la cama con la espalda muy derecha, los brazos rígidos a ambos lados del cuerpo. Debe de tener unos pocos años más que Martín y solo lleva puesto un pantalón largo de deporte. La piel del rostro y del pecho está surcada de arañazos recientes. Levanta la vista y cruza la mirada con la suya. Los ojos claros del tipo, desorbitados, miran sin ver, como si el muerto fuese él. Huele a cerveza. Tiene la boca entreabierta como si le costase respirar, y no contesta a ninguna de las preguntas que le hacen. Ni siquiera ha querido confirmar si se llama Javier Márquez o si la mujer que está en el salón es su pareja, Alba Gimeno. El sargento se rinde:
—Ponedle las esposas y llevadlo al coche —ordena—. ¿Dónde está el niño?
—En el otro dormitorio, mi sargento, con el cabo —contesta uno de los guardas civiles.
El detenido reacciona, se pone en pie y se revuelve, dando codazos y patadas:
—¡A mi hijo ni lo toquéis! ¡Ni se os ocurra ponerle una mano encima, cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Dejadle en paz! —Tiene el rostro congestionado y manotea intentando escapar, hasta que consiguen reducirlo en el suelo y, entonces, rompe a llorar sin dejar de insultarlos.
—Martín, ve a ver —ordena el sargento—. Creo que los de la científica ya han terminado con el dormitorio. Madre mía, qué desastre.
—Sí, mi sargento.
El joven guardia civil va a la habitación que tiene la puerta entornada. Inseguro, golpea la madera, sin saber muy bien si es lo correcto. El cabo aparece tras la puerta. Parece agotado y en su rostro hay un rictus de preocupación:
—¿Está Rivero por ahí? —Martín asiente—. Tengo que hablar con él. Quédate con el niño. —Lo coge del brazo y baja la voz—. Lo veo tranquilo, pero nunca se sabe. No lo pierdas de vista, a ver si llegan ya los de servicios sociales. O quien pueda venir a hacerse cargo.
—¿A estas horas?
—Esto es un caso especial, y mira que he visto de todo… —Chasquea la lengua—. Es un caso especial —repite. Le palmea la espalda y sale.
Martín entra y ve a un niño de unos cinco años, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en una cama deshecha. Kevin. Debe de ser el dueño del calcetín y la pelota que ha visto fuera; viste el uniforme del Barça, pantalón y camiseta, los pies descalzos. El cabello liso y de un rubio oscuro le llega a los ojos. Mantiene la vista fija en sus manos, que juguetean con un conejito de peluche blanco y azul que ya ha pasado por muchas batallas. En la habitación, solo hay encendida la luz de la lámpara de la mesilla de noche y el guardia civil distingue un armario, una estantería llena de juguetes, cuentos, y una pequeña mesa de estudio. Se sienta a su lado en el suelo.
—Hola. Me llamo Martín. Eres Kevin, ¿verdad? —El niño no responde—. ¿Tienes sed? Hace mucho calor.
El crío niega con la cabeza y el guardia civil distingue su rostro sucio por las lágrimas. Es guapo, y tiene los ojos del hombre que gritaba.
—No te preocupes, todo se va a arreglar —le miente—. Ten. —Saca un pañuelo del bolsillo y se lo tiende.
Kevin ni lo mira.
—Todo se va a arreglar —repite.
Ambos se quedan sentados, muy próximos, en silencio, mientras escuchan los gritos de la mujer en el salón. Suenan como los de un animal herido. Ya no se oye la voz del hombre. Kevin deja caer el conejito al suelo, le da una patada y el peluche golpea la pared contraria. Se tapa los oídos con las manos y cierra los ojos. Martín le pasa el brazo por los hombros y lo atrae hacia él.
El niño llora.
1
Barcelona, septiembre del 2019.
Cuando lo has perdido todo, solo te queda volver la vista atrás.
Romperte la cabeza pensando en qué momento se torcieron las cosas por culpa de eso que algunos llaman destino, o si solo ha sido la mala suerte. Y te engañas un tiempo, no demasiado, porque sabes que eres el único culpable de las decisiones que tomaste un día. Decisiones que te han llevado hasta este instante. A estar tumbado en la cama, en esta habitación que huele a fracaso, fumando un cigarrillo tras otro, preguntándote si tienes algo decente que ponerte. Algo que te haga parecer un buen ciudadano, alguien que no merezca acabar en la cárcel. La verdad es que eso me trae sin cuidado. Es a mi abogado a quien le preocupa, el que quiere que cuando el jurado me eche la vista encima piense que soy un chico normal, a quien todo el mundo devuelve el saludo, y del que todos los vecinos hablan bien. Que me vean como el hijo de Ramón y de Montserrat, el hermano de Marc. El ex de Alba. El padre de Kevin. Soy todas esas cosas. También soy el monstruo a quien van a juzgar por un delito de homicidio.
Recuerdo con claridad lo que pasó aquella noche en Vilafamés, pero a partir de que la Guardia Civil llegó a casa, todo está confuso. Sé que grité llamando a Kevin, que intenté escapar y que acabé detenido. Cuando entré en razón, hablé con el abogado. El que tocaba por turno de oficio. Les oí comentar a los guardias que había tenido suerte, que era uno de los buenos. Llegó resoplando, arrastrando sus más de cien kilos, limpiándose el sudor de la cara con un pañuelo. En cuanto consiguió sentarse en la silla en la que solo le cabía la mitad del cuerpo, lo primero que soltó fue que estuviese tranquilo, que estaba acostumbrado a llevar casos mediáticos como este, que al no tener antecedentes, seguro que el juez me pondría en libertad y que el fiscal no iba a acusar. El juez decidió prisión preventiva y el fiscal me imputó un delito de homicidio consumado. Me pregunté qué habían querido decir los guardias civiles con eso de que estaba de suerte. Aunque, en ese momento, solo podía pensar en lo que hicimos. Alba y yo.
El abogado se llama Cándido. Prefiere que lo llame por su nombre de pila. No me extraña, se apellida Dulce Membrillo. Vaya putada. En sus visitas a la prisión de Castellón, no paraba de repetir que si llegaba el caso de que el jurado me condenase, algo tan improbable como que se secase el mar, la pena sería pequeña. Creo que lo comentaba para tranquilizarme, porque no acabo de creérmelo. No entiendo nada de leyes, pero supongo que la pena por un homicidio es importante. Años y años de prisión. La muerte en vida. El pago por matar. Es lo justo. Una forma de equilibrar la balanza, aunque imperfecta. Porque es demasiado tarde para volver atrás. Porque el único que resucitó fue Lázaro y de eso hace mucho tiempo.
—Siempre hay esperanza, Javi —dijo Cándido, moviendo las manos, grandes como panes, sobre los papeles que puso encima de la mesa que nos separaba.
Ese día hacía un calor insoportable, sudabas aunque no te movieras, y en la sala en la que hablábamos había un triste ventilador que no funcionaba. Hasta los mosquitos desistían de picarte, demasiado esfuerzo. El abogado respiraba como estos perros chatos que parece que se ahogan a cada paso que dan. Me ponía de los nervios.
—Siempre hay una puerta falsa en la ley —resopló—. Cada día que pasa estoy más convencido de que conseguiremos la absolución. —Se ajustó las gafas que llevaba incrustadas entre los mofletes y las cejas, y bajó la vista a los papeles—. Ya te lo he dicho otras veces, todavía no entiendo cómo el fiscal os acusa a Alba y a ti de homicidio. Aunque conociéndolo, no me extraña, este… —frunció los labios en un gesto despectivo, mientras señalaba un papel— va de justiciero, le gusta salir en la tele y encima su mujer es periodista, ya ves… Y el juez que ha llevado la instrucción no digamos, más vago que el pelo de un preso, como decía mi difunto padre. Hace meses que esto debería haberse archivado. En fin, hemos de preparar el juicio, mira…
Cuando empezó a explicar su estrategia, desconecté. Imaginé la cara que pondría si le soltaba mi intención de declararme culpable. Seguro que se quitaría esas ridículas gafas metálicas redondas que no le caben en esa cara de pez globo, las limpiaría con calma con la parte ancha de la corbata, y se desharía en argumentos para convencerme de lo contrario. Así que me limité a seguirle la corriente y a escuchar su cháchara. Al fin y al cabo, él hacía su trabajo y cobraba por ello.
Cándido consiguió sacarme de la cárcel, argumentando que no eludiría mi responsabilidad. Y después de que mi familia pagase la fianza, volví a casa, al barrio, a Barcelona, porque no sabía adónde ir. Aunque esta ya no es mi casa. Ya no pertenezco a ningún sitio. A ojos de todos, soy un asesino.
Cuando la noticia saltó a la prensa, Alba y yo fuimos portada en los periódicos, y salimos en esos programas que tanto le gustan a la gente que se sienta en el sofá a salivar con las desgracias ajenas, en las que si hay niños por medio, mucho mejor. Yo no vi nada; mi amigo Dani me lo contó más tarde. Podía imaginarlo. Los periodistas, a modo de escarabajos peloteros, recogiendo todo el estiércol, toda la mierda que encontraban sobre nosotros, haciendo una bola de excrementos cada vez más grande, cada vez más apestosa. Javi y Alba, Alba y Javi, un par de descerebrados, de tarados, de malos padres, engendros, capaces de lo peor. Disfrutaron como locos. Creo que salió la infancia de Alba, la mía, hablaron de Kevin. Y lo que no sabían, se lo inventaban, la cuestión era rellenar horas y horas de programas. De alguna forma hay que justificar el sueldo. Incluso fueron hasta Vilafamés para grabar en el escenario del crimen y entrevistar a los vecinos. Basura y más basura. La prensa ya nos había condenado, el juicio sobraba. Solo faltaba saber cuántos años nos iban a caer.
—Mira, Javi, debemos tener en cuenta —repetía siempre el abogado— que Alba también está acusada, y no sabemos qué estrategia va a seguir su letrada. —Estaba obsesionado con eso—. Sospecho que su intención va a ser echarte toda la culpa, cargarte con…
Aquí se interrumpía, por respeto, y alzaba la ceja izquierda, esperando mi reacción. Que nunca llegaba. Porque pensar en Alba ya no me revuelve las entrañas, no me acelera el pulso. Solo me causa tristeza. Y dolor, mucho dolor. Lástima que eso haya llegado demasiado tarde. Una de las ventajas de estar muerto en vida es que nada te sacude como antes, que nada te hace reaccionar.
Está empezando a oscurecer y la casa se llena de sombras, ocultando el polvo y las telarañas que llevan meses acumulándose sobre los muebles que dejamos. Cuando hicimos las maletas para marcharnos a Vilafamés, a pocos kilómetros de Castellón ciudad, solo llevábamos lo imprescindible. Aunque llegamos sin saber qué sería de nosotros, al menos teníamos la casa de la abuela para vivir; yo estaba seguro de encontrar trabajo en cualquiera de las azulejeras o en lo que fuese, hasta había plaza en el colegio para Kevin. Era un nuevo comienzo.
Aparentemente, el pueblo parecía el mismo. Las casas, apiñadas al amparo del castillo sobre la mole de piedra desde la que se divisa el llano a un lado y las montañas cubiertas de pinos al otro. Las calles tortuosas y empinadas que guardan historias en cada esquina. El silencio y la tranquilidad que tanto busca la gente. Nada parecía haber cambiado desde aquellos años en los que nos llevaban a mi hermano y a mí a pasar el mes de agosto con la abuela Eva y el abuelo José. Me engañaba. De la familia, ya no quedaba nadie: el abuelo hacía tiempo que había muerto, y la abuela, desde que perdió la cabeza, vive en una residencia en Castellón. La fui a ver varias veces, antes de que explotase todo. A ratos, no parecía ella, como si le hubiesen quitado el alma y dejado solo el envoltorio; ni siquiera me reconocía, la enfermedad le comía el cerebro poco a poco. Tampoco estaban los amigos, los pocos que conservaba se marcharon a la capital o a Valencia en busca de un futuro mejor.
En los meses que estuvimos en Vilafamés, me esforcé. Mucho. Creo que Alba también, al menos al principio. Era nuestra última oportunidad. La única opción de que Alba y yo pudiésemos pasar página, volver a ser una familia, entonces más que nunca. Pero salió mal. Lo hicimos mal. Como decía mi padre, cuando se rompe un jarrón no hay dios que lo componga de nuevo. Y nosotros lo habíamos roto en mil pedazos.
Apago el cigarrillo y me levanto. He adelgazado porque olvido comer. Parece poco importante. Siempre he sido así y ahora más. Ayer vino mi madre y dejó cosas en la cocina. También algo de dinero. La vi mayor, gastada. Hablamos poco, y noté que evitaba mirarme a los ojos. No nombramos a Kevin, aunque sé que ella y mi hermano están haciendo todo lo que pueden.
Pienso en mi hijo constantemente. Siento que no poder verlo, ni hablarle, forma parte de la condena que me corresponde. No sé si se acordará de mí. Estuve a punto de preguntárselo a mi madre. No lo hice, tengo miedo de saber la respuesta. Antes de irse me abrazó, fuerte, un buen rato. Por enésima vez, le di las gracias por el dinero de la fianza, sé que no ha sido fácil reunirlo. Estuve a punto de pedirle perdón por todo el daño que les he hecho, a ellos, a toda la familia, pero se marchó antes de que me decidiese. Ninguno de los dos somos de muchas palabras. Puede que sea mejor así.
En las semanas que llevo aquí, solo he hablado con Dani, la única persona que merece llamarse «amigo». Ha venido a verme varias veces, aunque soy incapaz de mantener una conversación durante mucho tiempo. Y sigo encerrado, en esta casa llena de fantasmas, escribiendo lo que me pasa por la cabeza, como dijo el abogado que hiciera.
Abro la puerta del armario. Hay ropa de abrigo porque nos marchamos antes de que empezara el calor y en Vilafamés no nos iba a hacer falta. Sudaderas, camisetas viejas, unos tejanos que no tienen mal aspecto. Las botas de trabajo, relucientes, bien colocadas en el fondo. En una percha está colgado el uniforme. El de la empresa familiar: «DESINFECCIONES HERMANOS MÁRQUEZ». Chaqueta y pantalón gris oscuro, camisa de manga larga en invierno y polo de manga corta en verano de un tono gris más claro, con el logo de la empresa en el pecho a la altura del corazón: la silueta negra de una rata con la cola alzada y las patas delanteras levantadas, cruzada con dos líneas rojas. El logo fue idea de mi padre, porque en la época en que fundaron la empresa con su hermano, la peor plaga, la que más trabajo les daba en todos los barrios de Barcelona, era la de las ratas. Había chinches, pulgas, hormigas, cucarachas y todo eso, pero las más puñeteras eran las ratas. Y encima no todas se comportan igual. La rata negra y la rata gris no son lo mismo, por ejemplo; varían sus costumbres, sus manías, como nosotros, los humanos. Tienen su inteligencia esas cabronas, y si de algo saben, es cómo sobrevivir. Uno de mis primeros recuerdos son las tardes de los domingos, después de comer, en las que mi padre y mi tío pasaban horas discutiendo sobre el mejor método para acabar con ellas. Aunque mi madre estaba hasta las narices del tema, sabía que tenía que aguantarse, porque de eso comíamos. Yo los escuchaba, fascinado. La lucha contra las ratas era algo personal, más que un trabajo. Parecían dos militares decidiendo la estrategia de la batalla final, a pesar de ser una guerra perdida. Todo eso se ha terminado. Mi padre ya no está, mi tío es el único que sigue en un negocio que le da lo justo para mantenerse, y yo me he convertido en alguien peligroso con el que nadie quiere relacionarse.
Cierro el armario. No creo que sea buena idea presentarme al juicio vestido de exterminador.
Voy hasta el lavabo y entro sin encender la luz. Evito mirarme al espejo. Solo lo hago al afeitarme y me concentro en planos parciales de mi cara, sin llegar nunca a los ojos. Hubiese sido mejor seguir en prisión preventiva, en Castellón. Al menos allí no había nada que recordase a la familia, a los primeros años con Alba, a nuestras peleas. En esta casa, cada rincón huele a ella y casi puedo escuchar ecos de su voz. Y me rompo la cabeza día y noche, preguntándome algo que ya no tiene sentido.
En qué momento empezó todo.
Tal vez fue cuando nació Kevin. No, miento. Esa fue una época feliz, a pesar de que nos pilló de sorpresa. Alba acababa de cumplir los dieciocho y yo iba para los veintiuno. Éramos muy jóvenes y los dos estábamos locos el uno por el otro.
Kevin.
A veces, cuando cierro los ojos, veo su carita, sus ojos que son los míos, la piel blanca y delicada como la de su madre. Lo recuerdo dormido en su cama, abrazando al conejito de peluche blanco y azul con el que iba a todas partes. Su sonrisa, que te iluminaba el día. Y casi siento su mano en la mía, ese contacto cálido al que no le daba importancia porque imaginaba que duraría siempre. Que lo vería crecer. Que le enseñaría que yo no era el ejemplo a seguir, sino que su camino tenía que ser otro, el de los que saben hacer las cosas bien. Ahora solo me queda protegerlo en la distancia y cargar con las culpas.
Con todas. Con las de todos.
2
—Soy un ladrón. Un tarado de nacimiento.
El sonido de mi voz me sobresalta. El silencio es tan denso que noto el pulso en los oídos. Vuelvo a coger el bolígrafo y sigo escribiendo.
Era un retaco y ya me agenciaba cosas, para vergüenza de mis padres. Y lo sabía todo el mundo en el barrio; los vecinos me llamaban Javi el Pispa. Ese niño rubio, de mal comer, que se metía en los bolsillos todo lo que veía, y que cuando le llamaban la atención lo devolvía con una sonrisa, ese era yo. A la gente le hacía gracia, tan pequeñito y tan espabilado, el hijo de la Montse. Y qué guapo y simpático, el mocoso. A medida que fui creciendo, se me oscureció el pelo, seguí comiendo igual de mal y empecé a dejar de tener gracia. A caer menos simpático por esa manía de coger cosas.
Hay quien nace con talento para escribir, como mi amigo Dani, aunque no sé si al final publicará esa novela que dice tener en la cabeza. Ahora que lo pienso, todavía estoy esperando que me deje leer algo de lo que escribe. Si es que de verdad escribe. Tal vez solo sea un propósito, como esos que tiene la gente de apuntarse a un gimnasio en año nuevo o de dejar de fumar. O solo es un sueño, y a él le falta voluntad para conseguirlo. De todas formas, tiene el futuro asegurado, es funcionario del ayuntamiento. Nunca será rico, pero no pasará hambre.
También hay quien decide ganarse la vida honradamente, como mi padre y mi tío, y fundar una empresa familiar, levantarse cada día a las seis sin saber a qué hora terminará la jornada. El domingo, fiesta, eso sí. Salvo que alguien fuese a llamarles a la puerta por una invasión de cucarachas o algo peor. Entonces tocaba ponerse el uniforme. Creo que mi padre pensaba que su trabajo era como el de un médico, un cura, o un policía, que siempre están de servicio cuando se les necesita. Él no iba a dejar a un vecino en la estacada, soportando una plaga hasta el lunes.
Y luego está la gente como yo, que lleva lo de robar en la sangre.
«Este niño es una urraca», decía mi madre, «¿A quién habrá salido, Ramón?». Porque nunca he podido evitar coger cosas. No sé el motivo. Por tenerlas, imagino. Algo debe de fallarme en la cabeza.
Nunca nos faltó de nada. Mis padres practicaban el ahorro con inteligencia, y con mucho esfuerzo consiguieron comprarse un piso en los edificios de la plaza de Vista Park, en Can Baró, más arriba de donde vivíamos, muy cerca de una de las entradas al Park Güell. Se suponía que algún día nos trasladaríamos allí, pero el alquiler que pagaban por una casita de dos plantas con garaje, pegada a la parroquia de Cristo Redentor, era tan ridículo que no se decidieron nunca. Además, mi madre decía que tenía a mano todo lo que necesitaba y que no le apetecía subir más cuestas de las que ya hacía cada día. Se hartó de ellas en Vilafamés, su pueblo natal, del que salió para casarse. Así que cuando Alba se quedó embarazada, nos dieron las llaves para que empezásemos a ser una familia, y el piso en Vista Park se convirtió en nuestra casa. En la que ahora solo estamos los fantasmas y yo.
De niño cogía lo que me llamaba la atención. Algunas tan dispares y absurdas como figuras decorativas, cucharillas, bolígrafos, gomas, chicles, cómics, juguetes, cualquier tontería de las tiendas de los chinos, en el colegio, en el bar, en el ambulatorio. Era divertido, luego olvidaba su existencia, o se lo regalaba a Dani, o lo dejaba en cualquier sitio. En casa no estaban precisamente contentos. Mi padre se hartaba de darme coscorrones y mi madre me dejaba sin cenar. En los veranos en Vilafamés, la abuela hacía la vista gorda, pero el abuelo no pasaba ni una. Me llevé más de una zurra por coger cosas ajenas, como aquella vez que se le ocurrió llevarme al Museo de Arte Contemporáneo, del que la gente del pueblo estaba tan orgullosa, y cogí parte de una escultura que parecía hecha por alguien con el cerebro de vacaciones. Me cayó la del pulpo. No me importaba. Tenía su gracia esperar el momento en el que nadie mira. La sigue teniendo. Porque ese momento siempre llega.
—Ramón, este niño no es normal —dijo un día mi madre—. Me hace pasar una vergüenza… Ya tiene ocho años y sigue igual, al final acabará mal, ya verás. —Tengo que reconocer que resultó ser profética—. La profesora me ha aconsejado que lo llevemos a un psicólogo, a ver si tiene una enfermedad.
A mi padre le faltaba poco para exaltarse, le subía la tensión con nada, aunque se le pasaba pronto. Siempre y cuando dejasen de tocarle las narices. Algo que yo era incapaz de hacer.
—¿Una enfermedad? ¡Qué enfermedad ni qué…!
—Que sí, que dice que puede ser cleptómano. —Pronunció cada sílaba y la palabra se me quedó grabada.
Me pareció interesante. Ser un cleptómano era otra cosa, ya no era un simple ladrón, un pispa. Daba la sensación de ser algo importante, algo con clase. Le pregunté a Dani qué era eso —si alguien lo sabía, tenía que ser él, siempre con la cabeza en los libros—. No me gustó que fuese un trastorno. Yo no estaba enfermo. Dani sí, que se pasaba la mitad del tiempo en la cama luchando por respirar, con sus dificultades para digerir y su alergia a todo. A mí me funcionaba la cabeza como a los demás, solo que tenía una afición un poco rara. «Las manos largas», decía la abuela.
Así que, durante un curso escolar, todos los martes fui con mi madre en autobús, a la otra punta de Barcelona, a terapia con una psicóloga. En la sala de espera hacía los deberes y a la vuelta nos quedábamos dormidos en los asientos. Mi madre estaba embarazada de Marc y a mí los autobuses me daban sueño. Tanto esfuerzo no sirvió para nada. La psicóloga, que era bastante simpática, joven, con un flequillo sobre los ojos con el que pretendía disimular un estrabismo salvaje, estaba desconcertada conmigo:
—Mire, señora, no puedo hacer nada por su hijo. —Me habían dicho que esperase fuera mientras ellas hablaban, pero yo pegué la oreja a la puerta (de paso, cogí un par de bolígrafos y un cenicero que parecían interesantes)—. Javier no es cleptómano, no tiene ninguno de los síntomas clásicos: no presenta tensión o ansiedad, tampoco experimenta placer con robar, o al revés, remordimiento o vergüenza. No creo que sea un niño impulsivo, al contrario, piensa bastante todos sus actos. Yo lo definiría como tranquilo, muy reservado, no le gustan los conflictos ni las discusiones; es capaz incluso de anularse a sí mismo si con eso consigue que los demás estén felices. Eso puede causarle problemas en un futuro, cuando se encuentre con otras personalidades más fuertes que la suya, pero no se preocupe. Madurará con el tiempo, ya verá. La afición a coger cosas es algo diferente; lo hace —se interrumpió, e imaginé su ojo derecho dando vueltas como una mosca cojonera, mientras que el izquierdo estaría más o menos fijo en mi madre—… porque le gusta, porque sí.
Mi madre insistió en que alguna solución tendría. No hubo forma. Ya no era un trastornado, sino un ladrón vulgar y corriente, y volvimos a las broncas de siempre. Fue entonces cuando decidí ser más discreto, al menos para evitar que los vecinos o los profesores fuesen con el cuento a mis padres, o mucho peor, a la policía.
Cuando empecé la secundaria, amplié mi «zona de trabajo», evitaba el barrio. De todas formas, la gente sabía de mí. Rafa Díaz, un compañero del instituto, y unos colegas suyos quisieron ficharme para su banda. Estaban especializados en colegios privados o concertados. Esperaban a que los niños salieran por la tarde, solos o en grupo, y se les echaban encima para robarles los relojes, los móviles o las mochilas. Los amenazaban con navajas, e incluso a más de uno habían llegado a pegarle. Lo que sacaban se lo gastaban en porros y en pastillas, sobre todo Rafa, que empezó a darle en serio. Los padres de los niños estaban indignados y no pararon hasta que consiguieron que los Mossos d’Esquadra patrullasen cerca de los colegios como medida disuasoria. Estaba claro que la banda tenía que cambiar su estrategia.
—Tienes unas manos… Eres un artista, tío —me dijo Rafa, echándose el oscuro cabello hacia atrás para despejar su frente estrecha—. Si te unes a nosotros, vamos a ser la hostia. He pensado que podrías aprovechar cuando los niños estén parados en un semáforo, por ejemplo. Les mangas lo que te dé la gana y ni se darán cuenta. ¿Qué dices? Podríamos ir al cincuenta por ciento. —Sonrió. Sus pequeños ojos oscuros brillaban, imaginando la pasta en sus bolsillos. Y las chicas a las que atraería como polillas hacia la luz.
Rafa era un tipo corpulento, de esos feos que parecen guapos por la facha que gastan, dos años mayor que yo, repetidor profesional, que no veía el momento de salir del instituto para vivir la vida a lo grande, como decía siempre. Yo no me llevaba mal con él, pero no quise meterme en problemas. Para mí, coger cosas seguía siendo una diversión, y no tenía intención de «abocarme al crimen», como decía Dani desde que leía esas novelas de detectives americanos de los años cincuenta. Tal vez también por respeto a mis padres, que se hubiesen muerto del disgusto.
Aunque mucho más tarde, cuando se me ocurrió el plan, no pensé en nada ni en nadie. Ni siquiera en Kevin. Solo en Alba.
Acabé como pude el instituto, me planté y dije que no iba a seguir estudiando. Dani se planteaba hacer un grado, todavía no sabía cuál. Siempre ha tenido más cabeza que yo. Mis padres pensaron que la única forma de asegurarme un futuro —y de paso, tenerme controlado— era que pasara a formar parte del negocio familiar. Javier Márquez, segunda generación de exterminadores. Tuve que estudiar, y bastante: problemáticas fitosanitarias, medio ambiente, análisis de productos… Estuve seis meses rompiéndome la cabeza y metiéndome en el mundo de las cucarachas, chinches, hormigas, garrapatas, pulgas, hormigas, avispas, mosquitos, termitas, procesionarias, palomas, gaviotas, estorninos y cotorras, que los pájaros también son una plaga en Barcelona. Y en el de las ratas, por supuesto. Al principio acompañaba a mi padre o a mi tío para ir conociendo la faena. Tenían clientes de muchos años con los que mantenían una relación casi familiar, y yo iba avisado: