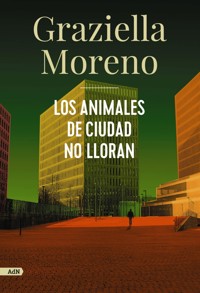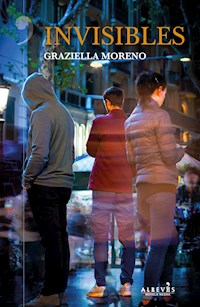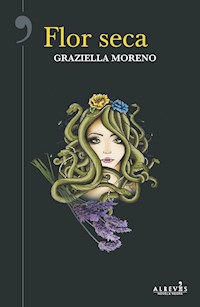
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El descubrimiento del cadáver de una mujer cubierto con pétalos de lavanda y la cara destrozada por una brutal paliza, será el detonante que sacará a la luz un caso de corrupción en el Cuerpo de Policía Nacional. Sofía, la juez que deberá encargarse del caso, está cada vez más deseosa de dar un paso adelante en su vida profesional y personal, pero esta investigación junto a los Mossos d'Esquadra le inculcará muchas dudas, incluso sobre su amigo Rivas, el policía nacional al que se le encarga una misión muy especial a fin de averiguar quién mueve los hilos de la trama corrupta y que lo llevará al límite. Toda investigación conlleva dificultades, pero para Anna y Víctor, dos jóvenes mossos d'esquadra, esta será un particular rompecabezas difícil de resolver y no exento de peligros; cuando distintos cuerpos sospechan unos de otros, surgen muchos recelos. Planeando sobre todos ellos, la sombra de los que se aprovechan de las debilidades humanas para conseguir dinero y poder. Nadie está a salvo, todo el mundo tiene un precio y este es, a menudo, demasiado alto. Graziella Moreno nos brinda una novela que habla sin reparos ni atajos sobre la fragilidad humana, las tentaciones y las cárceles del alma.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Graziella Moreno (Barcelona, 1965) quería estudiar Periodismo, pero por un error de cálculo empezó Derecho, que le gustó, sin dejar de escribir a ratos perdidos. Conoce las tripas de la administración de Justicia desde 1991, año en que empezó a trabajar como funcionaria, y ya en 2002, como juez. Ha estado destinada en los juzgados de Amposta, Gavà, Martorell y Barcelona y se ha especializado en derecho penal.
Escribe relatos y artículos en revistas y diarios digitales. Publicó su primera novela en 2015, Juegos de maldad (Grijalbo), que fue nominada a mejor novela negra de 2015 en el festival de Cubelles Noir y recibió una mención especial del jurado. En 2016 publicó El bosque de los inocentes (Grijalbo), y en 2017, Flor seca (Alrevés), continuación de los personajes de la primera.
El descubrimiento del cadáver de una mujer cubierto con pétalos de lavanda y la cara destrozada por una brutal paliza, será el detonante que sacará a la luz un caso de corrupción en el Cuerpo de Policía Nacional.
Sofía, la juez que deberá encargarse del caso, está cada vez más deseosa de dar un paso adelante en su vida profesional y personal, pero esta investigación junto a los Mossos d’Esquadra le inculcará muchas dudas, incluso sobre su amigo Rivas, el policía nacional al que se le encarga una misión muy especial a fin de averiguar quién mueve los hilos de la trama corrupta y que lo llevará al límite.
Toda investigación conlleva dificultades, pero para Anna y Víctor, dos jóvenes mossos d’esquadra, esta será un particular rompecabezas difícil de resolver y no exento de peligros; cuando distintos cuerpos sospechan unos de otros, surgen muchos recelos.
Planeando sobre todos ellos, la sombra de los que se aprovechan de las debilidades humanas para conseguir dinero y poder. Nadie está a salvo, todo el mundo tiene un precio y este es, a menudo, demasiado alto.
Graziella Moreno nos brinda una novela que habla sin reparos ni atajos sobre la fragilidad humana, las tentaciones y las cárceles del alma.
FLOR SECA
Graziella Moreno
Primera edición: marzo de 2017
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a
08034 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Graziella Moreno, 2017
© de la presente edición, 2017, Editorial Alrevés, S.L.
©Diseño de portada: Ernest Mateu
ISBN: 978-84-16328-95-6
Código IBIC: FF
Producción del ebook: booqlab.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
—Las flores secas en los libros están hechas de una cosa que tú no conoces.
—¿De qué?
—De silencio.
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA,
Tiempo de venganza
Conócete a ti mismo.
Inscripción del templo de Apolo en el oráculo de Delfos (siglo VIII a. C. hasta el 385 d. C.)
Hay ciertos secretos que no se dejan expresar.
EDGAR ALLAN POE,El hombre de la multitud
23 de mayo del 2015
La bala atravesó la piel, el hueso y se alojó en el cerebro, acabando con la sonrisa de cocodrilo del viejo, por fin. A la rubia le esperaba el mismo destino, pero en su caso prefirió dispararle al corazón, o a lo que tuviese en su lugar, porque había conocido pocas hijas de puta como ella. Ver apagarse esos resplandecientes ojos verdes para siempre merecía una buena celebración. El mundo estaría mucho mejor sin el viejo y la rubia. Sin duda.
Pero nada de todo esto era real; tan solo imágenes reconfortantes que lo habían acompañado mientras, sin prisa ninguna, conducía por la ciudad hasta llegar a su destino. Aparcó en el primer espacio que encontró y encendió un cigarrillo mientras echaba a andar. Aspiró el humo con ansiedad. Fumar no lo calmaba, pero lo ayudaba a centrar las ideas. Y por Dios, le hacía mucha falta.
Nada bueno podía resultar de la visita que iba a hacer. Sus pies lo llevaban, obedientes, hasta la entrada, pero una parte de su mente le susurraba que todavía podía dar media vuelta y acabar con todo. Darse de baja del tema, fin de etapa. Por unos instantes jugó con esa idea, pero para qué engañarse, sabía que no lo haría. Tenía que reconocer que no siempre puede elegirse el camino y que, a veces, no hay una segunda opción. Eso está reservado para los que tienen la valentía de seguirla, y a estas alturas estaba claro que no pertenecía a ese grupo, pensó, esbozando una sonrisa amarga.
No era necesario llamar al timbre. Se limitó a esperar a que le abrieran mientras apuraba el cigarrillo y miraba a ambos lados de la calle. Varias cámaras de seguridad registraban todos los movimientos en unos cuantos metros alrededor de la finca. Era materialmente imposible acercarse sin ser observado, lo había comprobado personalmente.
Como en un cuento tras la palabra mágica, la pesada puerta gris se abrió lo justo para darle paso. Se guardó la colilla en el bolsillo de la chaqueta y empezó a subir los escalones de piedra que serpenteaban por el jardín, en el que se advertían signos de trabajo continuo. Olía a hierba recién cortada y a abono. Arrugó la nariz, «vaya pestazo», pensó, la tierra hedía como un auténtico montón de mierda. Cada planta, cada arbusto y cada árbol eran cuidados con mimo hasta la última hoja; el dueño de la casa exigía la perfección y, además, podía permitírselo, aunque el visitante no entendía la necesidad de gastarse una fortuna en ello. Se le ocurrían muchas otras formas de tirar el dinero.
Vio una mata de hortensias azules y, con disimulo, arrancó una de las flores que fue deshojando en su camino, dejando un rastro en el suelo. Necesitaba desahogarse un poco. Pasó junto a un busto de mármol blanco sobre un pedestal del mismo material que representaba al dios griego Apolo y le lanzó el resto sobre la pétrea cabellera, dándole un toque de color. En el pedestal había una frase grabada, «El dios cuyo oráculo está en Delfos ni dice ni oculta, sino da señales», que por lo visto había escrito un tal Heráclito. «Vaya sarta de gilipolleces», pensó. Aunque viniendo del viejo, no le extrañaba nada, el tío estaba como una chota.
Llegó a la lujosa piscina, en la que una isla central provista de tumbonas bajo una pérgola de dimensiones considerables cubierta por una hiedra espesa invitaba a tomarse un gin-tonic y relajarse. No había nadie dándose un baño, la temperatura no era mala, pero las nubes que corrían por el cielo quitaban las ganas a cualquiera. Un hombre vestido con un mono granate abrillantaba una de las duchas y ni siquiera se dignó a mirarlo cuando pasó por su lado. Estaba visto que a estas alturas ya formaba parte del mobiliario. En un arranque, sacó la colilla del bolsillo y la tiró al suelo. Al menos, que el tío del mono granate se ganara el sueldo.
Tras otro tramo de veinte escalones, llegó a una terraza orientada hacia el este, presidida por un enorme olivo. Ocupó una butaca de mimbre negra provista de mullidos cojines blancos y esperó. Desde allí se divisaba toda Barcelona, las grúas del puerto, que en la distancia parecían de juguete, y el mar. Como siempre, se entretuvo distinguiendo los edificios más altos: la Sagrada Familia, la torre Agbar, el hotel Arts, y en el terreno robado al mar, el hotel W Barcelona, al que todo el mundo llamaba «el Vela», dada su forma, semejante a la vela de un barco. Por enésima vez pensó que si viviera en una casa así pasaría el tiempo contemplando esa vista sin cansarse, dejando pasar las horas muertas, sin ninguna otra preocupación que no fuese la de tener que decidir en qué empleaba su tiempo, con indolencia, sin presiones. Eso sí lo compraba el dinero, se recordó.
—Me gusta que seas puntual —dijo una voz, sobresaltándolo.
El viejo se sentó junto a él en otra butaca idéntica. No era demasiado alto, un peso pluma, pero su aparente fragilidad quedaba desmentida por el fulgor de sus pequeños ojos oscuros hundidos bajo unos párpados gruesos. El cabello gris, duro y espeso, cortado a cepillo, le daba un aspecto castrense, de hombre adaptado a la disciplina. Apoyó en su butaca el fino bastón negro que siempre llevaba, aunque nunca había visto que lo necesitara. La empuñadura plateada era la cabeza del dios, idéntica al busto al que acababa de adornar con los pétalos de la hortensia. Vestía pantalón, jersey fino de cuello redondo y cómodos mocasines. Su color era el gris en todos sus tonos, fuese invierno o verano; su rostro, enjuto, corriente, sin ningún rasgo que destacara entre una multitud. Imposible adivinar su edad. Incluso tenía serias dudas de que el nombre por el que se hacía llamar fuese el suyo. Nada de eso importaba, se recordó; su lema era: saber menos es más, aunque lo cierto es que sin proponérselo acababa sabiendo demasiado. Deformación profesional, quizá.
—Es una de mis virtudes —contestó con sarcasmo.
—Cierto —concedió el otro—. Bien, puedes empezar.
El visitante inició el relato que lo había traído allí. Intentaba exponer las ideas de la forma más concisa posible para no extenderse demasiado. Sabía que el otro odiaba los rodeos y las pérdidas de tiempo. Cuando terminó, su interlocutor permaneció en silencio, las manos cruzadas sobre el estómago, las piernas extendidas, la mirada perdida en el horizonte. Era su pose habitual, procesaba la información para darle las instrucciones adecuadas.
—De acuerdo —habló por fin, sin moverse ni un ápice—. Supongo que hasta tú mismo eres consciente de lo que hay que hacer; no podemos permitirnos que nada de todo esto salga a la luz, habrá que dejárselo bien claro —sentenció.
—Sí —suspiró. No le afectaba demasiado, estaba claro que en el negocio cada uno respondía por sí mismo. Lo que le jodía era que tuviera que encargarse él. Se inclinó hacia delante y apoyó los codos en el reposabrazos de la butaca—. No podemos esperar más. ¿Lo hago solo o delego en alguien? —Lo miró con ansiedad mal disimulada. Odiaba la sumisión con la que se veía obligado a actuar, era una forma de recordarle constantemente lo que hacía y lo que era.
En ese momento, una mujer vestida con un maillot negro y zapatillas de ballet del mismo color cruzó la terraza inferior donde se hallaba la piscina. Su cuerpo, alto y esbelto, y su melena rubia hasta la cintura, atrajo las miradas de los dos hombres hasta que desapareció de su vista. El del mono granate dio por terminado su trabajo y silbando desabridamente se alejó en la misma dirección que la mujer. Al ver la colilla en el suelo, se agachó a recogerla y el visitante se permitió una sonrisa torcida mientras se volvía a su interlocutor. La respuesta llegó con sequedad y sin mirarlo siquiera:
—No hablarás con nadie. Es tu responsabilidad, tú diriges el grupo, se supone que tienes que saber cómo actuar.
Ya se lo esperaba, le tocaba a él pringar y los demás se lavaban las manos.
—¿Seguiremos en la misma línea? —se atrevió a preguntar.
El otro volvió la cabeza y clavó sus ojos en los de él. Le costó aguantarle la mirada.
—No te pago para que me molestes con preguntas estúpidas, ya lo sabes. Espero no tener que pensar que también me he equivocado contigo. Vete y cumple.
El visitante se levantó, y en un intento por mostrar algo de dignidad, obvió una despedida e inició el camino de salida. El hombre de gris se mantuvo en la misma posición, observándolo. La mujer apareció sin hacer ruido y se sentó en el suelo a su lado, cruzando las piernas bajo su cuerpo.
—¿Confías en él? —Su voz tenía un leve acento extranjero, difícil de identificar.
—Ya no, su tiempo se ha terminado, pero todavía lo necesitamos. —Al dirigirse a ella el tono había cambiado ligeramente, más suave, menos seco.
Ambos permanecieron en silencio, mirando el horizonte. El viento arremolinaba los cabellos de la mujer, ocultando su rostro.
—Prepárate —ordenó él mientras se ponía en pie—. Las cosas se están complicando. Vamos a tener que protegernos. —Alzó el bastón en señal de advertencia—. Quizá tengamos que desaparecer y perder todo lo que hemos construido. Es doloroso, pero necesario, ya lo sabes.
Dio la vuelta a la butaca y, balanceando el bastón, marchó despacio hacia el interior de la casa. La mujer no se movió, la espalda bien erguida, las manos apoyadas en las rodillas, disfrutando del sol que había aparecido entre las nubes que, al poco, cubrieron el cielo totalmente. Se estremeció y, tras unos instantes, siguió los pasos del hombre.
¿Quién quiere flores cuando ya se ha muerto? Nadie.
J. D. SALINGER,El guardián entre el centeno
5 de junio del 2015
1
Llegaba más tarde que nunca. Si Gloria se enteraba, le iba a caer una buena bronca, pensó la mujer mientras buscaba las llaves en el bolsillo de la chaqueta. Empujó la reja blanca de la entrada y recorrió el camino de piedra que llevaba a la puerta principal. Alzó la vista y miró hacia la casa de la vecina. La de los rulos en la cabeza y el perro que no paraba de ladrar cuando la veía. Joder. A la vieja cotilla le encantaba decirle a Gloria las veces que llegaba tarde o si se iba antes de la hora, gracias a lo cual había recibido más de un rapapolvo. Si no fuese porque necesitaba el dinero, ni loca iba a limpiar la mierda de los demás.
Estaba harta de dejarse la espalda en viviendas ajenas, y más en las de las mujeres como su empleadora, esa cabrona que, estaba segura, husmeaba todos los rincones en busca de alguna mota de polvo que hubiera descuidado. Menuda era. La casa era grande, de una sola planta, dos baños, cuatro habitaciones, cocina y salón, con un montón de puñeteras ventanas que había que limpiar todas las semanas. «Demasiado espacio para solo dos personas», pensaba, en el fondo, con envidia. Ya le gustaría a ella; en su piso alquilado de escasos sesenta metros cuadrados vivía con sus tres hijos, su marido y la cursi de la hermana de este, a la que le había faltado tiempo para instalarse tras haberse divorciado hacía dos meses. «Manda narices», refunfuñó.
Introdujo la llave en la cerradura y giró a la izquierda. Ante su asombro, la puerta se abrió sin más. No habían cerrado con dos vueltas, lo que era muy extraño. Empezó a sudar, seguro que Gloria todavía estaba dentro, a pesar de que ya eran las diez, lo que significaba que le iba a echar un buen discurso sobre sus malos hábitos de trabajo. No sería el primero, recordó.
—¿Hola?
Nadie le respondió. Hacía calor, olía a rancio y a algo más que no supo identificar, iba a tener que ventilar bien. Suspiró. Quizá habían salido a trabajar sin acordarse de cerrar. Qué raro, nunca había pasado algo así, pensó, mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba en el perchero situado a su izquierda en el recibidor. La puerta acristalada que daba al salón estaba entornada, lo que tampoco era normal. El silencio era absoluto.
Entró y se quedó sin respiración, el salón parecía un campo de batalla. Las sillas estaban volcadas, los cojines del sofá destripados, las figuras de cristal de la estantería que le costaba tanto limpiar, rotas en el suelo. Todo estaba revuelto, no se había salvado casi nada. Dio media vuelta y fue hasta el pasillo que daba al resto de habitaciones. En todas había el mismo desorden: libros abiertos, lámparas desmontadas, cajones vaciados, las camas deshechas y los colchones descolocados. Empezaron a temblarle las piernas, tenía que llamar a la policía, seguro que habían entrado a robar. De pronto, se le ocurrió que quizá los ladrones todavía estaban dentro. Involuntariamente retrocedió unos pasos y el olor la asaltó de nuevo, esta vez mucho más agresivo. Parecía venir de la cocina, situada a la derecha del salón. El instinto le decía que debía marcharse, pero sus pies la llevaron en sentido contrario.
—¿Gloria? —susurró mientras se acercaba a la cocina.
De nuevo, le contestó el silencio. Una mosca pasó zumbando junto a su oreja izquierda y, con más decisión que ella, se coló a través de la puerta entreabierta. Despacio, levantó la mano y la empujó, centímetro a centímetro.
La luz del sol inundaba la estancia. Automáticamente pensó que debería recoger las cortinas de la ventana; eran muy delicadas, cada quince días había que lavarlas a mano con todo cuidado para evitar que se deteriorasen. El olor era insoportable, parecía estar potenciado por el calor. Empezó a sentir náuseas. Cuando vio lo que había dentro, un grito agudo brotó de su garganta y, ahora sí, dio media vuelta y salió corriendo en busca de ayuda.
La mosca que había entrado antes que ella disfrutaba con más compañeras de su especie de un buen festín. El semidesnudo cuerpo de una mujer con los brazos en cruz y las piernas abiertas, cubierto de sangre, yacía sobre la blanca isla de la cocina, ahora, obviamente, mucho menos blanca, ya que no solamente estaba salpicada de sangre oscura, sino también de trozos dispersos de masa encefálica y de fragmentos de hueso del rostro de la víctima, que aparecía irreconocible, absolutamente destrozado. El cabello, largo y oscuro, se extendía sucio de sangre a su alrededor. El fino vestido azul estampado con pequeñas flores blancas que llevaba se hallaba arremolinado sobre su pecho, que era la única parte que mantenía cubierta. Las bragas, negras, pendían de su rodilla derecha como en señal de duelo. Tenía cortes en brazos y piernas; la piel del bajo vientre también estaba manchada de sangre y cubierta de pétalos de color lavanda.
El silencio continuó en la casa, roto únicamente por el zumbido de las moscas que se afanaban sobre el cuerpo. Tenían mucho trabajo que hacer en esa mañana soleada.
2
Sofía estaba sentada ante la mesa de su despacho, mirando la pantalla del ordenador. Enderezó la espalda y con un gesto mecánico se apartó los rizos de la cara. Cada vez costaba más arrancar el sistema, el informático de los juzgados ya les había dicho que la capacidad de los ordenadores estaba al límite, por lo que hasta que no se hicieran modificaciones no tenía solución. «Paciencia», se dijo mientras resistía el impulso de salir a buscarse un café, no arreglaba nada poniéndose nerviosa. Con un poco de suerte, si tenía un viernes tranquilo, podría marchar pronto a hacer la compra y ordenar la casa. Llevaba días comiendo de menú en el restaurante más cercano al juzgado a fin de aprovechar la tarde para trabajar, por lo que a esas alturas de la semana la nevera ya tenía telarañas. Cada vez que la abría veía a la única superviviente, una lata de aceitunas caducada.
Su mirada se posó en el montón de expedientes que tenía sobre la mesa. Recursos, peticiones de libertad, asuntos que merecían un buen rato de estudio. Qué aburrimiento. Se moría de ganas de pasar una tarde relajada, sin tener que sentarse ante el ordenador. Mientras clasificaba los expedientes por números, recordó que debía tomar una decisión con respecto al maldito puzle que se le estaba resistiendo. O perdía facultades o el señor Vincent van Gogh era demasiado para ella, como le había insinuado irónicamente Enda cuando le enseñó lo que llevaba hecho.
—Está todo mal —afirmó él—. Tendrás que deshacerlo todo y volver a empezar, has confundido los colores.
—¿Qué dices? —exclamó ofendida—. Tú sí que te confundes.
—Me has pedido la opinión, yo te la doy, si no te gusta… —Se encogió de hombros.
Estuvo a punto de mandarlo a paseo, pero se contuvo. Aunque le fastidiase reconocerlo, tenía toda la razón, aquello era un desastre. La pintura era una maravilla, un paisaje rural con preciosos cerezos en flor, pero unir mil piezas en la forma correcta le parecía imposible, al menos por el momento. Su capacidad de concentración estaba bajo mínimos; ni siquiera había abierto una sola de las novelas que acumulaba en su mesilla de noche. Quizá debería dejarlo todo para cuando llegasen las vacaciones…
A pesar de que solo llevaba un día de guardia, ya estaba cansada. El móvil no había parado de sonar en toda la tarde del día anterior, e incluso en dos ocasiones por la noche. Quizá era por el inminente cambio de estación, pero la gente estaba nerviosa, abundaban las peleas, los enfermos mentales se descompensaban y conducir borracho era el delito de moda. Ser la titular del juzgado de instrucción número uno de Taulera no era tarea fácil. El partido judicial comprendía no solo Taulera, población a unos treinta kilómetros de Barcelona, sino también Sant Agustí y Sant Climent, más otros cuatro pueblos más pequeños; total: ciento cincuenta mil habitantes. Casi nada. La falta de personal, la supresión de sustitutos que obligaba a estar siempre dispuesto a tener que suplir a cualquier otro juez, acababa agotando a cualquiera. A ella, la primera.
Se levantó y, con las manos en los bolsillos del pantalón, observó los balcones del edificio de enfrente; en uno de ellos, todas las mañanas, un gato blanco se tendía para tomar el sol. Hoy no estaba, demasiado calor. Volvió a mirar la pantalla del ordenador. Sin novedad. El relojito de arena dando vueltas.
—A esto se le llama perder el tiempo… —se quejó, y dirigió de nuevo la vista a la ventana.
«Será la edad», pensó, mirando su reflejo en el cristal. Ayer, mientras se secaba el pelo, descubrió un grupo de canas en la sien derecha. Por su longitud, no había duda de que llevaban tiempo ahí y ni las había visto. Seguro que eran fruto del pasado febrero, gracias a Marcos de Sola y al Cubano, que no se tomaron demasiado bien que el juzgado y la policía fueran a por ellos. Recordó con un estremecimiento las amenazas que tuvo que soportar, la paloma acuchillada que encontró sobre su coche cubierto de estiércol, el gato destripado que colocaron en el portal de su casa y los mensajes y llamadas que culminaron con su secuestro para forzarla a dejar en libertad a los implicados. Si no llega a ser por la policía y, sobre todo, por el inspector Enda Rivas, que la había localizado en casa de su secuestradora, lo habría tenido muy crudo. Todos estaban en prisión a la espera de juicio, en el que tendría que declarar y volver a revivir el asunto. No le importaba. Mientras fuesen condenados como correspondía, se daba por satisfecha.
Sus pensamientos fueron de nuevo hacia el inspector. Hasta la fecha no había querido pensar o ponerle una etiqueta a la relación que mantenían. ¿Colegas? ¿Amigos? De momento, sin roce alguno… Bostezó y estiró los brazos sobre la cabeza. «La verdad es que ya tocaría», se dijo con una sonrisa. Claro que tampoco él había dado a entender que quisiera cambiar las cosas. Enda no era un hombre fácil de conocer, ponía una barrera a sus emociones, como si no quisiera acercarse demasiado a nadie. Suspiró. «Confiesa, tienes miedo de meter la pata», reconoció para sí. Quizá ese miedo al cambio, a dar un paso adelante, y no solo en cuanto a su relación con el inspector, sino a su vida en general, era lo que causaba que últimamente no estuviese muy centrada, como le decía su madre. «Hija, te noto extraña, ¿qué te pasa?», le preguntaba cada vez que la veía. Y aunque ella le aseguraba que todo estaba bien, reconocía que estaba nerviosa, más quisquillosa que de costumbre, y eso se notaba.
Se volvió de nuevo y echó un vistazo al ordenador.
—¡Hombre, por fin! —exclamó al ver que funcionaba correctamente. Se sentó y cogió el primer expediente. Tenía ya los dedos sobre el teclado cuando le sobresaltó el sonido del móvil y el del teléfono fijo del despacho. Miró la pantalla de este último, era la extensión del juzgado de guardia. «Mierda», pensó.
—Hola, Rosa, dime que me llamas para decirme que hoy vamos a terminar pronto.
—De ilusión también se vive, Sofía. Acabo de hablar con Daniel y con los Mossos. Yo diría que están ansiosos por hablar contigo, pero no me haría muchas ilusiones. Ya me entiendes.
—Vamos, que me van a dar una alegría, qué bien… Está sonando el móvil —contestó, echándole una ojeada—, y es el número de Daniel, ¿qué pasa?
—Tenemos el cadáver de una mujer. Asesinada. Así que vete cogiendo el bolso.
—¡Mierda! ¡No me fastidies! ¿En Taulera? ¿Es violencia doméstica?
—Ni idea. La dirección es de una urbanización, la de Las Glicinas, y no me han dicho nada más, aparte de que creen que es la mujer de un policía. Hombre, en principio vamos a registrarlo como violencia, luego ya veremos… Voy a llamar al secretario.
—Seguro que Paco ya ha llegado. En fin, yo que esperaba un viernes tranquilo… —suspiró—. Ahora bajo —dijo Sofía, colgando el teléfono.
3
Con el teléfono en la oreja, Asensio asentía con la cabeza mientras miraba por la ventana de la brigada de la Policía Nacional en Barcelona. Se despidió con un «nos pondremos en contacto, adiós» y miró a su compañero.
—Dicen que no van a venir a la brigada, no están acostumbrados a estas cosas, y que si podemos hacerles el favor de ir a su domicilio a tomarles declaración. —Había colgado el teléfono de golpe; se echó hacia atrás en su silla y estiró las piernas. Una mueca de desagrado cruzó por su rostro, seco y enjuto, con destacadas bolsas bajo los ojos.
Enda Rivas levantó la vista de la pantalla del ordenador y lo miró con incredulidad.
—¿Cómo? ¡Qué morro tienen! Vamos, servicio a domicilio —protestó—. Solo falta ir a su casa y entendernos en la cocina con la criada, no sea que les ensuciemos las alfombras. ¿Y qué les has dicho? —quiso saber.
—Hombre, si hay que entenderse con la criada, sobre todo si está buena, yo me apunto —contestó su compañero, soltando una risita que cortó al ver la mirada de reproche de Enda Rivas—. Pues ¿qué coño quieres que les diga, que ya nos pondremos en contacto? Ya oíste lo que dijo el jefe el otro día, hay que ir con pies de plomo. Son gente de pasta y tienen contactos en las altas esferas, amén.
Empezó a rebuscar en los bolsillos de la chaqueta hasta que dio con una pequeña cajita de plástico de la que extrajo un par de bolitas blancas, que tragó de golpe.
—Eso a mí me da igual —insistió Rivas—. Esto no es serio, acabaremos como los vendedores a domicilio, llamando puerta por puerta, y ya puestos, que nos paguen productividad por denuncia, coño —refunfuñó.
—Lo que tú digas —repuso Asensio, levantándose—, pero como tú y yo al final vamos a hacer lo que nos manden, pues qué más dará. Yo, de momento, me voy a echar un cigarro, tío.
Rivas asintió y volvió a concentrarse en la página de Internet que tenía abierta. Delos Asesores. A todo color, ilustraba las excelencias de la empresa fundada en el 2001 por un tal E. A. Puerto del que no se daban datos. Se veían un par de fotografías de mujeres y hombres atractivos, sonrientes y bien trajeados, sentados ante una mesa ovalada, todo muy profesional. Se definía como consultoría en recursos humanos y organización, puntera en la selección de personal, mejora en el rendimiento, y enumeraba una larga lista de clientes nacionales e internacionales que llevaban años confiando en ella. «Y una mierda», se dijo con una sonrisa cínica.
La Policía Nacional de Barcelona tenía ya denuncias de varios empresarios muy insatisfechos con su gestión. Algunos habían detectado ciertos problemas con el personal que la consultora les había recomendado, que en algunos casos habían quedado en meras sospechas de una mala gestión sin concretar y en otros habían derivado en auténticos traspasos de información reservada a empresas de la competencia, con el resultado de pérdidas millonarias. En otras denuncias se ponía de manifiesto que, tras haber contactado con Delos a fin de requerir sus servicios, empezaban a correr datos relativos a la vida personal del empresario o de sus directivos, algunos ciertos y otros no. Todavía no habían podido concretar con qué objetivo, pero uno de los denunciantes había perdido un gran volumen de negocio desde que se comentaba en determinados círculos que le gustaban demasiado el juego y las prostitutas. A través de las redes sociales, la difusión de cualquier rumor era imparable.
De los dos empresarios que ahora se resistían a venir a la comisaría, padre e hijo, corría el rumor de que se estaban dedicando al blanqueo de capitales en Sudamérica, a lo que había que añadir una supuesta y poco adecuada pasión por las menores de edad. La propia consultora se lo había comunicado a los denunciantes para luego, por un módico precio, comprometerse a buscar el origen de todos esos comentarios y acabar con ellos, o al menos eso se les aseguraba. Podía tratarse de una delicada forma de extorsión, pensaba Rivas. Por el momento, todo apuntaba a que la empresa investigada no era agua clara, pero había que avanzar más.
Miró por la ventana que daba a la rambla de Guipúzcoa. No había mucha gente en la calle y el sol empezaba a apretar. Algunos llevaban manga corta, pero a la mayoría les había sorprendido el calor que hacía, demasiado para ser el primer viernes de junio.
Estaba un poco harto de la inmovilidad a la que últimamente había tenido que acostumbrarse, no le iba mucho el trabajo de despacho, pero desde que decidió quedarse en Barcelona no había tenido otra opción. La cooperación internacional no estaba mal, pero Rodrigo, el inspector jefe de la sección de crimen organizado, lo había convencido para, al menos de momento, echar raíces en Barcelona. Tras participar en el caso de tráfico de drogas de Marcos de Sola, el Cubano y compañía, que culminó con el rescate de Sofía, empezaba a encontrarse a gusto en su ciudad natal, y cuando el trabajo se lo permitía ejercía de tío de su sobrino. El fantasma de Inés empezaba a desdibujarse; ya no recordaba su muerte con la angustia de meses pasados. Había asumido ya que la depresión que sufrió su mujer fue la causante de su suicidio, aunque en el fondo le quedaba un resquemor de culpa que no creía que desapareciese nunca.
Dibujaba, cada vez con más ganas, en todos los ratos libres que tenía, e incluso se estaba convirtiendo de nuevo en una necesidad diaria. Sofía lo había animado mucho a disfrutar de las sensaciones que le reportaba tener un lápiz en las manos. Sonrió al pensar en ella. No sería mala idea salir a cenar esa noche, no había podido verla en toda la semana y la echaba de menos. Estiró el brazo para coger el móvil.
—¿Habéis visto a Andrés? —oyó que alguien decía a su espalda.
Rivas se sobresaltó y nada más volverse vio a Suárez, uno de los veteranos, que hablaba con un grupo de compañeros a unos metros de distancia.
—No —contestó uno de ellos—, esta mañana no lo he visto, no sé si tenía el día libre, pero no comentó nada ayer.
—Necesito localizarlo inmediatamente, no está en su casa, ni contesta a las llamadas, lo buscan de Mossos d’Esquadra.
—¿Para qué? —preguntó otro de los policías.
—Para nada bueno, eso seguro —respondió Suárez, evasivo—, pero si no se presenta van a detenerlo. Quien sepa dónde puede estar que lo comunique inmediatamente, ¿oído?
Suárez se disponía ya a marcharse cuando Rivas se levantó y lo alcanzó antes de que llegase a los ascensores.
—¿Qué pasa?
Suárez lo miró y esbozó una débil sonrisa que no llegó a sus ojos.
—Ah, hola. No te había visto. No sabrás dónde puede estar Andrés, ¿verdad? Hoy debería estar aquí. Erais compañeros, ¿no?
—Lo fuimos hace años, pero ahora tenemos poco trato. Desde que he vuelto a Barcelona no hemos coincidido mucho. Por la cara que traes, ha pasado algo grave.
Su interlocutor se quitó las gafas para limpiarlas. Sin ellas, sus ojos aparecían grandes y tristes como los de un san bernardo viejo y cansado. Su expresión habitualmente amable era seria.
—Sé que puedo confiar en tu discreción, al menos queremos intentar que la bomba caiga lo más tarde posible, pero va a ser inevitable. Lo malo es que no puedes controlar a quién va a salpicar. —Se colocó de nuevo las gafas—. Han encontrado a una mujer asesinada en su casa, y tiene todos los números de ser su esposa. Por el momento es el principal sospechoso.
—¡Joder! —exclamó Rivas, desconcertado—. Pero si yo la conozco, y además hace al menos doce años que están casados. Reconozco que a Andrés se le ha ido la cabeza a veces, pero es incapaz de hacer algo así.
Suárez lo observó con detenimiento, como calibrando lo que iba a decir.
—La gente da sorpresas, ya sabes. Últimamente no parece el mismo, o al menos esa es la sensación que tienen muchos por aquí. —Fue hasta el ascensor y se volvió—. Voy a hablar con el inspector jefe. Si sabes dónde encontrarlo, dame un toque. Va a necesitar un buen abogado.
4
Dentro de la casa el calor era insoportable. Hasta que los de la científica no acabasen habían preferido no abrir ninguna ventana, a fin de no perturbar el escenario. Anna Milà, cabo de Mossos d’Esquadra, siguió el camino de maderas colocado por sus compañeros, se quitó el mono blanco, los guantes, las bolsas para los zapatos y, con rapidez, recogió su rubio cabello en una coleta mientras se acercaba al coche policial aparcado a la sombra.
Se apoyó en el capó, sacó un lápiz del bolsillo y empezó a escribir en la pequeña libreta que llevaba siempre. Víctor, su compañero, estaba unos metros más allá, interrogando a la mujer que había dado el aviso. Ellos habían acudido primero, pero esperaron fuera, estableciendo un cordón policial, hasta que no llegaron los de homicidios. Susana Romero dirigía la investigación y se notaba; pocos escenarios del crimen se procesaban con tanto detalle. No había permitido que nadie entrase en la casa hasta que se puso todo lo necesario para evitar la más mínima contaminación. Romero, como la llamaban todos, tenía fama de ser muy buena y constante en su trabajo, aunque exigía dedicación plena.
De poca estatura, con un cierto sobrepeso, gafas de pasta y pelo oscuro, parecía una mujer afable y de poca personalidad, pero bastaba que abriera la boca para que todos le prestasen atención. Brusca, y famosa por sus comentarios ácidos y un cierto humor negro que muchos deploraban, llevaba años en el grupo de homicidios de la comisaría de Sant Feliu.
Siguió anotando. A primera vista parecía un robo y el asesinato de una mujer, de la que todavía no sabían su identidad, aunque la persona que la había encontrado insistía en que se llamaba Gloria Arias, la dueña de la casa para la que trabajaba desde hacía dos años haciendo la limpieza, dos veces por semana. No habían conseguido contactar con el marido de la presunta víctima, Andrés Rincón, policía nacional en activo. «Mal asunto», murmuró para sí, podía tratarse de violencia de género. El forense ya les había adelantado que la mujer llevaba varias horas muerta.
—Oiga —oyó que decía la mujer que hablaba con Víctor—, yo ya les he dicho todo lo que sé. A mí lo único que me interesa es quién va a pagarme las horas que hice el mes pasado. No trabajo gratis, ¿sabe? —espetó, indignada.
Levantó la vista y vio a su compañero intentando calmar los aspavientos de la mujer. «A esta seguro que no le interesaba cargarse a la dueña de la casa, al menos antes de cobrar», se dijo Anna con sarcasmo.
Hacía tiempo que no se enfrentaban a un hecho de esas características. En Taulera y en las localidades próximas había mucho trabajo, pero pocas muertes que no fueran consecuencia de accidentes de tráfico o de una pelea. El estado del cadáver apuntaba a algo más. El rostro de la víctima era pura papilla. «¿Por qué?», se preguntó mientras remarcaba algunas palabras en su libreta. ¿Para desahogar el odio que sentía hacia ella? ¿Para evitar que la identificasen? ¿Y los cortes en brazos y piernas? También era curiosa la colocación del cadáver, totalmente simétrico sobre la isla de la cocina. ¿Y los pétalos sobre su vientre? Había podido observar que en la casa abundaba la decoración a base de flores, frescas y secas, en cuadros, en centros de mesa, en pequeños jarrones. Era evidente que a los que vivían allí les encantaban. Suspiró. Todavía era demasiado pronto para tener respuestas.
Cerró la libreta y se quedó mirando la casa. No estaba nada mal. ¿Cuánto debía de costar? A ojo, unos buenos trescientos mil euros. No tendría más de cinco años y, por lo que había visto, estaba amueblada con gusto. Una vivienda grande, con patio y pequeño jardín trasero, bien cuidada, sin estridencias. «Pues sí que da el sueldo de policía nacional», se dijo. Dudaba mucho que con el suyo algún banco le concediese una hipoteca que cubriera lo que debía de valer. Volvió a abrir la libreta y escribió que deberían investigar los medios económicos del matrimonio; además, la mujer que los avisó decía que Gloria trabajaba en una guardería del pueblo.
Albergaba esperanzas de que le permitieran colaborar con sus compañeros de homicidios, sería una buena oportunidad para ella. Había empezado a preparar oposiciones para mejorar la categoría, pero estaba desentrenada y sentarse a estudiar era lo último que le apetecía. Necesitaba dar un paso más en su profesión y, desde luego, no le importaría nada dar por terminada su etapa en la comisaría de Sant Climent.
—¿Anna?
—Estoy aquí —contestó, volviéndose a su compañero—. O casi. Un minuto más ahí dentro y caigo fundida.
Víctor se acercó a ella con la frente bañada en sudor. Anna pensó que su compañero había evolucionado desde que llegó a la comisaría hacía casi un año. A pesar de su inexperiencia, tenía unas enormes ganas de aprender, conocía la zona en la que trabajaban y mantenía todavía la ilusión por hacer las cosas bien, algo que muchos veteranos ya ni recordaban.
—¿Qué, ya has calmado a la fiera? —sonrió.
—¿Te refieres a esa criatura con cara de mujer y garras de buitre? —preguntó arqueando las cejas—. Vaya una, está claro que le importa un pito la muerte de Gloria Arias y que lo único que le interesa es cobrar. Dice que su empleadora era puntillosa en el orden y la limpieza, y que cada cosa debía estar siempre en su sitio. No creo que ahora quiera encargarse de limpiar la cocina.
—Estás graciosillo hoy, ¿eh? A ver, ¿qué te sugiere todo eso? —dijo ella, pensativa, haciendo un gesto hacia la casa.
—Por el momento, un robo es lo más obvio. Se trata de una casa en una zona residencial, tranquila. Entran unos individuos en plena noche para robar, mientras buscan algo de valor la mujer los sorprende y la matan. Pero no te convence, ¿a que no? —Anna negó con la cabeza—. Tienes razón. No hacía falta machacarle la cara. O quizá se resistió, todavía hemos de saber si fue agredida sexualmente.
—Hay que apresurar la identificación. No sé por qué, pero le han destrozado las huellas dactilares, así que solo nos queda la prueba de ADN —advirtió.
—¿No crees que sea la dueña de la casa? La mujer que la encontró está convencida.
—No digo que no tenga razón, pero no podemos descartar nada —contestó ella, encogiéndose de hombros—. Vamos a sentarnos un poco, acabo de ordenar mis notas y añadiré lo que tienes ahí. Los del juzgado deben de estar a punto de llegar, ¿quién está de guardia?
—Creo que tu amiga, Sofía Valle —respondió él, abriendo la puerta del coche.
—Es verdad, ya no me acordaba. Y yo que esperaba tener un poco de tiempo libre este fin de semana… Me espera ese puñetero temario —gruñó.
—Eso te pasa por querer seguir opositando. —Ella le respondió con un codazo—. En mi caso, creo que Maite empieza a arrepentirse de haberse casado con un policía. Hay días en los que nos vemos solo a la hora de cenar y gracias —se quejó.
—Calla, que todavía estás en la luna de miel. Sigues con esa expresión embobada en tu cara, que lo sepas —sonrió Anna al ver que su compañero enrojecía.
—Eso que has dicho es pura envidia —afirmó Víctor, devolviéndole la sonrisa.
—¿Y tú qué sabes lo que hago yo fuera del trabajo? Igual te escandalizabas —rio—. Anda, tira, que no tenemos todo el día.
5
Rivas apartó el teclado y se frotó los ojos. No conseguía concentrarse, estaba preocupado por Andrés; era increíble que lo estuvieran buscando como sospechoso por el asesinato de su mujer. Y encima había desaparecido. Cogió su móvil y marcó el número de su compañero. El teléfono no estaba operativo. ¿Dónde puñetas estaba?
Recordó que una de las últimas veces que había visto a Andrés fue el día del entierro de Inés. Era un 8 de noviembre, en pleno otoño, pero el termómetro había bajado de forma impensable en Barcelona a pesar de que lucía el sol. Los escasos asistentes iban abrigados hasta las cejas, aguantando estoicamente el viento helado que se colaba entre los pasillos del cementerio. Rivas vestía una fina gabardina sobre una vieja camisa, pero no notaba la temperatura, estaba allí, de pie, con la mirada fija en el ataúd en cuyo interior reposaba su mujer. No era muy consciente de lo que lo rodeaba, y cuando su madre lo cogió del brazo para ir juntos hasta el nicho se dejó llevar.
Se sentía un mierda. Los padres de Inés ni se le acercaron, sumidos en un mar de lágrimas. Había intentado hablar con ellos, pero se negaron en redondo. Era su preciosa hija la que yacía muerta, y él, siendo su marido, no había hecho nada para evitar que se precipitara al vacío desde el balcón del piso en el que vivían.
Cuando el ataúd entró en el nicho, se sorprendió llorando como un niño, preso de una angustia súbita. Absurdamente, pensó que iban a encerrarla para siempre en un lugar húmedo y oscuro, ella que odiaba los espacios pequeños, que adoraba la luz del sol. Recordó entonces aquella ocasión, cuando todavía nadie podía pensar que las cosas acabarían de esa manera, en la que él le comentó la creencia popular irlandesa de que los suicidas son gente maldita; en caso de ser enterrados en tierra consagrada, los muertos volvían el rostro para no verlos. Inés se rio y le respondió que menos historias, que escondiese el celta que llevaba dentro porque un policía debía tener los pies en el suelo. Él estuvo de acuerdo con ella.
Siguió allí, incapaz de moverse, a pesar de que la mayoría desfilaba ya hacia la salida del cementerio. Su hermana le susurró que iba a buscar el coche y que estarían esperándolo en la puerta, a lo que asintió, ausente.
—Lo siento mucho, Rivas —oyó una voz a su espalda.
Se volvió y se halló frente a un hombre alto como él, pero mucho más musculoso gracias al entrenamiento en el gimnasio, bien abrigado con chaqueta y bufanda al cuello. Su pelo rojizo y rizado se agitaba en todas direcciones por efecto del viento y sus pequeños ojos azules parecían irritados, quizá por el frío, quizá por una mala noche.
—Andrés —murmuró—, no sabía que estabas aquí.
—Me enteré ayer, he venido lo más rápido que he podido. Ya sabes cómo está el trabajo. Hostia, no sé qué decirte. —Le dio un fuerte abrazo—. Estás hecho una mierda, tío, se te cuentan las costillas. Gloria también te manda recuerdos, no ha podido venir.
Andrés le tocó la mejilla, en un gesto de camaradería, con su manaza grande y suave. El vikingo, recordó entonces, así lo llamaban algunos compañeros, por su corpulencia y su aspecto nórdico.
—Gracias —articuló.
—Eh, solo puedo imaginar cómo te sientes, pero ya sabes que si necesitas algo, lo que sea, me tienes donde siempre, no te hundas, tío —se ofreció Andrés, mirándolo con seriedad.
—Gracias —repitió él, incapaz de decir nada más.
Con un último apretón en el hombro, Andrés dio media vuelta y se marchó del cementerio. Rivas lo siguió con la mirada, pensando que, salvo el inspector jefe Rodrigo y un par de compañeros más, nadie de la brigada había acudido al tanatorio o al entierro. No los culpaba por ello, no era una persona demasiado popular ni contaba con un gran círculo de amigos. Tampoco necesitaba la compasión de nadie, la única persona que había pedido ayuda en silencio era Inés y ni siquiera él, que era supuestamente el más cercano, había sido capaz de dársela.
No volvió a contactar con él, ya que cuando consiguió recomponerse se marchó a trabajar fuera del país, intercambiándose ambos algún que otro mensaje esporádico, hasta perder totalmente el contacto. A su vuelta a Barcelona se vieron una vez en los pasillos de la comisaría, pero la actitud de Andrés había cambiado. Ya no era el tipo campechano con el que había compartido tantas horas de trabajo y también de ocio, cuando ambos eran policías jóvenes, ya que entraron en el cuerpo el mismo año. Se saludaron, pero era evidente que por su parte no existía mucho interés en renovar antiguos lazos, así que no insistió, ya tendrían tiempo más adelante.
Pero ese espacio común no llegó, quizá por casualidad o tal vez por falta de ganas de ambos. No sabía en qué andaba, pero en los últimos días le habían llegado comentarios malintencionados en los que dejaban entrever alusiones veladas a actitudes profesionales poco claras. Rivas no les había dado mucho crédito, porque él mismo había sido objeto de múltiples comentarios en el pasado.
En ese momento sonó su móvil, miró la pantalla, un número desconocido para él.
—Rivas —contestó.
—Soy Jaime, ¿estás en la brigada?
—Sí, jefe. No sabía que llamabas con este número —dijo sorprendido.
—Tenemos que vernos, pero no aquí. Esta tarde voy a estar, si me dejan, en el parque de siempre con mi nieta. Te espero a las seis. Si no puedo ir, ya te diré algo, tú igual.
—De acuerdo. ¿Hay algo que deba saber?
—De momento, nada. Adiós.
Colgó el teléfono, intrigado por la llamada del inspector jefe Rodrigo. No solía actuar de esa forma, aunque la verdad era que en pocas horas el ambiente de la brigada tampoco era el de siempre. La noticia se había extendido rápidamente, y todos sabían que buscaban a Andrés como posible asesino de su mujer. Nada bueno para el Cuerpo de Policía.
De pronto cayó en la cuenta de que Andrés y Gloria vivían en una urbanización en las afueras de Taulera y que Sofía estaba de guardia. La llamó al móvil, pero no daba señal, parecía estar fuera de cobertura. Tenía todos los números de ser la juez encargada del caso. Solo le faltaba eso para acabar de redondear la caótica situación que vivían los juzgados de esa localidad. No era de extrañar que cada vez hablase más de pedir traslado a Barcelona, donde esperaba estar más tranquila, aunque estaba convencido de que si bien mejoraría en algunas cosas como en el transporte o, desde luego, en los medios, que escaseaban por definición en un juzgado de pueblo, en otras, como en el volumen de trabajo, no notaría demasiado la diferencia.
Decidió ir a buscar a Asensio, a saber dónde se había metido. Hacía rato que no le veía el pelo, concretamente desde que le dijo que se iba a fumar, para variar. «Voy a tener que buscarme yo también un vicio para desaparecer de vez en cuando», se dijo con el ceño fruncido. Trabajaban juntos desde hacía poco más de un mes y no era precisamente santo de su devoción. Por el momento se toleraban, aunque empezaba a irritarle esa costumbre suya de escaquearse a la que podía. Se levantó y fue hacia los ascensores. Al final del pasillo se oían voces en tono elevado y vio a una de las administrativas que venía hacia él con paso rápido.
—¿Qué pasa? —le preguntó.
—Dicen que han detenido a Andrés. Se ha presentado voluntariamente en la comisaría de Mossos —contestó ella.
6
En todos los levantamientos de cadáver a los que había tenido que acudir en su carrera profesional, las sensaciones eran siempre las mismas, con las variaciones que tenía cada caso en concreto. Ya fuese en un domicilio particular, en un solar, en la prisión o en cualquier otro lugar, todos —policías, forense, sanitarios, funcionarios— estaban esperando a que llegase para poder seguir con el trabajo. La atmósfera era densa, o al menos así lo percibía Sofía. Muchos de sus compañeros odiaban ese momento, pero no quedaba más remedio en los casos de muerte violenta o en los que pudiera apreciarse algún indicio de que se tratase de un crimen.