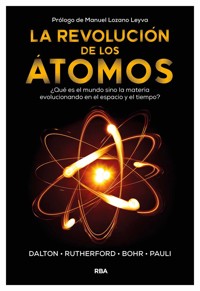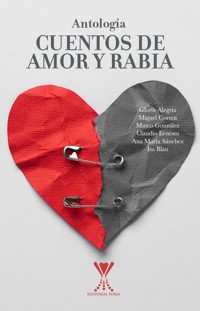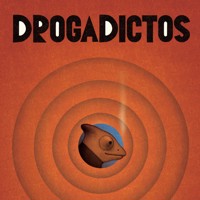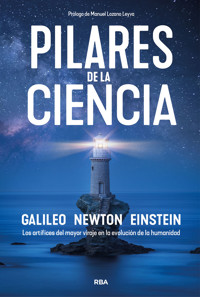Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nova Casa Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Las historias nunca mueren. Desde nuestros antepasados, que en las cavernas inventaron cuentos sobre las constelaciones, hasta los relatos escritos mediante complejas máquinas. Todas ellas siguen aquí, son reflejos de lo que ya fue creado con anterioridad. Versiones de versiones. En estas páginas hallarán una colección de trece relatos basados en historias clásicas, en leyendas folclóricas y en cuentos tradicionales, que toman como base la esencia de grandes obras del pasado, como la dualidad moral de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los obstáculos amorosos en la leyenda de Tanabata o la envidia de la madrastra de Blancanieves. Sin más preámbulos, sean bienvenidos al santuario de las reminiscencias, donde los tesoros pasados viven hasta el día de hoy. LISTADO DE AUTORES (en el orden que salen sus historias) Lucía ZigZag Naiara Philpotts Elías Saavedra Nathalia Tórtora Enya Reynoldi Jonatán Escamilla Ludmila Ramis Claudette Bezarius Vicent Rosselló Gabriela Montilla Natalia Memetow Lucía Navarro Noëlle Stephanie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Publicado por:
www.novacasaeditorial.com
© 2019, varios autores
© 2019, de esta edición: Nova Casa Editorial
Editor
Joan Adell i Lavé
Coordinación
Silvia Vallespín
Diseño de cubierta
Vanessa Simmons
Ilustraciones de tapa e interior
Vanessa Simmons
Maquetación
Vasco Lopes
Corrección
Naiara Philpotts y Nathalia Tórtora
Introducción
Vicent Rosselló
Primera edición: Junio 2019
ISBN: 978-84-17589-92-9
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
PRÓLOGO
Una propuesta de nada menos que de trece autores de la casa para publicar una antología de relatos basados en obras clásicas. Una celebración, por todo lo alto, del V aniversario de la editorial.
«La editorial es el punto de encuentro que ha hecho que nos conociéramos y que se formara una familia tan hermosa como la que tenemos entre los autores», mencionaron ellos, y por eso me pidieron que les hiciera el prólogo. A uno se le hincha el pecho de orgullo.
Si a eso le sumamos que los relatos escogidos y las posteriores reinterpretaciones son absolutamente maravillosos, y que rinden culto a grandes clásicos como Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Víctor Hugo o Charles Perrault, entonces ya estamos hablando de palabras mayores.
Todo cambia, como tan bien canta Mercedes Sosa, y así como cambia una sociedad, lo hacen su lenguaje y sus anhelos; de este modo, las mismas historias —o parecidas o inspiradas en— nos las contamos y las transmutamos de padres a hijas a la luz de una vela, cerca de una chimenea, frente a un candil de aceite, bajo una lámpara de gas, al calor de una bombilla incandescente o a través de una pantalla de leds.
Deseo, pues, que esta magnífica publicación sirva, además de para entretener y sorprender a propios y a extraños, como debido y cumplido homenaje a todos los escritores y cuentacuentos anónimos que nos han precedido, porque ellos han producido los cimientos de nuestro imaginario narrativo, el de nuestros padres, el de nuestras abuelas, el de nuestros bisabuelos y tatarabuelas y, por ende, el de nuestra cultura literaria.
¡Que viva el cuento!
Joan Adell i Lavé
Editor de Nova Casa Editorial
INTRODUCCIÓN
El santuario de las reminiscencias
Click.
Una llave de hierro oxidada gira dentro de una vieja cerradura que cede y se abre. Una enorme placa metálica y rectangular, tan alta como un gigante, se desliza por el suelo y emerge de la pared en la que estaba recluida. En ella hay pequeñas celdas, agujeros circulares que contienen en su interior pequeñas esferas lumínicas. Hay miles de huecos, cientos de miles tal vez; aunque no todos están ocupados.
Un hombre anciano mete de nuevo el manojo de llaves en un bolsillo de su túnica gris y raída, de otro saca una de las esferas de luz y la sujeta con la delicadeza de una madre que sostiene a su recién nacido. Con sumo cuidado la acerca a uno de los huecos que hay en la gigantesca placa metálica. La esfera reacciona ante su proximidad, brilla con más fuerza y, cuando roza con el metal, sale disparada hacia allí y queda en medio. Flota, sujeta por un campo de fuerza invisible. El anciano vuelve a empujar la placa metálica sin apenas esfuerzo y esta se esconde en la pared.
—Oh. Ya estáis aquí. —El hombre se da media vuelta. Su rostro está surcado por arrugas tan profundas como los océanos, y sus ojos, menudos y negros, están hundidos. Su larga barba, tan blanca como la nieve, le llega hasta la cintura, pero tiene la cabeza brillante y despejada—. Venid, venid conmigo.
La sala por la que empieza a caminar es enorme, titánica, y no se percibe confín alguno. Está oscura, iluminada levemente por antorchas que cuelgan de los soportes de la pared y le confieren al ambiente un color amarillento y un persistente olor a brea quemada.
—Bienvenidos al Santuario secreto de las reminiscencias, queridos amigos —dice el viejo a medida que camina, renqueante y apoyado en un viejo bastón más alto que él mismo que resuena cada vez que golpea el suelo de piedra—. Sí, sé lo que estaréis pensando. Estáis pensando que se trata de un nombre misterioso, ¿no es así? El nombre de un lugar importante. Y sentís curiosidad por lo que os aguarda en las próximas páginas… Pues bien. No andáis equivocados, no. Venid, venid y os lo diré.
El viejo continúa andando por la sala. Se detiene, mira a un lado y a otro como si no estuviera seguro de hacia dónde debería ir. Finalmente, elige una dirección.
—Seguro que habréis escuchado más de una vez eso de que «la historia se repite», ¿no es así? —pregunta sin volver la vista atrás—. Sí, sí, seguro que sí. O que «las modas regresan», o que «el curso del tiempo es cíclico». Pues bien… no os podéis llegar a imaginar lo acertadas que son esas afirmaciones. Realmente no lo podéis imaginar.
»Todo lo que ha sucedido en el pasado sucederá de nuevo en el futuro, en el mismo orden y sucesión, una y otra vez durante toda la eternidad. Es la más simple y auténtica de las verdades universales, y muy pocos han llegado a entenderla y aceptarla en todo su significado. La historia es una gran rueda que gira y gira, que nunca se detiene. Y vosotros estáis dentro de ella. Todos… pero no yo. Ni tampoco este, mi santuario. Pues nos encontramos en el centro de la rueda, allí donde el giro es inexistente y el tiempo nunca pasa.
El anciano se detiene. Saca de nuevo de su bolsillo el manojo de cientos de llaves y, sin siquiera mirarlo, escoge una y la introduce en una cerradura que hay en la pared. De la misma forma en que ocurrió antes, una gigantesca placa metálica emerge y se descubren los cientos y miles de esferas luminiscentes que brillan en su interior.
—Y al igual que la historia en sí misma, también son cíclicas las historias que nos contamos los unos a los otros —explica mientras toma una de las esferas en su mano y la observa de cerca—. Desde los hombres de las cavernas que inventan historias sobre las constelaciones delante del fuego, hasta los que las escriben con complejas máquinas e intrincados aparatos tecnológicos. Historias escritas desde todos los rincones del vasto mundo, en todas las épocas pasadas, presentes y futuras. Historias para infantes, para adultos y para ancianos.
»Todos y cada uno de estos cuentos no son más que sombras y reflejos. Versiones de versiones y de reversiones. Reminiscencias de algo que ya fue escrito en algún lugar y momento del pasado y que volverá a ser escrito en el futuro. Las historias se convierten en relatos, los relatos en cuentos y estos en mitos y leyendas. Viajan entre generaciones, variando mucho o no tanto. Son olvidadas y se vuelven a descubrir siglos después. Las historias son seres atemporales e inmortales, por eso descansan aquí, en el santuario. Y yo soy su guardián: lo seré mientras el hombre tenga dedos para escribir y lengua para narrar.
El viejo alza la esfera de luz en su mano, y esta comienza a elevarse por sí sola. Su brillo se intensifica, cegador, y ocupa la sala infinita. Pronto, la luz es todo lo que hay; aunque todavía se escuchan el eco de la voz del guardián de las reminiscencias.
—Pasad las páginas, navegantes de las palabras. Pasad y descubrid estos relatos de siempre… contados como nunca.
Lucía ZigZag
Nació en Madrid, en el año 1996. Estudia Ciencias
Ambientales en Alcalá de Henares. Desde los trece años
la lectura ocupa una parte importante en su vida. Amante de la psicología y de las distopías, aprendió a escribir en los famosos juegos de rol. Los gatos negros de Londres es su primera novela, publicada por Nova Casa Editorial.
El amianto de Hamelín
Basado en El flautista de Hamelín
Hamelín, Alemania.
Las montañas rodeaban el pueblo y arrojaban bellos amaneceres por el día y melancólicas sombras por la noche. Los árboles constituían pequeñas hipotecas de insectos en sus troncos y pájaros cantores en sus ramas. Los campos daban de pastar a sus ganados y el río Weser, que fluía a unas centenas de metros del pueblo, lavaba sus talleres y les regalaba agua para regar sus cultivos de trigo.
El círculo estaba cerrado. La relación estaría perfectamente forjada de no ser porque, siete meses atrás, las ratas habían salido de los alrededores de la comarca con todas sus pertenencias y habían llegado a las calles del pueblo para quedarse. Al principio fueron unas pocas, pero después, alimentadas por la basura que dejaban los aldeanos, comenzaron a construir árboles genealógicos enteros.
Vivían en los huecos de las paredes, tan apretadas que aumentaron el efecto aislante en invierno. Ocuparon las alcantarillas de tal forma que, cuando llovía, se les inundaban las madrigueras y luego tenían que ir a quejarse a la Alcaldía. Eran tantas las que paseaban por las zanjas de los cultivos que se plantearon instalar un sistema de luces para regular el tráfico.
No había gatos suficientes para plantarles cara; los pobres estaban tan atolondrados con la cantidad de presas que no perseguían a ninguna. En sus pequeños cerebros no cabía la posibilidad de que hubiera tanta comida a su alrededor, así que pronto dejaron de considerarlas comida.
Un día, el alcalde de Hamelín reunió a toda la población en el Ayuntamiento y así habló:
—Tenemos que hacer algo. Las ratas se multiplican en nuestras calles, se comen nuestro grano y enferman a nuestros niños hasta la muerte. —Y entonces, alzó la voz—. Un servicio antiplagas obligaría a desalojar el pueblo, así que ofrezco mil monedas a aquel que consiga librar al pueblo de ellas con otros métodos.
Un extranjero que había llegado al lugar recientemente, con una flauta colgada de la espalda, escuchaba en el fondo de la sala y respondió:
—La recompensa será mía. Esta noche no quedará ni una sola rata en Hamelín.
Se marchó de allí envuelto en un aura de misterio, dejando a los hombres con el ceño fruncido de desconfianza y a las mujeres cuchicheando de expectación.
Sin más tiempo que perder, el flautista se paseó por las calles convidando a los roedores a voz en grito a reunirse con él en la plaza del pueblo. La marea gris salió de sus escondrijos y siguió al extranjero con intriga. Se congregaron las ratas alrededor de la cruz de piedra que había en su centro, en cuyo montículo estaba subido el flautista, y se apoyaron en las patas traseras para poder alzarse y escuchar mejor. El suelo se había cubierto de una capa de gris pardo, de colas sin pelo y de bigotes en movimiento. Algunas se subieron a los árboles para poder ver.
—¡Bienvenidas, ratas! —voceó el flautista.
—¡Lenguaje inclusivo! —gritó una, enfadada.
El flautista se mordió el labio, y corrigió:
—Perdón. ¡Bienvenidas y bienvenidos, ratas y ra…!
Se quedó pensativo.
—Da igual, lo entendemos —replicó la marea, satisfecha—. Sigue.
—Muchas gracias por venir. —Hizo una pausa—. Os he citado aquí porque vuestros vecinos, los humanos, se han reunido esta mañana y me han pedido que os saque del pueblo.
—¿Cómo, que nos saques? —gritó una—. ¿A dónde?
—Lejos de Hamelín. Para siempre.
Los cuchicheos inundaron la plaza como si la tierra temblara, en tono bajo y burbujeante.
—¡Ay, ay, qué falta de respeto! —se lamentó una.
—Uhhh qué falsos, diciéndolo a las espaldas… —murmuró otra, tapándose los ojos.
—¡A ver si hay huevos de decírmelo a la cara, me cago en sus muertos! —exclamó una tercera.
—Calma, calma —pidió el flautista.
—¿Y cómo pretendes hacer eso? —increpó otra rata, con un deje amenazante en el hocico y una mueca de sorna—. ¿Introduciendo gatos? ¿Con veneno?
—No, no, ¡por Dios! —se horrorizó el flautista—. Bastante tiene Alemania con haber provocado un holocausto. No queremos provocar dos.
Las ratas asintieron repetidas veces, satisfechas.
—Ya era hora, alguien con cabeza.
—Pos yo no me fío un pelo, Richard. Los humanos tienen de todo menos humanidad.
—¡Con to’ lo que hemos hecho por ellos! —se lamentó una rata blanca a voz en grito, con un lloriqueo estético y dramático—. ¡Nos comemos las pulgas, los mosquitos y los caracoles, que transmiten enfermedades pa’ parar un tren! Que si malaria, que si dengue, enfermedá’ del sueño, fiebre amarilla, filariasis, leishmaniasis, tracomas, chagas, sarna, tifus... ¡Hombreeeeeeee, pero si parece un catálogo de bichos del Animal Crossing!
—Dicen que sois vosotras las que transmitís enfermedades, las que matáis a sus niños.
Las ratas se llevaron las patas a la cabeza, indignadas.
—¡Pero nosotras de queééééééé…! ¡Oy, oy, oy! ¡Ya estamos con los estereotipos de la peste!
—¡Que lo superen, mi alma, que esto pasó hace ochocientos años! To’ la vida igual, hermano. ¡Esto solo tiene un nombre: y se llama delito de odio!
—Encima es que son ellos los que nos transmiten enfermedades a nosotras —comenzó a decir otra rata, con una mueca de pura incredulidad.
—¡Escúchala, escúchala! —La señalaron.
—… que tienen las calles hechas una porquería, que cagan en las esquinas cuando van borrachos, que dejan las basuras a la puerta de su casa, por donde juegan mis críos, ¡que ni organizarse saben para recoger los desperdicios! Que han ocupao to’ los campos para plantar cosas que solo ellos pueden comerse, que usan el agua del río y la devuelven de un color que da más asco que un bocata de pelos —Alzó las patas—. Y claro, ¿qué hacemos nosotras, si no tenemos otra cosa de la que alimentarnos? Si no les molestan los ratones de campo pero sí les molestan las ratas de ciudad, quizá deberían pensar que no es culpa del animal, sino del tipo de poblaciones que montan.
—¡Eso es, eso es! —Aplaudieron todas las ratas.
—Pero qué lista es, mi Rita —la cogió por el hombro su marido—. Te mereces un Nobel.
—Mira. Es que nos han tenío to’ la vida pa’ hacer chuminás: avisando cuando hubiera terremotos, en las minas pa’ detectar el gas, circuito pa’ acá y pa’ allá, descarga eléctrica y no sé qué. ¿Y así es como nos lo pagan?
—Pues algo hay que hacer, amigas, porque no os quieren aquí —replicó el flautista, con expresión de pena.
—Me parece muy fuerte esto que nos están haciendo, ¿eh? —dijo otra rata, muy afligida—. No me lo esperaba.
—No, no. Sí, Roderica. Que algo había oído yo por ahí ya —comentó su compañera, bajando la voz—. Que si olemos mal, que si hacemos ruido por las noches, que si les da asco nuestra cola…
—Qué me dices.
—Te lo digo —juró—. Más asco me da la suya y no digo ná’, que está ahí colgando, ni larga ni corta.
—¿Por eso les gustan más los hámsteres?
—Vete tú a saber.
Las ratas cuchichearon entre sí, tan bajito que el flautista fue incapaz de oír nada. El ambiente de desolación era evidente.
—Bueno. ¿Entonces qué vais a hacer? —insistió el humano.
—Pos, irnos.
—¡Sí, hombre! ¿Y por qué nos tenemos que ir nosotras? Que se vayan ellos —espetó otra rata, frunciendo el ceño—. ¿Quién ha firmado que esta tierra es propiedad suya, eh?
El flautista sacó un papel amarillento del bolsillo que le había dado el alcalde, lo desdobló y lo leyó.
—Aquí pone que Hamelín se fundó en 1689.
—Ya, claro. Firmado por uno de los suyos. ¿Acaso preguntaron a los ratones que vivían ahí antes de asentarse? ¿O a los pájaros, o a los conejos?
—No preguntaron un carajo, Rocco.
—¿Y no podemos pedir un trozo de país, como los judíos? —se le ocurrió a otra.
—Uy, calla, hija, que luego se monta un jaleo de la hostia.
Su compañera se frotó los ojos con las patas, a punto de echarse a llorar.
—Ay, ay, que nos echan de aquí, Ruth…
—Me siento como los mapuches, de verdad.
—Yo como cuando Colón llegó a Abya Yala.
En ese momento, una rata con el pelo lustroso alzó la voz:
—También os digo que han dejado esta tierra hecha un desastre. Si nos quedásemos aquí tendríamos que limpiarla y endeudarnos para toda la vida. Casi prefiero buscar otra…
—Pos también es verdad.
—Se ahogarán en su mierda antes de ponerse a limpiar. Así son los humanos.
—Pos nos vamos, ¿no?
—Nos vamos, nos vamos.
Una rata vieja alzó el dedo, muy digna.
—¡Pero a nosotras no nos echan, nos vamos nosotras!
Las ratas se agacharon sobre sus cuatro patas y comenzaron a movilizarse como una marea parduzca. Rápidamente tomaron las calles del pueblo y volvieron a sus escondrijos y galerías para coger toda la comida de las despensas y las pocas pertenencias que pudieran cargar.
—Yo os acompaño —se ofreció el flautista.
Poco a poco abandonaron sus agujeros y salieron a desfilar a la calle principal, en dirección a la salida del pueblo. Los aldeanos se subieron a los bordillos y a los bancos con repulsión, viendo a los roedores caminar a sus pies con las cabezas altivas y mirada honrada.
—¿Qué has hecho? —quisieron saber, cuando el flautista pasó por su lado.
—No mucho, la verdad —respondió y se encogió de hombros—. Solo hablar con ellas.
Una vez fuera del pueblo, el flautista las acompañó hacia el río Weser y las ayudó a cruzar el puente con cuidado de que no se cayera ninguna por los bordes. Caminaban despacio debido al tamaño de sus patitas, pero al ser tantas, habían ocupado el camino durante dos kilómetros de largo y lo habían cambiado de color, así que las aves rapaces pronto lo divisaron desde el cielo y bajaron a llevarse algunas sin que pudieran hacer nada por evitarlo.
Tres horas después, habían sobrevivido dos tercios de las ratas y seguían en busca de un sitio donde asentarse. El elegido fue un espacio de dos hectáreas que los humanos no habían podido deforestar debido a la abundancia de piedras y obstáculos silvestres. Los animalitos llegaron cansados, con sus crías agarradas en la espalda y la desesperación de tener que empezar desde cero, como lógicos refugiados que eran.
Allí las dejó el flautista estableciendo el campamento, cuando volvió a Hamelín para cobrar la recompensa.
—No le vamos a pagar —respondió el alcalde cuando se reunió con él—. Las arcas son pobres y más aún para mantener a un inmigrante como usted, que viene de fuera para beneficiarse de la caridad del pueblo sin dar un palo al agua.
—Pero si he trabajado para sacar a las ratas. Vengo a por la remuneración.
—Claro —replicó el alcalde—, a eso viene, a quitarnos el trabajo.
—¿Entonces vengo a quitaros el trabajo o a beneficiarme de las ayudas sin trabajar? —preguntó el flautista, frunciendo el ceño.
—A las dos cosas —aseguró el alcalde—. Encima es artista, o sea que a usted le importa un pingo a la Administración. Váyase de mi vista.
El flautista se marchó muy enfadado y se paseó por las calles de Hamelín como un alma negra, marchitando los geranios con su enfado y fulminando con la mirada a las mujeres que salían a hornear el pan.
Se quedó un par de semanas allí, pero finalmente volvió al campo de refugiados de las ratas y les explicó lo ocurrido. Ellas le escucharon atentamente.
—¿Pero qué les pasa a los humanos? —bufó una rata encima de su rodilla—. Que nos echen a nosotras que somos diferentes tiene un pase, pero que te echen a ti que no tienes pelo y caminas a dos patas, pues no sé…
—Es casi cuestión de derechos.
—¡La ONU! ¡La ONU! Llama a la ONU.
El flautista se frotó los ojos y respiró hondo.
—No sé, ratas, estoy muy desanimado. ¿Qué tiene uno que hacer para que se le reconozca el trabajo que hace? Que yo también tengo que comer… No puedo hacer la compra solo con méritos.
—Ay, hijo, pareces escritor —respondió una rata moteada y de mirada compasiva.
—Eres el mayor pringao de Alemania —señaló otra—. Es lo que le suele pasar a la buena gente, que son unos pringaos…
—Miedo me da cómo pueden acabar allí los niños, con semejantes ejemplos a seguir… —se lamentó una madre con las ocho tetinas hinchadas, símbolo de su enorme prole.
—¡Ah! Eso es otra cosa —se aventuró a explicar el flautista—. Creían que vosotras hacíais enfermar a los niños, pero os habéis ido y aun así siguen enfermando y muriendo. No era vuestra culpa.
—¡Pos claro que no! —dijo Rita—. Seguro que se ponen enfermos por la cantidad de basura que dejan en las calles, en el río y en los campos de cultivo. ¡Los humanos son la única especie que decide envenenarse a sí misma!
Parlotearon entre ellas:
—¿Pero sabes quién tampoco tiene la culpa? Los chiquillos.
—¡Pobres chamaquitos! —comentó una rata extranjera—. Son los que se llevan la peor parte porque sus cuerpitos son más débiles…
—Yo creo que se envenenan más porque, al ser más bajitos, están más cerca del suelo y de la roña. Igual que nosotras.
—Claro. Es por eso seguro.
—Pues como compañeras de suelo que somos, deberíamos hacer algo —increpó entonces una rata joven, idealista y pandillera—. Si se quedan allí, acabarán por convertirse en adultos ponzoñosos, egoístas y destructores. O peor aún, en capitalistas. Deberían venirse a vivir con nosotras ahora que su mente es tierna y moldeable.
—Una ciudad de niños, plantas y animales —se emocionó otra rata—. ¿Qué podría salir mal?
—¿Que los niños llegarán a medir metro setenta y nosotras treinta centímetros? —sugirieron.
—¡Eso no es ningún problema! Ellos pueden dedicarse a construir la ciudad a su medida mientras nosotras les buscamos comida. Luego aprenderán a cultivar para todos, y nosotras mantendremos a raya las plagas de insectos.
La ovación fue inmensa.
—¡Qué buena idea! —exclamó la rata idealista—. Pero nada de guetos, ni de segregación racial, ¿eh? Nada de baños para ratas y baños para humanos. Aquí tos mezclaítos como el potaje.
Las ratas asintieron entusiasmadas, con enorme motivación después de tantos días grises.
—Pero primero hay que atraer aquí a los niños —recordó el flautista—. ¿Cómo pensamos hacerlo?
—Buena pregunta…
Pensaron.
—¿A alguien se le ocurre algo?
—Tiene que ser algo que los adultos no puedan apreciar, que estén demasiado ocupados en sus vidas para prestarle atención.
—¡El arte! —sugirió alguien—. ¡La música!
—Eso es —afirmó otra rata y le señaló—. ¿No eras tú flautista? ¿O tienes el nombre de adorno?
—¡Claro que no! Yo soy el mejor flautista alemán de la historia —se enorgulleció—. Yo enseñé a tocar la flauta al burrito que formaba parte del grupo de los músicos de Bremen. Y también a un perro callejero que no tenía otra forma de ganarse la vida y ahora, no sé por qué, todo el mundo llama “perroflautas” a los vagabundos.
Las ratas asintieron, dibujando una «O» con la boca.
—Pues descansa hoy aquí y mañana vas a por los niños.
Al día siguiente el flautista emprendió el camino hacia Hamelín, equipado con su flauta. Cuando llegó allí, los ciudadanos ni siquiera le miraron. Entonces se llevó el instrumento a los labios y comenzó a tocar.
Al principio la melodía salió de la flauta como un zumbido tímido que pedía perdón por existir, pero enseguida recibió la atención de los viandantes y se dispuso a surfear por el aire como si tuviera vida propia. Animada, la música opacó el cóctel de sonidos de la naturaleza e hizo vibrar los tímpanos desacostumbrados de los ciudadanos.
—¿Qué es ese RUIDO? —gruñeron los adultos arrugando los labios en una mueca infernal—. ¿Qué máquina es la que lo produce?
Algunos ciudadanos que estaban ubicados en el límite de edad se vieron golpeados por el desconcierto de no entender y la curiosidad de haberse interesado por ello en otra época.
—No lo produce ninguna máquina. Es ese instrumento —respondían otros, señalando la flauta.
—¿O sea que no sirve para NADA? —murmuraron, recelosos.
—No, parece que no está en ninguna escala de producción.
Horrorizados, los adultos soltaron un: «Estoy perdiendo mi tiempo» y se alejaron para seguir con sus vidas ajetreadas, tan desconectados de la música como aquel que oye una abeja zumbar.
Por otra parte, los niños se acercaron al flautista con una enorme sonrisa de admiración y sellaron el pacto irrevocable de regalarle su tiempo libre, inconsciente y poderosamente. Los bebés alzaron la cabeza y buscaron el sonido con sus ojos de lechuza, negros como dos goterones de alquitrán, así que sus hermanos mayores se apresuraron a cogerlos en brazos para acercarlos al flautista.
Algunos se sentaron en el suelo para disfrutar mejor del sonido y otros, movidos por ese contagioso sentimiento de creación que llaman inspiración, esbozaron un agujerito en los labios y se pusieron a silbar.
—¡Hala! ¡Tienes una máquina de música en la boca! —se decían unos a otros, entusiasmados.
El flautista comenzó a tocar una melodía fácil y repetitiva para que los niños pudieran acompañarle con silbidos. Los que no sabían se empeñaban en soplar hasta que se quedaban sin aire, y algunos consiguieron hacerlo sonar absorbiendo el aire hacia dentro y creyeron ser los Elegidos.
Juntos, destruyendo las represiones inculcadas y probando a crecer por propio instinto, sacudiéndose el polvo rancio para poder llegar a un núcleo suave donde los estímulos movieran realmente el corazón, desaprendiendo para poder aprender, los jóvenes ciudadanos de Hamelín se levantaron del suelo y comenzaron a seguir al flautista. A esa edad los niños no sabían lo que era, pero aquello significaba la llamada de la cultura.
Alegremente salieron todos del pueblo y se dirigieron hacia el río Weser, cruzando el puente entre saltitos de júbilo y llevando a los más pequeños en brazos para que no se quedaran atrás. Era un misterio, pero con música de fondo la naturaleza parecía más bonita, el aire más fresco y los pastos más verdes.
Cuando llegaron al campamento de las ratas, el flautista dejó de tocar y les acogió un silencio frío y turbador. Parecían cervatillos que acababan de ser echados a un prado de cielo gris y sin un árbol a su alrededor.
Los roedores les esperaban con minúsculas sonrisas y millones de ojos negros parpadeantes.
—¡Bienvenidos, humanos de pocos años! —habló una rata gorda y hospitalaria—. Os hemos traído aquí para libraros del oscuro futuro que os espera en una ciudad contaminada y llena de adultos egoístas. Con nosotras compartiréis nuestra comida, nuestro techo y nuestro aire.
—¿Y qué pasará con Hamelín? —preguntaron.
—Con un poco de suerte, los adultos se morirán de pena y desaparecerán. Selección natural—dijo otra, encogiéndose de hombros.
—Pero echo de menos a mis padres…
—¿Cuándo ha sido la última vez que tus padres se han interesado por lo que haces? —increpó la rata joven y pandillera.
—Es que están ocupados trabajando…
—Ahí lo tienes —respondió—. ¿Los dos, a que sí?
—Mi papá llega a casa tarde de trabajar porque recae en él la fuente de ingresos de la familia, pero las mujeres que son amas de casa, como mi mamá, en realidad también están dentro de un ciclo de trabajo obrero basado en el cuidado de los miembros de la familia y en las tareas del hogar que permite que se desempeñen las labores de producción y que consumen tiempo y energía como cualquier trabajo, solo que encima no está remunerado.
Las ratas se le quedaron mirando raro.
—Lo leí en un libro —respondió el niño, encogiéndose de hombros.
—Si os quedáis allí, moriréis —insistió otra ratilla—. Esta es la única oportunidad para vosotros…
Los niños asintieron, muy tristes, y después ayudaron a las ratas a levantar las tiendas y a buscar hojas blandas para construir las camas. Por la noche, con la llegada de la luna, encendieron una hoguera para asar ortigas silvestres, dientes de león y cangrejos de río. Después de cenar, el flautista tocó su instrumento para alegrarlos un poco y pronto acabaron todos cantando, porque la música es la única capaz de transformar la tristeza en un sentimiento posible de canalizar.
Cuando se fueron a acostar, los niños mayores cogieron a sus hermanos pequeños y se acurrucaron entre las ratas para darse calor. Algunos bebés humanos eran prácticamente del mismo tamaño que ellas. El silencio se cernió sobre el campamento de refugiados.
Al día siguiente, los adultos de Hamelín echaron en falta algunos miembros de la sociedad que antes consumían comida, agua y prendas de vestir. Luego se dieron cuenta de que también faltaban las risas de la calle, las pelotas botando y las carreras por el campo.
Los niños corren porque les apetece, por puras ganas. En cambio, los adultos tienen que buscar un gimnasio para tener la excusa de correr porque hay alguna fuerza cósmica que les impide hacerlo en el espacio público.
Luego, se dieron cuenta de que los que faltaban eran sus hijos y se les rompió el corazón. Sospechando que era el flautista quien se los había quitado, emprendieron el camino marcado con millones de huellas hacia el campamento de las ratas.
Cuando llegaron, los roedores los recibieron con mala cara y un montón de indignación.
—Vaya, vaya, ¿qué hace semejante cantidad de humanos en nuestra ciudad? —se burló alguien, con el ceño fruncido—. Creo que tenemos un problema de plagas en nuestras calles y tenemos que buscar a un gaitero para que os saque de aquí.
—No seas rencoroso, Roger, que se ve que necesitan ayuda —dijo su compañera.
Los niños humanos se acercaron a ver qué sucedía y permanecieron detrás de sus peludas amigas.
—¡Devolvednos a nuestros hijos, canallas! —gritaron—. ¡No seáis basura!
—Nadie nos está reteniendo —dijeron ellos—. Estamos aquí porque nos estáis haciendo daño, porque nos estáis contagiando enfermedades contra las que tendremos que luchar cuando seamos adultos.
—Porque nos estáis dejando los campos pochos y el agua con un sabor raro —añadió otro, con un moco asomando.
—Porque estáis talando nuestros bosques, y cuando sea mayor o tenga hijos no vamos a poder ir a ellos.
—Yo estoy aquí porque han venido mis amigos, la verdad.
—Tenéis razón —concedieron los adultos, preocupados—. Lo sabemos. No nos preocupábamos de limpiar lo que ensuciábamos porque la naturaleza nos daba los recursos gratis, sin pedir nada a cambio, pero ahora que afecta a nuestra salud nos hemos dado cuenta de lo equivocados que estábamos.
—Vale. Eso sigue siendo tremendamente egoísta y antropocentrista —se quejó una rata.
—¡Pero! —continuaron los humanos—. Si nos dais la oportunidad, volveremos todos a Hamelín y limpiaremos el paraje con vuestra ayuda, ratas, que seréis bienvenidas de vuelta y podréis abandonar ese campamento frío y desolador.
—Pos, verás tú ahora para guardar la tienda que se tira al aire y se monta sola.
—¿Aceptáis entonces?
Los roedores se miraron.
—A mí este lugar no me gustaba, en realidá’. Está inclinao y las avellanas se me ruedan pa’ los laos.
—Sí, sí, volvamos, que creo que me he dejado el gas puesto.
Así que la marea de ratas volvió a Hamelín, junto con los adultos, los niños y el flautista. Una vez llegaron y se las invitó a unas buenas gachas para entrar en calor, las ratas revisaron Hamelín de arriba abajo para buscar los focos que producían las enfermedades.
Olisquearon entre las casetas de obra y encontraron el amianto, escarbaron bajo los cultivos para detectar hasta dónde llegaban los fertilizantes químicos y los pesticidas, nadaron por el río para encontrar los puntos de vertidos contaminantes y recorrieron las alcantarillas para interceptar los bloqueos de basuras. Algunas ratas murieron en el proceso y los humanos les prepararon funerales dignos de reyes.
Después de que los roedores les hubieran señalado los puntos donde dirigir su atención, los ciudadanos de Hamelín se coordinaron para quitar las placas de amianto, dejaron de usar fertilizante, sellaron los puntos de vertido al río y desbloquearon las alcantarillas que tenían basura. Y como en las semanas que habían estado fuera, el pueblo se había llenado de cucarachas, las ratas también les ayudaron a eliminarlas.
Hamelín cambió radicalmente a partir de esa decisión. Cuidando el entorno, los ciudadanos empezaron a pasar menos días enfermos, así que tenían más tiempo para el trabajo y para sus hijos y, por lo tanto, salieron de la pobreza y tuvieron la oportunidad de cambiar sus malos hábitos. Con la ausencia de basura y con el cese de la ocupación del suelo, las ratas se dispersaron por el territorio y dejaron libres las calles del pueblo.
El ayuntamiento pagó al flautista tres veces la cantidad que le debía y organizó el Hameln Flaut Festival para educarles a los adultos el oído de nuevo.
Esto fue un acierto económico mayor que cualquier industria, porque atrajo a otros ciudadanos del lugar y juntó la música con aquello que mejor se les da hacer a los alemanes: beber cerveza.
Fin.
¿Qué es El flautista de Hamelín?
Es una fábula alemana publicada en 1816 por los Hermanos Grimm y cuenta la historia de una plaga de ratas que recae sobre el pueblo de Hamelín (Hameln) en 1284. Según el relato, un flautista utiliza su música para atraer a las ratas fuera del pueblo y las ahoga en el río Weser, librando a Hamelín del problema. Cuando vuelve para cobrar su recompensa, los aldeanos deciden no pagarle y el músico decide llevarse a los niños con su misteriosa flauta a modo de venganza. Según los distintos finales, el flautista devuelve a los niños cuando le pagan lo que le deben, los ahoga en el río como a las ratas o los encierra en una cueva que podría significar el infierno.
Se teoriza que la fábula proviene de algún tipo de desgracia real donde los niños de Hamelín murieron a causa de alguna enfermedad, ahogados en el río Weser o, tal vez, fueron reclutados por alguna campaña militar.
En este nuevo relato, Lucía cambia el foco del debate al incluir la perspectiva de las ratas de la ciudad para que se vea que todo problema tiene más de una versión y que no hay que cerrarse a una única postura sin escuchar antes el punto de vista de los demás.
Naiara Philpotts
Nació el 25 de agosto de 1995 en Buenos Aires, Argentina. Estudia Edición en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y le faltan tan solo unas pocas materias para recibirse de editora. Escribe desde que tiene 11 años y se declara una fanática de la ciencia ficción.
Trabaja como correctora de estilo para Nova Casa Editorial desde el 2018.
Inseparable: El extraño caso del bien y el mal
Basado en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Tus ojos comienzan a abrirse, no tardas en despertarte. No te tomas ni dos segundos para desperezarte, la rutina es tu vida y tú vives para la rutina. Sales de la cama y caminas directo hacia el baño para asearte. Como siempre, te das una ducha rápida y al salir pasas una gillette por la incipiente barba que hay en tu rostro. Nunca dejas que crezca porque te molesta, te pica y crees que se ve como algo sucio. Antes de retirarte, te colocas tus lentes de contacto y dejas el pequeño estuche sobre el botiquín. Te observas en el espejo por un momento mientras te pones un poco de loción. Dejas caer el atisbo de una sonrisa.
Estás listo.
Te diriges a la cocina e ignoras tus decoraciones, que tampoco son muchas. Tienes tanto espacio vacío que parece que recién te acabas de mudar o que eres un adepto al arte minimalista. Lo cierto es que ninguna de las dos opciones es la verdadera. Tus amigos íntimos ya se rindieron contigo, aunque, cada vez que te ven y tienen la oportunidad de visitarte, te llevan algún que otro objeto que saben terminará cubierto de polvo en una repisa. A pocas cosas les das importancia. Está bien.
Pronto se cumplirán diez años desde que vives en esta casa y todo sigue casi como el primer día. Te sientes cómodo con tanto lugar, es tu silencio, tu espacio. Para muchos es extraño, pero tú nunca te cuestionas por qué compraste una casa tan grande para ti solo; tal vez, en el fondo, sigues creyendo que en algún momento el amor tocará a tu puerta y tendrás una familia típica: un hijo, una hija, una esposa cariñosa y un perro… aunque tú preferirías un gato, te molestan los ruidos molestos y no te crees capaz de soportar los insistentes ladridos de un can.
Entras en la habitación, no enciendes la luz porque ya está iluminada por el sol; las plantas que están cerca de la ventana han comenzado a marchitarse. Ayer olvidaste regarlas y hoy miras con pesar sus hojas que empezaron a decolorarse y a verse amarillentas. Te reprendes mentalmente y vas por un enorme vaso con agua. Las riegas mientras esperas que la cafetera cumpla con su cometido. El café es de hace dos días y, a pesar de que no está recién hecho, no te importa, en eso no eres quisquilloso. Tal vez, solo en eso.
Te sirves una taza humeante, no endulzas su contenido. Le quita el sabor, lo arruina, lo contamina, y no te agrada. Bebes un poco y con tu mano libre comienzas a husmear las noticias del día en tu teléfono móvil. Ninguna te llama la atención, pero quieres leer algo, lo necesitas porque todo pertenece a tu misma rutina. Te detienes un momento y analizas dos titulares:
«Desaparecen todas las pruebas contra importante empresa farmacéutica que realizaba experimentos ilegales en humanos.
¿Cómo continuará el juicio?».
O…
«Actor de cine, presunto evasor de impuestos y recientemente acusado de violación, pierde toda su fortuna de manera extraña debido a hackers informáticos. Se cree que es una farsa y que él mismo movió sus fondos a paraísos fiscales».
Abres la noticia de la empresa y con tan solo leer unas líneas te quedas sin ganas de continuar. Prefieres no formular una opinión sobre el tema cuando notas el nudo que se asentó en tu estómago y saboreas un regusto amargo en tu boca. Aparentemente, los avances en el campo medicinal son fabulosos, no obstante, a través de medios legales jamás podrían haber conseguido permisos para trabajar en dichos experimentos por ser considerados nocivos para la salud humana. Se habla de alrededor de mil trescientos desaparecidos dispersos por todo el mundo, tienen diferentes sedes implicadas.
Suspiras. No quieres opinar nada al respecto, incluso, deseas dejar de pensar. Hay un tironeo ético en tu cerebro, parece el juego de fuerza de la soga y no sabes qué lado ganara: piensas en las vidas que podrían salvarse en el futuro si se cumplimentaran los logros, en cómo se modificaría el paradigma actual de la medicina occidental, en la utopía medicinal que se viviría dentro de unos pocos años, pero también piensas en las víctimas, en sus familias, en sus desapariciones. ¿Es justo?
Te terminas el café que te queda en un sorbo y tu garganta se escuece. Te conoces. Sabes qué lado es el que gana, al fin y al cabo siempre perseguiste el bien mayor. Esbozas una pequeña sonrisa y niegas con vehemencia. Decides dejar de sobreanalizar el asunto, te hace mal, te daña poco a poco, te desequilibra, te sientes como un monstruo. No es tu decisión: tu opinión no cuenta y eso te ayuda a continuar.
Volteas y dejas la taza sucia en el fregadero. Abres la noticia del famoso y la lees por encima. Mejor, es hora de ir a trabajar.
***
Lo primero que haces al ingresar en tu oficina, que está en el piso superior, es abrir las cortinas. La claridad de un precioso atardecer invernal se cuela con fiereza y te encandilas por el reflejo blanco que se da contra la nieve. Entrecierras los ojos y te obligas a mirar hacia otro lado, tu vista se posa sobre el reloj: son las seis de la tarde, en punto. Es el horario perfecto para iniciar tu día. En este punto, antes sonreías; no obstante, ya no te sorprendes por tu puntualidad, te sale de manera innata. ¿Por qué alegrarse por algo necesario? Te parece absurdo.
Dentro de poco anochecerá y tus ventanas se empañarán, la ciudad se sumirá en un sueño etéreo y tú trabajarás sin darte cuenta de nada de lo que sucede a tu alrededor. No te percatarás de las luces nocturnas o de lo que ocurre en la calle, no notarás si cae nieve o si hay tormenta, ignorarás todo, incluso al viento furioso que te quitará un par de tejas o tus ganas de ir al baño; solo frenarás para cenar dentro de cuatro horas.