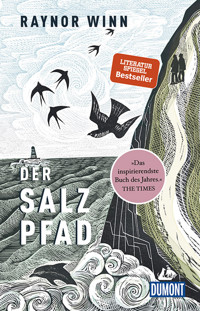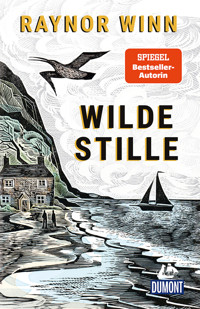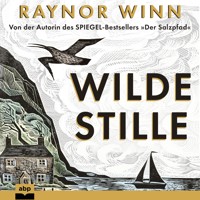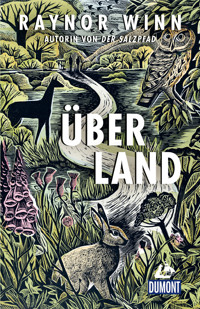Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En pocos días, Raynor se queda sin casa, sin trabajo y descubre que su marido de 32 años sufre una enfermedad terminal. Sin nada que perder y con poco tiempo, deciden caminar las 630 millas de la ruta costera del suroeste: de Somerset a Dorset. Casi sin dinero para comida y llevando solo lo esencial para sobrevivir a sus espaldas, viven salvajes en el antiguo y degradado paisaje de acantilados, mar y cielo. Sin embargo, a través de cada paso, cada encuentro y cada prueba en el camino, su viaje se convierte en una experiencia única. Una historia real y honesta de asunción del dolor y el poder terapéutico del mundo natural. En última instancia, una representación del hogar y de cómo se puede perder, reconstruir y redescubrir de las formas más inesperadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
El sonido de las olas que rompen cerca no se parece a ningún otro. El rugido de fondo es inconfundible, envuelto en el vaivén de la ola que cae y el ruido de succión de la corriente de resaca a medida que retrocede. Estaba oscuro, apenas había un destello de luz, pero incluso sin ver nada pude reconocer la fuerza del mar y supe que estaba cerca. Traté de analizar la situación. Habíamos acampado muy por encima de la línea de marea alta; la playa se extendía por debajo de nosotros y el nivel del agua se encontraba más allá, es decir, no podía alcanzarnos; estábamos bien. Apoyé la cabeza en el jersey enrollado e intenté dormir. No, no estábamos bien, todo lo contrario. El avance y retirada de las olas no venía de abajo, sino que estaba justo fuera.
Gateé en la luz verdinegra de la tienda de campaña y abrí las solapas de un tirón. La claridad de la luna se recortaba en las cimas de los acantilados dejando la playa en completa oscuridad pero iluminando las olas, que rompían formando espuma. El agua ya alcanzaba la plataforma de arena que terminaba a tan solo un metro de la tienda. Sacudí el saco de dormir que estaba a mi lado.
—Moth, Moth, ¡el agua está llegando!
Metimos lo que pesaba más en las mochilas, nos pusimos a toda prisa las botas, extrajimos las piquetas de metal del suelo y levantamos la tienda entera, sin desmontar, con los sacos de dormir y la ropa dentro; el suelo de lona impermeable se combaba hacia abajo, hacia la arena. Nos lanzamos playa a través como un cangrejo de mar gigante en dirección a lo que la noche anterior era un simple chorrillo de agua dulce fluyendo hacia el mar y ahora se había convertido en un auténtico canal de agua de mar de un metro de profundidad que discurría hacia el acantilado.
—No puedo levantarla lo suficiente. Los sacos de dormir se van a empapar.
—Pues haz algo o no serán solo los sacos de…
Volvimos corriendo al lugar de partida. Observé que, cada vez que la corriente retrocedía, el canal se allanaba en una amplia extensión de agua de tan solo unos centímetros de profundidad. Bajamos de nuevo a la playa a toda velocidad.La marea había superado la plataforma y se precipitaba por encima de la arena hacia donde estábamos nosotros.
—Espera a que retroceda, entonces corre al otro lado del canal y sube por la playa.
No daba crédito. Este hombre, que hasta hacía apenas dos meses ni siquiera era capaz de ponerse el abrigo sin ayuda, estaba de pie en mitad de una playa, en calzoncillos, sujetando una tienda de campaña montada por encima de la cabeza y con una mochila colgada a la espalda apremiándome:
—¡Corre!, ¡corre!, ¡corre!
Chapoteamos por el agua con la tienda en alto y trepamos desesperadamente por la playa mientras las olas nos pisaban los talones y la corriente de la resaca trataba de arrastrarnos mar adentro. Tropezando en la suave arena, con las botas rebosantes de agua salada, soltamos la tienda a los pies del acantilado.
—¿Sabes? Creo que estos acantilados no son estables. Deberíamos alejarnos un poco más allá por la playa.
¿Qué? ¿Cómo podía ser tan precavido a las tres de la mañana?
—No.
Habíamos caminado trescientos noventa kilómetros, habíamos hecho acampada libre durante treinta y seis noches y la mayor parte de ese tiempo nos habíamos alimentado a base de raciones deshidratadas. La guía del Sendero de la Costa Sudoeste indicaba que deberíamos haber alcanzado este lugar a los dieciocho días de empezar la ruta y recomendaba unas comidas deliciosas y unos alojamientos con camas mullidas y agua caliente. La duración del recorrido y las comodidades estaban fuera de nuestro alcance, pero me daba lo mismo. Moth había subido corriendo por la playa tapado únicamente con unos calzoncillos rotos que había llevado cinco días seguidos mientras sujetaba una tienda de campaña sin desmontar por encima de la cabeza. Era un milagro. Mejor, imposible.
La luz comenzaba a irrumpir en la cala de Portheras en el momento en que guardábamos nuestros sacos y preparábamos té. Un nuevo día por delante. Otro día más de marcha. Solo faltaban seiscientos veintidós kilómetros para llegar.
PARTE I
HACIA
LA LUZ
«Háblame, oh musa, de aquel
varón de multiforme ingenio que
[…] anduvo peregrinando
larguísimo tiempo».
Homero
La Odisea
01
El polvo de la vida
Estaba escondida bajo las escaleras cuando decidí ponerme a caminar. En aquel momento no me paré a valorar a fondo la posibilidad de andar durante mil catorce kilómetros con una mochila a la espalda, no pensé si me lo podía permitir ni que haría acampada libre durante casi cien noches, ni qué haría después. No le había dicho a mi pareja de hacía treinta y dos años que iba a venir conmigo.
Solo unos minutos antes, agazaparnos bajo las escaleras nos había parecido una buena opción. Los hombres de negro habían empezado a aporrear la puerta a las nueve de la mañana, pero no estábamos preparados. No estábamos preparados para soltarnos y dejarnos caer. Necesitaba más tiempo: una hora más, una semana más, una vida más. Nunca habría tiempo suficiente. Así que nos acurrucamos bajo las escaleras apretados, susurrando, como dos ratones asustados, como niños traviesos esperando a ser encontrados.
Los oficiales se dirigieron a la parte trasera de la casa. Golpeaban las ventanas, comprobaban todas las cerraduras, buscaban la forma de entrar. Pude oír que uno de ellos se subía al banquito del jardín, empujaba el tragaluz de la cocina y gritaba. Fue en ese instante cuando vi el libro en una de las cajas de embalaje. Había leído Five Hundred Miles Walkies (Caminatas de quinientas millas)con veinte años. Es la historia de un hombre que recorrió el Sendero de la Costa Sudoeste con su perro. Moth estaba apretujado a mi lado con la cabeza apoyada en las rodillas, abrazándoselas en posición de defensa, dolor y miedo. Y rabia. Sobre todo rabia. Parecía que la vida hubiera hecho acopio de toda la munición posible para arrojárnosla con enorme fuerza en lo que habían sido tres años de batallas interminables. La ira le había dejado agotado. Apoyé mi mano sobre su cabeza. Había acariciado ese pelo cuando era largo y rubio, lleno de sal marina, brezo y juventud; cuando había sido castaño y más corto, lleno de yeso de obra y plastilina de los niños; y ahora plateado, más fino, lleno del polvo de nuestra vida.
Había conocido a este hombre a los dieciocho años. Ahora tenía cincuenta. Juntos habíamos restaurado esta granja en ruinas, habíamos arreglado cada pared, cada piedra, habíamos cultivado verduras, y criado gallinas y a dos hijos, habíamos habilitado un granero para visitantes, para que compartieran nuestra vida y pagaran las facturas. Y ahora, en cuanto cruzáramos esa puerta, todo quedaría atrás, dejaríamos toda una vida atrás, acabada, concluida, para siempre.
—Podríamos caminar.
Era un comentario ridículo, pero aun así lo solté.
—¿Caminar?
—Sí, caminar.
¿Podría aguantarlo Moth? Al fin y al cabo, se trataba de un simple sendero de costa. No podía ser tan difícil y, además, podíamos caminar despacio, simplemente dar un paso detrás de otro e ir siguiendo el mapa. Lo que necesitaba desesperadamente era un mapa, algo que me indicara el camino. Entonces, ¿por qué no? No podía ser tan difícil.
La posibilidad de caminar todo el litoral, desde Minehead, en Somerset, atravesando el norte de Devon, Cornualles y el sur de Devon hasta Poole, en Dorset, parecía casi factible. Sin embargo la idea de recorrer colinas, playas, ríos y páramos en aquel momento era tan remota e improbable como la de salir de debajo de las escaleras y abrir la puerta. Era algo que podrían hacer otros, pero no nosotros.
Pero, por otro lado, ya habíamos reconstruido un lugar en ruinas, habíamos aprendido fontanería por nuestra cuenta, habíamos criado a dos hijos, nos habíamos defendido de jueces y abogados muy bien remunerados, así que ¿por qué no?
Porque perdimos. Perdimos el caso, perdimos la casa y nos perdimos a nosotros mismos.
Alargué la mano para sacar el libro de la caja y observar la cubierta: Five Hundred Miles Walkies. ¡Parecía una perspectiva tan idílica! En aquel momento no caí en la cuenta de que el Sendero de la Costa Sudoeste era implacable, de que sería el equivalente a escalar el Everest casi cuatro veces, de que habría que caminar mil catorce kilómetros por un camino que en muchos tramos no tiene más de treinta centímetros de ancho, hacer acampada libre, llevar una vida asilvestrada y abrirnos paso a través de cada situación dolorosa que nos había conducido hasta allí, a ese momento, escondidos bajo las escaleras. Lo único que sabía era que debíamos caminar. Y ahora no nos quedaba elección. Había alargado la mano hacia la caja y sabrían que estábamos en casa, me habrían visto, no había vuelta atrás, teníamos que irnos. Cuando salíamos a gatas de la oscuridad de nuestro escondite, Moth volvió la cabeza y me preguntó:
—¿Juntos?
—Siempre.
Nos quedamos de pie quietos, junto a la puerta principal. Al otro lado, los oficiales esperaban para cambiar las cerraduras, para prohibirnos el acceso a nuestra antigua vida. Estábamos a punto de abandonar aquella casa centenaria tenuemente iluminada que nos había cobijado durante veinte años. Cuando saliéramos por esa puerta, no podríamos volver a entrar nunca.
Nos cogimos de la mano y caminamos hacia la luz.
02
Perdemos
¿Nuestra marcha comenzó aquel día bajo las escaleras o el día que salimos de la furgoneta de una amiga en Tauton y permanecimos bajo la lluvia a un lado de la carretera con nuestras mochilas apoyadas en el asfalto? ¿O tal vez llevara años fraguándose, aguardando en el horizonte, a la espera de abalanzarse sobre nosotros cuando no nos quedara nada más que perder?
Ese día en el tribunal fue el punto y final de una batalla que había durado tres años, pero las cosas nunca terminan como una espera. Brillaba el sol cuando nos mudamos a la granja de Gales; los niños correteaban a nuestro alrededor y la vida se desplegaba ante nosotros. Un montón de piedras abandonadas en un paraje aislado al pie de las montañas. Pusimos todo nuestro empeño en restaurar aquello, trabajábamos cada rato libre mientras los niños crecían. Era nuestro hogar, nuestro negocio, nuestro santuario, por eso nunca había imaginado que todo fuera a acabar en una sucia y gris sala de tribunal junto a unos recreativos. No esperaba que terminara conmigo delante de un juez diciéndole que se había equivocado. No esperaba llevar la chaqueta de cuero que los niños me habían regalado por mi cincuenta cumpleaños. No esperaba que terminara.
Sentada en la sala del tribunal, observaba cómo Moth rascaba una manchita blanca en la mesa negra que tenía delante. Sabía qué se estaba preguntando cómo habíamos llegado a esto. Había sido muy amigo del hombre que había presentado la reclamación económica contra nosotros. Habían crecido juntos, habían formado parte del mismo grupo de amigos. Juntos habían montado en triciclo, jugado al fútbol y compartido los años de adolescencia. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Aunque otros se habían distanciado, entre ellos siempre había existido una relación estrecha. A medida que llegaban a la vida adulta, sus vidas fueron tomando direcciones muy diferentes. Cooper se introdujo en círculos financieros que muy pocos de nosotros comprendíamos, pero a pesar de todo Moth se mantuvo en contacto con él y continuaron siendo amigos. Confiábamos lo suficiente en él como para invertir en una de sus empresas cuando surgió la oportunidad. Metimos una cantidad de dinero considerable. La empresa en la que invertimos finalmente quebró y dejó una serie de deudas pendientes. Poco a poco, subrepticiamente, la sospecha de que debíamos dinero fue calando. En un primer momento no le hicimos caso, pero al cabo de un tiempo Cooper insistía en que, debido a la estructura del acuerdo, estábamos obligados a realizar el pago de aquellas deudas. Inicialmente, Moth se mostraba más afligido por la ruptura de una amistad que por la reclamación económica y durante años la disputa se mantuvo entre ellos. Estábamos convencidos de que no teníamos que asumir ninguna responsabilidad por las deudas, ya que no estaba específicamente indicado en la redacción del acuerdo, y Moth creía firmemente que a la larga lo solucionarían entre ellos dos. Hasta el día en que recibimos por correo un requerimiento de pago del tribunal.
Nuestros ahorros se agotaron rápidamente, engullidos por los honorarios de los abogados. A partir de ese instante nos convertimos, como tantos otros, en demandados que se representaban a sí mismos; el Gobierno había generado miles como nosotros después de anunciar las recientes reformas de la asistencia jurídica, las cuales nos dejaban sin derecho a una representación gratuita, dado que nuestro caso fue calificado de «demasiado complejo» para cumplir con los requisitos necesarios para acogerse a la asistencia jurídica. La reforma tal vez haya supuesto un ahorro anual de 350 millones de libras, pero ha dejado a personas vulnerables sin acceso a la justicia.
La única táctica que supimos emplear fue la de retrasarlo y retrasarlo, y volver a retrasarlo, intentando ganar tiempo. Durante todo ese periodo, nos pusimos en contacto a escondidas con abogados y contables para tratar de hallar alguna prueba escrita que pudiera convencer al juez de la verdad: que nuestra interpretación del acuerdo original era la correcta y, por tanto, no teníamos ninguna responsabilidad respecto a las deudas. Pero sin abogado defensor, nos ganaban la partida constantemente y presentaron cargos contra la granja como garantía de pago ante la reclamación de Cooper. Contuvimos la respiración y entonces llegó el mazazo: una solicitud de embargo de nuestro hogar, de la casa y del terreno, de cada piedra que con tanto cuidado habíamos colocado, del árbol donde los niños habían jugado, del agujero en la pared donde anidaban los herrerillos, de la plancha de plomo junto a la chimenea donde vivían los murciélagos. Una demanda para quedarse con todo. Lo seguimos retrasando, cumplimentando solicitudes, pidiendo aplazamientos, hasta que por fin pensamos que lo teníamos: la brillante luz blanca al final del túnel en forma de papel que demostraba que Cooper no tenía derecho a interponer aquella demanda porque no debíamos nada. Después de tres años y diez comparecencias en el tribunal, disponíamos de la prueba que podía salvar nuestro hogar. Enviamos copias al juez y al abogado del demandante. Estábamos preparados. Me puse la chaqueta de cuero, así de confiada estaba.
El juez revolvía sus papeles como si nosotros no estuviéramos allí. Necesitaba un destello de tranquilidad y miré a Moth, pero él tenía la mirada clavada al frente. Los últimos años habían hecho mella en él. Su pelo, que siempre había sido grueso, se había debilitado y era blanco, mientras que su piel había adquirido un aspecto ceroso y ceniciento. Parecía que estuviera viviendo dentro de un hoyo. De natural generoso, honrado y confiado, aquella traición por parte de un amigo tan próximo le había sacudido hasta la médula. Un dolor constante en el hombro y en el brazo le devoraba las fuerzas y le mantenía en un estado de permanente preocupación. Necesitábamos que todo aquello finalizara, retomar la vida normal; estaba segura de que entonces mejoraría. Pero nuestra vida no recuperaría esa clase de normalidad.
Me levanté y se me aflojaron las piernas, igual que si estuvieran metidas en agua. Me aferraba con la mano al trozo de papel como si se tratara de un ancla. Al otro lado de la ventana podía oír los chillidos y el alboroto que armaban las gaviotas.
—Buenos días, señoría. Espero que haya recibido las nuevas pruebas que le fueron entregadas el lunes.
—Así es.
—Si me permite referirme a esa prueba… —El abogado de Cooper se puso en pie al tiempo que se enderezaba la corbata, como hacía siempre que estaba a punto de dirigirse al juez. Seguro de sí mismo. Preparado. Todo lo que a nosotros nos faltaba. Estaba desesperada por tener un abogado, incluso habría suplicado.
—Señoría, esta información que usted y yo tenemos es una prueba nueva.
El juez me lanzó una mirada acusadora.
—¿Es una prueba nueva?
—Bueno…, sí. La recibimos hace cuatro días.
—A estas alturas del proceso, no se pueden aportar pruebas nuevas. No puedo aceptarla.
—Pero esta prueba demuestra que todo lo que hemos estado diciendo durante los últimos tres años es cierto. Prueba que no debemos nada al demandante. Es la verdad.
Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Quería congelar el tiempo, detenerlo en ese preciso instante, impedir que pronunciara las siguientes palabras. Quería darle la mano a Moth, levantarnos y salir de la sala, no volver a pensar en todo aquello nunca más, ir a casa y encender el fuego, acariciar los muros de piedra mientras el gato se acurrucaba al calor de la chimenea. Volver a respirar sin sentir una opresión en el pecho, pensar en nuestro hogar sin miedo a perderlo.
—No se pueden presentar pruebas fuera del plazo procesal oportuno. Voy a proceder a dictar sentencia. Concedo la posesión al demandante. Deberán desalojar la propiedad dentro de siete días a las nueve de la mañana. Bien, pasemos a las costas. ¿Hay algo que quiera decir sobre las costas?
—Sí, que está cometiendo un terrible error. Todo esto está mal. Y no, no quiero hablar sobre las costas, de todas formas no tenemos dinero, nos está arrebatando nuestro hogar, nuestro negocio, nuestros ingresos, ¿qué más quiere?
Me agarré a la mesa mientras sentía que el suelo se abría bajo mis pies. No llores, no llores, no llores.
—Bien, tomaré eso en consideración y desestimaré la reclamación de las costas judiciales.
Mis pensamientos vagaban en busca de algún punto de apoyo. Moth se removía en su asiento y casi podía tocar el olor a gravilla seca y caliente y a boj recién cortado que emanaba de su chaqueta. Los niños se habían raspado las rodillas en esa gravilla aprendiendo a montar en bicicleta y habían derrapado sobre ella cuando se marcharon en coche a la universidad. Las rosas estaban en plena floración, suspendidas por encima del seto de boj como bolas de algodón. Yo no tardaría en marchitarme.
—Solicito el derecho a recurrir en apelación.
—No, deniego el derecho a recurrir en apelación. Este caso ya ha durado demasiado. Ha contado con numerosas oportunidades para aportar pruebas.
La habitación empezó a encogerse, las paredes nos aprisionaban. De nada servía que hubiéramos obtenido aquella prueba y que contuviera la verdad, lo único importante era que no la había presentado de forma correcta, que no había seguido el procedimiento adecuado. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debíamos hacer? ¿Qué pasaría con las gallinas? ¿Quién le daría a la vieja oveja su rebanada de pan por las mañanas? ¿Cómo íbamos a empaquetar una granja en una semana? ¿Cómo íbamos a pagar el alquiler de una furgoneta? ¿Qué pasaría con las familias que habían reservado sus vacaciones? ¿Qué pasaría con los gatos, con mis hijos? ¿Cómo iba a decirles que acabábamos de perder su hogar? Nuestro hogar. Lo había perdido porque no conocía el procedimiento. Había cometido un simple error, uno básico: no había realizado una solicitud para presentar más pruebas. No sabía que fuera necesario. Estaba tan feliz, tan segura, que la había enviado sin más. Había echado a perder mi hoja de papel definitiva, con su blanca y perfecta verdad. Y ahora lo habíamos perdido todo. Sin un penique, sin un hogar.
Cerramos la puerta de la sala al salir y caminamos por el pasillo rígidos, en silencio. Miré al abogado en la habitación contigua y seguí andando, pero Moth entró. No, Moth, no. Moth, no le pegues. Podía sentir toda la ira, todo el estrés de los últimos tres años. Pero le extendió la mano.
—Está bien, sé que solo está haciendo su trabajo, pero ha sido una decisión equivocada. Lo sabe, ¿verdad?
El abogado estrechó la mano a Moth.
—La decisión la ha tomado el juez, no yo.
Aun así, no lloré; pero un aullido silencioso me agarró por dentro y me apretó con fuerza, dificultándome la respiración.
Me quedé de pie en el prado que había detrás de la casa, bajo el retorcido fresno, donde los niños habían construido un iglú durante la gran nevada de 1996. Dividí una rebanada de pan blanco en seis trozos, un ritual que había marcado el comienzo de cada nuevo día durante los últimos diecinueve años. La vieja oveja olisqueó mi mano y tomó el pan con sus suaves labios: diecinueve años, sin dientes, pero todavía conservaba su buen apetito. Los niños habían decidido llamarla Smotyn, que significa «lunares» en galés. Ahora era una oveja vieja y gruñona, con un desaliñado vellón blanco y negro y dos cuernos retorcidos. Bueno, en realidad solo le quedaba uno, se había roto el otro unos años antes en un intento desesperado por introducirse en un cubo de comida. Tom se había quedado el cuerno, estaba guardado en la caja de los tesoros que se había llevado consigo cuando se marchó a la universidad, junto con sus fósiles y las cartas de Pokémon. Cuando Rowan tenía tres años, hicimos un viaje de sesenta y cinco kilómetros en nuestra pequeña furgoneta. Compramos tres corderitas asustadas con la piel salpicada de manchas en una granja en la ladera de una colina con vistas al mar. Rowan se puso a chillar muy enfadada porque no le dejaba sentarse con ellas, así que al final cedí y volví a casa con las cuatro juntas sobre la paja que había esparcido en la parte de atrás de la furgoneta. Desde ese momento, formaron parte de nuestras vidas, de nuestra familia. Tuvieron muchos corderos a lo largo de los años, pero ahora solo quedaba Smotyn; sus hermanas se habían muerto y el resto de las ovejas se las había vendido a otro granjero el año anterior, cuando el proceso judicial había llegado a tal punto que pensábamos que no podríamos aguantar más y estábamos a punto de perder. Pero había sido incapaz de dejar a Smotyn: a su edad, no habría nadie dispuesto a quedarse con ella. El tiempo de vida medio de una oveja es de unos seis o siete años antes de que se convierta en comida para perros o albóndigas. El día después de la sentencia, llevé las gallinas a un amigo, pero no había sitio para Smotyn. Se alejó por el campo envuelta en nubes de semillas de dientes de león hasta que llegó a la zona de las hayas, donde la hierba siempre estaba seca. Ambas conocíamos aquel terreno como si fuera una extensión de nosotras mismas. ¿Cómo podría cualquiera de las dos vivir sin él?
En cinco días nos quedaríamos sin hogar. Entonces lo sabríamos.
Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que mi vida no iba a tardar ni cinco días en cambiar para siempre, que todo lo que me mantenía estable se convertiría en arenas movedizas bajo mis pies. Ocurriría al día siguiente.
Estábamos en la sala de consulta de un hospital en Liverpool. Por fin íbamos a obtener los resultados de años de procrastinación médica y sabríamos cuál era la causa del dolor en el hombro de Moth. Después de una vida dedicada al trabajo físico, un médico había dictaminado: «El dolor es normal, cabe esperar que le duela al levantar los brazos y que tropiece un poco al caminar». Otros se habían interesado por un ligero temblor en la mano y cierto adormecimiento en su rostro. Pero este médico era lo más, el mejor en su campo, no había trampa ni cartón. Nos aclararía si se trataba de una lesión en los ligamentos o algo parecido y nos diría cómo solucionarlo, nos explicaría si era consecuencia de una caída de Moth desde el tejado del granero cuando este se rompió hacía años; tal vez se hubiera producido una pequeña fractura entonces. Seguro que nos daría una solución para sanarla. Se sentaría con aplomo detrás de su escritorio y eso es lo que nos diría. Sin ninguna duda.
Apenas habíamos hablado durante el largo trayecto a Liverpool, cada uno inmerso en su propio lodazal de shock y agotamiento. Los días transcurridos desde el juicio habían sido una mezcla de cajas de embalaje y hogueras, de interminables llamadas telefónicas y angustia. Nos habíamos dado cuenta de que no teníamos adónde ir. Había ocurrido lo peor que podía haber pasado. Este viaje de ida y vuelta de siete horas era algo que no necesitábamos en absoluto. Cada hora era valiosa, sesenta minutos más para terminar de empaquetar, para continuar a salvo entre aquellas paredes. Los incesantes desplazamientos a las salas de espera de los médicos habían comenzado seis años antes. Sentía un dolor agotador en el hombro y el brazo seguido de un temblor que comenzaba en la mano. Los doctores en un principio creyeron que tenía la enfermedad de Parkinson, pero cuando se demostró que no era así pasaron a pensar que podría tratarse de un daño neurológico. Era una sala de consulta como cualquier otra: un cubículo cuadrado, blanco, desprovisto de emociones y con vistas al aparcamiento. Sin embargo, el médico no se atrincheró detrás de su escritorio, sino que se sentó en la esquina de la mesa junto a Moth, le puso una mano en el hombro y le preguntó cómo se encontraba. Algo iba mal. Los médicos no actúan así. Ni uno solo de los médicos que habíamos visto, que habían sido unos cuantos, se había comportado jamás de esa forma.
—Lo mejor que puedo hacer por usted, Moth, es darle un diagnóstico.
No, no, no, no, no. No diga nada más, no hable, algo espantoso está a punto de salir de sus labios finos y engreídos, no los abra, no hable.
—Creo que sufre una degeneración corticobasal. No podemos estar absolutamente seguros del diagnóstico. No hay ninguna prueba que lo confirme, solo podremos saberlo cuando realicemos la autopsia.
—¿Autopsia? ¿Cuándo cree que será eso?
Moth abrió las manos todo lo que pudo y se agarró los muslos con sus grandes dedos.
—Normalmente, entre seis y ocho años desde que se declara la enfermedad, pero en su caso parece que progresa muy lentamente, porque ya han pasado seis años desde que aparecieron los primeros dolores.
—Entonces debe de estar equivocado. Será otra cosa.
Podía sentir cómo el estómago me subía por la garganta y la habitación se difuminaba ante mis ojos.
El médico me miró y comenzó a explicarme, como si fuera una niña, esa rara enfermedad cerebral degenerativa que se llevaría al hombre maravilloso a quien yo había amado desde que era adolescente, que destruiría su cuerpo y su mente a medida que lo iría sumiendo en la confusión y la demencia, y que terminaría impidiéndole tragar probablemente hasta que muriera asfixiado con su propia saliva. No había remedio, absolutamente nada que se pudiera hacer al respecto. Casi no podía respirar. La habitación flotaba. No, Moth no, no os lo llevéis a él, no os lo podéis llevar, él lo es todo, todo, todo de mí. No. Trataba de mantener una expresión serena, pero por dentro gritaba presa del pánico, como una abeja golpeándose repetidamente contra un cristal. El mundo real estaba allí, pero de repente había quedado fuera de mi alcance.
—Pero podría estar equivocado.
¿De qué estaba hablando? No íbamos a morir de esa forma. No era la vida de Moth, era nuestra vida. Éramos un solo ser fusionado, enredado, molecular. Cuando tuviéramos noventa y cinco años, en la cima de una montaña después de ver amanecer, simplemente nos iríamos a dormir. Nada de morir ahogado en la cama de un hospital. Nada de estar separados, solos.
—Se equivoca.
En el aparcamiento del hospital, dentro de la furgoneta, nos abrazamos sin soltarnos, como si la simple acción de juntar nuestros cuerpos pudiera detener todo aquello. Si entre los dos no pasaba ni un rayo de luz, entonces nada podría separarnos, aquello no sería real y no tendríamos que hacerle frente. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Moth, pero yo no lloraba, no podía. Llorar significaba claudicar ante un río de dolor que me arrastraría. Habíamos vivido juntos toda nuestra vida adulta. Con cada sueño, cada plan, cada éxito y fracaso habíamos sido dos mitades de una vida entera. Nunca separados, nunca solos, siempre uno.
No había medicamentos que pudieran detener la progresión de la enfermedad, no existía ninguna terapia que la mantuviera a raya. La única posibilidad era un fármaco llamado pregabalina que ayudaba a aliviar el dolor, pero Moth ya lo estaba tomando. No había nada más. Deseaba con todas mis fuerzas entrar en la farmacia y salir con una caja mágica, cualquier medicina que detuviera el avance destructor que estaba arrollando nuestra vida.
—La fisioterapia lo ayudará con la rigidez —había anunciado el médico.
Sin embargo, Moth ya seguía una rutina diaria de fisioterapia. Quizá no era suficiente. Tal vez si hiciera más, podría frenar el avance de la enfermedad. Me agarraba a cada brizna de esperanza, al hilo más débil capaz de sacarme de esa sofocante bruma de conmoción. Pero no había ningún hilo, ninguna mano a la que sujetarme que me pusiera a salvo, ninguna voz tranquilizadora que afirmara que todo estaba bien, que solo se trataba de un mal sueño. Únicamente estábamos nosotros dos aferrándonos a la realidad, el uno al otro, en el aparcamiento de un hospital.
—No puedes estar enfermo. Aún te quiero.
Como si el simple hecho de amarlo fuese suficiente. Siempre había sido suficiente, siempre había sido todo lo que había necesitado, pero ahora eso no nos salvaría. La primera vez que Moth había declarado que me quería también había sido la primera vez que escuchaba esas palabras. Antes nadie me había dicho que me quería, ni mis padres ni mis amigos, él había sido el primero y sus palabras me habían elevado, me habían hecho brillar y resplandecer durante los siguientes treinta y dos años de mi vida. Pero las palabras carecían de poder para impedir la autodestrucción del cerebro de Moth, para evitar que una proteína llamada tau se acumulara en las celdas y bloqueara las conexiones.
—Se equivoca. Estoy segura de que está equivocado.
Tenía que estarlo. El juez se había equivocado, de modo que ¿por qué no podía equivocarse el médico?
—No puedo pensar, no puedo sentir…
—Entonces vamos a pensar que se equivoca. Si nos negamos a creerlo, podremos seguir adelante y hacer como si esto no fuera real.
No podía dejarlo entrar. Nada tenía sentido, nada era real.
—Puede que se equivoque, pero ¿y si tiene razón? ¿Y si llegamos a esa etapa final de la que hablaba? No puedo pensar en eso, no quiero…
—No llegaremos a ese punto. No sé cómo, pero vamos a luchar contra esto.
No creo en Dios ni en ninguna fuerza superior. Vivimos y morimos. El ciclo del carbono sigue su curso. Pero, por favor, Dios, no dejes que lleguemos a ese punto. Si Él existía, acababa de arrancar de cuajo las raíces de mi vida, poniendo patas arriba mi existencia. Volvimos a casa con la música a todo volumen, escondiéndonos en el ruido. Las montañas caían a mis pies y el mar se estrellaba sobre mi cabeza, mi mundo estaba al revés. Cuando la furgoneta al fin se detuvo, salí de ella haciendo el pino.
Me atormentaban pensamientos angustiosos. Después de conocer el diagnóstico, pasé semanas en las que cada noche me despertaba empapada en un sudor frío con la cabeza palpitando, aterrorizada por pesadillas en las que Moth moría ahogado por los mocos. Imágenes de su cuello hinchado, la mandíbula deformada y Moth luchando por aspirar aire hasta que se asfixiaba, mientras los niños y yo mirábamos impotentes.
Las golondrinas llegaban con retraso. Solas o en pareja, finalmente habían encontrado el camino a casa después de un viaje heroico, de lanzarse en picado sobre las hayas y atiborrarse de insectos. ¡Quién fuera golondrina!, ¡ser libre para volar y volver a casa cuando quisiera! Partí el pan para Smotyn y salí a la fresca mañana de junio. La brisa, suave y ligera, acariciaba mi rostro con la promesa de un bonito día por delante. Me subí al travesaño entre las ramas del seto de peras silvestres. Lo había comprado en las rebajas de un vivero pensando que era un seto de haya, pero le habían salido hojas pequeñas, espinas y no daba nada. Además, mostraba su mal carácter cada vez que me subía al travesaño. Me rasqué las heridas del brazo, las nuevas entre otras ya cicatrizadas. No merecía la pena podarlo. El campo rezumaba calor y un olor dulzón anunciaba que los tréboles estaban floreciendo. Los topos habían vuelto a hacer de las suyas por la noche y montones de tierra laboriosamente removida se extendían en medio de la finca. Instintivamente, los aplasté a pisotones, porque aún me preocupaba el bienestar de la tierra, de nuestra tierra. Moth había recuperado este terreno de las garras de la maleza. Después de rechazar el uso de los pesticidas y sin maquinaria de ningún tipo en esa primera fase, había segado con la guadaña ocho mil metros cuadrados de tierra, había rastrillado la broza y arrancado las ortigas. Había reparado la cerca que rodeaba el terreno, reemplazando cuidadosamente cientos de piedras en unos muros que llevaban décadas abandonados. Allí era donde los hijos de los visitantes iban a recoger los huevos recién puestos de las gallinas y donde daban de comer a los corderitos en primavera. Allí habíamos jugado un sinfín de partidas de críquet, nos habíamos tumbado en la hierba crecida antes de cortarla para obtener heno y habíamos contemplado las estrellas fugaces en el oscuro cielo de verano. Era nuestra tierra.
Smotyn no apareció. Siempre se acercaba al travesaño a buscar su rebanada de pan. Todos los días. Mientras trataba de localizarla en el prado, ya sabía lo que me iba a encontrar. Estaba en su sitio favorito, bajo las hayas, con la cabeza tendida en la hierba como si durmiera. Ella lo sabía. Sabía que no podía dejar su campito, su sitio, y simplemente se había muerto. Había apoyado la cabeza sobre la hierba, había cerrado los ojos y había muerto. Me llegó una especie de contracción avasalladora e incontrolable mientras abrazaba su cara peluda y acariciaba por última vez el cuerno retorcido. Me acurruqué en la hierba junto a ella y lloré. Lloré hasta que mi cuerpo se cansó, agotado, sin lágrimas, consumido por la pérdida. La hierba envolvía mi rostro y me quedé tumbada bajo las hayas tratando de morir, de dejarme ir y ser libre, igual que Smotyn, libre para volar con las golondrinas y no tener que afrontar que debía marcharme de ese lugar ni cómo se marchitaba Moth. Déjame morir ahora, deja que sea yo la que se vaya, no permitas que me quede sola, deja que muera.
Cogí la pala y empecé a cavar para enterrar a Smotyn junto a sus hermanas, en su prado. Moth se acercó e hicimos el agujero juntos, en silencio, negándonos a hablar, a aceptar el hoyo a medida que iba creciendo. La oscuridad que habíamos contemplado el día anterior resultaba aún demasiado impactante, demasiado reciente para admitir su existencia, ni siquiera como posibilidad. Cubrí su cabeza con un paño, porque no éramos capaces de ver cómo caía la tierra sobre su cara. Se había marchado. Todo había terminado. Con ella enterrábamos el sueño que había supuesto la granja.
03
Movimiento
sísmico
Después de cerrar por última vez la puerta de nuestro hogar, tuvimos un par de semanas para llevar nuestras escasas pertenencias al granero de un amigo y tratar de decidir qué hacer a continuación. Los niños no podían ayudarnos: ambos eran estudiantes, vivían en pisos compartidos y apenas tenían dinero suficiente para mantenerse a flote. El hermano de Moth estaba de vacaciones, por lo que pudimos usar su casa, pero él y su familia regresaban al cabo de dos semanas y entonces no habría sitio para nosotros y tendríamos que irnos. Estábamos a tan solotreinta y dos kilómetros de casa, en el otro extremo de la misma carretera, pero no podíamos volver. Era penoso. Los primeros días pasaron en una neblina casi catatónica, sacudidos por el shock de haber tenido que dejar nuestra casa mientras intentábamos aceptar el diagnóstico del médico.
La lógica dictaba que debíamos esforzarnos y encontrar algo para alquilar. No solo nos habían arrebatado la casa, también nuestro negocio de alquiler vacacional. Nos habíamos quedado sin ingresos. Necesitábamos encontrar un trabajo que nos permitiera reconstruir nuestra vida, pero también debíamos enfrentarnos a la posibilidad de que nuestra vida juntos se limitara a un breve periodo de salud medianamente aceptable seguido por un declive hacia la parálisis y la muerte. No podía dejarle e irme a trabajar. Necesitaba pasar con él cada minuto de esta valiosa salud precaria. Tenía que guardar cada recuerdo para conservarlo conmigo en un futuro solitario.
Odiaba a aquel médico, ahí sentado en el borde de la mesa soltando su diagnóstico como si fuera un regalo. «Lo mejor que puedo hacer por usted, Moth, es darle un diagnóstico». Era de lo peor que podía hacer. Deseaba que pudiera borrarlo y que me dejara vivir sin saberlo. No quería asomarme al oscuro vacío de mi futuro cada vez que miraba a Moth. Atravesamos esos días como si acabáramos de salir de un campo de batalla, traumatizados, conmocionados y perdidos.
Acampar a largo plazo era una opción hasta que encontráramos algo mejor, pero el camping más asequible costaba ochenta libras a la semana, mucho más de lo que podíamos permitirnos, y no había subsidios para la vivienda si nos íbamos a uno. No conocíamos a nadie con una habitación de sobra o que estuviera dispuesto a cedernos su jardín más allá de unas pocas semanas. Necesitábamos un lugar que nos permitiera poner en orden nuestras ideas y asimilar todo lo sucedido. No había autocaravanas disponibles en un lugar de vacaciones tan frecuentado, porque hasta la última estaba reservada para los turistas, que podían pagar mucho más que lo que suponía el subsidio para la vivienda.
En un mundo ideal habríamos encontrado algo de alquiler, pero rápidamente se evidenció que cuando te han embargado la casa es casi imposible alquilar otra. Nuestra calificación crediticia estaba por los suelos. Existía la posibilidad de que el Ayuntamiento nos incluyera en su lista de espera, pero nos fue asignada la categoría de «prioridad baja» y lo único que nos ofrecían en ese momento era una habitación en un hostal que albergaba principalmente a personas con problemas de alcohol y drogas. La chica con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante que estaba sentada detrás de un escritorio en las oficinas del Ayuntamiento nos explicó con un marcado acento galés:
—Bien, si no va a morirse pronto, por ejemplo el año que viene, es que no está tan enfermo, ¿verdad? Por eso no puedo considerarlo prioritario, ¿no le parece?
En ese momento supimos con certeza que preferíamos vivir en una tienda de campaña.
Volvimos a casa del hermano de Moth. Miré por la ventana, aturdida, incapaz de pensar en cómo seguir adelante.
—La verdad es que me alegro. No me imagino viviendo en un albergue municipal a tiro de piedra de la granja. Se me rompería el alma.
No solo eso, sino que vivíamos en una comunidad rural tan pequeña que los chismes sobre nosotros circularían durante meses.
—Lo sé. En la granja podíamos aislarnos de todo el mundo. En nuestra isla.
Eso era lo que la granja había significado para nosotros en todos los sentidos: una isla. En cuanto salíamos de la carretera y nos adentrábamos en el bosque, dejábamos todo lo demás atrás. Más allá de los árboles, las vistas se desplegaban como si hubiésemos entrado en otro mundo. Por todas partes se reconocían restos de los tradicionales sistemas de parcelación propios del mundo rural, con tramos separados por setos. Las montañas se elevaban en el oeste y se extendían hacia el este, y en medio serpenteaban suaves y delicadas nubes. Un enorme buitre con las alas desplegadas volaba en círculos, suspendido en el aire azul, en algún punto entre las copas de los árboles y las montañas. El mundo de la carretera, de los pueblos y todo el ruido humano quedaba en el olvido a medida que el bosque cerraba sus puertas a nuestra espalda. Sin embargo, ahora estábamos a la deriva, sin un refugio seguro al que volver, flotando a través de la niebla en una balsa de desesperación sin saber cuándo alcanzaríamos la costa ni si la habría siquiera.
Moth observaba desde la ventana la ladera cubierta de brezo y aulaga. Como en casa, pero sin hogar.
—No creo que pueda soportar quedarme en este lugar. Necesito poner algo de espacio entre Gales y nosotros. Quedarnos es demasiado doloroso. No sé decirte a largo plazo, tampoco sé si me queda mucho tiempo, pero por ahora necesito estar en otra parte. Necesito encontrar otro sitio al que llamar hogar.
Respiré hondo.
—Entonces vamos a preparar las mochilas. Ya lo inventaremos sobre la marcha.
—El Sendero de la Costa Sudoeste. Allá vamos.
Preparar una mochila con cincuenta años no es lo mismo que con veinte. La última vez que nos habíamos preparado la mochila para ir de excursión había sido antes de que nacieran los niños; Moth todavía llevaba el pelo largo y yo pesaba seis kilos menos. En aquella época, metíamos todo lo que pensábamos que podríamos necesitar y cargábamos con ello independientemente de lo que pesara; nuestros jóvenes cuerpos se recuperaban sin problema de cualquier tipo de tensión o herida. De mochileros, recorrimos el Distrito de los Lagos y Escocia; todos los días caminábamos muchos kilómetros, pero casi siempre pasábamos la noche en un camping y raras veces practicábamos la acampada libre. Treinta años después, me asaltaban los achaques propios de veinte años de trabajo físico, un dolor que nunca se cura del todo, sino que permanece maliciosamente en un segundo plano. Tenía el cuerpo agarrotado tras tres años inmersa en el proceso judicial encorvada sobre el portátil intentando montar nuestra defensa, susceptible de sufrir daños musculares a cada instante. ¿Y Moth? ¿Cómo iba a cargar la mochila con el mismo peso que antes? Preparamos el macuto tal y como lo habríamos hecho antaño y lo colgamos con cuidado en su espalda. Un bulto de sesenta litros que contenía nuestra vieja tienda de lona naranja y dos cacerolas algo oxidadas. Después de dar tan solo un par de vueltas al salón, ya estaba de rodillas en el suelo retorciéndose de dolor.
—Quítamela. No puedo hacerlo.
—En ese caso, tendremos que encontrar una equipación diferente. De entrada, una tienda más ligera.
—No nos lo podemos permitir.
Casi todos nuestros ingresos del año anterior habían ido a parar al proceso judicial o simplemente habían servido para los gastos cotidianos mientras nos ocupábamos del litigio. Esto y dos hijos en la universidad al mismo tiempo. Había devuelto el dinero a todos los que aquel verano habían reservado sus vacaciones en el granero, lo que nos había dejado con trescientas veinte libras. Pero recibíamos cuarenta y ocho libras a la semana en concepto de ayudas. Puesto que el ritmo de trabajo de Moth había disminuido progresivamente, nuestros ingresos se habían visto reducidos a tan solo el alquiler del granero y esto nos daba derecho a recibir un subsidio semanal del Gobierno. Sin embargo, para recibir esta pequeña ayuda era necesario contar con una dirección postal, es decir, había que permanecer en la zona. No podíamos quedarnos, así que mantuvimos la dirección de la granja y remitimos el correo a casa del hermano de Moth. Eran cuarenta y ocho libras a la semana. Seguro que seríamos capaces de sobrevivir con esa cantidad.
Volví a leer Five Hundred Miles Walkies y me repetí a mí misma que podíamos hacerlo. Mark Wallington había recorrido el Sendero de la Costa Sudoeste con una mochila prestada y un perro zarrapastroso. Podíamos hacerlo, sin problemas. Pero era evidente que tendríamos que recorrerlo en sentido contrario, de Poole a Minehead. La primera parte del trayecto, de Minehead a Padstow, parecía la más difícil y el último tramo, de Plymouth a Poole, el más fácil. Por tanto, lo más lógico era caminarlo a la inversa y así tener tiempo para adaptarnos antes de llegar a las partes más complicadas. Solo necesitábamos una guía de viaje. Tenía que ser una guía que cubriera todo el camino, pero enseguida nos dimos cuenta de que no había ninguna que siguiera la ruta de sur a norte, todas iban al revés. Rebusqué en las estanterías de Cotswold Outdoors, pero en la inmensa sección dedicada a guías de viaje no había ni un solo volumen que comenzara el sendero por el sur. El pobre dependiente delgaducho se tuvo que comer con patatas mi intensa desilusión.
—¿No ves que tengo que recorrerlo en sentido contrario? El comienzo tiene que ser fácil para Moth. Mark Wallington tenía veinte años y su mayor problema habían sido los clips metálicos de su mochila, que no hacían más que romperse o desatarse.
Roja de ira, pánico y autocompasión, me di cuenta de que estaba a punto de estallar.
—De verdad que lo siento, señora, pero no hay ninguna.
El dependiente se esfumó y yo me senté refunfuñando en la parte de atrás de la tienda. Si empezábamos por el tramo más duro, Moth no aguantaría ni una semana. Entonces, ¿qué? No estaba preparada para hacer frente al «entonces, ¿qué?»; mi cerebro activaba el modo autodefensa. Solo teníamos el camino, no podía pensar en nada más, no podía ver más allá. Nos planteamos usar los mapas geoespaciales de Ordnance Survey (la agencia cartográfica nacional del Reino Unido), pero para hacer todo el camino necesitaríamos más mapas de los que nos podíamos permitir y de los que podíamos cargar.
—Ray, no voy a caminar ochocientos kilómetros siguiendo una guía en sentido contrario. Empezaremos en Minehead y nos lo tomaremos con mucha calma.
Moth me acariciaba el pelo, pero yo solo quería meterme en un saco de dormir y llorar. No te derrumbes ahora. Se supone que tú eres la fuerte, no la que va a morir asfixiada. Qué fácil era descarrilar, simplemente trataba de aguantar.
Tuvimos que elegir un libro y al fijarnos bien vimos que solo había una opción: el librito de Paddy Dillon, The South West Coast Path: From Minehead to South Haven Point (El Sendero de la Costa Sudoeste: de Minehead a South Haven Point), con su cómoda cubierta resistente al agua y un mapa de Ordnance Survey que cubría todo el camino. Se ajustaba de maravilla a mi mano y al bolsillo de Moth, así que entendimos que era la indicada. Sin embargo, mientras la hojeábamos tomando una taza de té, vimos claramente que cuando Mark había recorrido el sendero con su perro o había perdido la cuenta de los kilómetros, o bien se le habían pasado algunos por alto, o bien se había producido un movimiento sísmico en las décadas que separaban la publicación del libro y el momento presente que había provocado que Cornualles se expandiera en el Atlántico. El sendero no tenía ochocientos kilómetros, sino mil catorce.
Teníamos que reemplazar parte del equipamiento, era inevitable. La vieja mochila de Moth tenía unas enormes hebillas metálicas que se habían oxidado y se atascaban, y el forro de la mía se había desintegrado y dejaba pasar el agua. Sustituirlas por otras de la misma calidad era carísimo. Dos mochilas nuevas serían doscientas cincuenta libras. Buscamos una opción más barata y finalmente encontramos dos mochilitas en Mountain Warehouse por menos de la mitad del precio de una de marca. No incluían campanitas ni silbatos, pero eran lo suficientemente prácticas. Las mochilas ocuparon toda nuestra atención durante los siguientes días. Las llenábamos, las volvíamos a llenar, las ordenábamos, las vaciábamos y dábamos vueltas por la casa con ellas puestas. No iba a funcionar. En aquellas mochilitas no cabía todo lo que nos queríamos llevar.
—No, Ray, no puedo llevar una más grande. Vamos a tomárnoslo como cuando dejamos la granja. Vamos a volver a hacerlas metiendo solo lo absolutamente necesario para vivir. Nada más. Entonces puede que seamos capaces de conseguirlo.
—La tienda pesa demasiado. A mí no me cabe y es demasiado pesada para tus hombros, pero de ninguna manera podemos permitirnos una decente, algo que se mantenga en pie en lo alto de un acantilado durante meses. Llevamos demasiadas cosas.
—¿Y por eBay?
Esperar a que terminara la subasta en eBay de lo que iba a ser nuestro hogar durante el resto del verano y quizá más tiempo fue increíblemente desesperante. Tres segundos, dos, uno y por fin fue nuestra. Una tienda de campaña Vango que solo había sido usada una vez y pesaba tres kilos, una cuarta parte de lo que pesaba nuestra vieja Vango y ocupaba mucho menos. Nos pusimos a bailar alrededor de la mesa de la cocina. Acabábamos de comprar nuestra nueva casa por treinta y ocho libras.
Llamé por teléfono a nuestra hija Rowan. Estaba tan emocionada que necesitaba compartir urgentemente esta diminuta pizca de buenas noticias, quería atenuar la interminable sensación de pesadumbre que se había instalado entre nosotros durante las dos últimas semanas. Quería ser mamá y conseguir que todo fuera bien. Necesitaba volver a ser esa mamá, pero me arrepentí en cuanto el teléfono empezó a sonar. Puede que se hubieran hecho mayores y que hubieran echado a volar, pero el hogar que habíamos perdido también era de nuestros hijos. Moth era su padre y aceptar que estaba enfermo era igual de duro para ellos que para mí. Las últimas semanas, la base de mi relación con ellos se había modificado. No podía protegerlos de algunos problemas. El equilibrio se invertía y yo eso no podía soportarlo. No estaba preparada. A pesar de todo, eran dos adultos sorprendentemente bien adaptados —lo cierto es que habíamos hecho un trabajo fantástico— y ellos sí que estaban preparados. Yo era la única que todavía quería mantener el mundo controlado y preservar sus vidas en una burbuja perfecta. Si ya no era esa mano protectora para ellos, ¿entonces qué era? Esa era la última pizca que, en lo más profundo, reconocía como mi «yo». Sin eso, ¿qué quedaba? Nada.
—Pero ¿qué estás diciendo, mamá? ¿Te has vuelto loca? ¿Y si se cae por un acantilado? —La voz de Rowan me devolvió a la realidad—. No tenéis dinero, ¿qué vais a comer? ¿De verdad crees que podéis pasar el resto del verano en una tienda de campaña? ¿Cómo? Pero si hay días en los que papá casi ni puede levantarse de la silla. ¿Qué pasará si le da un ataque en un acantilado? ¿Dónde vais a acampar? ¿Sabes cuánto cuesta un camping? ¿Se lo habéis contado a Tom?
—Ya lo sé, Row. Es una locura, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? No podemos quedarnos simplemente sentados esperando a que el Ayuntamiento nos conceda una vivienda municipal, nosotros no somos así. Necesitamos hacer esto y mientras estemos juntos todo irá bien. No te preocupes.
Rowan se calló, solo se oía el ruido de fondo de la línea.
—Te voy a enviar un móvil nuevo con una batería que dure más de diez minutos. Llámame todos los días y no ignores mis llamadas. Y cuéntaselo a Tom.
—Vale, Row, yo también te quiero.
—Hola, Tom. Tu padre y yo hemos decidido hacer el Sendero de la Costa Sudoeste. Como poco, tardaremos dos meses, es posible que tres.
—Vale.
—Son mil catorce kilómetros y tendremos que hacer acampada libre.
—¡Suena genial!
Nuestro pequeño saltarín frenético se había vuelto demasiado despreocupado, mientras que la glamurosa reina de la pista se había convertido en mi madre.
¿Y en qué me había convertido yo? ¿Y Moth? ¿Bastarían mil catorce kilómetros para encontrar la respuesta?
La tienda llegó tres días después y la montamos en el salón: una cúpula verde amplia y de poca altura que se extendía por el suelo como una capa de musgo en una roca. Desenrollamos nuestras colchonetas inflables y nos metimos en los sacos de dormir hiperligeros que habíamos comprado en Tesco por cinco libras cada uno. Preparé una taza de té en el minúsculo hornillo de camping y nos sentamos en la entrada de la tienda a ver Gardeners’ World en la televisión. Cuando intentamos salir, Moth no podía moverse. Por mucho que lo intentaba, no podía ponerse de pie. Lo saqué a rastras del saco de dormir y cargué con él para ayudarle a levantarse.
—¿Crees que Rowan tiene razón? Seguramente, esto no es lo más sensato que hayamos hecho.
—¿Y cuándo hemos elegido el camino fácil?
Hicimos las mochilas por última vez, conscientes de que si se nos olvidaba algo o no nos cabía alguna cosa, tendríamos que pasar sin ello todo el verano. Comprar una equipación nueva era impensable, porque no nos sobraría dinero para sustituir nada a lo largo del camino. Con suerte nos llegaría para comer, sobre todo si teníamos en cuenta que íbamos a comprar la comida en la costa sudoeste en temporada alta. La pila de cosas que queríamos llevar iba en aumento. Era obvio que no cabían en las mochilas, pero de todas formas intentamos meterlas a presión. Primero metí la ropa de repuesto, lo mínimo indispensable para pasar un par de meses, y al terminar la mochila ya estaba medio llena. No tenía elección, ahí era donde podía ahorrar espacio. La vacié en el sofá y volví a meter solo lo que realmente era imprescindible: un viejo bañador de algodón, tres pares de bragas, un par de calcetines, un chaleco de algodón, unas mallas y una camiseta de manga larga para ponérmela en el saco de dormir. Todo lo demás lo llevaría puesto, así que lo aparté a un lado: otras mallas de algodón, un vestido corto de viscosa con estampado de flores que había comprado en una tienda benéfica, un chaleco de algodón, unos calcetines para caminar de color rojo y un forro polar barato con cremallera. Nada más.
Enrollé la ropa y la metí en un saquito impermeable al fondo de la mochila. Luego metí lo demás: una colchoneta inflable, el hornillo, la bombona de gas, un recipiente de acero inoxidable con asa que al doblarse hacía de tapa, cerillas, un plato y una taza esmaltados, una cucharilla de té y una cuchara-tenedor de plástico, una almohada minúscula que se podía aplastar, el saco de dormir con correas ajustables que se podía comprimir lo suficiente como para caber en un bolsillo lateral, una chaqueta impermeable y mallas. Después todas las cosas de las que no podía prescindir, o eso pensaba yo: una linterna de ocho centímetros, un cuaderno de ejercicios tamaño A5, un bolígrafo, un cepillo de dientes plegable y un tubo de pasta de dientes de cinco centímetros, champú de viaje, una toalla azul de secado rápido, protector labial, pañuelos de papel, toallitas faciales, un teléfono móvil, un cargador de teléfono plegable y una botella de plástico Volvic de dos litros que ajusté bajo las pequeñas correas en la parte superior de la mochila. Un monedero con ciento quince libras —todo el dinero que nos quedaba— y una tarjeta de crédito. También cargaría con la comida; casi toda la compraríamos en el camino, pero de entrada llevábamos una lata de ocho centímetros con una mezcla concentrada de azúcar y edulcorantes que ocupaba la mitad que una normal, cincuenta bolsitas de té, dos paquetes de arroz y dos paquetes de fideos, una bolsa de albóndigas no perecederas que tenían un extraño color anaranjado, una lata de caballa, unas cuantas barritas de cereales para desayunar y dos chocolatinas Mars. Esa era toda nuestra despensa y nuestra idea era disponer de ella en caso de emergencia e ir rellenándola a lo largo del recorrido.
Tuve que apretar la parte superior de la mochila para poder cerrarla y la ceñí con las correas. Estaba igual de llena y prieta que un balón de fútbol. Me senté encima y no se aplastó nada.
La mochila de Moth era muy parecida, pero en vez del vestido de flores había unos pantalones militares que podían enrollarse hasta las rodillas y convertirse en pantalones cortos. Él llevaba el botiquín de primeros auxilios, una navaja, un monocular de diez centímetros para observar el camino a seguir. Escondido en el bolsillo interior, había un ejemplar muy ligero de Beowulf con traducción de Seamus Heaney; le había acompañado en todos sus viajes durante años. En lugar de comida y utensilios de cocina, cargaría con la tienda, sujeta en el exterior de la mochila. Se metió la guía de Paddy Dillon en el bolsillo de la pierna de los pantalones militares. Ya estábamos listos.
Pusimos las mochilas en la báscula del cuarto de baño y pesaban más o menos lo mismo: ocho kilos. Aun así, me seguía pareciendo demasiada carga para Moth, pero él la cogió y se la echó a la espalda.
Cuando intentó pasar el hombro que le dolía por las correas de la mochila, le resultó demasiado difícil, así que la agarré por debajo para coger el peso y la descargué delicadamente sobre su hombro. Tenía que ayudarle antes de ponerme la mía, porque con ella puesta los brazos no me llegaban lo bastante alto para ajustar las correas de la de Moth. Si luego apoyaba su mochila en la rodilla, podía moverla para que Moth pasara el brazo y entonces él cargaba con el peso hasta que yo le ayudaba a meter el segundo brazo. Fácil.
Permanecimos de esa guisa juntos como dos tortugas encalladas.
—Es de locos.
Era una locura, pero teníamos que hacerlo. De lo contrario, nos habría tocado enfrentarnos al hecho de que el futuro se prolongaría más allá de ese verano y a todo lo que ese futuro nos deparaba. Ninguno de los dos estaba preparado para lidiar con eso.
—Es evidente que ya no somos el par de ninjas que éramos antes.
Metimos las mochilas en la furgoneta y condujimos hacia el sur, alejándonos, dejando todo atrás. Era un sueño. Nada era real. Veinte años de vida familiar, de vida profesional, de todo lo que había sido nuestro, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, del futuro, del pasado. No nos dirigíamos a un nuevo comienzo, a un punto de partida renovado en el que la vida se abriera de par en par ante nosotros. La tierra se había agrietado a nuestros pies. Nos habíamos abandonado a un abismo que nunca podríamos cruzar. Huíamos de aquella fractura dentro del caparazón de otra persona. Nos alejábamos agarrados al volante. Y delante, ¿qué había? El camino, solo el camino.